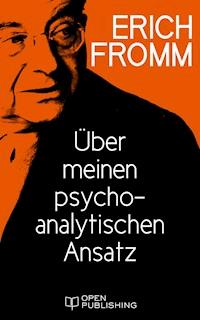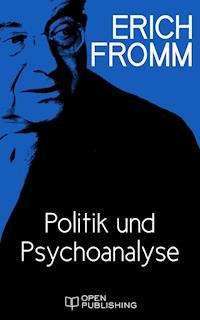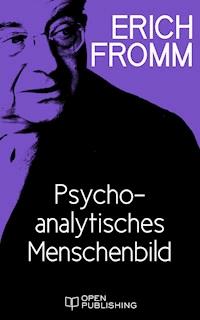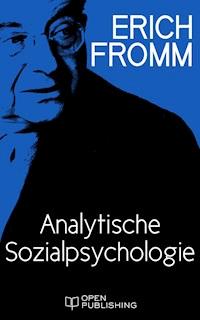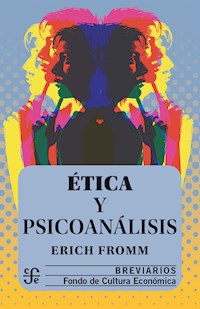
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Breviarios
- Sprache: Spanisch
Ética y psicoanálisis tiene por tema uno de los problemas que la actual filosofía moral no ha encarado debidamente: el de las relaciones humanas. En este libro Erich Fromm analiza el valiosísimo acervo de datos de la psicología moderna y la ciencia que tiene por objeto reflexionar sobre la conducta humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVIARIOSdelFONDO DE CULTURA ECONÓMICA
74
ÉTICA Y PSICOANÁLISIS
Traducción de HERIBERTO F. MORCK Revisión de RAMÓN DE LA FUENTE
Ética y psicoanálisis
por ERICH FROMM
Primera edición en inglés, 1947 Primera edición en español, 1953 Segunda edición, 2016 Segunda reimpresión, 2020
[Primera edición en libro electrónico, 2013] [Segunda edición en libro electrónico, 2021]
© 1947, Holt, Rinehart and Winston Inc., Nueva York Título original: Man for Himself. An Inquiry into the Psychology of Ethics
D. R. © 1953, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-7044-1 (ePub)ISBN 978-607-16-3762-8 (rústica)
Hecho en México - Made in Mexico
Sed como una lámpara para vosotros mismos.
Sed vuestro propio sostén.
Asíos a la verdad que existe en vosotros
como si fuera la única lámpara.
BUDA
Las palabras verdaderas siempre parecen paradójicas, pero ninguna otra forma de enseñanza puede ocupar su lugar.
LAO-TSE
¿Quiénes entonces son los verdaderos filósofos?
Aquellos que son amantes de la visión de la verdad.
PLATÓN
Mi pueblo está destruyéndose por la falta de conocimiento;
por haber tú rechazado el conocimiento
yo también te rechazaré a ti.
OSEAS
Si el camino que, como yo he mostrado, conduce hacia arriba parece muy difícil, puede no obstante ser hallado. En verdad debe ser difícil, puesto que raras veces es descubierto; pues si la salvación se encontrara al alcance de la mano y pudiera ser descubierta sin gran esfuerzo, ¿cómo sería posible que casi todos la hayan desdeñado? Mas todas las cosas nobles son tan difíciles como raras.
SPINOZA
PRÓLOGO
Este libro es en muchos aspectos una continuación de Escape from Freedom,* en el cual intenté analizar la escapatoria del hombre moderno de sí mismo y de su libertad; en este libro discuto el problema de la ética, de las normas y de los valores conducentes a que el hombre sea la realización de sí mismo y de sus potencialidades. Es inevitable que ciertas ideas expresadas en El miedo a la libertad se repitan en este libro, y aunque he tratado de abreviar lo más posible los puntos allí tratados, no he podido omitirlos por completo. En el capítulo sobre “La naturaleza humana y el carácter” examino tópicos de caracterología que no fueron tratados en el libro anterior, y hago tan sólo breve referencia a los problemas examinados en él. El lector interesado en tener un concepto completo de mi caracterología deberá leer ambos libros, aunque esto no es requisito para comprender el presente volumen.
Tal vez sorprenda a muchos lectores encontrar a un psicoanalista tratando problemas de ética y, en particular, asumiendo la posición de que la psicología no solamente debe desbancar juicios éticos falsos, sino que, además de eso, puede ser la base para la elaboración de normas válidas y objetivas de la conducta. Esta posición está en contraste con la tendencia que prevalece en la psicología moderna, la cual enfatiza más el “ajuste” que la “bondad” y es partidaria del relativismo ético. Mi experiencia como psicoanalista profesional ha confirmado mi convicción de que los problemas de la ética no pueden omitirse en el estudio de la personalidad, ya sea en forma teórica o terapéutica. Los juicios de valor que elaboramos determinan nuestras acciones y sobre su validez descansan nuestra salud mental y nuestra felicidad. Considerar las valoraciones solamente como tantas otras racionalizaciones de los deseos irracionales inconscientes —aunque también pueden ser eso— reduce y desfigura nuestra imagen de la personalidad integral. La neurosis misma es, en último análisis, un síntoma de fracaso moral (aunque “el ajuste” no es de modo alguno un síntoma de triunfo moral). Un síntoma neurótico es en muchos casos la expresión específica de un conflicto moral, y el éxito del esfuerzo terapéutico depende de la comprensión y de la solución del problema moral de la persona.
El divorcio entre la psicología y la ética es relativamente reciente. Los grandes pensadores de la ética humanista del pasado, sobre cuyas obras se basa este libro, fueron filósofos y psicólogos; creían que la comprensión de la naturaleza del hombre y la comprensión de valores y normas para su vida son interdependientes. Freud y su escuela, por otra parte, aunque hicieron una contribución valiosa al progreso del pensamiento ético al derrumbar juicios irracionales de valor, asumieron una posición relativista en relación con los valores, posición que no solamente fue de efecto negativo para la evolución de la teoría ética, sino también para el progreso de la psicología misma.
La excepción más notable a esta tendencia del psicoanálisis es Carl Gustav Jung, quien reconoció que la psicología y la psicoterapia están vinculadas con los problemas filosóficos y morales del hombre. Pero si bien este reconocimiento es en sí de importancia trascendental, la orientación filosófica de Jung conduce tan sólo a una reacción contra Freud y no a una psicología de orientación filosófica que vaya más allá de Freud. Para Jung “el inconsciente” y el mito llegaron a ser nuevas fuentes de revelación, supuestamente superiores al pensamiento racional precisamente debido a su origen no racional. La fuerza de las religiones monoteístas de Occidente, tanto como la de las grandes religiones de la India y de China, radica en su preocupación por la verdad y en su pretensión de que su fe sea la verdadera fe. Si bien es cierto que esta convicción originó a menudo una intolerancia fanática para con otras religiones, también impuso entre sus adeptos y opositores el respeto por la verdad. En su admiración ecléctica por todas las religiones Jung abandonó esta búsqueda de la verdad en su teoría. Cualquier sistema, con tal de que sea no racional, cualquier mito o símbolo tienen para él el mismo valor. Jung es un relativista con respecto a la religión: es la réplica o contraparte negativa, no lo opuesto al relativismo racional que tan ardientemente combate. Este irracionalismo,† ya sea envuelto en términos psicológicos, filosóficos, raciales o políticos, no constituye un progreso sino una reacción. El fracaso del racionalismo de los siglos XVIII y XIX no se debió a su creencia en la razón sino a la estrechez de sus conceptos. No es un oscurantismo pseudorreligioso el que podrá corregir los errores de un racionalismo unilateral, ni tampoco una disminución de la razón, sino su incremento y la búsqueda incansable de la verdad.
La psicología no puede divorciarse de la filosofía y de la ética, ni de la sociología y la economía. El hecho de haber insistido en este libro en los problemas filosóficos de la psicología no quiere decir que crea que los factores socioeconómicos sean menos importantes: este énfasis unilateral se debe exclusivamente a razones de presentación, y espero publicar otro volumen de psicología social cuyo tema central será la interacción de los factores psíquicos y socioeconómicos.
Podría parecer que el psicoanalista, que está en situación de observar la tenacidad y la obstinación de las tendencias irracionales, debería tomar una actitud pesimista en relación con la capacidad del hombre para gobernarse a sí mismo y liberarse de las ataduras de sus pasiones irracionales. Debo confesar que durante mi labor analítica me ha impresionado cada vez más el fenómeno opuesto: la fuerza de los impulsos hacia la felicidad y la salud, que forman parte del equipo natural del hombre. “Curar” quiere decir remover los obstáculos que impiden que esos esfuerzos sean efectivos. En verdad, hay menos razones para asombrarse por el hecho de que haya tanta gente neurótica que por el fenómeno de que la mayoría de las gentes estén relativamente sanas a pesar de las muchas influencias adversas a las que se ven expuestas.
Una palabra de advertencia parece estar indicada. Numerosas personas esperan hoy en día que los libros de psicología les proporcionen prescripciones acerca de cómo obtener “la felicidad” o la “paz espiritual”. Este libro no contiene ningún consejo de tal naturaleza. Es un ensayo teórico para esclarecer el problema de la ética y la psicología; su intención no es sosegar al lector, sino estimularlo a que se interrogue a sí mismo.
No puedo expresarles adecuadamente mi deuda de gratitud a aquellos amigos, colegas y estudiantes cuyo estímulo y sugerencias me ayudaron a escribir este libro. No obstante, quiero testimoniar especialmente mi gratitud a quienes contribuyeron en forma directa a la terminación de este volumen. La asistencia de Patrick Mullahy, en particular, ha sido de valor incalculable; tanto él como el doctor Alfred Seidemann hicieron numerosas propuestas estimulantes y críticas en conexión con los aspectos filosóficos planteados en esta obra. Me siento muy agradecido con el profesor David Riesman por muchas sugerencias constructivas y con Donald Slesinger, quien ha mejorado considerablemente la redacción del manuscrito. Pero, sobre todo, debo profunda gratitud a mi esposa, por su colaboración en la revisión del original y por sus muchas sugerencias importantes para la organización y contenido del libro; en especial, el concepto de los aspectos positivos y negativos de la orientación improductiva debe mucho a éstas.
Deseo agradecer también a los editores de Psychiatry y de American Sociological Review el haberme otorgado permiso para transcribir en el presente volumen mis artículos “Egoísmo y amor a sí mismo”, “La fe como un rasgo de carácter” y “Los orígenes individuales y sociales de la neurosis”.
Por último, quiero expresar mi gratitud a los siguientes editores por el privilegio de permitirme usar extensos pasajes de sus publicaciones: al Board of Christian Education, the Westminster Press, Filadelfia: extractos del Institutes of the Christian Religion de Juan Calvino, traducidos por John Allen; a Random House, Nueva York: extractos de la Modern Library Edition de Eleven Plays of Henrik Ibsen; a Alfred A. Knopf, Nueva York: extractos de The Trial de Kafka, versión de E. I. Muir; a Charles Scribner’s Sons, Nueva York: extractos de Spinoza Selections, editado por John Wild; a The Oxford University Press, Nueva York: extractos de la Ética de Aristóteles, traducida por W. D. Ross; a Henry Holt Co., Nueva York: extractos de Principles of Psychology de William James; a Appleton Century Co., Nueva York: extractos de The Principles of Ethics, vol. I, de Herbert Spencer.
ERICH FROMM
I. EL PROBLEMA
En verdad, digo, el conocimiento es el alimento del alma; y hemos de cuidar, amigo mío, que el sofista no nos engañe cuando alaba lo que vende, como el mercader que al por mayor o al menudeo vende el alimento para el cuerpo; porque ellos alaban sin discriminación todas sus mercaderías, sin saber lo que es realmente beneficioso o dañino, lo que tampoco saben sus clientes, con excepción de algún educador o médico que casualmente llegare a comprarles. De igual manera aquellos que pregonan las mercancías de la sabiduría, recorriendo las ciudades y vendiéndolas a cualquier cliente que tenga necesidad de ellas, las alaban a todas por igual; aunque no me sorprendería, ¡oh amigo mío!, que muchos de ellos ignoren realmente su efecto sobre el alma y que sus compradores igualmente lo ignoren, a menos que el que les compra sea casualmente un médico del alma. Si, por lo tanto, tú conoces lo que es bueno o malo, puedes comprarle confiadamente sabiduría a Protágoras o a cualquier otro; pero de no ser así, entonces, ¡oh amigo mío!, deténte y no arriesgues tus más queridos intereses en un juego de azar. Es una aventura mucho mayor comprar sabiduría que comprar carne y bebida…
PLATÓN, Protágoras
Un espíritu de orgullo y de optimismo ha distinguido a la cultura de Occidente durante las últimas centurias: orgullo de la razón como el instrumento del hombre para el entendimiento y el dominio de la naturaleza; optimismo por el logro de las esperanzas más queridas de la humanidad, la obtención de la mayor felicidad para el mayor número de individuos.
El orgullo del hombre ha sido justificado. En virtud de su razón ha edificado un mundo material cuya realidad sobrepasa hasta los sueños y las visiones de las utopías y los cuentos de hadas. Templó las energías físicas que habrían de permitir a la raza humana asegurar las condiciones materiales necesarias para una existencia digna y productiva, y, aunque muchas de sus metas no han sido alcanzadas, apenas cabe dudar de que pueden lograrse y que el problema de la producción —que fue el problema del pasado— está resuelto en principio. Ahora, por vez primera en su historia, puede el hombre percibir que la idea de la unidad de la raza humana y la conquista de la naturaleza, en provecho del hombre, no son ya un sueño sino una posibilidad real. ¿No está, pues, justificado que el hombre tenga orgullo y confianza en sí mismo y en el futuro de la humanidad?
El hombre moderno, sin embargo, se siente inquieto y cada vez más perplejo. Trabaja y lucha, pero es vagamente consciente de un sentimiento de futilidad con respecto a sus actividades. Mientras se acrecienta su poder sobre la materia se siente impotente en su vida individual y en la sociedad. Conforme ha ido creando nuevos y mejores medios para dominar a la naturaleza, se ha ido enredando en las mallas de esos medios y ha perdido la visión del único fin que les da significado: el hombre mismo. Ha llegado a ser el amo de la naturaleza y al mismo tiempo se ha transformado en el esclavo de la máquina que construyó con su propia mano. A pesar de todos sus conocimientos acerca de la materia, permanece ignorante en cuanto a los problemas más importantes y fundamentales de la existencia humana: lo que el hombre es, cómo debe vivir, y cómo liberar las tremendas energías que existen dentro de él y usarlas productivamente.
La crisis humana contemporánea ha conducido a una retirada de las esperanzas y de las ideas de la Ilustración, bajo cuyos auspicios comenzó nuestro progreso político y económico. La misma idea de progreso es calificada de ilusión infantil, y el “realismo”, una palabra nueva que expresa la falta de fe en el hombre, es predicado en su lugar. La idea de la dignidad y el poder del hombre, que le dio fuerza y valor para realizar los enormes progresos de los últimos siglos, es desafiada por la sugerencia de que tendremos que volver a aceptar la idea de la impotencia y de la insignificancia del hombre. Esta idea amenaza destruir las verdaderas raíces de nuestra cultura.
Las ideas de la Ilustración le enseñaron al hombre que puede confiar en su propia razón como guía para establecer normas éticas válidas y que puede depender de sí mismo, sin necesitar de la revelación ni de la autoridad de la Iglesia para saber lo que es bueno y malo. El lema de la Ilustración, “Atrévete a saber”, con el sentido de “Confía en tu conocimiento”, llegó a ser el incentivo para los esfuerzos y adquisiciones del hombre moderno. La creciente duda sobre la autonomía y la razón humanas ha creado un estado de confusión moral en el cual el hombre ha quedado sin la guía de la revelación ni de la razón. El resultado es la aceptación de una posición relativista que propone que los juicios de valor y las normas éticas son exclusivamente asunto de gusto o de preferencia arbitraria, y que en este campo no puede hacerse ninguna afirmación objetivamente válida. Pero puesto que el hombre no puede vivir sin normas ni valores, este relativismo lo convierte en una presa fácil de sistemas irracionales de valores y lo hace regresar a una posición que el racionalismo griego, el cristianismo, el Renacimiento y la Ilustración del siglo XVIII habían ya superado. Las exigencias del Estado, el entusiasmo por las cualidades mágicas de líderes poderosos, de máquinas potentes y de triunfos materiales se han convertido en las fuentes de sus normas y juicios de valor.
¿Hemos de dejarlo en eso? ¿Hemos de consentir nosotros en la alternativa entre religión y relativismo? ¿Tendremos acaso que aceptar la abdicación de la razón en asuntos de ética? ¿Hemos de creer, en fin, que la elección entre libertad y esclavitud, amor y odio, verdad y mentira, integridad y oportunismo, vida y muerte son sólo resultado de otras tantas preferencias subjetivas?
Existe, en verdad, otra posibilidad. La razón humana, y ella sola, puede elaborar normas éticas válidas. El hombre es capaz de discernir y de hacer juicios de valor tan válidos como los demás juicios de la razón. La gran tradición de la ética humanista nos ha legado los fundamentos de sistemas de valor basados en la autonomía y en la razón del hombre. Estos sistemas se construyeron sobre la premisa de que para saber lo que es bueno o malo para el hombre debe conocerse primero la naturaleza del hombre. Fueron, así, también investigaciones fundamentalmente psicológicas.
Si la ética humanista se basa en el conocimiento de la naturaleza del hombre, la psicología moderna —y en particular el psicoanálisis— debió haber sido uno de los estímulos más potentes para el desarrollo de la ética humanista. Pero mientras el psicoanálisis ha enriquecido enormemente nuestro conocimiento del hombre, no ha aumentado nuestro conocimiento de cómo debe vivir y qué es lo que debe hacer. Su función principal ha sido “desbaratar”, demostrar que los juicios de valor y las normas éticas son las expresiones racionalizadas de deseos y temores irracionales —y a menudo inconscientes—, y que por esa circunstancia no pueden pretender poseer validez objetiva. Aunque esta desmitificación fue de gran valor, se tornó cada vez más estéril cuando no logró ser algo más que crítica.
El psicoanálisis, en su intento de establecer a la psicología como una ciencia natural, incurrió en el error de divorciar a la psicología de los problemas de la filosofía y de la ética. Ignoró el hecho de que la personalidad humana no puede ser comprendida a menos que consideremos al hombre en su totalidad, lo cual incluye su necesidad de hallar una respuesta al problema del significado de su existencia y descubrir normas de acuerdo con las cuales debe vivir. El homo psychologicus de Freud es una construcción tan irreal como lo fue el homo economicus de la economía clásica. Es imposible comprender al hombre y sus perturbaciones emocionales y mentales sin comprender la naturaleza de los conflictos de valor y de los conflictos morales. El progreso de la psicología no sigue la dirección consistente en dictaminar el divorcio entre un supuesto campo “natural” y otro supuesto campo “espiritual” y enfocar su atención sobre el primero, sino en el retorno a la gran tradición de la ética humanista que contempló al hombre en su integridad física y espiritual, creyendo que el fin del hombre es ser él mismo y que la condición para alcanzar esa meta es que el hombre sea para sí mismo.
He escrito este libro con la intención de reafirmar la validez de la ética humanista, de señalar que nuestro conocimiento de la naturaleza humana no conduce al relativismo ético sino que, por el contrario, nos lleva a la convicción de que las fuentes de las normas para una conducta ética han de encontrarse en la propia naturaleza del hombre; que las normas morales se basan en las cualidades inherentes al hombre, y que su violación origina una desintegración mental y emocional. Intentaré demostrar que la estructura del carácter de la personalidad integrada y madura —el carácter productivo— constituye la fuente y la base de la “virtud” y que el “vicio”, en último análisis, es la indiferencia hacia sí mismo y una mutilación de sí mismo. No la renuncia a sí propio ni el egoísmo sino el amor por uno mismo, no la negación del individuo sino la afirmación de su verdadero yo humano, son los valores supremos de la ética humanista. Si el hombre ha de confiar en valores tendrá que conocerse a sí mismo y conocer la capacidad de su naturaleza para la bondad y la productividad.
II. LA ÉTICA HUMANISTA: LA CIENCIA APLICADA DEL ARTE DE VIVIR
Susia le rezó una vez a Dios: “Señor, te amo mucho pero no te temo suficientemente. Señor, te amo mucho pero no te temo suficientemente. Infúndeme temor anonadado hacia ti al igual que uno de tus ángeles, tocados de tu reverenciado y temido nombre”.
Y Dios escuchó su ruego y Su nombre penetró el oculto corazón de Susia, tal como acontece con los ángeles. Pero Susia, en eso, arrastróse bajo el lecho como un can pequeño y sacudido por un temor animal imploró: “Señor, déjame amarte nuevamente como Susia”.
Y Dios escuchó también esta vez.1
1. ÉTICA HUMANISTAVS.ÉTICA AUTORITARIA
Si no abandonamos la búsqueda de normas de conducta objetivamente válidas, como es el caso del relativismo ético, ¿qué criterio podemos encontrar para tales normas? La clase de criterio depende del tipo del sistema ético cuyas normas estudiemos. Los criterios de la ética autoritaria son, por necesidad, fundamentalmente diferentes de los de la ética humanista.
En la ética autoritaria una autoridad es la que establece lo que es bueno para el hombre y prescribe las leyes y normas de conducta; en la ética humanista es el hombre mismo quien da las normas y es a la vez el sujeto de las mismas, su fuente formal o agencia reguladora y su objeto de estudio.
El empleo del término “autoritario” hace necesario esclarecer el concepto de autoridad. Existe tanta confusión respecto a este concepto por causa de la creencia ampliamente difundida de que nuestra alternativa es o tener una autoridad dictatorial, irracional, o no tener autoridad alguna. Esta alternativa, no obstante, es falsa. El verdadero problema consiste en saber qué clase de autoridad debemos tener. Si hablamos de autoridad: ¿nos referimos a una autoridad racional o irracional? La autoridad racional tiene su fuente en la competencia. La persona cuya autoridad es respetada ejerce competentemente su función en la tarea que le confían aquellos que se la confieren. No necesita intimidarlos ni espolear su admiración por medio de cualidades mágicas. En tanto que ayuda competentemente en lugar de explotarlos, su autoridad se basa en fundamentos racionales y no requiere terrores irracionales. La autoridad racional no solamente permite sino que requiere constantes escrutinios y críticas por parte de los individuos a ella sujetos; es siempre de carácter temporal, y su aceptación depende de su funcionamiento. La fuente de la autoridad irracional, por otra parte, es siempre el poder sobre la gente. Este poder puede ser físico o mental, puede ser realista o solamente relativo en función de la ansiedad y la impotencia de la persona sometida a esta autoridad. El poder, por una parte, y el temor, por la otra, son siempre los cimientos sobre los cuales se erige la autoridad irracional. La crítica a la autoridad no es sólo algo no solicitado, sino prohibido. La autoridad racional se basa en la igualdad de dos: del que la ejerce y del sujeto a ella, los cuales difieren únicamente con respecto al grado de saber o de destreza en un terreno particular. La autoridad irracional se basa por su misma naturaleza en la desigualdad, implicando diferencias de valores. Al emplear el término ética autoritaria nos estamos refiriendo a la autoridad irracional, ateniéndonos precisamente al uso corriente del término autoritario como sinónimo de sistemas totalitarios y antidemocráticos. El lector reconocerá bien pronto que la ética humanista no es incompatible con la autoridad racional.
Puede distinguirse a la ética autoritaria de la ética humanista en dos aspectos: uno formal y otro material. La ética autoritaria niega formalmente la capacidad del hombre para saber lo que es bueno o malo; quien da la norma es siempre una autoridad que trasciende al individuo. Tal sistema no se basa en la razón ni en la sabiduría, sino en el temor a la autoridad y en el sentimiento de debilidad y dependencia del sujeto; la cesión de la capacidad de decidir del sujeto a la autoridad es el resultado del poder mágico de ésta, cuyas decisiones no pueden ni deben objetarse. Materialmente, o en relación con el contenido, la ética autoritaria resuelve la cuestión de lo que es bueno o malo considerando, en primer lugar, los intereses de la autoridad y no los del sujeto; es un sistema de explotación, del cual, sin embargo, el sujeto puede derivar considerables beneficios psíquicos o materiales.
Tanto el aspecto formal como el material de la ética autoritaria se manifiestan en la génesis del juicio ético del niño y en el juicio irreflexivo de valor del adulto medio. Los fundamentos de nuestra capacidad para diferenciar lo bueno y lo malo se establecen en nuestra infancia, primero en relación con funciones fisiológicas y después en relación con asuntos más complejos de la conducta. El niño adquiere un sentido de distinción entre bueno y malo antes de conocer la diferencia por medio del razonamiento. Sus juicios de valor se forman como resultado de las reacciones cordiales u hostiles de las personas que ocupan un lugar de importancia en su vida. En vista de su completa dependencia del cuidado y del amor del adulto, no es asombroso que una expresión de aprobación o desaprobación en el semblante de la madre sea suficiente para “enseñar” al niño la diferencia entre lo bueno y lo malo. En la escuela y en la sociedad actúan factores similares. “Bueno” es aquello por lo cual uno es alabado; “malo”, aquello por lo cual uno es reprendido o castigado por las autoridades sociales o por la mayoría de la gente. El temor a la desaprobación y la necesidad de aprobación parecen ser, en verdad, los más poderosos y casi exclusivos motivos del juicio ético. Esta intensa presión emocional impide al niño, y posteriormente al adulto, inquirir críticamente si lo “bueno” en un juicio significa bueno para él o para la autoridad. Las alternativas en ese sentido se hacen obvias si consideramos a los juicios de valor con referencia a las cosas. Si yo digo que un auto es “mejor” que otro, es evidente que califico de “mejor” a un auto porque éste me sirve mejor que otro; lo bueno y lo malo se refieren a la utilidad que la cosa tiene para mí. Si el dueño de un perro lo considera “bueno”, se refiere a ciertas cualidades del perro que son de utilidad para él; así, por ejemplo, si satisface la necesidad que tiene de un perro guardián, un perro de caza o un perro de compañía. Se llama buena a una cosa si es buena para la persona que la usa. El mismo criterio de valor puede usarse en relación con el hombre. El patrón considera como bueno a un empleado si éste es útil para él. El maestro puede calificar de bueno a un alumno si éste es obediente, no le ocasiona molestias y le aumenta su reputación. De igual manera puede calificarse como bueno a un niño si éste es dócil y obediente. El niño “bueno” puede estar atemorizado e inseguro, y querrá solamente complacer a sus padres sometiéndose a su voluntad, mientras que el niño “malo” puede poseer una voluntad propia e intereses genuinos que, sin embargo, no son del agrado de sus padres.
Es obvio que el aspecto formal y el material de la ética autoritaria son inseparables. A menos que sea intención de la autoridad explotar al sujeto, no necesitará regir por medio del terror y de la sumisión emocional; puede estimular el juicio y la crítica racionales, corriendo así el riesgo de ser hallada incompetente. Pero como están en juego sus propios intereses, la autoridad ordena que la obediencia sea la máxima virtud y la desobediencia el pecado capital. La rebelión es el pecado imperdonable en la ética autoritaria, el poner en duda el derecho de la autoridad para establecer normas y su axioma de que las normas establecidas por la autoridad están en favor de los más preciados intereses de los sujetos. Aunque una persona peque, su sometimiento al castigo y su sentimiento de culpabilidad le restituyen su “bondad”, porque de ese modo expresa su aceptación de la superioridad de la autoridad.
El Antiguo Testamento, en el relato de los orígenes de la historia del hombre, ofrece una ilustración sobre la ética autoritaria. El pecado de Adán y Eva no está explicado en términos del acto mismo; el comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no fue por sí mismo una mala acción. De hecho, tanto la religión judía como la cristiana están acordes en afirmar que la facultad de diferenciar entre lo bueno y lo malo es una virtud básica. El pecado fue la desobediencia, el desafío a la autoridad de Dios, quien tuvo temor de que el hombre, habiendo “llegado a ser como uno de Nosotros, conociendo lo bueno y lo malo”, podría “estirar su mano y tomar también del árbol de la vida y vivir para siempre”.
La ética humanista, en contraste con la ética autoritaria, puede también distinguirse por un criterio formal y otro material. Formalmente se basa en el principio de que sólo el hombre por sí mismo puede determinar el criterio sobre virtud y pecado, y no una autoridad que lo trascienda. Materialmente se funda en el principio de que “bueno” es aquello que es bueno para el hombre, y “malo”, lo que le es nocivo, siendo el único criterio de valor ético el bienestar del hombre.
La diferencia entre la ética humanista y la autoritaria es ilustrada también por los diferentes significados atribuidos al término “virtud”. Aristóteles emplea la palabra “virtud” para significar “excelencia” —excelencia de la actividad por medio de la cual se realizan las potencias particulares del hombre—. Paracelso, por ejemplo, emplea “virtud” como sinónimo de las características individuales de cada cosa, vale decir su peculiaridad. Una piedra o una flor tienen su virtud, su combinación de cualidades específicas. Del mismo modo, la virtud del hombre es aquel conjunto preciso de cualidades que es característico de la especie humana, mientras que la virtud de cada persona es su individualidad única. Se es “virtuoso” si se despliega la propia “virtud”. “Virtud” en el sentido moderno es, por contraste, un concepto de la ética autoritaria. Ser virtuoso significa autonegación y obediencia; supresión de la individualidad en lugar de su realización plena.
La ética humanista es antropocéntrica. Ciertamente no en el sentido de que el hombre sea el centro del Universo, sino en el de que sus juicios de valor —al igual que todos los demás juicios y aun percepciones— radican en las peculiaridades de su existencia y sólo poseen significado en relación con ella; el hombre es verdaderamente “la medida de todas las cosas”. La posición humanista es que nada hay que sea superior ni más digno que la existencia humana. Se ha argumentado en contra de esto diciendo que es esencial a la naturaleza del comportamiento ético el estar relacionado con algo que trascienda al hombre, y que, por eso, un sistema que sólo reconoce al hombre y sus intereses no puede ser verdaderamente moral, ya que su objeto sería únicamente el individuo aislado y egoísta.
Esta objeción, comúnmente esgrimida para desaprobar la facultad —y el derecho— del hombre de postular y juzgar las normas válidas para su vida, se basa en un error, ya que el principio que sostiene que lo bueno es aquello que es bueno para el hombre no implica que la naturaleza del hombre sea tal que el egoísmo o el aislamiento sean buenos para él. No quiere decir que el fin del hombre pueda cumplirse en un estado de desvinculación con el mundo exterior. En efecto, como lo han sugerido tantos defensores de la ética humanista, una de las características de la naturaleza humana es que el hombre encuentra su felicidad y la realización plena de sus facultades únicamente en relación y solidaridad con sus semejantes. No obstante, amar al prójimo no es un fenómeno que trascienda al hombre, sino que es algo inherente a su ser y que irradia de él. El amor no es un poder superior que descienda sobre el hombre, ni tampoco un deber que se le haya impuesto; es su propio poder, por medio del cual se vincula con el mundo y lo convierte en realmente suyo.
2. ÉTICA SUBJETIVISTAVS.ÉTICA OBJETIVISTA
Si aceptamos el principio de la ética humanista, ¿qué debemos responder a quienes niegan la capacidad del hombre para llegar a principios normativos objetivamente válidos?
En verdad, existe una escuela de la ética humanista que acepta este desafío y está de acuerdo en que los juicios de valor carecen de validez objetiva y no son sino preferencias o aversiones arbitrarias de un individuo. Desde este punto de vista, el aserto de que “la libertad es mejor que la esclavitud”, por ejemplo, no expresa más que una diferencia de “gustos” sin validez objetiva. Se define al valor, en ese sentido, como “cualquier bien deseado” y el deseo es la medida del valor, y no el valor la medida del deseo. Tal subjetivismo radical es por su misma naturaleza incompatible con la idea de que las normas éticas deben ser universales y aplicables a todos los hombres. Si este subjetivismo fuera la única clase de ética humanista, entonces, ciertamente, no nos quedaría más remedio que elegir entre el autoritarismo ético y el abandono de todas las demandas por normas de validez general.
El hedonismo ético es la primera concesión hecha al principio de la objetividad: al sostener que el placer es bueno para el hombre y que el dolor es malo, provee un principio de acuerdo con el cual se valúan los deseos: solamente aquellos deseos cuya realización causa placer son valiosos; los demás carecen de valor. El placer, sin embargo, no puede ser un criterio de valor, a pesar de la tesis de Herbert Spencer de que el placer tiene una función objetiva en el proceso de la evolución biológica. Porque hay individuos que gozan con la sumisión y no con la libertad; que experimentan placer con el odio y no con el amor, con la explotación y no con el trabajo productivo. Este fenómeno del placer que se deriva de lo que es objetivamente pernicioso es típico del carácter neurótico y ha sido objeto de extenso estudio por el psicoanálisis. Volveremos a considerar este problema al analizar la estructura del carácter y en el capítulo dedicado a la felicidad y al placer.
Un paso importante en dirección a un criterio de valor más objetivo fue la modificación del principio hedonista introducida por Epicuro, quien intentó resolver la dificultad diferenciando entre órdenes de placeres “bajos” y “elevados”. Pero aunque la dificultad intrínseca del hedonismo fue entonces reconocida, la solución intentada permaneció abstracta y dogmática. Al hedonismo, no obstante, le corresponde un gran mérito: al hacer de la propia experiencia de placer y felicidad del hombre el único criterio de valor, cierra la puerta a todos los intentos por tener una autoridad que determine “lo que es mejor para el hombre”, sin dar al hombre una oportunidad para considerar su propio sentimiento acerca de lo que se dice que es mejor para él. No debe sorprender, por consiguiente, el encontrar que la ética hedonista en Grecia, en Roma y en la cultura moderna de Europa y de América ha tenido por partidarios a pensadores progresistas que genuina y ardientemente estaban interesados en la felicidad del hombre.
No obstante, a pesar de sus méritos, el hedonismo no pudo establecer las bases para hacer juicios éticos objetivamente válidos. ¿Debemos entonces abandonar la objetividad si elegimos el humanismo? ¿O es, acaso, posible establecer normas de conducta y juicios de valor que sean objetivamente válidos para todos los hombres, y, sin embargo, postulados por el hombre mismo y no por una autoridad que lo trascienda? En verdad, yo creo que esto es posible e intentaré ahora demostrar tal posibilidad.
Antes de comenzar, no olvidemos que “objetivamente válido” no es idéntico a “absoluto”. Una aseveración de probabilidad, de aproximación o cualquier hipótesis, por ejemplo, puede ser válida y al mismo tiempo “relativa”, en el sentido de haber sido establecida sobre una evidencia limitada y estar sujeta a un perfeccionamiento futuro si los hechos o los procedimientos lo requieren. El concepto todo de relativo vs. absoluto tiene sus raíces en el pensamiento teológico según el cual un reino divino, en tanto que “absoluto”, está separado del reino imperfecto del hombre. Excluyendo esta acepción teológica, el concepto de absoluto carece de significado y tiene tan poca cabida en la ética como en el pensamiento científico en general.
Pero aunque estuviéramos de acuerdo en este punto, permanece sin respuesta la principal objeción a la posibilidad de establecer juicios éticos objetivamente válidos: la objeción de que los “hechos” deben distinguirse claramente de los “valores”. Desde Kant se ha sostenido ampliamente que los juicios objetivamente válidos pueden establecerse únicamente sobre hechos y no sobre valores, y que una prueba de ser científico es la exclusión de aseveraciones de valor.
No obstante, en las artes estamos acostumbrados a elaborar normas objetivamente válidas, deducidas de principios científicos que a su vez se establecen por la observación del hecho o por medio de extensos procedimientos matemático-deductivos, o por ambos. Las ciencias puras o “teóricas” se ocupan del descubrimiento de hechos y principios, aunque incluso en las ciencias físicas y biológicas entra un elemento normativo que no vicia su objetividad. Las ciencias aplicadas se ocupan, en primer lugar, de normas prácticas de acuerdo con las cuales deben hacerse las cosas, siendo el “deben” determinado por el conocimiento científico de hechos y principios. Las artes son actividades que requieren un conocimiento y una destreza específicos. Mientras que algunas de ellas exigen solamente un conocimiento de sentido común, otras, en cambio, como el arte de la ingeniería o de la medicina, requieren un extenso conjunto de conocimientos teóricos. Si, por ejemplo, deseo construir una vía férrea, deberé construirla de acuerdo con ciertos principios de la física. En todas las artes, un sistema de normas objetivamente válidas constituye la teoría de la práctica (ciencia aplicada) basada en la ciencia teórica. Aunque pueden existir diferentes maneras para obtener resultados excelentes en cualquiera de las artes, las normas no son, bajo ningún aspecto, arbitrarias; su violación es penada con un resultado pobre o aun con un fracaso completo en la realización del fin deseado.
Sin embargo, no solamente la medicina, la ingeniería y la pintura son artes; el vivir es en sí mismo un arte:2 de hecho, el más importante y a la vez el arte más difícil y complejo practicado por el hombre. Su objeto no es tal o cual desempeño especializado sino la conformación del vivir, el proceso de desarrollar lo que cada uno es potencialmente. En el arte del vivir, el hombre es al mismo tiempo el artista y el objeto de su arte; es el escultor y el mármol, el médico y el paciente.
La ética humanista, para la cual “bueno” es sinónimo de bueno para el hombre y “malo” de malo para el hombre, propone que para saber lo que es bueno para el hombre debemos conocer su naturaleza. La ética humanista es la ciencia aplicada del “arte de vivir” basada en la “ciencia del hombre” teórica. Aquí, como en otras artes, la excelencia de la ejecución (“virtus”) de uno es proporcional al conocimiento que uno tiene de la ciencia del hombre y a la destreza y la práctica de cada uno. Pero se pueden deducir normas a partir de teorías únicamente sobre la premisa de que cierta actividad es elegida y cierto fin es deseado. La premisa en las ciencias médicas es que es deseable curar la enfermedad y prolongar la vida; si éste no fuere el caso, todas las reglas de las ciencias médicas serían superfluas. Toda ciencia aplicada se basa en un axioma que resulta de un acto de elección, a saber: que el fin de la actividad es deseable. Existe, no obstante, una diferencia entre el axioma que rige a la ética y el que rige a otras artes. Podemos imaginar una cultura hipotética en la cual los individuos no desean pinturas ni puentes, pero no una cultura en la que la gente no quiera vivir. El impulso de vivir es inherente a cada organismo y el hombre no puede evitar el querer vivir, a pesar de lo que le gustaría pensar acerca de ello.3 La elección entre vida y muerte es más aparente que real; la verdadera elección del hombre consiste en elegir entre una vida buena y una vida mala.
Al llegar a este punto es interesante indagar a qué se debe el que en nuestra era se haya perdido el concepto de la vida como un arte. El hombre moderno parece creer que leer y escribir son artes que deben aprenderse, que el llegar a ser un arquitecto, ingeniero o trabajador competente requiere mucho estudio, pero que vivir es algo tan sencillo que el aprender a hacerlo no exige ningún esfuerzo en particular. Precisamente porque cada uno “vive” de algún modo la vida, se la considera como un asunto en el cual todo el mundo pasa por experto. Pero no es por el hecho de haber llegado a dominar el arte del vivir en grado tal por lo que el hombre ha perdido el sentido de su dificultad. La ausencia de alegría y felicidad genuinas que prevalece en el proceso del vivir excluye obviamente tal explicación. A pesar de todo el énfasis que la sociedad moderna ha puesto en la felicidad, en la individualidad y en el propio interés, ha enseñado al hombre a sentir que no es su felicidad (o, si queremos usar un término teológico, su salvación) la meta de la vida, sino su éxito o el cumplimiento de su deber de trabajar. El dinero, el prestigio y el poder se han convertido en sus incentivos y sus metas. Actúa bajo la ilusión de que sus acciones benefician a sus propios intereses, aunque de hecho sirve a todo lo demás, menos a los intereses de su propio ser. Todo tiene importancia para él, excepto su vida y el arte de vivir. Existe para todo, excepto para sí mismo.
Si la ética constituye el cuerpo de normas para el logro de resultados excelentes en la ejecución del arte del vivir, sus principios más generales deberán derivar de la naturaleza de la vida en general y de la existencia humana en particular. La naturaleza de toda vida, en los términos más generales, es preservar y afirmar su propia existencia. Todos los organismos poseen de suyo una tendencia a conservar su existencia: de este hecho han partido los psicólogos al postular un “instinto” de autoconservación. El primer “deber” de un organismo es estar vivo.
“Estar vivo” es un concepto dinámico y no estático. La existencia y el despliegue de las potencias específicas de un organismo son una misma cosa. Todos los organismos poseen una tendencia inherente a volver actuales sus potencialidades específicas. El fin de la vida del hombre, por consiguiente, debe ser entendido como el despliegue de sus poderes de acuerdo con las leyes de su naturaleza.
El hombre, sin embargo, no existe “en general”. Si bien comparte la esencia de las cualidades humanas con todos los miembros de su especie, es siempre un individuo, un ente único y diferente a todos los demás. Difiere por su combinación particular de carácter, temperamento, talento y disposiciones, al igual que difiere por sus impresiones digitales. Únicamente puede afirmar sus potencialidades humanas realizando su individualidad. El deber de estar vivo es el mismo que el deber de llegar a ser sí mismo, de desarrollarse hasta ser el individuo que cada uno es potencialmente.
Para resumir: lo “bueno” en la ética humanista es la afirmación de la vida, el despliegue de los poderes del hombre. La virtud es la responsabilidad hacia la propia existencia. Lo “malo” lo constituye la mutilación de las potencias del hombre. El vicio es la irresponsabilidad hacia sí mismo.
Éstos son los primeros principios para una ética humanista objetivista. No los podemos dilucidar aquí, pero volveremos a los principios de la ética humanista en el capítulo IV. No obstante, en este punto debemos considerar el problema de si es posible establecer una “ciencia del hombre” como fundamento teórico de una ciencia aplicada de la ética.
3. LA CIENCIA DEL HOMBRE4
El concepto de una ciencia del hombre descansa sobre la premisa de que su objeto, el hombre, existe y de que hay una naturaleza humana que caracteriza a la especie humana. En este aspecto la historia del pensamiento exhibe sus ironías y contradicciones especiales.
Los pensadores autoritarios han supuesto por conveniencia la existencia de una naturaleza humana, a la cual consideraron fija e inmutable. Esta presunción les sirvió para demostrar que tanto sus sistemas éticos como sus instituciones sociales eran necesarios e inmutables, por estar edificados sobre la alegada naturaleza del hombre. No obstante, aquello que ellos consideraron como la naturaleza del hombre fue un reflejo de sus normas —e intereses— y no el resultado de una investigación objetiva. Es, por lo tanto, explicable que los progresistas celebraran los hallazgos de la antropología y de la psicología que, en contraste, parecían establecer la infinita maleabilidad de la naturaleza humana. Pues la maleabilidad significaba que las normas e instituciones —la causa supuesta de la naturaleza humana, más bien que el efecto— podían ser maleables también. Pero al oponerse a la presunción errónea de que ciertos patrones históricos de cultura son la expresión de una naturaleza humana fija y eterna, los partidarios de la teoría de la infinita maleabilidad de la naturaleza humana arribaron a una posición igualmente insostenible. Antes que nada, conviene dejar sentado que el concepto de la maleabilidad infinita de la naturaleza humana conduce fácilmente a conclusiones que son tan insatisfactorias como el concepto de una naturaleza humana fija e inmutable. Si el hombre fuera infinitamente maleable, entonces las normas e instituciones desfavorables para la prosperidad humana tendrían, en verdad, la oportunidad de moldear al hombre para siempre según sus patrones, sin la posibilidad de que fuerzas intrínsecas a la naturaleza del hombre se movilizaran y tendieran a modificar dichos moldes. El hombre sería únicamente el títere de los órdenes sociales y no —como lo ha demostrado ser en la historia— un agente cuyas propiedades intrínsecas reaccionan denodadamente contra la poderosa presión de modelos sociales y culturales desfavorables. De hecho, si el hombre no fuere más que el reflejo de moldes de cultura, ningún orden social podría ser criticado o juzgado desde el punto de vista del bienestar del hombre, puesto que no existiría un concepto del “hombre”.
Tan importantes como las repercusiones políticas y morales de la teoría de la maleabilidad son sus implicaciones teóricas. Si suponemos que no existe la naturaleza humana (salvo cuando se la define en términos de necesidades fisiológicas básicas), entonces la única psicología posible sería un conductismo radical, que estaría satisfecho con describir un número infinito de tipos de comportamiento, o bien con medir aspectos cuantitativos de la conducta humana. La psicología y la antropología no podrían hacer otra cosa que describir las diversas formas en que las instituciones sociales y los patrones culturales moldean al hombre y, como las manifestaciones especiales del hombre no serían otra cosa que el sello que el modelo social le habría estampado, sólo existiría una ciencia del hombre: la sociología comparada. Si, no obstante, la psicología y la antropología han de establecer proposiciones válidas acerca de las leyes que gobiernan la conducta humana, deben partir de la premisa de que algo, digamos X, reacciona ante las influencias ambientales en formas, susceptibles de averiguación, que derivan de sus propiedades. La naturaleza humana no es fija —y por eso la cultura no puede ser interpretada como el resultado de instintos humanos fijos—, ni la cultura es un factor fijo al que se adapte la naturaleza humana en forma pasiva y completa. Es verdad que el hombre puede adaptarse aun a condiciones insatisfactorias, pero en este proceso de adaptación desarrolla reacciones mentales y emocionales definidas que derivan de las propiedades específicas de su propia naturaleza.
El hombre puede adaptarse a la esclavitud, pero reacciona frente a ella disminuyendo sus cualidades intelectuales y morales; puede adaptarse a una cultura saturada de desconfianza y hostilidad mutuas, pero reacciona a esta adaptación transformándose en un ente débil y estéril. El hombre puede también adaptarse a condiciones culturales que demandan la represión de los impulsos sexuales, pero con el logro de esta adaptación desarrolla —tal como Freud demostró— síntomas neuróticos. Puede adaptarse a casi cualquier tipo de patrones culturales, pero en tanto éstos se contrapongan a su naturaleza, desarrollará perturbaciones mentales y emocionales que lo obligarán, con seguridad, a modificar tales condiciones puesto que no puede modificar su propia naturaleza.
El hombre no es una hoja en blanco sobre la cual la cultura puede escribir su texto; él es una entidad cargada de energía y estructurada en formas específicas que, al adaptarse, reacciona en formas específicas también, susceptibles de investigarse, frente a las condiciones externas. Si el hombre se hubiera adaptado autoplásticamente a las condiciones externas, alterando, al igual que un animal, su propia naturaleza, y fuera apto para vivir bajo un solo conjunto de condiciones ante las cuales desarrollaría una adaptación especial, habría alcanzado ese callejón sin salida de la especialización que es el destino de toda especie animal, haciendo de ese modo imposible la historia. Si, por otra parte, el hombre pudiera adaptarse a todas las condiciones sin combatir aquellas que van contra su naturaleza, carecería también de historia. La evolución humana tiene su raíz en la adaptabilidad del hombre y en ciertas cualidades indestructibles de su naturaleza que lo impulsan a no cesar jamás en la búsqueda de condiciones más ajustadas a sus necesidades intrínsecas.
El objeto de la ciencia del hombre es la naturaleza humana. Pero esta ciencia no se inicia con un cuadro completo y adecuado de lo que la naturaleza humana es; lograr una definición satisfactoria del objeto de su estudio es su fin y no su premisa. Su método consiste en observar las reacciones del hombre frente a diversas condiciones individuales y sociales, y hacer inferencias acerca de la naturaleza del hombre a partir de la observación de tales reacciones. La historia y la antropología estudian las reacciones del hombre ante condiciones culturales y sociales diferentes de las nuestras; la psicología social estudia sus reacciones a distintas situaciones sociales dentro de nuestra propia cultura. La psicología infantil estudia las reacciones del niño en desarrollo frente a varias situaciones; la psicopatología trata de llegar a conclusiones acerca de la naturaleza humana estudiando sus distorsiones bajo condiciones patógenas. La naturaleza humana, como tal, nunca puede ser observada, sino únicamente en sus manifestaciones específicas en situaciones también específicas. Es una construcción teórica que puede inferirse del estudio empírico de la conducta del hombre. En este sentido la ciencia del hombre, al construir un “modelo de la naturaleza humana”, no difiere de otras ciencias que operan con conceptos de entidades basados en deducciones inferidas de datos observados, o controlados por éstas, y no directamente observables en sí mismos.
A pesar de la riqueza de datos que ofrece tanto la antropología como la psicología, únicamente tenemos un cuadro provisional de la naturaleza humana. Si buscamos un concepto empírico y objetivo sobre lo que es la “naturaleza humana”, podemos aún aprender de Shylock, si sabemos comprender sus palabras acerca de los judíos y cristianos, considerados, en un sentido amplio, como representantes de toda la humanidad.