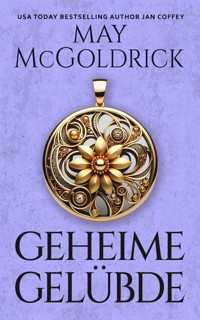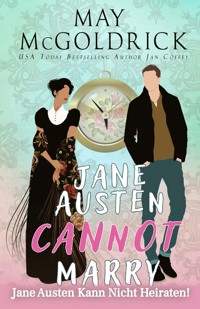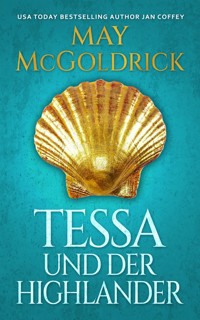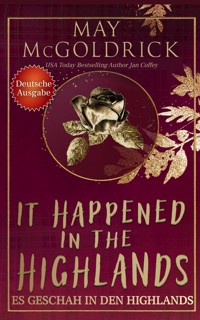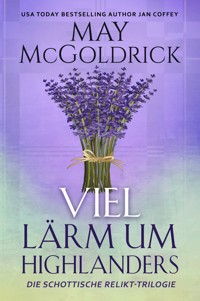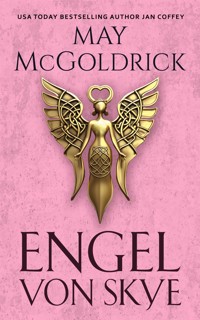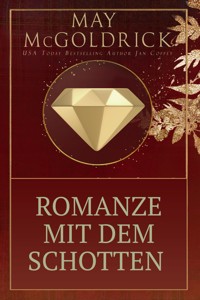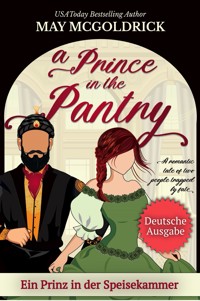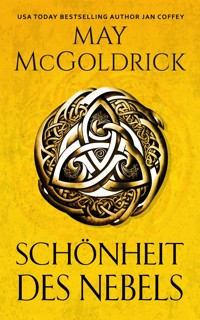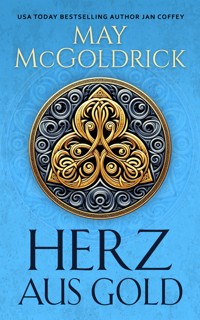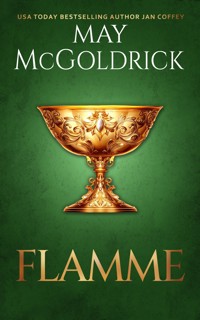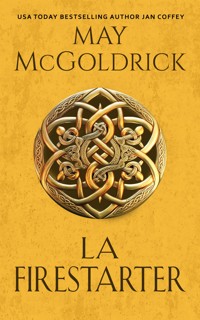
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Trilogía del Tesoro de las Highlands: Libro 3 ¡Se necesita un pirata para domar a otro! La Trilogía del Tesoro de las Highlands recoge las vidas y los amores de tres hermanas escocesas. Ahora, en la emocionante conclusión, conoce a Adrianne... una mujer sin compromisos ni inhibiciones.... Arrojada a los brazos del hombre que desea más que su corazón, Adrianne Percy estaba escondida en las Islas Occidentales, a salvo de los enemigos de su familia hasta que sus hermanas enviaron a un famoso pirata para que la devolviera a las Highlands. Pero cuando urde un plan para liberar a su madre secuestrada, este plan requiere que se case con el apuesto pícaro. Y lo que comienza como un simple asunto de negocios se convierte rápidamente en un deseo incontrolable...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
The Firebrand
LA FIRESTARTER
Trilogía del Tesoro de las Highlands; 2nd Spanish Edition
Libro 3
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Derechos de autor
Gracias por elegirnos y leer este libro. En caso de que te guste esta historia, por favor, considera compartir una buena reseña dejando tus comentarios, o ponte en contacto con los autores.
La Firestarter: Trilogía del Tesoro de las Highlands, Libro 3 (The Firebrand). Copyright © 2011 por Nikoo K. y James A. McGoldrick
Traducción al español © 2024 de Nikoo K. y James A. McGoldrick
Todos los derechos reservados. Excepto para su uso en cualquier reseña, queda prohibida la reproducción o utilización de esta obra, en su totalidad o en parte, en cualquier forma y por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo, conocido o por inventar, incluidos la xerografía, la fotocopia y la grabación, o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso escrito del editor: Book Duo Creative.
Publicado por primera vez por NAL, un sello de Dutton Signet, una división de Penguin Books, USA, Inc.
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Nota de Edición
Nota del Autor
Sobre el autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
A los talentosos miembros de Bucks County y New Jersey Romance Writers: que los dioses y diosas de la edición sonrían a todos.
Y a Hilary Ross, por su estímulo para sacar lo mejor de nosotros.
Este libro no sería lo que es sin ti.
Prólogo
Abadía de Jervaulx en Yorkshire, Inglaterra
Agosto de 1535
—Tu padre ha muerto.
Frunciendo el ceño a través del barro que cubría su rostro delineado y cansado, el caballero miró fijamente a las tres jóvenes. Estaban juntas junto a la chimenea, con sus rostros atónitos dorados por el resplandor del pequeño fuego. Sólo unas pocas velas iluminaban la pequeña habitación de la abadía.
—Debes saber que murió fiel a sus creencias. Al igual que Tomás Moro y el obispo Fisher, no pudieron obligarle a firmar el Juramento de Supremacía del rey Henry. No importaba lo que hicieran, ni las torturas, Edmund Percy no se dejaría doblegar.
Fijó los ojos en la hija menor mientras las lágrimas, brillantes como diamantes acuosos, salpicaban de pronto sus mejillas sobre el suelo de piedra.
—Le asesinaron en su celda. Temían llevarlo a Westminster para ser juzgado, así que se abalanzaron sobre él por la noche como viles cobardes y sanguinarios. Un guardia que conozco me dijo que los canallas degollaron a Edmund. Luchó contra ellos valientemente, pero una traicionera daga puso fin a su digna vida.
Benedict, el monje alto que estaba junto a la puerta, con un gruñido manifestó su preocupación. —¿Dónde está su cuerpo? ¿Lo devolverán a Yorkshire para enterrarlo debidamente?
—No, el cuerpo fue llevado a...
Un pequeño sollozo escapó de los labios de la hija menor cuando, de repente, salió corriendo hacia la puerta. Nadie intentó detenerla cuando pasó rozando al monje y desapareció en la oscuridad del pasillo.
—Continuad —ordenó Benedict, indicando a las otras dos hermanas que se quedaran—. Hay más cosas que debemos aprender.
* * *
La pena la arañaba por dentro, arrancándole el aliento de los pulmones.
Al salir de la sala principal, Adrianne bajó a trompicones los tres escalones, ignorando las manos que le tendían ayuda. Mientras corría por el patio de la abadía hacia los establos, cada vez veía más borroso por sus propias lágrimas.
Había muerto. Su padre se había ido. Para siempre.
Entró raudamente en los establos y su mano encontró y cogió una pala junto a la puerta. El hombro de Adrianne golpeó con fuerza contra la áspera madera de los establos, pero su cuerpo estaba insensible al dolor. Se tambaleó en la oscuridad hasta llegar al establo vacío. El dolor se transformó en furia, y golpeó con la pala de madera las paredes de piedra y madera.
Todo un año esperando, rezando, para que Edmund Percy fuera liberado de su injusto encarcelamiento había sido en vano. Su padre había muerto.
Adrianne pateó una cubeta vacía y tiró la pala a un rincón. Golpeó la pared del establo hasta que la sangre corrió por sus nudillos. Pero el dolor la dejó sin sentido.
Por su cerebro pasaron imágenes de años pasados. Su padre, alto y apuesto, el gentil guerrero cuyo corazón siempre brillaba a través de sus claros ojos azules. Su madre, Nichola, la serena belleza que gobernaba el corazón de Edmund con el mismo afecto con el que moldeó las vidas de las tres hijas. La familia que había tenido. El amor que habían compartido. Desaparecido. Esfumado.
—Se ha ido —escupió las palabras con rabia mientras su puño ensangrentado golpeaba de nuevo la pared. El agudo dolor que sintió esta vez en la mano rompió el muro de insensibilidad y se hundió en el suelo, mientras las lágrimas volvían a fluir libremente.
Las imágenes ardían en su cerebro. La detención de Edmund Percy, su madre intentando frenéticamente ocultar a sus hijas, la masacre de sirvientes inocentes, la sangre que había manchado las paredes y los suelos de su casa solariega. Todo estaba demasiado claro.
Unos sollozos sacudieron la esbelta figura de Adrianne. Una impotencia sin comparación en su vida le drenaba el alma. Apoyó la cabeza contra el muro de piedra y lloró.
Cuando Catherine entró en los establos, la visión de su hermana menor desplomada en el establo añadió una herida más a un corazón afligido. El pelo negro de Adrianne se había soltado de la trenza. El vestido gris, roto por la manga, estaba cubierto de tierra y paja. Cuando la hija menor de los Percy levantó la vista, las manchas de sangre y suciedad, mezcladas con lágrimas, atrajeron a Catherine inmediatamente al lado de Adrianne. Depositó con cuidado la lámpara de mecha que llevaba sobre un lugar seguro.
—¿Qué te has hecho? —tocó un moratón en la frente de su hermana, otro arañazo en la mejilla.
—No me toques —Adrianne levantó una mano para rechazar la suave caricia de su hermana. Pero la mirada de Catherine se posó inmediatamente en los nudillos magullados y ensangrentados.
—¡Por la Virgen! Adrianne, ¿qué has hecho?
—Por favor, no lo hagas —un sollozo escapó de los labios de la mujer más joven. —Por favor, no me sermonees sobre lo que debo o no debo hacer. Ahora no. Y, por favor, no finjas que esta noticia de nuestro padre es otra mentira.
Hubo un largo silencio. Dos pares de ojos azules iguales se encontraron, cada hermana buscando consuelo en la otra.
—Esta vez, lo creo —dijo al fin Catherine—. Esta noticia de la muerte de nuestro padre fue llevada primero a las Fronteras, al extremo norte. Nuestra madre nos envió a este mensajero. Llevaba una carta sellada de ella. Nos la entregó a mí y a Laura después de que salierais de la cámara del abad.
Adrianne se quitó las lágrimas de la cara y se enderezó dónde estaba sentada. —¿Qué dice la carta? ¿Qué noticias hay de mamá? ¿Está a salvo dónde está?
—Nos asegura que está a salvo, pero, como siempre, no se preocupa tanto de su propio bienestar como del nuestro —Catherine sacó un pañuelo de la manga y empezó a envolver con él los nudillos de Adrianne.
—¿Dijo algo sobre el Tesoro de Tiberio?
—Sí, pero todo es un revoltijo de acertijos... como siempre. Palabras sobre «el mapa» y nuestra responsabilidad de mantenerlo a salvo como hizo nuestro padre antes que nosotros. Referencias sobre cómo debemos proteger las secciones del mapa que nos enviará. Lo único que está realmente claro es lo reales que serán los peligros de quienes nos perseguirán por él.
—Así que a este juego hemos estado jugando —Adrianne se encontró con la mirada de su hermana—. Los elaborados planes de Laura que las tres hemos estado llevando a cabo. Todos los pequeños cofres que hemos estado enterrando en cada rincón de Yorkshire. Todos esos bocetos y acertijos para guiar a los que buscan el tesoro hacia el siguiente falso destino... ¿crees que seguirán sirviendo para algo?
—Sí, así será —Catherine asintió—. Sobre todo ahora, pues nuestra madre cree que será cuestión de días que se emita una orden de arresto contra nosotras tres también. De hecho, menciona por su nombre al lugarteniente del rey, Arthur Courtenay. Ha estado esperando esta oportunidad para venir a por nosotros.
La rabia se apoderó del rostro de Adrianne. —No se atrevería a hacerlo mientras nuestro padre viviera. Pues que venga. Esta vez lucharemos contra él hasta la última gota de nuestra sangre. No habrá encarcelamiento. Sera una batalla sin cuartel.
—Adrianne —la mano de Catherine apretó firmemente la barbilla de su hermana—, nuestra madre no desea perder a ninguno más de sus seres queridos. Quiere que estemos a salvo. Desea que abandonemos Inglaterra.
—¿Dejar Inglaterra? ¿Nos quiere en las Fronteras junto a ella?
Catherine negó con la cabeza. —No considera que las Fronteras sean seguras para sus hijas. No, ha planeado que nos envíen a las tres a rincones remotos de Escocia.
Adrianne sacudió la cabeza, confundida. —¿Separarnos? ¿No ha sido suficiente vivir con perder a nuestro padre... con perderla a ella? Que los tres permaneciéramos juntos ha sido lo único cuerdo en todo este año de locura. Cada uno de nosotros necesita a los otros dos para sobrevivir.
—Adrianne, somos hermanas. Nada puede cambiar eso. Ninguna distancia entre nosotras puede desmoronar los cimientos de fuerza y amor que se han construido —la mano de Catherine apartó los oscuros mechones de pelo de la cara de Adrianne—. Pero creo que debemos hacer lo que nos pide. La estratagema de ocultar el Tesoro de Tiberio nos hará ganar tiempo. Seguramente, el interés de Sir Arthur Courtenay residirá en desenterrar primero el tesoro. Se nos ha encomendado la tarea de cumplir los deseos de nuestro padre. Éste es el legado que nos ha dejado. Debemos seguir los planes de nuestra madre.
Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Adrianne. —¿Y perder lo último que nos queda separándonos? ¿Ir ciegamente a los confines del mundo? ¿Ir adonde todos nos odiarán por nuestra sangre inglesa?
—Todos somos medio escoceses. Nichola Erskine es nuestra madre, así que sin duda habrá cierta tolerancia en la forma en que nos reciban —se volvió hacia la puerta—. Y ahora sal de aquí, Adrianne, Laura sigue buscándote.
Las dos hermanas se levantaron. Catherine cogió la lámpara de mecha y continuó. —Tal como yo veo las cosas, nuestra madre ha planeado que me envíen al castillo de Balvenie donde, gracias a la generosidad del conde de Athol, podré abrir la escuela con la que tanto he soñado. Una vez instalada, no veo ninguna razón por la que Laura y tú no podáis uniros a mí allí. Todos tenemos una buena educación y sabemos cómo dar clases a los demás. Debemos pensar que esto no es más que una breve separación.
—¿Y Laura? ¿Adónde la envían?
—Más al norte. A un lugar del mar oriental llamado la Capilla de Saint Duthac.
—¿Y yo?
—A las islas occidentales. Te envían a una isla llamada Barra.
—¿Una isla? —exclamó Adrianne—. Pero para llegar a una isla hace falta una barcaza o un barco.
—Sí. Creo que está demasiado lejos para nadar, hermanita.
Su mano vendada se apretó inconscientemente contra su estómago. —Pero, ¿por qué tuvo que enviarme nuestra madre a una isla?
Catherine sacó a su hermana de los establos. —Sobrevivirás al viaje. Y una vez allí, te cuidarán perfectamente... hasta el momento en que puedas reunirte conmigo en el castillo de Balvenie.
—Una isla —murmuró Adrianne con consternación—. Tan poca gente. Tan poco que hacer.
—Piensa en todas las dificultades a las que nos hemos enfrentado, Adrianne. Comparado con todo lo que hemos pasado este último año, estoy seguro de que la vida en Barra será un paraíso.
CapítuloUno
Castillo de Kisimul, Isla de Barra
Oeste de Escocia
Cinco meses después
Un grito de angustia que provenía de la jaula de madera que colgaba en lo alto de las rocas provocó asentimientos de aprobación de la multitud apiñada en la base de la muralla del castillo.
—Y te digo, Wyntoun, que es una zorra demasiado obstinada para morirse por tan poco tiempo.
La ráfaga del agrio viento de las Hébridas transportó la declaración de la monja por los muros de piedra del castillo hasta el habitante de la jaula oscilante. La prisión de madera y cuerda, parecida a una caja, colgaba suspendida de lo que parecía el bauprés de un barco que sobresalía de una esquina de la torre principal del castillo.
Desde los confines de la jaula, Adrianne Percy contempló la fría mirada de la abadesa de la Capilla de Santa María. Luchando contra la bilis de su garganta y el entumecimiento de sus dedos desnudos aferrados a los barrotes de madera, se esforzó por oír cada palabra.
—Seguramente, teniendo en cuenta el hielo y la lluvia y todo eso, la mujer ya debe haber soportado suficiente castigo.
—La muchacha lleva allí arriba sólo unas horas —espetó la monja con tono acusador—. Tres días. Permanecerá allí tres días.
Adrianne sacudió la jaula, atrayendo todas las miradas. —Que sean trescientos días, si quieres, pues este castigo es preferible, con mucho, a todo lo demás que me has infligido desde que llegué a esta maldita isla.
La abadesa gruñó al viento. —Serán más de tres días y ni siquiera me plantearé darle permiso para que pida perdón.
La joven volvió a sacudir la jaula. —¿Suplicar perdón? Jamás.
—Cinco días —gritó la abadesa.
—No he hecho nada malo, y si alguien debe perdonar, el perdón lo daré sólo yo —mientras la voz de Adrianne se eleva por encima de una ráfaga de viento—. ¿Me oyes? Solo lo daré yo.
Adrianne sintió que la satisfacción y la desesperación se mezclaban y se enroscaban en su pecho al ver a la anciana monja murmurando y abriéndose paso con cuidado sobre las rocas hacia la entrada principal de la torre del homenaje. La abadesa sólo se detuvo el tiempo suficiente para gritar su respuesta antes de continuar.
—Entonces serán siete días, zorra.
—¡En tus sueños infernales! Intenta retenerme aquí durante siete días. Aunque sólo sea un día. San Virgilio, será mi guía —entonó—. Despertaría a los mismos demonios del averno, aunque probablemente ya lleven una corona de abadesa.
Adrianne se dio cuenta de los jadeos horrorizados de los hombres bajo la jaula. Mirando hacia abajo, observó al hombre recién llegado, al que la abadesa había llamado Wyntoun. Estaba apartado del resto, con los brazos cruzados sobre el pecho y con el ceño fruncido.
Una oleada de ira la hizo querer escupirle a todos los demás. Pero su batalla actual era contra la abadesa. Luchando contra su estómago revuelto, mareada por el movimiento de la jaula que era azotada por el viento, Adrianne se movió de un lado a otro para observar cómo se marchaba monja.
—No te arranques, no escaparás de mí. Este lamentable montón de roca al que llamas castillo es demasiado pequeño. No podrás escapar de oírme, de oír mis maldiciones.
—¡Por los santos, señorita! —la llamó el corpulento mayordomo que estaba cerca de la recién llegada—. Si no te callas, te colgarán hasta que te pudras.
—Nadie te ha llamado para que hables, metiche cabeza de chorlito —tuvo la satisfacción de ver cómo una ola arrastraba el agua del mar entre las rocas y empapaba al hombre—. De hecho, si no fuera porque meneas la lengua soltando mentiras sobre lo que he hecho, no estaría aquí —una ráfaga de viento hizo que la jaula volviera a temblar y a balancearse precariamente desde la viga. Adrianne se desplomo de rodillas mientras su estómago se agitaba por el movimiento espasmódico.
Había empezado a caer una lluvia helada. El viento, que arreciaba al subir la marea, añadía un frío glacial al crepúsculo invernal que se cernía sobre ellos.
Podía soportar el frío, incluso empapar su manta y su ropa con la lluvia helada. Pero no podía soportar los mareos causados por los movimientos bruscos de la jaula. Despreciaba esta debilidad. Tomó una bocanada de aire frío y salado, agarró una enorme almeja y un plato con comida sobrante y se levantó.
—Y a mí tampoco me envenenarán tan fácilmente, traficantes de viruela con cara de pescado —arrojó el plato y su contenido ferozmente hacia abajo. La comida salió despedida por el viento, cayendo sobre algunos de los espectadores, mientras el propio plato se hacía añicos en las rocas, no lejos de los pies del recién llegado.
—Venid. Todos vosotros —la abadesa se detuvo en la entrada del castillo—. Dejadla.
A la orden tajante de la monja, las cabezas de la media docena de hombres se giraron y todos, excepto el recién llegado, avanzaron por las rocas y entraron en el torreón detrás de la diminuta mujer.
Adrianne, que seguía aferrando con fuerza los barrotes de madera con sus dedos entumecidos, se preguntaba el motivo de la llegada de aquel hombre. Había visto el barco entrar en la bahía justo cuando colgaban la jaula de la torre aquella mañana. También había visto el bote que llego a tierra con aquel hombre. Estaba segura de que se trataba del mismo hombre, pues era fácilmente una cabeza más alto que los demás que habían estado de pie en las rocas de abajo. Además, tenía el pelo negro y corto, del mismo color que su atuendo negro. Muy diferente de los demás que vivían en Barra. Pero en cuanto al resto de su aspecto, la caída hasta las rocas mojadas era demasiado larga como para fijarse en otra cosa que no fuera su feroz mirada.
Observándole en silencio, Adrianne se preguntó por qué se había quedado atrás.
—¿Te das cuenta de que tu jaula está más alta que las jarcias de la mayoría de los barcos? No debes tener miedo a las alturas —exclamó—. Aunque conozco a muchos hombres que se tragarían la lengua ante la amenaza de ser colgados en una jaula del castillo de Kisimul.
—Bueno, eso dice mucho en favor de los hombres de Barra.
Una ola salpicó sus botas. Ágil como un gato, el alto recién llegado se movió con facilidad de roca en roca, pasando por debajo de la jaula y deteniéndose en el lado opuesto.
Adrianne movió las manos sobre los barrotes de madera y se colocó al otro lado de la jaula, para poder mirarle desde arriba.
—Entonces, ¿qué terrible delito cometiste para merecer este lúgubre castigo?
No había cometido ningún delito, pero eligió el silencio como respuesta. Desde su llegada a Barra, nadie había creído nada de lo que decía.
—Puedes hablar conmigo. Ya he intentado interceder en tu nombre —. Podría ser un amigo.
Resopló lo bastante alto para asegurarse de que él la oía.
—Puede que aún no esté convencido de tu maldad. Acabo de llegar a la isla y...
—Te vi llegar navegando —le encaro—. Eres un Highlander y, por tanto, un molesto visitante, como el resto de ellos.
—Tienes demasiada boca para ser una indefensa damisela inglesa.
Así que sabía algo de su pasado. —Soy cualquier cosa menos indefensa, cabeza hueca.
—¿«Cabeza de chorlito»? Debes de confundirme con otra persona. Pero desde mi punto de vista pareces indefensa. Y por todo lo que he oído desde que pisaste Barra, parece que has cometido algún pecado imperdonable. Y uno innombrable, debo añadir, ya que nadie parece querer hablar de lo que hiciste exactamente para irritar a la abadesa más gentil y de temperamento más apacible de todas las Islas Occidentales.
Miró frenéticamente alrededor de la jaula para encontrar algo más que arrojarle. Pero no había nada que le fuera útil para lograr su cometido.
—Para empezar, mi recomendación sería que cambiaras tu forma de hablar con ella.
El mal genio ya había formado réplicas calientes en su garganta, pero tuvo que renunciar a su respuesta cuando una ráfaga de viento azotó la oscilante jaula con más lluvia helada. Sus blancos dedos se aferraron a los barrotes de madera, mientras luchaba contra otra convulsión en su vientre.
—He conocido a esa gentil monja durante buena parte de mi vida, y diría que no hay hombre, mujer o niño vivo que le eche una mano a alguien lo bastante osado como para desafiar los deseos de esa... como decirlo, de esa santa mujer.
—No necesito ni deseo ayuda de ninguno de vosotros. No la he pedido y nunca la pediré. No sois más que sapos acobardados y sin carácter, y os merecéis lo que os pase por sus acciones —la frustración la obligó a sacudir la jaula. Su voz se elevó al compás del viento—. Y a pesar de lo que queráis creer, montón de estúpidos, esa mujer es una tirana.
—No. Es una líder respetada y cariñosa, muy apreciada por el pueblo de Barra, y también por su señor.
—¡Ciertamente! Yo también he oído hablar de eso. Y qué conveniente. En lugar de ocuparse de sus deberes en Barra dirigiendo su mísera abadía, la «buena» mujer controla toda la isla mientras el «señor», un escuálido y cobarde pececillo, esta perpetuamente ausente, mientras se mantiene alejado de la realidad de su pueblo. Creo que esa cobarde mujer tiene miedo de enfrentarse a la ira del tirano señor de esta isla.
—¿«Pececillo»? ¿Cobarde? ¿Eso es lo mejor que sabes decir?
—No, puedo hacerlo mejor —replicó ella bruscamente—. El «Clan» MacNeil es una escoria de pacotilla. Por lo que yo sé, no es más que un venenoso imbécil con una gran espalda.
—En realidad, señorita, es MacLean. Su madre era una MacNeil.
Adrianne miró a un lado y vio al mayordomo de pie contra el muro del castillo, observando el intercambio verbal.
—Mi Lord —el corpulento sirviente se aclaró la garganta, sonando serio—. La abadesa desea hablar con usted.
Tras echar una mirada de despedida a la jaula, el Highlander se dirigió a través de las rocas hacia la entrada del castillo. Sujetando los barrotes de la jaula en cada puño, le vio desaparecer. El viento gélido agitó la jaula a escasos centímetros de la antigua pared de la torre, y la lluvia incesante consiguió por fin provocar una oleada de desesperación. Frunció el ceño y miró al arrogante mayordomo que permanecía abajo, regodeándose en ella desde la seguridad de las rocas junto al muro del castillo.
—¿Quién es él? —No pudo aguantar—. ¿Ese Highlander? Ese cachorro lame botas que echó a correr en cuanto la abadesa le silbó.
—Ese «cachorro», zorra de lengua afilada, es Sir Wyntoun MacLean, sobrino de la abadesa y señor del castillo de Kisimul —pudo ver la sonrisa del hombre incluso en el crepúsculo—. Es el guerrero más feroz que jamás haya comandado un barco o un grupo de asalto. Y después de lo que dijisteis de él, yo diría que pasarán quince días antes de que nos deje alimentaros, por no hablar de dejaros salir de vuestra jaula. Sí. Apostaría que quince días, serian poco para una pendenciera.
Lo miró fijamente hasta que desapareció de nuevo en el castillo. Aquellas palabras deberían haberla asustado, pero Adrianne no sentía remordimiento alguno por lo que había dicho y hecho. Seis meses. Durante seis meses había sido prácticamente una prisionera en esta isla. Durante seis meses la habían corregido, condenado, puesto en ridículo y castigado repetidamente sin motivo. Y todo había llegado a este momento.
Miró hacia abajo, hacia la pronunciada caída. El mar se volvía cada vez más tormentoso con cada ola al subir la marea. El rocío salado le picaba en la cara cuando las olas se abalanzaban sobre las rocas y golpeaban el muro del castillo.
Soltando una mano de los barrotes de la jaula, Adrianne se metió la mano en la cintura de la falda, bajo la capa, y sacó la pequeña daga que había escondido allí. Alargando la mano por encima de la cabeza, sus dedos se deslizaron a través de los anchos barrotes de la jaula y agarraron la gruesa cuerda que la unía a la viga.
Sí, todo se había reducido a esto, pensó, cortando la cuerda.
CapítuloDos
La negra sombra de la diminuta monja se alzaba enorme sobre la pared oriental del Gran Comedor.
—Las jóvenes a mi cargo son enviadas a esta bendita isla para que se centren en Dios Todopoderoso. Su deseo es liberarse de las perturbadoras distracciones de la vida. Les digo que su deseo es abrazar la quietud, alcanzar la paz interior y la tranquilidad que no pueden encontrar en el mundo exterior.
La abadesa dejó de pasearse ante la mesa del maestre y esperó a que el Highlander levantara la mirada del libro de contabilidad que tenía abierto. Asintió secamente. —Durante los últimos seis meses, Wyn, estas pobres criaturas no han conseguido ni una pizca de la soledad orante que se les prometió, o que prometieron a sus familias. Y nuestro fracaso, todos y cada uno de los trastornos, puede achacarse a una sola persona. Esa «banshee» cabezota y de lengua mordaz, Adrianne Percy.
—Con toda seguridad, tía, en tus vastos años de experiencia, habrás tenido otras jóvenes animosas que han mostrado una inquietud similar en su forma de ser.
—¡Es enserio! ¿Inquietud? «Inquietud» ni siquiera se acerca a describir a esta Fiera de ojos salvajes —empezó a caminar de nuevo—. He tenido otras. Es cierto. Pero ninguna, puedo asegurártelo, ninguna de las que están a mi cargo ha soñado jamás con extender una revuelta abierta más allá de los muros de la pequeña abadía. Vaya, puede que la Capilla de Santa María nunca vuelva a ser lo que era. Y sí, Wyn, «Fiera» es el nombre adecuado para Adrianne Percy. Sin duda, es la muchacha que corta el Hilo de la Vida. ¡De mi vida! Y no sé qué he hecho para merecerla.
El Highlander cerró el libro de contabilidad e hizo un gesto con la cabeza al mayordomo que permanecía pacientemente de pie al final de la mesa para que viniera a llevarse el registro de los asuntos de la isla. Haciendo un gesto a un hombre delgado que acababa de entrar en el Gran Salón, Wyntoun escuchó a medias mientras la abadesa seguía hablando.
—Primero, empezó en la abadía. Rompiendo todas las reglas, ignorando nuestras rutinas, predicando la anarquía entre las mujeres más jóvenes. Pero eso fue sólo el principio.
Wyntoun observó a su fiel «Capitán de Navío» cruzar la Sala iluminada por antorchas. Aunque su montón de pelo canoso delataba su juventud, Alan MacNeil era, en opinión de Wyntoun, el hombre más informado y sensato que surcaba los mares. Mientras avanzaba noto que del hombro del hombre colgaba una bolso de cuero.
—Alan —llamo la abadesa, volviéndose cuando él pasó por delante de la chimenea ardiente y se dirigió al asiento continuo al de su señor—. Ya era hora de que abandonaras esa preciosa nave tuya y nos concedieras el placer de tu excelsa presencia.
—Buenos días, tía —Alan se inclinó rápidamente ante la abadesa y se sentó, sacando un rollo de vitela de su mochila. Un mozo corrió rápidamente con un cuenco de sopa humeante para el recién llegado, que sin sonreír lo sorbió mientras Wyntoun desenrollaba el mapa ante ellos.
—¿Dónde estaba? Oh, esa zorrita —la abadesa empezó a caminar de nuevo—. Ningún muro de convento podría contener a esa cosa salvaje. La criatura no estuvo aquí ni una semana antes de que se dedicara a recorrer la isla a lo largo y ancho. Y completamente sola. La ha recorrido de un extremo a otro —ella misma me dijo—. Me he detenido en todas las casas para averiguarlo. Ha compartido el pan con los buenos y los malos. Y su sucia boca, ¿de dónde crees que viene? Yo te lo diré. De mezclarse con los pescadores y algunos de los rufianes y granujas que pasan el tiempo en Barra.
La monja señaló con un dedo a los dos hombres. —Sé lo que estáis pensando. Está hablando de nuestros propios parientes. Sí, lo sé. Y me avergüenzo de todos ellos. Pero os diré algo. No ha habido una sola persona en esta bendita isla a la que Adrianne Percy no haya buscado. Vaya, esa muchacha ha intentado deliberadamente hacer suyos los asuntos de todo el mundo. Y si crees que alguien puede sufrir una fiebre o un padrastro en Barra sin que la entrometida señora meta las narices en ello, estás muy equivocado —la abadesa resopló burlonamente—. ¿Y crees que alguna vez me ha dicho adónde va o cuándo volverá? ¿O, cuando vuelve, cómo es posible que se haya embarrado tanto? No. Viene con la falda rota, las manos como las de un mozo de cuadra y actuando como si no pasara nada.
—Sí, tía —dijo Wyntoun vagamente, sin dejar de mirar las cartas.
—Y no creas que ése fue el final de sus transgresiones —apoyando sus pequeños puños en las caderas, la abadesa se detuvo ante los dos hombres—. La Regla de Ailbe. La conoces, Wyntoun. ¿Qué es la Regla de Ailbe?
El caballero levantó la cabeza y se encontró con los penetrantes ojos verdes de la anciana.
—San Ailbe llama a la quietud meditativa en la vida de los religiosos.
—Me alegro de que lo recuerdes, sobrino. Que su trabajo se realice en silencio siempre que sea posible. Que no sea hablador, sino más bien un hombre de pocas palabras. Que guarde silencio. Busca la tranquilidad, para que tu devoción sea «fructífera».
—Sí, como digas —la mirada de Wyntoun bajó hacia el mapa.
La monja no había terminado. —Y ahora, te toca a ti preguntarme qué tiene que ver la Regla de Ailbe con Adrianne Percy.
El caballero frunció el ceño y levantó la vista de la mesa. —Bueno, tía, ¿y qué tiene que ver todo esto con Adrianne Percy?
—¡Todo! —explotó ella—. Y antes de que pierdas el interés y vuelvas a tus mapas y otros afanes mundanos, déjame responder a la pregunta que me hiciste sobre qué ha hecho ella para merecer que la cuelguen en esa jaula.
Wyntoun permaneció inmóvil, dando muestras de atención a la abadesa.
—Ya te he dicho que el único propósito de esa joven desde que llegó aquí ha sido incumplir todas las normas que le incumben no sólo a ella, sino a todos los demás habitantes de esta isla —Wyntoun golpeó la mesa con la palma de la mano, impaciente—. Sí, tía. Lo has dicho.
—Pero no he dicho ni una palabra sobre su última fechoría —levantó un dedo acusador y señaló la esquina del castillo donde colgaba la jaula donde estaba la inglesa—. Hace dos días, Adrianne Percy irrumpió en el claustro del monasterio, con el pelo desatado y las faldas volando por los tobillos, gritando «¡Fuego!» y casi provocando la apoplejía del viejo hermano Brendan —la abadesa se inclinó sobre la mesa y bajó la voz hasta convertirla en un susurro—. «Al diablo la Regla de Ailbe», gritaba la zorra. «Hay fuego».
—Por lo que nos contaron los muchachos que traían provisiones a bordo desde la aldea, el incidente del monasterio fue...
—Cuida tus mapas, Alan.
El capitán enrojeció hasta las raíces de su pelo prematuramente gris, pero apretó los labios en una fina línea y volvió a mirar el mapa.
La monja dirigió de nuevo su ardiente mirada hacia Wyntoun. —No había fuego... del que hablar. Su propósito es arruinarnos. Arruinar la paz de la gente que vive en esta bendita isla. Arruinar la obra de Dios aquí.
El Highlander se sentó, apartando los mapas de él. —Muy bien, tía. He oído tu queja. ¿Qué deseas que haga?
Hubo una pausa y un rápido destello de sorpresa en las arrugadas facciones de la anciana.
—Bueno, está la cuestión de los deseos de su madre. Nichola Erskine Percy. Sus deseos eran que la hija se quedara aquí hasta que la enviaran a buscar —en el tono de la mujer volvió a aparecer rápidamente una nota de irritación—. Pero Lady Nichola no mencionó ni una palabra sobre el carácter revoltoso de Adrianne. No, no había ninguna advertencia en su correspondencia. En verdad, si hubiera algún indicio de ello, nunca habría...
—¿Qué quieres que haga, tía?
La repetida pregunta silenció a la anciana por un momento. Se acercó a la chimenea y miró fijamente las llamas que consumían todo a su paso. Luego se volvió hacia su sobrino.
—Quiero que te la lleves. Devuélvesela a su madre. Llévala de vuelta a Inglaterra o dondequiera que resida Nichola ahora.
—Hecho —Wyntoun volvió a acercar bruscamente los mapas. Alan empezó a señalar la ruta más probable a lo largo de la costa.
—¿No te estarás burlando de mí, ahora, Wyntoun? ¿No es una broma? —insistió ella—. Te la llevaras.
Los ojos verdes del caballero brillaron como esmeraldas a la luz de las antorchas del Gran Comedor. —Ya me conoces, tía. Nunca bromeo.
La abadesa asintió, pero no se retiró mientras los dos hombres se volvían hacia el mapa. El mozo de servicio entró corriendo de nuevo y volvió a colocar la jarra de cerveza sobre la mesa. Otro apareció cargado con enormes trozos de turba, que procedió a apilar en lo alto de la chimenea. Sin embargo, ningún fuego sería lo bastante caliente para dispersar el frío de la Sala.
—¿Y mi sentencia de castigo para ella? —preguntó tras una pausa.
—Se mantendrá, si insistes en mantenerlo —Wyntoun apartó un mapa mientras Alan desenrollaba otro, extendiéndolo sobre la superficie de la mesa de madera—. Pero te advierto que, cuando se repongan las provisiones del barco y el tiempo mejore, zarparemos. Y si el momento que elija para partir, es antes que el día que tienes pensado liberar la muchacha inglesa —un profundo ceño fruncido desafió al de la abadesa—, tal vez tengas que retenerla hasta la primavera. No sé cuándo enviaré otro barco que pueda llevarla de vuelta con su madre.
La abadesa frunció sus finos labios con desagrado.
—No confiaré en otra tripulación ni en otro barco —dijo finalmente, mirando a ambos hombres—. Y lo digo tanto por el bien de Adrianne como por el mío propio.
Alan miró rápidamente a su señor, pero Wyntoun fijó los ojos en el mapa.
—Ella es el fuego del infierno en la tierra, Wyn. Es una pirómana en un granero —la abadesa se volvió y miró fijamente la chimenea—. Es un milagro que el barco que la trajo aquí no se hundiera en el mar. No entiendo cómo esa tripulación pudo mantenerla bajo control durante el viaje desde Inglaterra.
—¿Y quieres que la llevemos de vuelta? —Alan apartó su jarra de cerveza—. ¿Qué pretendes, tía? ¿Deshacerte de todos nosotros?
La abadesa desestimó el comentario del marinero con un gesto de la mano. —Puedes arreglártelas, Alan —replicó, volviendo a la mesa—. Eres de mi propia familia. Y si alguien confía en mis opiniones, es mi propia familia. Pero debes estar advertido. Tiene la habilidad de encandilar tanto a hombres como a mujeres para que crean lo que dice y sigan sus impulsos perturbadores.
—He visto su «encanto» en acción, tía —Wyntoun levantó la vista, con un serio rostro.
—No, Wyn —insistió ella—. Tiene algo especial. Sabe hablar con dulzura cuando quiere. La gente la sigue, te lo aseguro, y los hombres son los primeros en caer ante sus bonitas miradas —ninguno de los hombres se movió ni mostró la menor curiosidad. Tras un largo momento, la abadesa asintió con satisfacción—. Ya está, pues. Adrianne se queda en su encierro hasta que estéis listos para zarpar.
—Cuando estaba llegando a tierra, la lluvia se estaba convirtiendo en nieve —Alan se dirigió a Wyntoun en lugar de a la abadesa—. ¿No sería mejor que la metieras en el agujero de los prisioneros, o incluso que colgaras su jaula aquí, en el Gran Salón?
—No lo permitiré —la abadesa sacudió la cabeza con firmeza hacia los dos hombres—. Ya lo hemos hecho. Hace dos días, cuando la bajamos por primera vez de la abadía, hice que colgaran su jaula allí mismo, de aquella viga. En unos instantes, la descarada criatura se divirtió entreteniendo a todos los de abajo con su lengua perversa. Y no me importa decirte que yo mismo fui el blanco de la mayor parte de sus insolentes burlas. No, eso no es suficiente. En menos de una hora había conseguido que algunos de los que la escuchaban se pusieran de mi parte.
De nuevo Alan dirigió sus palabras al Sir. —Puede que sea medio escocesa, pero la muchacha fue criada como una Lady inglesa. Puede que no sobreviva a la noche ahí fuera.
—Hice que le pusieran mantas en la jaula. Sobrevivirá —la monja rodeó con ambas manos la ornamentada cruz de plata que colgaba de su cuello, y una pequeña sonrisa asomó a sus finos labios—. Me complace, sin embargo, que mis plegarias hayan sido finalmente escuchadas. De una vez por todas, libraremos a Barra de esa pequeña zorra.
Unos gritos repentinos procedentes del patio atrajeron las miradas de todos hacia la puerta cuando el fornido mayordomo entró corriendo en la Sala.
—La jaula, mi señor.
Wyntoun empujó el mapa en dirección a Alan. —¿Qué pasa con la jaula?
—La jaula se cayó. Se estrelló contra las rocas. La cuerda debe de haber cedido.
—¿Qué hay de ella? —Wyntoun rodeó la mesa y cruzó rápidamente el piso con Alan y la abadesa pisándole los talones—. ¿Qué hay de la inglesa?
—Ella también se hundió, mi señor. Sobre las rocas. Los hombres la oyeron gritar. Y eso fue todo. Cuando llegamos allí, la marea se había llevado la mayor parte de ella, Dios bendiga su alma.
El mayordomo hizo la señal de la cruz, y Wyntoun devolvió la mirada a la monja.
—Parece que tus plegarias han sido escuchadas antes de lo que esperabas, tía.
CapítuloTres
El viento nocturno, negro y amargo, rasgaba las antorchas encendidas, amenazando con extinguirlas y, al mismo tiempo, con apagar las esperanzas de Wyntoun. Sin embargo, la anciana continuó increpando al Laird.
—Vuelve a tu barco, te digo. Tienes que estar preparado para zarpar con la marea.
Wyntoun giró bruscamente la antorcha humeante y miró con fastidio el rostro de la monja que lo observaba.
—Zarparemos cuando esté listo, tía —la mezcla de lluvia y nieve impulsada por el viento le quemaba la cara, pero al mirarla, la anciana monja parecía ajena a la tormenta. Frunció el ceño, suavizando el tono—. Te aconsejé que permanecieras en casa y dejaras la búsqueda a los hombres.
—Te lo digo, Wyn, tienes que irte.
El Highlander se volvió y miró hacia la agitada superficie de la bahía. Su barco, a menos de un tiro de flecha del castillo, surcaba las olas con facilidad. Sin embargo, por el subir y bajar de las antorchas, pudo ver que las pequeñas embarcaciones que trabajaban más allá de las rocas del castillo luchaban por mantenerse a flote y continuar la búsqueda. Los hombres de la orilla, sumergidos hasta la cintura en las gélidas aguas, se aferraban a rocas medio sumergidas y buscaban el cuerpo de la joven. —No nos iremos. Al menos, no hasta que encontremos algún rastro de ella.
Se oyó un grito procedente de una de las barcas. Wyntoun se adentró en el agua, acercándose al lugar donde las antorchas ardían con el viento.
—¡Una manta, mi Lord! —gritó uno de los hombres a Wyntoun.
—Más piezas de la jaula —la llamada procedía de Alan, quien se encontraba a la derecha.
El Highlander se volvió en esa dirección.
—Escúchame, Wyn —llamó la abadesa desde la orilla—. Estás perdiendo el tiempo aquí.
El caballero hizo caso omiso del comentario de la abadesa y levantó más alto en el aire su antorcha.
—¡Por los santos! Es su pelo —el grito del mayordomo fue casi un gemido—.Oh, bendita muchacha. Aquí hay un mechón de su pelo atrapado entre estos barrotes de madera.
Wyntoun volvió a vadear las aguas poco profundas y trepó hasta donde estaba el mayordomo con un puñado de largos rizos húmedos. La abadesa llegó al lugar que tenía delante y arrebató el cabello de la mano del hombre.
—No me importa repetirme, Wyntoun, pero en este caso voy a hacer una excepción. Coge a tus hombres ahora mismo y regresa a tu barco.
Un destello de mal humor cruzó la expresión del Highlander.
—Míralo.
El enfado de Wyntoun se aplacó rápidamente cuando miró el cabello que la monja le tendía para que lo viera. Lo cogió y, estudiándolo a la luz de la antorcha, frunció el ceño al ver el corte recto de las puntas del mechón. No tenía el aspecto de un cabello arrancado.
—En la abadía tengo algunos documentos y correspondencia relativos a Adrianne que necesito conseguirte, antes de que zarpes.
—Nos vemos allá.
—¡No! —la mujer sacudió la cabeza con vehemencia—. Si no regresas a tu barco inmediatamente, ella se encargará de que tus hombres naveguen ese navío hacia el mar sin ti, y con ella misma al timón.
* * *
Al abrirse la estrecha puerta del camarote del capitán, las diminutas ventanas de la popa del barco se abrieron de par en par. Wyntoun cruzó el camarote, las cerró y echó el pestillo antes de volverse hacia su hombre.
—Está a bordo, Wyn, tal como dijiste.
El Highlander se volvió y asintió satisfecho a Alan.
—¿Y la escondiste?
—Ya está hecho. No se dio la alarma. Ni siquiera tocamos la ropa mojada que debió de meter en un rollo de cuerda en cubierta cuando subió a bordo. Es toda una guerrera, lo reconozco.
—Tienes vigilado su escondite.
—Sí, está en uno de los barriles de agua vacíos. Coll la oyó moverse dentro. Y la estamos vigilando —Alan cerró la puerta tras de sí. Unos gritos apagados procedentes de la cubierta le indicaron a Wyntoun que la tripulación estaba preparando el barco para zarpar.
—¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Nadando?
—Sí, debe de haberlo hecho.
Wyntoun colgó el cinturón de su espada en una percha al otro lado del camarote. —¿Alguna noticia de la abadesa?
—Me dicen que sigue insistiendo en subir a bordo, en lugar de entregar a Ian lo que sea que tenga de la inglesa.
Los ojos verdes del caballero no podían ocultar su satisfacción mientras rebuscaba en una bolsa de viaje que se le había caído en la litera del camarote. Sacó un pergamino doblado y llevó la carta hasta donde Alan se había sentado en una pequeña mesa de trabajo junto a la estrecha puerta del camarote.
—Tenía mis dudas, Wyn. Pero todo salió bien —Alan cogió la carta y echó un vistazo al contenido—. Hiciste bien en no mencionarle a la abadesa la verdadera razón por la que te llevaste a la inglesa de Barra.
—Cuanto menos se sepa, mejor.
—¿Cuándo piensas decírselo a la muchacha? —Alan volvió a doblar la carta y la dejó de nuevo sobre el escritorio—. O mejor dicho, ¿cuánto tiempo piensas dejarla escondida en ese barril?
—Todo el tiempo que ella desee. Es mucho más fácil mantenerla allí en su barril que en cualquier otro lugar de esta nave.
—Seguro que está mojada hasta los huesos.
—Una vez que zarpemos, la sacaremos del barril.
—Hasta ahora, todo lo que ha hecho ha jugado a tu favor.
—Y tenemos que asegurarnos de que todos sus movimientos futuros, también, funcionen a nuestro favor, hasta que lleguemos al castillo de Duart.
—¿Vas a avisar a sus hermanas?
—Todavía no —Wyntoun se agachó junto a la mesa de trabajo y deslizó para abrir un panel secreto situado en un lateral del escritorio. Con una mirada satisfecha a su primo, colocó la carta en la cámara y volvió a deslizar el panel para cerrarlo—. Por supuesto, todo lo que planeo está sujeto a cambios, dependiendo del contenido de estos preciosos documentos que nuestra tía me confía en nombre de la muchacha Percy.
—Creo que está aquí.
Alan apenas se había puesto en pie cuando llamaron a la puerta. A una orden de Wyntoun, Ian, uno de los guerreros de MacNeil, empujó la puerta y retrocedió, dejando que la abadesa pasara a su lado antes de seguirla.
—Bien —la mirada crítica de la monja observó el mobiliario del camarote pulcramente dispuesto—. Tengo que reconocértelo, Wyntoun. Tu sentido del orden se nota incluso en este pequeño armario al que llamas hogar durante unos días al año. Pon aquí ese baúl, Ian.
Mientras el guerrero colocaba un pequeño cofre de madera sobre la mesa, Alan se dirigió hacia la puerta. —Os dejo a los dos. Quiero estar listo para zarpar al amanecer.
—Ian, espera fuera a la abadesa —ordenó el caballero—. Nuestro asunto aquí será rápido. Supongo que la abadesa no desea navegar con nosotros.
La mujer resopló y se sentó con un suspiro en la silla mientras la puerta se cerraba tras los hombres que se marchaban. —¿La has encontrado?
—La tenemos, tía. Está descansando cómodamente en uno de los barriles de agua vacíos que rellenaremos cuando lleguemos a Mull.
—Lo sabía —metió la mano en el cuello de su vestido de lana y sacó una pesada llave que colgaba de una cadena—. Puede que pienses que seis meses no es tiempo suficiente para conocer bien a alguien, pero te digo que, habiendo presenciado las travesuras de esta joven, habiendo observado lo decidida que puede llegar a ser, supe en mis huesos que ya había encontrado el camino hacia esta nave.
—Pero, ¿por qué elegiría este navío? —preguntó Wyntoun, observando los largos dedos de la monja mientras introducían la llave en la cerradura del cofre de madera—. ¿Por qué estabas tan segura de que vendría aquí, en lugar de esconderse en el torreón o en alguna choza de la isla?
La cerradura chasqueó suavemente y la abadesa empujó para abrir la parte superior del cofre. —Sabía que vendría aquí. Desde la primera semana que llegó a Barra, ha estado intentando marcharse. Escapar de esta isla.
—¿Pero adónde quería ir? Por lo que me has contado, no tiene a nadie más cerca.
—A sus dos hermanas mayores —anunció la abadesa, sacando un grueso paquete de cuero del cofre de madera—. Está decidida a abandonar Barra y encontrar a sus hermanas. Por lo que me ha contado, también ellas fueron enviadas a las Highlands por su madre después de que Edmund Percy fuera asesinado en la Torre de Londres.
—¿Sabes dónde están los demás?
—No. Si tuviera alguna información sobre su paradero, habría enviado un mensaje para que vinieran a llevarse a la zorra hace meses —la abadesa dejó el paquete sobre la mesa y colocó una mano protectora sobre él—. Con tus contactos, Wyn, estoy segura de que podrás encontrar a Nichola Percy en poco tiempo. Sólo puedo decirte que en su correspondencia original escribió que se refugiaba en las Fronteras, con algunas de las familias que tenían estrechos vínculos con Thomas Erskine, su padre.
—Encontrar a la madre no debería ser demasiado difícil —le aseguró Wyntoun.
—Ahora, al devolverle a la hija, también debes devolver este paquete, sellado como está, a Lady Nichola.
La abadesa cogió el paquete y se lo tendió. Wyntoun cogió el paquete de su mano. —¿Qué es lo que contiene, tía?
—En realidad, no lo sé. Pero las instrucciones de Lady Nichola eran claras cuando me lo envió —sus agudos ojos verdes se encontraron con los del Highlander y los sostuvieron—. Debía ocultar este cofre de madera y su contenido. Debía protegerlo como si en él estuviera la llave de las mismísimas Puertas del Cielo.
—¿Y?
—Y yo debía seguir vigilándola hasta que Adrianne estuviera segura en su lugar de seguridad.
—Podrías haberle dado esto en Barra —Wyntoun giró el paquete en su mano. El sello de cera mostraba los escudos de Percy y Erskine enlazados—. Allí estaba a salvo.
La monja resopló con disgusto. —Pero nunca estuvo segura. El mayor peligro al que se enfrenta esa joven no procede de quienes la persiguen, sino de ella misma. Sacudió la cabeza. —Desde luego, no ha estado preparada para recibir este paquete en ningún momento de su estancia en Barra. Así que, tal como me ha llegado, quiero que se lo devuelvas a Lady Nichola, junto con su hija. Deja que la mujer haga otros preparativos.
Wyntoun volvió a arrojar despreocupadamente el paquete en el cofre de madera y asintió tranquilizadoramente a la anciana. —Me ocuparé de todo, tía.
—Muy bien —la abadesa se puso en pie y se dirigió hacia la puerta—. ¿Y tú cuidarás de ella?
—Lo haré.
—Deberás tener paciencia con ella. Después de todo, es Bastante joven.
—Te aseguro, tía, que ninguna disciplina que se me ocurra para la pirómana inglesa será más dura que colgarla en una jaula desde lo alto del castillo de Kisimul en vísperas de la llegada del invierno.
—¡Uf! Eso no ha sido nada —esperó a que Wyntoun le abriera la puerta y le devolvió la mirada—. Y pronto descubrirás que Adrianne no tiene miedo a las alturas ni a nada. Ponerla ahí sólo era una prueba de su habilidad. Cuando la colgué en el Gran Comedor, sólo tardó unas horas en liberarse y bajar por la cuerda que había en el otro extremo. Creo que el frío la ha ralentizado un poco esta noche.
Wyntoun frunció el ceño ante la expresión seria de la anciana, inseguro de si sus palabras habían sido pronunciadas en broma... o por admiración.
—No te preocupes, tía. Me encargaré de que se reúna a salvo con los suyos.
—Muy bien. Ya he terminado —la monja hizo un gesto con la mano a su sobrino y se dirigió a la estrecha pasarela, empujando a Ian por delante de ella hacia la escalera que conducía a la cubierta—. Adelante, zoquete corpulento. Quiero volver a pisar tierra firme.
Wyntoun volvió a entrar en la cabina y, mientras cerraba la puerta tras de sí, sus ojos no se apartaron del cofre abierto que había sobre su escritorio.
—Mucho más fácil de lo que jamás hubiera pensado.
Wyntoun se sentó ante el escritorio, cogió el paquete y rompió el sello sin dudarlo un instante. Al desenvolver el cuero que lo envolvía, contempló un momento el contenido. Una carta dirigida a Adrianne Percy en un fino pergamino, y un paquete más pequeño doblado en vitela.
Apartó la carta y cogió la vitela doblada. La abrió con cuidado y se quedó mirando las marcas y los símbolos de la hoja.
El mapa. Bueno, al menos parte de él, decidió.
—Tiberio —susurró.
No hubo advertencia. De repente, sintió el filo de la daga apretado contra su garganta, la pequeña mano de la mujer había agarrado firmemente su pelo.
Wyntoun dejó caer el mapa sobre la mesa.
—Muy bien, bruto. Pero sabes que no deberías tocar cosas que no te pertenecen.
CapítuloCuatro
La mano de Adrianne mantuvo una presión constante con la pequeña daga mientras sus ojos recorrían el mapa que había sobre la mesa ante el Highlander. Giró ligeramente la cabeza y el arma le cortó la piel. La sangre se acumuló en la tensa piel de su cuello.
—La próxima vez que te muevas será la última.
A pesar del hilillo de sangre que ahora corría por el cuello de su camisa negra, Adrianne sabía que su amenaza no había infundido miedo en el corazón del caballero. De hecho, cuando sus ojos verdes se volvieron y la miraron, se preguntó si la estaría tomando en serio. Su intensa mirada se dirigió hacia abajo, desde su rostro, para ver lo que podía ver del resto de ella, y Adrianne sintió de pronto que su piel se calentaba bajo su audaz escrutinio.
La ira sustituyó rápidamente a la sorpresa, y ella le tiró de la cabeza hacia atrás, sujetándole con fuerza su corto pelo negro.
—No presiones tu... —hizo una pausa cuando se oyó a unos hombres pasar por la puerta del camarote.
—¿Qué no presione qué, pequeña?
Se giró en la silla, y Adrianne esquivó rápidamente para mantener su ventaja.
—Deja de moverte o te cortaré el cuello —Wyntoun MacLean en carne y hueso era claramente mucho más peligroso de lo que ella había previsto mientras colgaba en su jaula de la muralla del castillo de Kisimul. Y aunque sus ojos de color verde, eran más oscuro, tenía la mirada depredadora de un gato al asecho.
—¿Y ahora qué?
—No tengo tiempo para estos juegos. Obedece y hazlo rápido. Envuelve de nuevo en el cuero todo lo que hayas sacado.
El Highlander no sólo ignoró su orden, sino que se sentó de nuevo en la silla, estirando ante sí las piernas. Los músculos de su rostro bronceado se relajaron y una de las comisuras de su boca se curvó hacia arriba insolentemente. El pícaro incluso se atrevió a parecer aburrido.
Le tiró aún más fuerte del pelo, borrándole la sonrisa de la cara.
—Te di una orden concreta. Ahora, si deseas vivir lo suficiente para ver los primeros rayos de...
La pequeña daga salió volando de su mano y cayó estrepitosamente sobre el suelo de madera del camarote, mientras la silla en la que él estaba sentado se caía hacia un costado. Adrianne ni siquiera tuvo tiempo de soltar un grito antes de que el antebrazo duro como una roca del Highlander la rodeara, inmovilizándola contra él.
Pateando, retorciéndose, golpeándole salvajemente, Adrianne sintió que la mano en la que había sostenido la daga se entumecía por su repentino golpe. Sus fuerzas parecieron agotarse por completo al darse cuenta de que sus intentos no surtían efecto alguno sobre el caballero de negro. El bruto se limitó a retorcerle un brazo a la espalda, presionándola y acercándola más a él.
Hizo una mueca de dolor, pero se negó a gritar mientras él inmovilizaba también al segundo detrás de ella.
—Escúchame, gata infernal —le dijo, gruñéndole a la cara.
Adrianne le dio un cabezazo y esta vez tuvo la satisfacción de ver cómo la sorpresa y el enfado se reflejaban en sus rasgos arrogantes.
—¿Qué demonios? —gruñó. Sujetándole ambas manos por detrás con un puño firme, agarró su salvaje maraña de pelo con la otra mano y la mantuvo sólidamente anclada en su sitio.
—En Barra no bromeaban —dijo, mirándola con el ceño fruncido—. Eres verdaderamente peligrosa.
La cabeza le palpitaba por el impacto del golpe que le había dado, pero lo ignoró, mirándole con fiereza.
—Deberías haber escuchado con más atención, caballero, pues te cortaré el cuello en cuanto me libere de tus repugnantes garras —su mirada se posó en la mandíbula rígida de él. Miró más allá de la severa línea de labios carnosos, tan cerca de su rostro, hacia los ojos de él. Los ojos de Wyntoun MacLean eran sin duda los más verdes que había visto en toda su vida. Mucho más verdes que los de la abadesa, y mucho más peligrosos.
Se tragó el resto de sus palabras y miró en dirección a la puerta. De repente, escapar parecía imposible.
El guerrero volvió a tirar de un puñado de su pelo y Adrianne echó la cabeza hacia atrás. Vio cómo sus ojos recorrían su rostro, su boca. La obligó a echar el cuerpo hacia atrás, y su mirada atrevida se clavó aún más en ella.
—Eres mucho... mucho mayor de lo que pensaba.
El significado de sus palabras era inconfundible, al igual que el objeto de su atención. Adrianne sintió un extraño cosquilleo en los pechos bajo la húmeda de su blusa. Forcejeó, pero él volvió a estrecharla contra sí.
—Suéltame —se retorció, encontrando su cara demasiado cerca de la de él. La recorrieron sentimientos extraños. En parte pánico, en parte algo más. Tan cerca de él, podía oler su aroma masculino, ese inesperado olor a mar y tormenta. La salinidad del viento del oeste. Su olor era demasiado paralizante, demasiado excitante. Intentó alejarse de él de nuevo.
—Dejarás de retorcerte si sabes lo que te conviene.
Ella no prestó atención a sus palabras y volvió a intentar zafarse de su agarre. —Si no me sueltas en este instante, por la Virgen te juro que...
Las palabras volvieron a marchitarse en sus labios cuando el fuerte brazo de él la atrajo con fuerza contra su ingle. Esta vez no pudo contener el jadeo que se le escapó al sentir la cresta de dureza contra su cadera. Sabía lo que era. Era esa condición peculiar que sabía que sufrían los hombres cuando se les seducía de cierta manera. Adrianne se quedó paralizada, mirándole a la cara conmocionada.
—Te advertí que dejaras de retorcerte.
—No soy una criada, villano. Y yo no te he invitado hacer algo más.
Una ceja oscura se arqueó inquisitivamente. —¿De qué estás hablando?
—No tienes ninguna razón para... para ponerte así.
La comisura de sus labios se crispó un poco y ella le dedicó su ceño más feroz y despectivo.
—¿Crees que necesito que me invites a algo más, gata infernal? —tiró de ella con más fuerza—. ¿Crees que un hombre espera a ser invitado?
—Por supuesto —desafió ella.
—Un hombre más honorable que yo, tal vez —sus ojos se entrecerraron al mirarla fijamente—. ¿Pero cómo sabes tanto sobre «forcejeos con hombres»?
Adrianne sintió que su virilidad palpitaba contra ella y volvió a intentar liberarse de su agarre, pero él no la soltó.
—¿Alguien de Barra te tocó o te enseñó esas cosas? —su rostro adquirió una expresión asesina.
—Tengo infinita experiencia en tales asuntos. Pero lo que sé, lo aprendí años antes de pisar tu lamentable isla.
Una ceja se alzó. —¿Años antes?
—Suéltame, bruto —ella volvió a retorcerse, intentando soltarse de su agarre. De repente, el calor del camarote se había vuelto insoportable.
—¿Años?
Se detuvo, momentáneamente sorprendida por la suavidad acariciadora de su tono, por la mirada ahumada que se había colado en sus ojos verdes. De repente, a Adrianne le costaba cada vez más respirar. Se obligó a mirar fijamente el cuello de su camisa negra, las manchas más oscuras donde le había sacado sangre con su daga.
—Sí, años —replicó tan bruscamente como pudo—. Tenía catorce años cuando me enteré de esto. Yo diría que eso se consideran años.
—¿Y quién, si puedo preguntar, fue el bribón que se encargó de enseñarte asuntos tan delicados y privados? Algún fraile errante, sin duda.
—No calumniarás el buen nombre de los humildes siervos de Dios —ella vaciló, mirándole—. De hecho, no había un solo granuja. Había muchos.
Su mirada de deseo se agudizó rápidamente hasta convertirse en una mirada fulminante. —¿Muchos?
—Por supuesto, había muchos —ella asintió con firmeza—. Muchos hombres y una mujer.
—¿Una mujer? —Su mirada se transformó en una mirada de asombro—. ¿Y dónde tuvieron lugar esos actos lascivos?
—En los establos de nuestra finca de Yorkshire. El último establo de la izquierda era el lugar de reunión favorito.
—¿Estaban tus padres al corriente de ese... comportamiento tan indiscreto?
—Por supuesto que no. Pero mis hermanas lo sabían todo.
—¿Y no te detuvieron?
—¿Por qué iban a hacerlo?
La estaba mirando. Ella le devolvió la mirada.
—Sólo empezó por accidente, y de forma bastante inocente —le dolían las muñecas por su fuerte agarre—. Sabían que me gustaba ir a aprender observando a los hombres. Y nunca intenté rescatar a Catherine de sí misma cuando se perdía en sus libros y soñaba despierta la mayor parte del día. Y Laura. Era peor con sus listas y horarios y dando órdenes a todo el mundo.