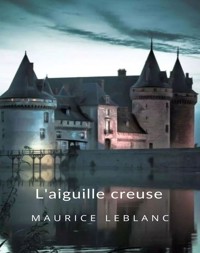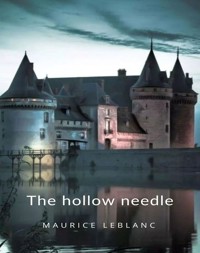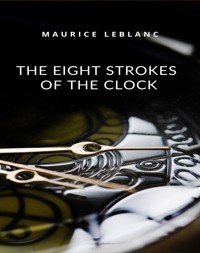3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
La mujer misteriosa, también conocido como El fragmento de concha, es el octavo libro de la serie Arsène Lupin de Maurice Leblanc. Este libro no formaba parte originalmente de la serie y, en esta edición de 1916, Lupin ni siquiera aparece en él. Fue incluido en la historia en la edición de 1923.
Es el octavo libro de la serie Arsène Lupin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Índice
Capítulo 1. El asesinato
Capitulo 2. La habitación cerrada
Capítulo 3. La llamada a las armas La llamada a las armas
Capítulo 4. Una carta de Élisabeth
Capítulo 5. La campesina de Corvigny
Capítulo 6. Lo que Paul vio en Ornequin
Capítulo 7. H. E. R. M.
Capítulo 8. El diario de Élisabeth
Capítulo 9. Una ramita de imperio
Capítulo 10. ¿75 o 155?
Capítulo 11. "Ysery, Misery"
Capítulo 12. Mayor Hermann
Capítulo 13. La casa del barquero
Capítulo 14. Una obra maestra de la cultura
Capítulo 15. El príncipe Conrad se alegra
Capítulo 16. La lucha imposible
Capítulo 17. La ley del conquistador
Capítulo 18. Colina 132
Capítulo 19. Hohenzollern
Capítulo 20. La pena de muerte y una pena capital
La mujer del misterio
Maurice Leblanc
Capítulo 1. El asesinato
"Suponga que le dijera", dijo Paul Delroze, "que una vez estuve cara a cara con él en francés. . . ."
Élisabeth lo miró con la expresión cariñosa de una novia para quien la menor palabra del hombre que ama es motivo de asombro:
"¿Has visto a Guillermo II en Francia?"
"Lo vi con mis propios ojos; y nunca he olvidado ni uno solo de los detalles que marcaron el encuentro. Y eso que ocurrió hace mucho tiempo".
Hablaba con una repentina seriedad, como si el renacimiento de aquel recuerdo hubiera despertado en su mente los pensamientos más dolorosos.
"Cuéntamelo, ¿quieres, Paul?", preguntó Élisabeth.
"Sí, lo haré", dijo. "En cualquier caso, aunque yo era sólo un niño en ese momento, el incidente jugó un papel tan trágico en mi vida que estoy obligado a contarte toda la historia".
El tren se detuvo y bajaron en Corvigny, última estación del ramal local que, partiendo de la principal ciudad del departamento, recorre el valle del Liseron y termina, a quince millas de la frontera, al pie de la pequeña ciudad lorenesa que Vauban, según nos cuenta en sus "Memorias", rodeó "con los más perfectos demilunes imaginables."
La estación de ferrocarril presentaba un aspecto de inusitada animación. Había numerosos soldados, entre ellos muchos oficiales. Una multitud de pasajeros -comerciantes, campesinos, obreros y visitantes de los balnearios vecinos atendidos por Corvigny- aguardaba en el andén, entre montones de equipajes, la salida del próximo tren con destino al nudo ferroviario.
Era el último jueves de julio, el jueves anterior a la movilización del ejército francés.
Élisabeth se apretó contra su marido:
"¡Oh, Paul!", dijo temblando de ansiedad, "¡si al menos no tuviéramos guerra!".
"¡Guerra! ¡Qué idea!"
"¡Pero mira toda esa gente que se va, todas esas familias que huyen de la frontera!".
"Eso no prueba nada".
"No, pero lo has visto en el periódico hace un momento. Las noticias son muy malas. Alemania se prepara para la guerra. Lo ha planeado todo. . . . ¡Oh, Paul, si nos separaran! . . . No sabría nada de ti... . . y podrías ser herido. . . y. . ."
Le apretó la mano:
"No tengas miedo, Élisabeth. Nada de eso ocurrirá. No puede haber guerra a menos que alguien la declare. ¿Y quién sería tan tonto, tan criminal, para hacer algo tan abominable?"
"No tengo miedo", dijo ella, "y estoy segura de que sería muy valiente si tuvieras que irte. Sólo... sólo que sería peor para nosotros que para cualquier otra persona. Piensa, cariño: ¡nos hemos casado esta mañana!"
Ante esta referencia a su boda de hacía unas horas, que contenía una promesa tan grande de alegría profunda y duradera, su encantador rostro se iluminó, bajo su halo de rizos dorados, con una sonrisa de absoluta confianza; y susurró:
"¡Casado esta mañana, Paul! . . . Así que puedes entender que mi carga de felicidad aún no es muy pesada".
Hubo un movimiento entre la multitud. Todo el mundo se reunió en torno a la salida. Un oficial general, acompañado de dos ayudantes de campo, salió al patio de la estación, donde le esperaba un automóvil. Se oyeron los acordes de una banda militar; un batallón de infantería ligera marchaba por la carretera. Seguía una yunta de dieciséis caballos, conducidos por artilleros, que arrastraban una enorme pieza de asedio que, a pesar del peso de su carruaje, parecía ligera, debido a la extrema longitud del cañón. Le seguía una manada de bueyes.
Paul, que no había encontrado portero, estaba de pie en la acera, llevando las dos bolsas de viaje, cuando un hombre con polainas de cuero, pantalones de pana verde y una chaqueta de tiro con botones de cuerno, se acercó a él y se levantó la gorra:
"¿M. Paul Delroze?", dijo. "Soy el portero del castillo."
Tenía un rostro poderoso y abierto, una piel endurecida por la exposición al sol y al frío, el pelo ya canoso y esos modales un tanto groseros que suelen exhibir los viejos criados cuyo lugar les permite cierto grado de independencia. Durante diecisiete años había vivido en la gran finca de Ornequin, por encima de Corvigny, y la había administrado para el padre de Élisabeth, el conde d'Andeville.
"Ah, ¿así que tú eres Jérôme?", gritó Paul. "¡Bien! Veo que recibiste la carta del conde de Andeville. ¿Han venido nuestros criados?"
"Llegaron esta mañana, señor, los tres; y nos han estado ayudando a mi mujer y a mí a ordenar la casa y dejarla lista para recibir al señor y a la señora".
Volvió a quitarse la gorra ante Élisabeth, que dijo:
"¿Entonces te acuerdas de mí, Jérôme? Hace tanto tiempo que no estoy aquí".
"La señorita Élisabeth tenía entonces cuatro años. Fue una verdadera pena para mi esposa y para mí cuando nos enteramos de que usted no volvería a la casa... ni tampoco Monsieur le Comte, a causa de su pobre esposa muerta. ¿Así que Monsieur le Comte no piensa hacernos una pequeña visita este año?".
"No, Jérôme, no lo creo. Aunque hace tantos años, mi padre sigue siendo muy infeliz".
Jérôme cogió las maletas y las colocó en una mosca que había encargado en Corvigny. El pesado equipaje le seguiría en el carro de la granja.
Hacía buen día y Paul les dijo que bajaran el capó. Luego él y su mujer tomaron asiento.
"No es un viaje muy largo", dijo el portero. "Menos de diez millas. Pero es cuesta arriba todo el camino".
"¿Está la casa más o menos en condiciones de ser habitada?", preguntó Paul.
"Bueno, no es como una casa que ha sido habitada; pero lo verá usted mismo, señor. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Mi esposa está tan contenta de que usted y la señora vengan. La encontrará esperándola al pie de la escalinata. Le dije que estarían allí entre las seis y media y las siete... . ."
La mosca se marchó.
"Parece un tipo decente", dijo Paul a Élisabeth, "pero no puede tener muchas oportunidades de hablar. Está recuperando el tiempo perdido".
La calle ascendía por la empinada ladera de las colinas de Corvigny y constituía, entre dos hileras de tiendas, hoteles y edificios públicos, la arteria principal de la ciudad, bloqueada aquel día por un tráfico desacostumbrado. A continuación, se desviaba y bordeaba los antiguos bastiones de Vauban. A continuación, una carretera en zigzag atravesaba una llanura dominada a derecha e izquierda por dos fuertes, el Petit y el Grand Jonas.
A medida que avanzaban por esta sinuosa carretera, que serpenteaba a través de campos de avena y trigo bajo la frondosa bóveda que formaban los álamos, Paul Delroze recordaba el episodio de su infancia que había prometido contar a Élisabeth:
"Como ya te he dicho, Élisabeth, el incidente está relacionado con una terrible tragedia, tan estrechamente ligada que ambas forman un solo episodio en mi memoria. Se habló mucho de la tragedia en aquella época; y tu padre, que era amigo de mi padre, como sabes, se enteró por los periódicos. La razón por la que no te lo mencionó fue que yo le pedí que no lo hiciera, porque quería ser la primera en contarte unos sucesos... tan dolorosos para mí".
Sus manos se encontraron y se estrecharon. Sabía que cada una de sus palabras encontraría un oyente dispuesto y, tras una breve pausa, continuó:
"Mi padre era uno de esos hombres que despiertan la simpatía e incluso el afecto de todos los que los conocen. Tenía una naturaleza generosa, entusiasta y atractiva y un buen humor infalible, se interesaba apasionadamente por cualquier buena causa y cualquier buen espectáculo, amaba la vida y la disfrutaba con una especie de precipitación. Se alistó en 1870 como voluntario, obtuvo su grado de teniente en el campo de batalla y encontró que la heroica existencia del soldado se adaptaba tan bien a sus gustos que se presentó voluntario una segunda vez para ir a Tonkín, y una tercera para participar en la conquista de Madagascar. . . . A su regreso de esta campaña, en la que fue ascendido a capitán y recibió la Legión de Honor, se casó. Seis años más tarde era viudo".
"Tú eras como yo, Paul", dijo Élisabeth. "Apenas disfrutabas de la felicidad de conocer a tu madre".
"No, pues sólo tenía cuatro años. Pero mi padre, que sintió muy cruelmente la muerte de mi madre, me dedicó todo su afecto. Se preocupó personalmente de darme una educación temprana. No dejó nada sin hacer para perfeccionar mi entrenamiento físico y hacer de mí un muchacho fuerte y valiente. Le quería con toda mi alma. Hasta el día de hoy no puedo pensar en él sin verdadera emoción. . . . Cuando yo tenía once años, le acompañé en un viaje por Francia, que él había aplazado durante años porque quería que lo hiciera con él a una edad en la que yo pudiera comprender todo su significado. Fue una peregrinación a los mismos lugares y por los mismos caminos donde había luchado durante el año terrible."
"¿Creía tu padre en la posibilidad de otra guerra?"
"Sí; y quería prepararme para ello. Pablo", me dijo, "no dudo de que un día te enfrentarás al mismo enemigo contra el que yo luché. Desde este momento no prestes atención a las bellas palabras de paz que puedas oír, sino odia a ese enemigo con todo el odio de que seas capaz. Digan lo que digan, es un bárbaro, un bruto vanidoso y sanguinario, una bestia de presa. Nos aplastó una vez y no descansará contento hasta que nos haya aplastado de nuevo y, esta vez, para siempre. Cuando llegue ese día, Paul, recuerda todos los viajes que hemos hecho juntos. Los que emprenderás marcarán muchas etapas triunfales, estoy seguro de ello. Pero nunca olvides los nombres de estos lugares, Paul; nunca dejes que tu alegría por la victoria borre sus nombres de dolor y humillación: Froeschwiller, Mars-la-Tour, Saint-Privat y el resto. Piensa, Paul, y recuerda". Y entonces sonrió. Pero, ¿por qué debería preocuparme? Él mismo, el enemigo, se encargará de despertar el odio en los corazones de los que han olvidado y de los que no han visto. ¿Podrá cambiar? ¡Él no! Ya lo verás, Paul, ya lo verás. Nada de lo que pueda decirte igualará la terrible realidad. Son monstruos".
Paul Delroze se detuvo. Su mujer le preguntó un poco tímida:
"¿Crees que tu padre tenía toda la razón?"
"Puede que se haya dejado influir por crueles recuerdos demasiado recientes en su memoria. He viajado mucho por Alemania, incluso he vivido allí, y creo que el estado de ánimo de los hombres ha cambiado. Confieso, por tanto, que a veces me cuesta entender las palabras de mi padre. Y sin embargo... y sin embargo muy a menudo me perturban. Y lo que sucedió después es tan inexplicable".
El carruaje había aflojado el paso. La carretera ascendía lentamente hacia las colinas que dominan el valle de Liseron. El sol se ponía en dirección a Corvigny. Pasaron junto a una diligencia, cargada de baúles, y dos coches de motor atestados de pasajeros y equipajes. Un piquete de caballería galopaba por los campos.
"Salgamos y caminemos", dijo Paul Delroze.
Siguieron el carruaje a pie; y Paul continuó:
"El resto de lo que tengo que contarte, Élisabeth, aparece en mi memoria en detalles muy precisos, que parecen surgir como de una espesa niebla en la que no puedo ver nada. Por ejemplo, sólo sé que, después de esta parte de nuestro viaje, íbamos a ir de Estrasburgo a la Selva Negra. No sé por qué cambiaron nuestros planes. . . . Me veo una mañana en la estación de Estrasburgo, subiendo al tren hacia los Vosgos. . . sí, hacia los Vosgos. . . . . Mi padre seguía leyendo una carta que acababa de recibir y que parecía gratificarle. La carta puede haber afectado a sus preparativos; no lo sé. Almorzamos en el tren. Se avecinaba una tormenta, hacía mucho calor y me quedé dormida, de modo que lo único que recuerdo es una pequeña ciudad alemana donde alquilamos dos bicicletas y dejamos las maletas en el guardarropa. Lo recuerdo todo muy vagamente. Atravesamos el país a caballo".
"¿Pero no recuerdas cómo era el país?".
"No, sólo sé que de pronto mi padre dijo: 'Ya está, Paul, estamos cruzando la frontera; ya estamos en Francia'. Más tarde -no puedo decir cuánto tiempo después- se detuvo a preguntar por el camino a un campesino, que le mostró un atajo a través del bosque. Pero el camino y el atajo no son en mi mente más que una oscuridad impenetrable en la que están enterrados mis pensamientos. . . . Entonces, de repente, la oscuridad se rompe y veo, con asombrosa claridad, un claro en el bosque, altos árboles, musgo aterciopelado y una vieja capilla. Y la lluvia cae en grandes y gruesas gotas, y mi padre dice: "Vamos a refugiarnos, Paul". ¡Oh, cómo recuerdo el sonido de su voz y cómo me imagino exactamente la pequeña capilla, con sus paredes verdes por la humedad! Fuimos y pusimos las bicicletas a resguardo en la parte de atrás, donde el tejado sobresalía un poco del coro. En aquel momento nos llegó desde el interior el sonido de una conversación y oímos el chirrido de una puerta que se abría a la vuelta de la esquina. Alguien salió y dijo en alemán: "Aquí no hay nadie. Démonos prisa'. En aquel momento dábamos la vuelta a la capilla, con la intención de entrar por aquella puerta lateral; y sucedió que mi padre, que iba delante, se encontró de pronto en presencia del hombre que había hablado en alemán. Ambos retrocedieron, el desconocido aparentemente muy molesto y mi padre asombrado por el inesperado encuentro. Durante uno o dos segundos, tal vez, permanecieron mirándose sin moverse. Oí a mi padre decir en voz baja: "¿Es posible? ¿El Emperador? Y yo mismo, sorprendido como estaba por las palabras, no tenía la menor duda de ello, pues había visto a menudo el retrato del Kaiser; el hombre que teníamos delante era el Emperador alemán".
"¿El emperador alemán?", se hizo eco Élisabeth. "¡No puedes decir eso!"
"¡Sí, el Emperador en Francia! Rápidamente bajó la cabeza y giró el cuello de terciopelo de su gran y vaporosa capa hasta el ala de su sombrero, que estaba bajado sobre sus ojos. Miró hacia la capilla. Salió una dama, seguida de un hombre al que apenas vi, una especie de criado. La dama era alta, una mujer joven todavía, morena y bastante bien parecida. . . . El Emperador la agarró del brazo con absoluta violencia y se la llevó a rastras, pronunciando palabras airadas que no pudimos oír. Tomaron el camino por el que habíamos venido, el que conducía a la frontera. El criado se había adentrado a toda prisa en el bosque y caminaba delante. Esto sí que es una aventura extraña -dijo mi padre, riendo-. ¿Qué diablos hace William aquí? Arriesgándose a plena luz del día. Me pregunto si la capilla tendrá algún interés artístico. Ven a ver, Paul'. . . . Entramos. Una tenue luz se abría paso a través de una ventana ennegrecida por el polvo y las telarañas. Pero esta tenue luz fue suficiente para mostrarnos unos pilares achaparrados y unas paredes desnudas y nada que pareciera merecer el honor de una visita imperial, como dijo mi padre, añadiendo: 'Está bastante claro que Guillermo vino aquí de viaje, a la ventura, y que está muy enfadado por haber sido descubierta su escapada. Supongo que la dama que lo acompañaba le dijo que no corría peligro. Eso explicaría su irritación y sus reproches'".
Paul se separó de nuevo. Élisabeth se acurrucó tímidamente contra él. Luego continuó:
"Es curioso, ¿verdad, Élisabeth, que todos estos pequeños detalles, que en realidad eran comparativamente poco importantes para un muchacho de mi edad, se hayan grabado fielmente en mi mente, mientras que tantos otros hechos mucho más esenciales no han dejado rastro alguno. Sin embargo, te estoy contando todo esto como si aún lo tuviera ante mis ojos y como si las palabras aún sonaran en mis oídos. Y en este mismo instante puedo ver, tan claramente como la vi en el momento en que salimos de la capilla, a la acompañante del Emperador que regresa y cruza el claro con paso apresurado; y puedo oírla decir a mi padre: "¿Puedo pedirle un favor, monsieur?" Había estado corriendo y estaba sin aliento, pero no esperó a que él respondiera y añadió de inmediato: "El caballero que ha visto desea hablar con usted". Lo dijo en un francés perfecto, sin el menor acento. . . . Mi padre vaciló. Pero su vacilación pareció escandalizarla como si fuera una ofensa indecible contra la persona que la había enviado; y ella dijo, en un tono más áspero: "¡Seguro que no pretende negarse!" "¿Por qué no?" dijo mi padre, con evidente impaciencia. No estoy aquí para recibir órdenes". Ella se contuvo y dijo: "No es una orden, es un deseo". Muy bien -dijo mi padre-, aceptaré la entrevista. Esperaré aquí a tu amiga". Parecía sorprendida. No, no", dijo, "tienes que...". "Tengo que salir, ¿verdad?", gritó mi padre en voz alta. ¿Esperas que cruce la frontera hasta donde alguien tiene la condescendencia de esperarme? Lo siento, señora, pero no lo consentiré. Dígale a su amigo que si teme una indiscreción por mi parte puede estar tranquilo. Vamos, Paul. Se quitó el sombrero ante la dama e hizo una reverencia. Pero ella le cerró el paso: "No, no", dijo, "debes hacer lo que te pido. ¿Qué vale una promesa de discreción? El asunto debe resolverse de un modo u otro; y usted mismo admitirá... . . .' Ésas fueron las últimas palabras que oí. Estaba frente a mi padre en actitud violenta y hostil. Su rostro estaba distorsionado con una expresión de ferocidad que me aterrorizó. Oh, ¿por qué no preví lo que iba a suceder? . . . ¡Pero yo era tan joven! ¡Y todo fue tan rápido! . . . Se acercó a mi padre y, por así decirlo, le obligó a retroceder hasta el pie de un gran árbol, a la derecha de la capilla. Levantaron la voz. Ella hizo un gesto amenazador. Él se echó a reír. Y de repente, inmediatamente, ella sacó un cuchillo -ahora puedo ver la hoja, brillando en la oscuridad- y lo apuñaló en el pecho, dos veces... dos veces, ahí, de lleno en el pecho. Mi padre cayó al suelo".
Paul Delroze se detuvo, pálido por el recuerdo del crimen.
"Oh", vaciló Élisabeth, "¿tu padre fue asesinado? . . . Mi pobre Paul, mi pobre querido". Y con voz de angustia preguntó: "¿Qué pasó después, Paul? ¿Gritaste?"
"Grité, corrí hacia él, pero una mano me atrapó con un agarre irresistible. Era el hombre, el criado, que había salido corriendo del bosque y me había agarrado. Vi su cuchillo levantado sobre mi cabeza. Sentí un golpe terrible en el hombro. Entonces yo también caí".
Capitulo 2. La habitación cerrada
El carruaje les esperaba un poco más adelante. Se habían sentado al borde del camino al llegar a la cima de la subida. El verde y ondulado valle del Liseron se abría ante ellos, con su pequeño río serpenteante escoltado por dos caminos blancos que seguían cada curva. Detrás de ellos, bajo el sol poniente, unos trescientos pies más abajo, se extendía la masa agrupada de Corvigny. Dos millas por delante de ellos se alzaban las torretas de Ornequin y las ruinas del viejo castillo.
Aterrorizada por la historia de Paul, Élisabeth guardó silencio durante un rato. Luego dijo:
"¡Oh, Paul, qué terrible es todo! ¿Te has hecho mucho daño?"
"No recuerdo nada hasta el día en que me desperté en una habitación que no conocía y vi a una monja y a una anciana, prima de mi padre, que me cuidaban. Era la mejor habitación de una posada en algún lugar entre Belfort y la frontera. Doce días antes, a una hora muy temprana de la mañana, el posadero había encontrado dos cadáveres, todos cubiertos de sangre, que habían sido depositados allí durante la noche. Uno de los cuerpos estaba muy frío. Era el de mi pobre padre. Todavía respiraba, pero muy levemente. . . . Tuve una larga convalecencia, interrumpida por recaídas y ataques de delirio, en los que intenté escapar. Mi vieja prima, la única pariente que me quedaba, me mostró la más maravillosa y devota bondad. Dos meses más tarde me llevó a su casa. Estuve a punto de curarme de la herida, pero la muerte de mi padre y las terribles circunstancias que la rodearon me afectaron tanto que pasaron varios años antes de que recuperara la salud por completo. En cuanto a la tragedia en sí. . . ."
"¿Y bien?", preguntó Élisabeth, echando el brazo al cuello de su marido, con un ansioso movimiento de protección.
"Pues bien, nunca lograron desentrañar el misterio. Y, sin embargo, la policía llevó a cabo sus investigaciones con celo y escrupulosidad, tratando de verificar la única información que pudieron emplear, la que yo les di. Todos sus esfuerzos fracasaron. Mi información era muy vaga. Aparte de lo que había sucedido en el claro y frente a la capilla, no sabía nada. No podía decirles dónde encontrar la capilla, ni dónde buscarla, ni en qué parte del país había ocurrido la tragedia."
"Pero aún así habíais hecho un viaje, tú y tu padre, para llegar a esa parte del país; y me parece que, remontando vuestro camino hasta vuestra salida de Estrasburgo. . . ."
"Bueno, por supuesto que hicieron todo lo posible por seguir esa pista; y la policía francesa, no contenta con pedir ayuda a la policía alemana, envió a sus más sagaces detectives al lugar. Pero esto es exactamente lo que después, cuando tuve edad para pensar las cosas, me pareció tan extraño: no se encontró ni un solo rastro de nuestra estancia en Estrasburgo. ¿Entiendes? Ni rastro de ningún tipo. Ahora bien, si de algo estaba absolutamente seguro era de que habíamos pasado al menos dos días y dos noches en Estrasburgo. El magistrado que llevaba el caso, mirándome como a un niño y como a alguien que había sido muy golpeado y trastornado, llegó a la conclusión de que mi memoria debía de ser defectuosa. Pero yo sabía que no era así; lo sabía entonces y lo sé todavía".
"¿Entonces qué, Paul?"
"Bueno, no puedo evitar ver una conexión entre la eliminación total de hechos innegables -hechos fácilmente comprobables o reconstruibles, como la visita de un francés y su hijo a Estrasburgo, su viaje en ferrocarril, el abandono de su equipaje en el guardarropa de un pueblo de Alsacia, el alquiler de un par de bicicletas- y este hecho principal, que el Emperador estaba directamente, sí, directamente mezclado en el asunto."
"Pero esta conexión debe haber sido tan obvia para la mente del magistrado como para la tuya, Paul".
"Sin duda; pero ni el juez instructor ni ninguno de sus colegas y los demás funcionarios que me tomaron declaración estaban dispuestos a admitir la presencia del Emperador en Alsacia aquel día".
"¿Por qué no?"
"Porque los periódicos alemanes dijeron que estaba en Frankfort a esa misma hora".
"¿En Frankfort?"
"Por supuesto, se afirma que está donde él manda y nunca en un lugar donde no desea que se conozca su presencia. En cualquier caso, también en este punto se me acusó de estar equivocado y la investigación se vio frustrada por un cúmulo de obstáculos, imposibilidades, mentiras y coartadas que, en mi opinión, revelaban la acción continua y omnipotente de una autoridad ilimitada. No hay otra explicación. Piénsese: ¿cómo es posible que dos súbditos franceses se alojen en un hotel de Estrasburgo sin que sus nombres figuren en el libro de visitas? Pues bien, ya sea porque el libro fue destruido o porque se arrancó una página, no se encontró registro alguno de los nombres. Así que había una prueba, una pista perdida. En cuanto al propietario del hotel y los camareros, los empleados de reservas del ferrocarril y los porteros, el dueño de las bicicletas: eran tantos subordinados, tantos cómplices, todos los cuales recibieron órdenes de guardar silencio; y ninguno de ellos desobedeció."
"Pero después, Paul, ¿habrás hecho tu propia búsqueda?".
"¡Creo que sí! Cuatro veces, desde mi mayoría de edad, he recorrido toda la frontera, desde Suiza hasta Luxemburgo, desde Belfort hasta Longwy, interrogando a los habitantes, estudiando el país. He pasado horas y horas devanándome los sesos con la vana esperanza de extraer el más mínimo recuerdo que me diera un rayo de luz. Pero todo sin resultado. No había ni un destello fresco en medio de toda aquella oscuridad. Sólo tres imágenes aparecían a través de la densa niebla del pasado, imágenes del lugar y de las cosas que fueron testigos del crimen: los árboles del claro, la vieja capilla y el sendero que atravesaba el bosque. Y luego estaba la figura del Emperador y. . . la figura de la mujer que mató a mi padre".
Paul había bajado la voz. Su rostro estaba distorsionado por el dolor y la aversión.
"En cuanto a ella -continuó-, si vivo cien años, la veré ante mis ojos como algo que se destaca en todos sus detalles bajo la plena luz del día. La forma de sus labios, la expresión de sus ojos, el color de su cabello, el carácter especial de su andar, el ritmo de sus movimientos, el contorno de su cuerpo: todo esto está grabado dentro de mí, no como una visión que evoco a voluntad, sino como algo que forma parte de mi propio ser. Es como si, durante mi delirio, todos los misteriosos poderes de mi cerebro hubieran colaborado para asimilar por completo aquellos odiosos recuerdos. Hubo un tiempo en que todo esto era una obsesión mórbida: hoy en día, sólo sufro a ciertas horas, cuando se hace de noche y estoy solo. Mi padre fue asesinado; y la mujer que lo asesinó está viva, impune, feliz, rica, honrada, prosiguiendo su obra de odio y destrucción."
"¿La volverías a reconocer si la vieras, Paul?"
"¡Ojalá la volviera a conocer! La conocería entre mil. Aunque estuviera desfigurada por la edad, descubriría en las arrugas de la anciana que se había convertido en el rostro de la mujer más joven que apuñaló a mi padre hasta la muerte aquella tarde de septiembre. ¡Conocerla de nuevo! Me he fijado en el tono del vestido que llevaba. Parece increíble, pero ahí está. Un vestido gris, con un pañuelo de encaje negro sobre los hombros; y aquí, en el corpiño, a modo de broche, un pesado camafeo, engastado en una serpiente de oro con ojos de rubí. Ya ves, Élisabeth, no lo he olvidado y nunca lo olvidaré".
Cesó. Élisabeth lloraba. El pasado que su marido le había revelado la llenaba de la misma sensación de horror y amargura. Él la atrajo hacia sí y la besó en la frente.
"Haces bien en no olvidar", dijo. "El asesinato será castigado porque tiene que ser castigado. Pero no debes dejar que tu vida esté sujeta a esos recuerdos de odio. Ahora somos dos y nos queremos. Miremos hacia el futuro".
********************************************************
El castillo de Ornequin es un hermoso edificio del siglo XVI de diseño sencillo, con cuatro torrecillas en pico, ventanas altas con pináculos denticulados y una ligera balaustrada que sobresale por encima del primer piso. La explanada está formada por césped bien cuidado que rodea el patio y conduce a derecha e izquierda a jardines, bosques y huertos. Un lado de estos prados termina en una amplia terraza que domina el valle del Liseron. En esta terraza, en línea con la casa, se alzan las majestuosas ruinas de un castillo-castillo de cuatro plazas.
El conjunto tiene un aire muy señorial. La finca, rodeada de granjas y campos, exige un trabajo activo y cuidadoso para su mantenimiento. Es una de las mayores del departamento.
Diecisiete años antes, en la venta celebrada a la muerte del último barón de Ornequin, el padre de Élisabeth, el conde de Andeville, la compró por deseo de su esposa. Llevaba cinco años casado y había renunciado a su cargo en la caballería para dedicarse por entero a la mujer que amaba. Un viaje fortuito les llevó a Ornequin justo cuando iba a celebrarse la venta, que apenas había sido anunciada en la prensa local. Hermine d'Andeville se enamoró de la casa y de la finca, y el conde, que buscaba una propiedad cuya gestión le ocupara su tiempo libre, efectuó la compra a través de su abogado mediante un acuerdo privado.
Durante el invierno siguiente, dirigió desde París los trabajos de restauración que exigía el estado de deterioro en que el antiguo propietario había dejado la casa. El Sr. d'Andeville deseaba que fuera no sólo confortable, sino también elegante; y, poco a poco, fue enviando todos los tapices, cuadros, objetos de arte y cachivaches que adornaban su casa de París.
No pudieron instalarse hasta agosto. Pasaron entonces unas semanas muy agradables con su querida Elisabeth, que en aquel momento tenía cuatro años, y su hijo Bernard, un lujurioso niño al que la condesa había dado a luz ese mismo año. Hermine d'Andeville estaba entregada a sus hijos y nunca salía de los límites del parque. El conde cuidaba de sus granjas y cazaba en sus cotos, acompañado por Jerónimo, su guardabosque, un alsaciano de gran valía que había estado al servicio del difunto propietario y que conocía cada rincón de la finca.
A finales de octubre, la condesa se resfrió; la enfermedad que siguió fue bastante grave; y el conde d'Andeville decidió llevarla a ella y a los niños al sur. Quince días más tarde sufrió una recaída y en tres días había muerto.
El conde experimentó la desesperación que hace que un hombre sienta que la vida ha terminado y que, pase lo que pase, nunca volverá a conocer el sentido de la alegría ni siquiera un alivio de ningún tipo. No vivía tanto por el bien de sus hijos como para abrigar en su interior el culto de aquella a quien había perdido y perpetuar un recuerdo que ahora se convertía en la única razón de su existencia.
Era incapaz de volver al castillo de Ornequin, donde había conocido una felicidad demasiado perfecta; por otra parte, no quería que vivieran allí extraños; y ordenó a Jerome que mantuviera cerradas las puertas y los postigos y que encerrara el tocador y el dormitorio de la condesa de tal manera que nadie pudiera entrar. Jérôme también debía arrendar las granjas y cobrar las rentas de los inquilinos.
Esta ruptura con el pasado no fue suficiente para satisfacer al Conde. Parece extraño en un hombre que sólo existía por el recuerdo de su esposa, pero todo lo que le recordaba a ella -objetos familiares, entornos domésticos, lugares y paisajes- se convertía en una tortura para él; y sus mismos hijos le producían una sensación de incomodidad que era incapaz de superar. Tenía una hermana mayor, viuda, que vivía en el campo, en Chaumont. Le confió a su hija Élisabeth y a su hijo Bernard y se marchó al extranjero.
Tía Aline era la más devota y desinteresada de las mujeres; y bajo su cuidado Élisabeth disfrutó de una infancia seria, estudiosa y afectuosa en la que su corazón se desarrolló junto con su mente y su carácter. Recibió la educación casi de un niño, junto con una fuerte disciplina moral. A los veinte años, se había convertido en una muchacha alta, capaz e intrépida, cuyo rostro, inclinado por naturaleza a la melancolía, se iluminaba a veces con la más cariñosa e inocente de las sonrisas. Era uno de esos rostros que revelan de antemano las angustias y los arrebatos que les reserva el destino. Las lágrimas no se apartaban nunca de sus ojos, que parecían turbados por el espectáculo de la vida. Sus cabellos, con brillantes rizos, daban a su aspecto cierta alegría.
En cada visita que el Conde de Andeville hacía a su hija entre sus andanzas, caía más y más bajo su encanto. La llevó un invierno a España y al siguiente a Italia. Así fue como conoció a Paul Delroze en Roma y volvió a encontrarse con él en Nápoles y Siracusa, desde donde Paul acompañó a los d'Andeville en una larga excursión por Sicilia. La intimidad así formada unió a los dos jóvenes por un vínculo del que no se dieron cuenta de toda su fuerza hasta que llegó el momento de separarse.
Al igual que Elisabeth, Paul había sido criado en el campo y, también como ella, por una cariñosa pariente que se esforzó, a fuerza de cariñosos cuidados, en hacerle olvidar la tragedia de su infancia. Aunque el olvido no llegó, en cualquier caso consiguió continuar la obra de su padre y hacer de Paul un muchacho varonil y trabajador, interesado por los libros, la vida y los quehaceres de la humanidad. Fue a la escuela y, tras cumplir el servicio militar, pasó dos años en Alemania, estudiando sobre el terreno algunos de sus temas industriales y mecánicos favoritos.
Alto y bien plantado, con su pelo negro echado hacia atrás sobre su rostro más bien delgado, de barbilla decidida, daba una impresión de fuerza y energía.
Su encuentro con Élisabeth le reveló un mundo de ideas y emociones que hasta entonces había desdeñado. Tanto para él como para ella fue una especie de embriaguez mezclada con asombro. El amor creó en ellos dos almas nuevas, ligeras y libres como el aire, cuyo entusiasmo y expansión formaban un agudo contraste con los hábitos que les imponía la estricta tendencia de sus vidas. A su regreso a Francia, pidió la mano de Elisabeth y obtuvo su consentimiento.
El día del contrato matrimonial, tres días antes de la boda, el conde de Andeville anunció que añadiría el castillo de Ornequin a la dote de Élisabeth. La joven pareja decidió que vivirían allí y que Paul buscaría en los valles del vecino distrito manufacturero alguna obra que pudiera comprar y dirigir.
Se casaron el jueves 30 de julio en Chaumont. Fue una boda tranquila, debido a los rumores de guerra, aunque el Conde d'Andeville, basándose en una información a la que daba mucho crédito, declaró que no habría guerra. Durante el desayuno en el que participaron las dos familias, Paul conoció a Bernard d'Andeville, hermano de Élisabeth, un colegial de apenas diecisiete años cuyas vacaciones acababan de comenzar. Paul le tomó afecto, por su porte franco y su buen humor, y se acordó que Bernard se reuniría con ellos dentro de unos días en Ornequin. A la una, Élisabeth y Paul salieron de Chaumont en tren. Iban cogidos de la mano hacia el château donde iban a pasar los primeros años de su matrimonio y, tal vez, todo ese futuro feliz y apacible que se abre ante los ojos deslumbrados de los enamorados.
Eran las seis y media cuando vieron a la mujer de Jerome de pie al pie de la escalinata. Rosalie era un cuerpo corpulento y maternal, de mejillas rubicundas y moteadas y rostro alegre.
Antes de cenar, dieron una vuelta apresurada por el jardín y recorrieron la casa. Élisabeth no podía contener su emoción. Aunque no había recuerdos que la emocionaran, le parecía, sin embargo, redescubrir algo de la madre a la que había conocido hacía tan poco tiempo, cuyos rasgos no recordaba y que había pasado aquí los últimos días felices de su vida. Para ella, la sombra de la mujer muerta aún recorría los senderos del jardín. El gran césped verde exhalaba una fragancia especial. Las hojas de los árboles susurraban al viento con un susurro que a ella le parecía haber oído ya en aquel mismo lugar y a la misma hora del día, con su madre escuchando a su lado.
"Pareces deprimida, Élisabeth", dijo Paul.
"No deprimido, pero sí inquieto. Me siento como si mi madre nos diera la bienvenida a este lugar en el que pensaba vivir y al que hemos venido con la misma intención. Y de alguna manera me siento ansiosa. Es como si yo fuera un extraño, un intruso, perturbando el descanso y la paz de la casa. ¡Piensa! Mi madre ha estado aquí sola durante tanto tiempo. Mi padre nunca vendría aquí; y yo me decía que tampoco nosotros tenemos derecho a venir, con nuestra indiferencia por todo lo que no seamos nosotros mismos."
Paul sonrió:
"Élisabeth, querida, simplemente estás sintiendo esa impresión de inquietud que siempre se siente al llegar a un lugar nuevo por la noche".
"No lo sé", dijo ella. "Me atrevo a decir que tienes razón. . . . . Pero no puedo deshacerme de la inquietud; y eso no es propio de mí. ¿Crees en los presentimientos, Paul?"
"No, ¿y tú?"
"No, yo tampoco", dijo ella, riendo y dándole los labios.
Se sorprendieron al comprobar que las habitaciones de la casa parecían haber estado constantemente habitadas. Por orden del conde, todo había quedado como en los lejanos días de Hermine d'Andeville. Los cachivaches estaban allí, en los mismos sitios, y cada pieza de bordado, cada cuadrado de encaje, cada miniatura, todas las hermosas sillas del siglo XVIII, todos los tapices flamencos, todos los muebles que el conde había reunido en los viejos tiempos para añadir belleza a su casa. De este modo, se adentraban desde el primer momento en un ambiente encantador y hogareño.
Después de cenar volvieron a los jardines, donde pasearon en silencio, abrazados por la cintura. Desde la terraza contemplaban el oscuro valle, con algunas luces brillando aquí y allá. El viejo torreón del castillo alzaba sus enormes ruinas contra un cielo pálido, en el que aún quedaba un remanente de vaga luz.
"Paul", dijo Élisabeth, en voz baja, "¿te has fijado, cuando íbamos por la casa, en una puerta cerrada con un gran candado?".
"¿En medio del pasillo principal, cerca de tu dormitorio, quieres decir?"
"Sí. Era el tocador de mi pobre madre. Mi padre insistió en que debía estar cerrado, así como el dormitorio que salía de él; y Jerome puso un candado en la puerta y le envió la llave. Desde entonces, nadie ha vuelto a pisarlo. Está tal como la dejó mi madre. Todas sus cosas -sus obras inacabadas, sus libros- están allí. Y en la pared que da a la puerta, entre las dos ventanas que siempre se han mantenido cerradas, está su retrato, que mi padre había encargado un año antes a un gran pintor conocido suyo, un retrato de cuerpo entero que, según tengo entendido, es la viva imagen de ella. Su prie-Dieu está a su lado. Esta mañana mi padre me dio la llave del tocador y le prometí que me arrodillaría en el prie-Dieu y rezaría una oración ante el retrato de la madre a la que apenas conocí y cuyos rasgos no puedo imaginar, pues nunca tuve siquiera una fotografía suya."
"¿De verdad? ¿Cómo fue eso?"
"Verás, mi padre quería tanto a mi madre que, obedeciendo a un sentimiento que él mismo era incapaz de explicar, deseaba estar solo en su recuerdo de ella. Quería que sus recuerdos se ocultaran en lo más profundo de sí mismo, para que nada le recordara a ella excepto su propia voluntad y su dolor. Casi me pidió perdón por ello esta mañana, dijo que tal vez me había hecho un mal; y por eso quiere que vayamos juntos, Paul, esta primera noche, y recemos ante el cuadro de mi pobre madre muerta."
"Vámonos ahora, Élisabeth."
Su mano temblaba en la de su marido mientras subían las escaleras del primer piso. Había lámparas encendidas a lo largo de todo el pasillo. Se detuvieron ante una puerta alta y ancha, coronada con tallas doradas.
"Abre la cerradura, Paul", dijo Élisabeth.
Le temblaba la voz al hablar. Le entregó la llave. Él quitó el candado y agarró el picaporte. Pero Élisabeth agarró de pronto el brazo de su marido:
"¡Un momento, Paul, un momento! Me siento tan mal. Es la primera vez que voy a mirar la cara de mi madre. . . y tú, mi querida, estás a mi lado. . . . . Siento como si volviera a ser una niña".
"Sí", dijo, apretando su mano apasionadamente, "una niña y una mujer adulta en una".
Reconfortada por el apretón de su mano, soltó la suya y susurró:
"Entraremos ahora, Paul querido."
Abrió la puerta y volvió al pasillo para coger una lámpara de un soporte de la pared y colocarla sobre la mesa. Mientras tanto, Élisabeth había cruzado la habitación y estaba de pie frente al cuadro. El rostro de su madre estaba en la sombra y ella cambió la posición de la lámpara para proyectarle toda la luz.
"¡Qué guapa es, Paul!"
Se acercó al cuadro y levantó la cabeza. Élisabeth cayó de rodillas sobre el prie-Dieu. Pero al oír que Paul se daba la vuelta, levantó la vista hacia él y se quedó estupefacta ante lo que vio. Estaba inmóvil, con el rostro lívido, los ojos muy abiertos, como si contemplara la visión más espantosa.
"Paul", gritó, "¿qué pasa?"
Empezó a dirigirse hacia la puerta, dando pasos hacia atrás, incapaz de apartar los ojos del retrato de Hermine d'Andeville. Se tambaleaba como un borracho; y sus brazos golpeaban el aire a su alrededor.
"Eso... eso...", balbuceó, con voz ronca.
"Paul", le suplicó Élisabeth, "¿qué pasa? ¿Qué intentas decir?"
"¡Esa... esa es la mujer que mató a mi padre!"
Capítulo 3. La llamada a las armas La llamada a las armas
La horrible acusación fue seguida de un horrible silencio. Élisabeth estaba ahora de pie frente a su marido, esforzándose por comprender sus palabras, que aún no habían adquirido para ella su verdadero significado, pero que le dolían como si le hubieran clavado un puñal en el corazón.
Se acercó a él y, con los ojos clavados en los suyos, le habló en voz tan baja que apenas podía oírla:
"¿Seguro que no puedes decir en serio lo que has dicho, Paul? La cosa es demasiado monstruosa".
Respondió en el mismo tono:
"Sí, es algo monstruoso. Todavía no me lo creo. Me niego a creerlo".
"Entonces, es un error, ¿no? Confiésalo, has cometido un error".
Ella le imploró con toda la angustia que llenaba su ser, como si esperase hacerle ceder. Volvió a fijar los ojos en el maldito retrato, por encima del hombro de su esposa, y se estremeció de pies a cabeza:
"¡Oh, es ella!", declaró, apretando los puños. "Es ella, la reconozco, es la mujer que mató a mi...".
Una descarga de protesta recorrió su cuerpo y, golpeándose el pecho, gritó:
"¡Mi madre! ¡Mi madre una asesina! ¡Mi madre, a la que mi padre adoraba y seguía adorando! Mi madre, que me cogía en sus rodillas y me besaba... ¡Lo he olvidado todo de ella excepto eso, sus besos y sus caricias! Y tú me dices que es una asesina".
"Es verdad".
"¡Oh, Paul, no debes decir nada tan horrible! ¿Cómo puedes estar seguro, tanto tiempo después? Eras sólo un niño; y viste tan poco a la mujer... apenas unos minutos... . ."
"Vi más de ella de lo que parece humanamente posible ver", exclamó Paul, en voz alta. "Desde el momento del asesinato su imagen nunca se apartó de mi vista. A veces he intentado quitármela de encima, como se quita uno de encima una pesadilla, pero no he podido. Y la imagen está ahí, colgada en la pared. La conozco como debería conocer tu imagen después de veinte años. Es ella... ¡por qué, mira, en su pecho, ese broche engarzado en una serpiente de oro! . . . un camafeo, como te dije, y los ojos de la serpiente. . . ¡dos rubíes! . . . ¡y el pañuelo de encaje negro alrededor de los hombros! Es ella, te digo, es la mujer que vi".
Una rabia creciente lo excitó hasta el frenesí; y sacudió el puño ante el retrato de Hermine d'Andeville.
"¡Silencio!", gritó Élisabeth, bajo el tormento de sus palabras. "¡Cállate! No permitiré que. . ."
Ella intentó ponerle la mano en la boca para obligarle a callar. Pero Paul hizo un movimiento de repulsión, como si rehuyera el contacto de su esposa; y el movimiento fue tan brusco y tan instintivo que ella cayó al suelo sollozando mientras él, indignado, exasperado por su pena y su odio, impelido por una especie de alucinación aterrorizada que le hizo retroceder hasta la puerta, gritaba:
"¡Mírala! ¡Mira su boca malvada, sus ojos despiadados! ¡Está pensando en el asesinato! . . . ¡La veo, la veo! . . . Se acerca a mi padre... se lo lleva... levanta el brazo... ¡y lo mata! . . . ¡Oh, la desdichada y monstruosa mujer! . . ."
Salió corriendo de la habitación.
********************************************************
Paul pasaba la noche en el parque, corriendo como un loco por donde le llevaban los oscuros senderos, o tirándose, cuando estaba cansado, sobre la hierba y llorando, llorando sin parar.
Paul Delroze no había conocido otro sufrimiento que el recuerdo del asesinato, un sufrimiento escarmentado que, sin embargo, en ciertos períodos se agudizaba hasta doler como una herida fresca. Esta vez el dolor fue tan grande y tan inesperado que, a pesar de su habitual dominio de sí mismo y de su mente bien equilibrada, perdió totalmente la cabeza. Sus pensamientos, sus acciones, sus actitudes, las palabras que gritaba en la oscuridad eran las de un hombre que ha perdido el control de sí mismo.
Un pensamiento y sólo uno volvía una y otra vez a su hirviente cerebro, en el que sus ideas e impresiones giraban como hojas al viento; un pensamiento terrible:
"Conozco a la mujer que mató a mi padre; y la hija de esa mujer es la mujer a quien amo".
¿Todavía la amaba? Sin duda, lloraba desesperadamente una felicidad que sabía rota; pero ¿amaba aún a Élisabeth? ¿Podría amar a la hija de Hermine d'Andeville?
Cuando al amanecer entró en casa y pasó por delante de la habitación de Élisabeth, su corazón no latió más deprisa que antes. Su odio hacia la asesina destruía todo lo demás que pudiera agitarse en su interior: el amor, el afecto, la añoranza o incluso la más mínima piedad humana.
El letargo en el que se sumió durante unas horas relajó un poco sus nervios, pero no cambió su actitud mental. Tal vez, por el contrario, y sin siquiera pensarlo, seguía más reacio que antes a encontrarse con Élisabeth. Y, sin embargo, quería saber, cerciorarse, reunir todos los detalles esenciales y estar completamente seguro antes de tomar la decisión que decidiría la gran tragedia de su vida en un sentido u otro.
Sobre todo, debía interrogar a Jerome y a su esposa, cuyos testimonios no carecían de valor por haber conocido a la condesa de Andeville. Algunas cuestiones relativas a las fechas, por ejemplo, podrían aclararse de inmediato.
Los encontró en su cabaña, ambos muy excitados, Jérôme con un periódico en la mano y Rosalie haciendo gestos de consternación.
"Está decidido, señor", gritó Jérôme. "Puede estar seguro: ¡ya viene!".
"¿Qué?", preguntó Paul.
"Movilización, señor, la llamada a las armas. Ya verá que sí. He visto a unos gendarmes, amigos míos, y me lo han dicho. Los carteles están listos".
comentó Paul, distraído:
"Los carteles siempre están listos".