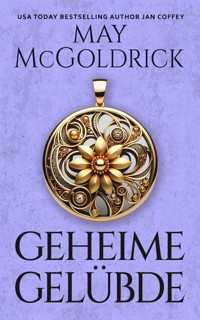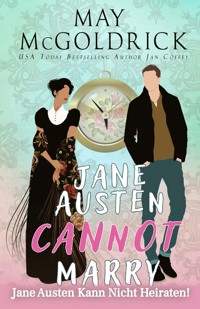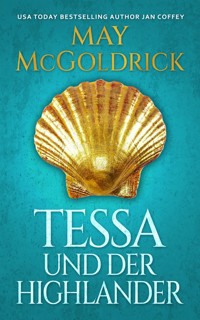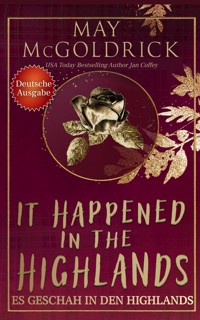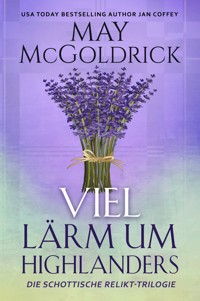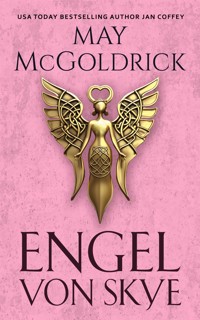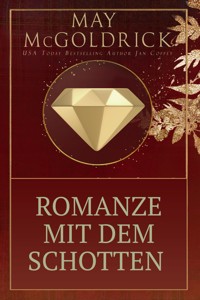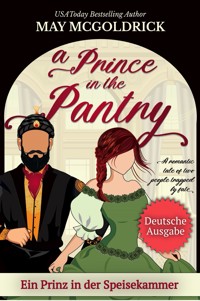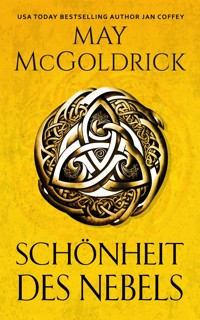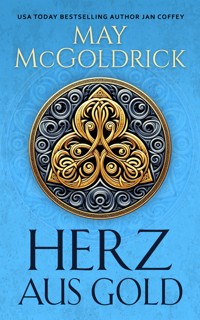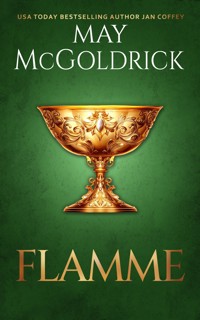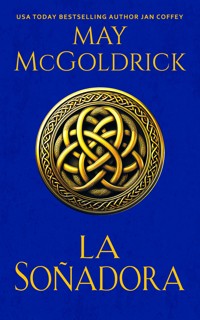
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Trilogía del Tesoro de las Highlands- Libro 1 Comenzando con El soñador, la trilogía Tesoro de las Highlands, May McGoldrick captura las vidas y los amores de tres hermanas escocesas. Cada una de las hermanas Percy tiene una pista sobre el tesoro de su familia y la llave del corazón de tres guerreros de las Highlands... Cuando su difunto padre fue calificado de traidor al rey, Catherine Percy encontró refugio en Escocia. Pero un error de identidad la puso en una situación comprometida con el conde de las Highlands que había jurado protegerla. Casarse con él salvó su reputación, pero nada pudo salvarla de la pasión que doblegó su cuerpo a su voluntad... ¡y destrozó su última defensa! Sobre La Soñadora... "¡UN TESORO ABSOLUTO! Me encanta este libro. Acabo de terminar de leerlo por segunda vez; aunque no puedo decir por qué no lo reseñé la primera vez. En cualquier caso, este libro es increíble. La trama y el elenco de personajes son dinámicos, y la historia que se desarrolla, convincente." - Reseña del lector en línea
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
The Dreamer
LA SOÑADORA
Trilogía del Tesoro de las Highlands
Libro 1
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Derechos de autor
Gracias por elegirnos y leer este libro. En caso de que te guste esta historia, por favor, considera compartir una buena reseña dejando tus comentarios, o ponte en contacto con los autores.
La Soñadora (The Dreamer) © 2017 por Nikoo K. y James A. McGoldrick
Traducción al español © 2024 de Nikoo y James McGoldrick
Todos los derechos reservados. Excepto para su uso en cualquier reseña, queda prohibida la reproducción o utilización de esta obra, en su totalidad o en parte, en cualquier forma y por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo, conocido o por inventar, incluidos la xerografía, la fotocopia y la grabación, o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso escrito del editor: Book Duo Creative.
Publicado por primera vez por NAL, un sello de Dutton Signet, una división de Penguin Books, USA, Inc.
Portada por Dar Albert en WickedSmartDesigns.com
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Nota de Edición
Nota del Autor
Sobre el Autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
Para Carla Patton; escritora, médico y amiga.
Que todos tus sueños se hagan realidad...
Prólogo
Abadía de Jervaulx en Yorkshire, Inglaterra
Agosto de 1535
—¡Han huido!
Arthur Courtenay, Lord Teniente adjunto del rey en Yorkshire, espoleó airadamente a su corcel junto a las antorchas encendidas hasta que el gigantesco animal resopló y sacudió la cabeza a menos de medio paso de las caras de los acobardados sirvientes y aldeanos.
—¿Adónde han ido? —su voz carraspeaba con una furia apenas controlada—. ¿Cuándo se han ido?
—Estos tontos se han queda mudos, mi señor.
Sir Arthur desenvainó su espada, y la multitud que los encerraba se retiró mientras él hacia avanzar el brioso corcel hacia delante, hasta los mismos escalones de la sala capitular de la abadía.
—Arrastrad al abad —gritó—. Y también a los monjes. A todos y cada uno de ellos, gordos y cobardes. Clavaré sus cabezas traidoras en picas si no dan respuestas.
—¡Mi señor! —el sonido de uno de los soldados, llamando mientras corría desde el pequeño patio de la iglesia, atrajo la cabeza del Lord Teniente—. Mi señor, es cierto. Hay tierra removida detrás de la gran cripta.
—¿A qué esperáis? —Courtenay hizo girar el caballo de guerra, obligando a los temerosos espectadores a retroceder aún más—. Empezad a cavar. Y despejad el patio de este gentío.
Al entrar en el cementerio, el Lord Teniente desmontó delante de la cripta, un edificio de piedra con forma de capilla, y lanzó las riendas a un soldado que estaba cerca. Sin decir palabra, Sir Arthur rodeó el edificio, pero se detuvo y giró sobre sí mismo cuando una figura que se escondía entre las sombras lo alcanzo. Conocía al hombre.
—Vuestro aviso a llegado demasiado tarde, monje —carraspeó Courtenay.
—Se nos han escapado tres joyas, pero no el tesoro.
—¿Está aquí? ¿Estás seguro?
—Vi a las tres hermanas arrastrando el cofre hasta aquí después de que se pusiera el sol. Pero debieron de cavar ese agujero antes, pues lo único que hicieron fue colocar el cofre allí y taparlo.
Sir Arthur observó a los dos hombres que excavaban la tierra suelta, mientras otro se situaba junto a ellos con una antorcha. Sus rostros brillaban de sudor y suciedad.
—Me dijiste que habías registrado sus pertenencias muchas veces estos últimos meses. Me dijiste que ninguno de ellos podía ocultar algo.
—Sí hemos registrado todo —el hombre jalo de la capucha para taparse la cara cuando uno de los soldados ingleses pasó junto a ellos—. Pero ayer llegaron dos mensajeros. El primero trajo noticias de que su padre, Edmund Percy, ha muerto en la Torre.
—Sí, y ese traidor de Tomás Moro será el siguiente —espetó Sir Arthur—. Su cabeza pronto adornará también el Puente de Londres. Pero, ¿y qué?
—Esperábamos que trajeras al mismo tiempo la noticia de la muerte de su padre y una orden de detención.
—Tuve que esperar a que el Canciller emitiera la orden —y luego restregó con rabia la suciedad bajo sus botas—, no importa todo eso. No me enviaste el mensaje a tiempo, y eso me disgusta. Pero, ¿qué paso con el segundo mensajero?
—El segundo mensajero, provenía de parte de la señora Nichola Percy, la madre de la joven.
—¿Crees que está cerca?
El encapuchado negó con la cabeza. —Por lo que he podido averiguar del abad y los sirvientes, permanece oculta en los Borders, al norte del Tweed. Pero, como pensabas, ha permanecido fiel a sus hijas. De hecho, también debe de haberles enviado ayuda para su huida.
—¿Y crees que el mensajero trajo el tesoro hasta acá? —la pregunta de Courtenay sólo recibió el silencio por respuesta—. Pero no tiene sentido que ella efectuara su huida y, sin embargo, les enviara...
Un grito les revelo la ubicación, haciéndolos girar.
—Está aquí. Hemos dado con él, mi señor.
—Sacadlo.
El Lord Teniente se acercó apresuradamente al lado de la tumba abierta, pero el encapuchado sólo se movió hasta donde se lo permitían las sombras.
El cofre de madera fue sacado del agujero. Inclinándose sobre la caja cubierta de tierra, Sir Arthur indicó a uno de los soldados que rompiera el pestillo con la punta de su alabarda. De un solo golpe, la hazaña estaba hecha, y Courtenay avanzó hacia la caja sin abrir. La expectación era evidente en todos los rostros, e incluso el hombre encapuchado salió ahora de las sombras.
El Lord Teniente se agachó y abrió la tapa de un golpe. Todos los hombres retrocedieron de un salto, dispersándose a una distancia segura.
Todos los hombres menos la figura encapuchada que pasó raudamente por delante de Sir Arthur, metió la mano en el cofre y cogió la serpiente que se retorcía y siseaba.
—¿Qué demonios significa esto? —gritó enfadado Courtenay.
El hombre encapuchado volvió a arrojar la serpiente a la tumba. —Catherine Percy, la mayor de los tres, tiene un extraño sentido del humor... y no teme a las víboras.
—¿Así que de esto se trata? —ladró Sir Arthur—. ¿Éste va a ser nuestro tesoro?
El hombre volvió a meter la mano en la caja y sacó un pergamino enrollado. Al abrirlo, levantó la vista y se encontró con la mirada del Lord Teniente.
—No, mi señor. También nos dejó un mapa.
CapítuloUno
Castillo de Balvenie, Escocia
Los ojos grises de la viuda se abrieron y se centraron lentamente en la mitad de la armadura antes de mirar hacia arriba, hacia el rostro ansioso del hombre alto y pelirrojo que estaba junto a su cama.
—¿Ha llegado Catherine Percy?
—No, madre. Todavía no.
—Cuidarás de esa joven, John. Cumplirás nuestra promesa de protegerla.
—Por supuesto. Sabes que el mensajero ha traído noticias de que está a salvo y en camino. No hay nada más que hacer.
La anciana tosió débilmente y, levantando una frágil mano, rechazó las atenciones de la joven que se deslizaba alrededor de la cama. Los ojos de la inválida no se apartaron del rostro de la guerrera, y la asistente, su sobrina Susan, dio un paso atrás y cogió una labor de aguja, instalándose de nuevo en el taburete que había junto a la gran cama con cortinas.
—Tu novia, entonces. Supongo que está aquí.
Sacudió la cabeza. —No, madre. Ellen aún está a dos días de camino, por lo menos.
—¿Entonces por qué estás aquí? ¿Para verme morir?
Un atisbo de sonrisa se dibujó en la comisura de los labios del guerrero, pero se desvaneció rápidamente. —Si no recuerdo mal, me mandaste llamar.
—¡Hmmph! No sé por qué debería haberlo hecho —refunfuñó débilmente la mujer—. Pero ya no me queda más que un puñado de aliento en esta vieja y gastada carcasa. Quizá simplemente pensé que tendrías a bien concederme mi último deseo.
En silencio, tomó sus huesudas manos con fuerza. —Vivirás, madre. Vivirás para vernos casados. De hecho...
—Me importa un carajo ver una boda —los ojos de Lady Anne Stewart se movieron y se posaron en el rostro de su sobrina mientras la joven cosía y remendaba. Ojalá Susan hubiera sido más como las demás mujeres, las damas de la corte o, mejor aún, las tontas bonachonas que aprovechaban cualquier excusa para venir al castillo de Balvenie y adular a su hijo, peleándose por llamar su atención.
Justo entonces, los ojos de Susan se alzaron y se encontraron con los suyos. Lady Anne no sabía si la joven vislumbró un atisbo de arrepentimiento o quizá de decepción en el rostro de la viuda, pero su sobrina se levantó rápidamente, sonrojada, y con una cortés reverencia salió de la alcoba. Madre e hijo se quedaron a solas.
La viuda exhaló un fuerte suspiro. —He renunciado a todos mis demás sueños, John. Lo único que me importa ahora es que me traigas a tu esposa engendrando a un heredero.
—Estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, madre.
Por un instante, los ojos de la mujer enfermiza se agudizaron. —Eso es exactamente lo que sabes hacer. Y he visto suficientes amantes tuyas merodeando por las puertas para saber que eres un experto en la materia.
Jhon se mordió las palabras mientras le soltaba las manos.
—Haz algo útil. Apóyame un poco.
Entonces John Stewart, Conde de Athol, primo de Jacobo V de Escocia y Laird de casi todo, desde Elgin hasta Huntly, empujó su gran espada y puñal hacia atrás y levantó suavemente a la diminuta mujer para sentarla.
La expresión de Lady Anne Stewart era de intenso dolor. Mientras se acomodaba contra las almohadas, sus agudos ojos estudiaron el rostro cansado de su hijo. —Me han dicho que has estado destrozando el campo en busca de asaltantes de ganado.
—Sí. Y cuando los tenga, los colgaré a todos del árbol más cercano que aguante el peso de los canallas.
—Muchachos listos, supongo —El ceño de la viuda se frunció y volvió a toser débilmente—. ¿Lo mismo que antes?
—Lo mismo de siempre —gruñó Athol.
La viuda sabía que su hijo llevaba semanas rastreando los desfiladeros y el escarpado terreno montañoso en busca de los asaltantes. —Hay una forma más fácil de detener a esos hombres.
Su mirada condescendiente fue fugaz, pero demasiado abierta para pasar desapercibida.
—No creo que nada más que una soga bien apretada al cuello o el filo de una espada en sus gargantas, vaya a hacer cambiar a estos malditos bastardos.
—Lo sé, me consideras una vieja tonta. Pero tengo mucha experiencia y respuestas. Todo lo que tienes que hacer... es... preguntar.
Athol se sentó en el borde de la cama cuando un ataque de tos sacudió el cuerpo de la anciana. Pasó un momento mientras ella parecía luchar por respirar.
—Muy bien, te lo pido —dijo cuando ella se acomodó de nuevo—. Dame tu consejo.
Lo miró severamente, con un brillo de satisfacción en sus ojos grises. —Te digo, John, que no puede ser demasiado pronto para que te cases. Necesitas un niño que te suceda. Será el fin de todos tus problemas.
—Estoy de acuerdo, madre. Sé que estabas impaciente por verme establecido. Los planes están listos y...
—Planes... planes —sus palabras dieron paso a otra tos desgarradora—. Yo también tenía planes. Traje aquí a Susan con el plan de veros casados. Si hubieras hecho lo que yo...
—¡Madre!
Ella sabía que había una advertencia en su tono. Y ya habían hablado de ello hacía meses. —Lo que dices no sirve de nada. ¿De qué sirven los planes cuando se trata de los problemas de tu pueblo? No. Te digo...
Sus palabras se interrumpieron y el hacendado se volvió hacia la ventana, donde se oían gritos procedentes del patio. En un instante, la lluvia no pudo tapar los gritos que se oían bajo las escaleras. Caminando a grandes zancadas, abrió de un tirón la puerta de la habitación a tiempo de ver a su viejo mayordomo, delgado y de rostro sombrío, subiendo sin aliento el último escalón del pasillo.
—Mi señor —jadeó el mayordomo, con el rostro carmesí por el esfuerzo y la noticia—. Mi señor, han atacado la granja de Muckle Long Brae.
El rostro del Conde se ensombreció. —¿Ha resultado herido alguno de los nuestros?
—No —el mayordomo bajó la voz con una mirada a la viuda, que miraba desde la cama—. Pero estos bastardos quemaron allí su nuevo granero.
—¿Y el ganado?
—Se llevaron a media docena y se alcanzaron a salvar el resto antes de que prendieran fuego al lugar.
—Pero, ¿Y Wat y los suyos?
—Atados como cerdos, mi señor. Pero están ilesos. Su hijo mayor está abajo, si gusta hablar con él. Dice que el granero está hecho cenizas y que Wat ha salido tras ellos.
—Ensilla mi caballo y reúne a los hombres —al otro lado de la ventana, la lluvia se había convertido en un aguacero. El mayordomo desapareció por el pasillo.
—John —llamó la viuda mientras volvía hacia ella su sombrío semblante—. Será una noche oscura y lluviosa, y te llevan medio día de ventaja, por lo menos.
—Sí, pero ahora Wat va tras ellos y necesita todo el apoyo que le podamos dar.
—Pero sabes que estas montañas guardan mil escondrijos para esos ladrones descarados.
Dio un paso inquieto hacia la puerta abierta. —Sí, y conozco a la mayoría de ellos, madre.
La mujer empezó a toser de nuevo, levantando la mano para que esperara. —Deja que se lleven el ganado, John —dijo finalmente—. Ve a reunirte con tu novia.
Athol la miró con incredulidad apenas disimulada. —Siempre te he respetado como la mujer que me trajo a este mundo. Pero sabes que, como Conde de estas tierras, no acepto instrucciones de nadie, especialmente de...
—¿No de tu madre? ¿De una mujer? —la viuda exhaló un suspiro entrecortado—. Bueno, es agradable saber que al menos me tienes el suficiente respeto en mi lecho de muerte como para concederme permiso para seguir siendo tu madre.
—Si me disculpas, tengo que irme madre.
Levantó una mano temblorosa en el aire. —Espera, John. Puede que ésta sea la última... la última vez que nos veamos. Eres mi único hijo.
La firmeza de su mandíbula demostraba su voluntad. Ella sabía que, independientemente del afecto que le profesara, las necesidades de su pueblo siempre impulsarían sus acciones. —Por favor, espera. Escúchame. Sé lo que se oculta tras las acciones de este Adam of the Glen.
Los ojos de Athol se entrecerraron y la anciana supo que había obtenido algo más de tiempo. Dio un paso hacia la cama.
—¿Cómo sabes algo de él? ¿Y cómo sabes siquiera su nombre?
—Aunque mis sirvientes no me mantuvieran informada, lo sabría. —Apartó su acongojada mirada del rostro de Athol y se quedó mirando el oscuro techo sobre la ventana—. Sé a ciencia cierta lo que quiere, pues le conozco desde que era un niño.
Athol se cernió sobre ella en un instante. —Por mucho que lo he intentado, hemos fracasado en todos los intentos de encontrar el escondite del bastardo. He interrogado a todos los hombres y mujeres de aquí a Elgin. Ninguno de ellos ha sabido nada de este hijo del demonio. Ni de dónde viene ni por qué de repente ha decidido convertir en un infierno la vida de mi pueblo. Y ahora mi propia madre me dice que siempre ha conocido a este hombre —mientras tomaba sus mano firmemente entre las suyas—. Muy bien, madre. ¿Qué es lo que sabes?
La otra mano de Lady Anne Stewart se acercó y agarró el brazo de su hijo. —Escúchame, John, y haz lo que te digo. Sobre la tumba de tu padre, te digo que él te estaría dando el mismo consejo si aún viviera, a pesar de los destrozos que ha causado Adam.
—Habla, de una vez madre.
La viuda sabía que su hijo era un hombre temido por muchos, sobre todo cuando estaba en juego el bienestar de su pueblo. Ahora, al sentir sus ojos grises clavados en los suyos, al sentir la fuerza contenida de los dedos que la rodeaban, sabía por qué.
—Busques donde busques al hombre, seguro que se te escapa. Conoce estas tierras tan bien como tú, John. Y conoce a tu propia gente mejor de lo que puedas imaginar.
—Sí eso es verdad y también sabe qué robarles.
—Da igual. Te digo la verdad —ella apretó con fuerza la muñeca de él—. Y hagas lo que hagas, continuará con esta destrucción. Adam of the Glen se volverá más audaz cada día que pase. No es de extrañar que lo sientas acechándote. No se rendirá, no hasta que...
Un violento ataque de tos volvió a dejarla sin aliento durante unos instantes. Athol le rodeó el hombro con un brazo y la levantó de la cama. Ella negó con la cabeza cuando le ofreció una taza con agua.
—No. No... no habrá descanso ni paz hasta que os caséis. No hasta que se extienda por vuestras tierras la noticia de que un niño os sucederá.
Athol la miró fijamente. —No lo entiendo a qué te refieres.
—Adam se cree con derecho a vivir de tu riqueza —los dedos de ella temblaron al apretar el brazo de él—. Puede que sea el hijo bastardo de una puta, pero lo que no sabes John Stewart, es que Adam of the Glen es tu hermano.
CapítuloDos
Catherine Percy escuchó la risa tintineante de la mujer que cabalgaba detrás de ella.
Ellen Crawford era joven, inteligente y ciertamente hermosa. Y, al parecer, iba a ser la esposa de John Stewart, Conde de Athol. Por casualidad, los dos grupos de viajeros se habían encontrado justo al norte del castillo de Stirling, y Catherine se había sentido encantada de poder viajar a las tierras salvajes de las Highlands en compañía de otra mujer, sobre todo de una que ya había recorrido esa ruta antes.
Mirando en dirección a su compañera de viaje, Catherine se preguntó hasta qué punto podría solicitar la ayuda de la futura Condesa de Athol. O hasta qué punto podría revelarle algo.
Ciertamente, pensó Catherine, ya no corría peligro inmediato de ser capturada por el traicionero Lord Teniente. Y sus hermanas también estaban a salvo. En cualquier momento, Laura llegaría a la iglesia de San Duthac, en el mar del Este, y Adrianne, la más joven, probablemente ya estaba instalada en una isla llamada Bharra, en las Islas Occidentales.
Pero aun así, para poner en marcha la escuela con la que Catherine había soñado durante tanto tiempo, necesitaría la ayuda de personas como el Conde de Athol y su futura esposa. De hecho, sabía que necesitaría su apoyo firme y abierto antes de que ninguno de los lugareños confiara lo suficiente en una solterona medio inglesa como para compartir lo que tenía que ofrecer.
Mirando a su alrededor, Catherine observó los rostros desconocidos de los viajeros. Todos eran extraños. Incluso después de meses de esconderse, seguía sin acostumbrarse a esta constante dependencia de los demás. Se preguntaba si algún día llegaría a aceptar que ya no tenía un hogar que pudiera llamar suyo, que ya no tenía una nación en la que pensar con orgullo.
Catherine suspiró. Ella y sus hermanas eran exiliadas. Desde la muerte de su padre, al igual que su madre, habían sido perseguidas y cazadas por los páramos azotados por el viento de Yorkshire, hacia el norte, en las colinas y valles fluviales de Northumberland, y finalmente en Escocia. Y todo por la negativa de la familia a prestar el Juramento de Supremacía del rey Henry. A aceptar al rey como cabeza de la iglesia.
Por supuesto, admitió en silencio, había mucho más que eso.
Pero que así fuera, pensó tercamente Catherine. El destino los había llevado a esta nueva tierra. A estas escarpadas Highlands que su madre había llamado hogar hacía mucho tiempo.
Sacudiéndose de su ensoñación, Catherine se recordó a sí misma que el tiempo del duelo había quedado muy atrás. Tenía que mirar hacia delante y pensar en lo que debía hacerse. El cielo había puesto a Ellen Crawford en su compañía, y sería una tontería desperdiciar la oportunidad de hablarle de la escuela y reclutar a la futura Condesa para su causa.
Decidida a seguir su curso de acción, giró sobre su montura y escrutó los rostros de los viajeros que les seguían en este largo viaje. Se envolvió en su capa mientras soplaba una brisa procedente del oeste. El sol había estado bastante cálido la mayor parte del día, pero ahora había desaparecido tras un banco de nubes oscuras que se acercaban desde el oeste.
Al no ver a Ellen, frunció el ceño. Como de costumbre, Catherine pensó que debía de estar recogiendo lana y no había visto a Ellen.
Los guerreros que encabezaban la larga columna de viajeros empezaban a descender por la escarpada cresta cubierta de arbusto que habían atravesado durante la última hora. Debajo de ellos, en un valle rodeado de escarpadas colinas rocosas, Catherine podía ver un lago, cuyas aguas de plata oscura eran tan suaves como un espejo, y reflejaban el revoltijo de nubes que convergían rápidamente sobre los cansados viajeros.
Catherine buscó entre los rostros que pasaban al frente suyo, a ver si surgía alguna señal de la joven. Al no tener suerte, buscó a David Hume, el líder de sus propios guerreros. Por lo que recordaba, la última vez que había visto a Ellen Crawford, la joven novia había estado discutiendo profundamente con él.
Mientras el último de los caballos de carga que transportaba los baúles de Ellen y el último de los viajeros la seguían, tres de los guerreros con faldas que acompañaban a Ellen se detuvieron en respuesta a su pregunta sobre el paradero de su señora.
Con una sonrisa de arrogancia hacia sus dos compañeros, uno de los tres se rascó la barbuda barbilla antes de contestar. —A veces, la señorita Ellen simplemente necesita estirar las piernas. Si me entendéis verdad.
—Por supuesto. Quieres decir que está paseando, galopando su caballo —respondió Catherine—. Y como no encuentro a David Hume, ahora entiendo que mi hombre debe de haberse quedado con ella para su protección.
—Sí, mi señora —le vio lanzar otra mirada cómplice a sus compañeros—. Aunque creo que la señorita Ellen ya habrá montado a caballo.
Frunciendo el ceño ante las risitas de los dos guerreros, Catherine asintió secamente y tiró de la cabeza de su yegua para que siguiera el camino de los otros viajeros.
—Qué modales tan extraños tienen estos Highlanders —susurró al oído de la yegua, un poco desconcertada por las conclusiones que los hombres habían sacado sobre lo que sin duda era una parada inocente.
Habían recorrido casi la mitad del empinado y sinuoso sendero cuando Catherine vio que Ellen Crawford y David Hume se habían unido de nuevo a la fila de viajeros. Al mirar a la joven desde lo alto de la colina, pudo ver que Ellen tenía las mejillas sonrojadas y la ropa algo desarreglada.
—No es asunto tuyo juzgar los asuntos de los demás —murmuró, volviendo la mirada hacia el sendero. Ella misma había elegido conscientemente sus estudios por encima de ese comportamiento en sus años de juventud, pero la forma en que Ellen Crawford decidiera vivir su vida no tenía nada que ver con ella. Aunque, pensó, resultaba extraño para una mujer a punto de casarse.
Para cuando el camino se ensanchó lo suficiente como para recorrerlo más que en fila india, los viajeros se habían adentrado en una cañada densamente arbolada en la base de la cresta. Entonces se abrió el cielo, y la lluvia, que entraba en forma de ráfaga de viento, impidió que Catherine hablara de nada con Ellen Crawford. La lluvia seguía cayendo con fuerza cuando, una hora más tarde, divisó con cansado alivio las torres cónicas del pabellón de caza de Corgarff. Sabía que era uno de los pabellones de caza del Conde de Athol. Quedaba menos de un día de camino hasta el castillo de Balvenie.
Cuando cabalgaron bajo el arco puntiagudo y entraron en el pequeño patio del torreón, los criados de la posada se apresuraron a rodear a la muchedumbre que llegaba, conduciéndola a un Gran Salón bien iluminado y ofreciéndoles una suntuosa cena. Catherine, cansada por las semanas de viaje, hizo todo lo posible por desempeñar el agradable papel de contrincante de la alegría juvenil de Ellen Crawford, pero a mitad de la cena se excusó.
Subiendo los sinuosos escalones de piedra, la condujeron a la Cámara de las Damas, una pequeña y pintoresca combinación de alcoba y sala de estar, y miró con anhelo la cama de aspecto confortable.
Colgó su pesada capa en un gancho junto al pequeño fuego. Colocó su mochila de cuero en una silla de tres patas y observó con curiosidad las tres puertas de la cámara. Aparte de la puerta por la que había entrado desde el pasillo principal, donde había visto el equipo de viaje de varios de sus acompañantes, había una puerta en cada extremo de la habitación. Al abrir una, echó un vistazo a la alcoba del Conde. Sabía que Ellen dormiría allí esta noche, y se quedó mirando un momento la enorme cama con cortinas de damasco que casi llenaba un lado de la habitación lujosamente amueblada.
Retrocediendo y cerrando la puerta en silencio, Catherine cruzó su alcoba hasta la otra puerta. Atravesó una pequeña antesala donde pudo ver la ropa mojada de al menos uno de los guerreros, abrió otra puerta que daba a un rellano y miró hacia abajo por una estrecha espiral de escaleras. Con cautela, descendió la mitad de los peldaños de piedra antes de que el olor de la comida y el ruido del jolgorio le aseguraran que tenía poco que temer en cuanto al alojamiento mientras estuviera bajo el techo del Conde.
Unos instantes después, mientras recostaba la cabeza en la cama, Catherine sólo era vagamente consciente de la lluvia que caía fuera de su ventana y del silbido crepitante del agua que goteaba sobre el fuego.
Y entonces, en el espacio de un instante, sus sueños la alcanzaron con la brusquedad de una niebla de Yorkshire.
Ya habían detenido a su padre, y ahora venían a por ellos. Había soldados abarrotando el patio. El golpeteo de los cascos de los caballos, los gritos de los hombres, el caos de un castillo sitiado.
Catherine podía oír los gritos urgentes de su madre, suplicándoles que se apresurasen a ir a los campos, que se ocultasen en un almiar. Que pasaran desapercibidas. Que guardaran silencio.
Sentía que el miedo le atenazaba la garganta. No podía llorar. No podía permitir que sus hermanas sintieran su miedo. Las manos de Adrianne estaban frías, tirando de su brazo. Juntas, empujaron hacia el heno amontonado.
Extendió una mano hacia Laura, pero su hermana no estaba allí. Había estado justo detrás de ella cuando habían huido de la casa. Laura. ¿Dónde estaba Laura?
Una mano se aferró a su brazo, reteniéndola. No, no podía dejar que se la llevaran. Laura.
—¡Laura! —Catherine se incorporó en la cama y miró salvajemente a la figura que se alejaba un paso de la cama donde ella yacía.
—Soy yo, Catherine. Soy Ellen.
Tardó un buen rato en salir de las sombras de la pesadilla recurrente. Sentía que el corazón le golpeaba ferozmente las paredes del pecho, y que el sudor le goteaba a lo largo de la línea de la mandíbula—. ¿Qué? ¿Qué pasa?
—Nada. Acabo de subir del Gran Comedor y te he oído gritar mientras dormías.
Catherine se volvió y miró rápidamente hacia la puerta abierta que conducía a la Cámara del Conde.
—Fue un sueño —una pesadilla. Una horrible semblanza del pasado mezclada con su presente. Se pasó una mano temblorosa por la frente, secándose el sudor. Y realmente, Laura estaba a salvo. A salvo... como ella misma.
—Sí, pero ya que estás despierta, yo... bueno, me preguntaba si no te importaría dormir ahí esta noche.
Catherine miró sin comprender a la joven a través de la tenue luz. —¿Quieres... quieres que me acueste contigo?
Ellen soltó una risita y sacudió la cabeza. —No, esperaba que cambiaras de habitación conmigo. Siempre que he estado aquí, he dormido en esta habitación. Así que pensé que, si no te importaba, me harías muy feliz si yo pudiera dormir aquí.
Frunció el ceño, tratando de despejar la mente, pero antes de que pudiera siquiera pensar en una respuesta, Ellen le estaba retirando las sábanas. —Si crees que...
—Eres una criatura encantadora —Catherine sintió que la mujer más joven la agarraba por los hombros y la dirigía hacia la puerta abierta—. No te preocupes vendré a buscarte por la mañana. Tú métete en esa cama y vuelve a dormir.
Antes de darse cuenta, Catherine se encontró de pie en medio de la Cámara del Conde, con el sonido de la puerta cerrándose tras ella. Casi dormida sobre sus pies, se echó hacia atrás las gruesas ondas de pelo por encima del hombro. Al meterse en la enorme cama con cortinas, pudo oír el lejano sonido de voces y risas silenciosas.
Ellen Crawford estaba tramando alguna peligrosa travesura, y tales planes resultaban incomprensibles para Catherine. Es cierto que sintió una punzada de arrepentimiento por haber sido tomada por tonta por Ellen, pero lo más importante es que sintió lástima por el buen Conde de Athol. Su inminente matrimonio ya tenía todas las señales de ser una farsa.
Una vez más, Catherine se recordó a sí misma que aquello no era asunto suyo. Sus planes eran servir de tutora a los jóvenes del Conde de Athol, no convertirse en la consejera espiritual de las novias que fracasan con sus cometidos.
Sin embargo, el cansancio no tardó en apoderarse de ella, y el sonido de la lluvia en el exterior embotó sus sentidos. Estaba muy cansada, y más tarde su cuerpo le cobraba la última travesía. Necesitaba dormir. Y aunque las grandes puertas de York se cayeran caer sobre ella, pensó, bostezando. No volvería a despertarse hasta que el sol entrara por aquella ventana.
En un cerrar de ojos, el sueño la envolvió en su manto de terciopelo, y afuera la lluvia amainó y acabó cesando lentamente.
Esta vez, su sueño era antiguo. Incluso mientras se adentraba en las brumas del sueño, a Catherine se le ocurrió que hacía años que no había tenido ese sueño. Pero allí estaba él, su propio caballero de mil romances, alto y fuerte, acercándose a ella después de la gran batalla, reclamándola como suya.
Pues ahora era su marido. El dragón yacía muerto en su guarida, el tesoro de oro, rubíes y esmeraldas regresó a la cámara blindada del castillo. El orden y la bondad reinaban de nuevo en el reino, y la noche ofrecía ahora su propia promesa.
Pero esta vez el sueño era de algún modo diferente. Cambiante. Adentrándose en un mundo de fantasía que nunca antes había experimentado. Sintió cómo su cuerpo se hundía en el colchón de plumas junto a ella, cómo su brazo se deslizaba por los planos de su vientre, cómo su gran mano se posaba un momento en su cadera antes de atraerla contra su cuerpo cálido y firme.
Todo era tan real. Los sueños de Catherine la llevaban a menudo a otros mundos. Mundos que podía ver, oler y sentir. Mundos que, al despertar, estaba segura de que existían en alguna parte.
Pero aquello no se parecía a ningún sueño que hubiera tenido, y se encontró temblando cuando la mano de su caballero recorrió el fino lino de su blusa hasta el escote. Su espalda se arqueó por reflejo cuando los largos dedos de él acariciaron suavemente la piel de su vientre y trazaron las curvas de la base de sus pechos. Se le cortó la respiración y sintió que su cuerpo se elevaba al contacto de él cuando su mano le acarició la redondez de los pechos. Y cuando su pulgar trazó círculos alrededor del pezón que se estaba endureciendo, le saltaron chispas de fuego.
Tan nuevo y a la vez tan emocionante, Catherine suspiró en su estado de dicha. Que una simple caricia la hiciera estremecerse tan exquisitamente.
Algo caliente palpitaba insistentemente contra su muslo, y cuando la mano de su caballero volvió a deslizarse por su vientre, los labios de Catherine se entreabrieron y su respiración empezó a acortarse. Un suave gemido escapó de sus labios. Sentía como toda su intimidad se iba mojando, creciendo en oleadas pulsantes mientras los dedos del caballero se deslizaban por su montículo. Sintió que se movía, que su cuerpo se elevaba. Hubo un susurro, inaudible, casi un gruñido, y luego los labios de su caballero estaban en su cuello, moviéndose, rozándole el lóbulo de la oreja, besándole la línea de la mandíbula, la mejilla. Catherine esperó.
Su beso fue suave al principio. Un roce de labios, pero tan real. Tan distinto de sus largos sueños recurrentes en los que ambos se abrazaban, el cuerpo de ella se amoldaba al de él mientras la niebla los envolvía suavemente. Podía sentir la presión de su boca. El gemido de aprobación cuando separó los labios. Y entonces la lengua del caballero penetró profundamente en su boca, sorprendiéndola con una realidad que la dejó sin aliento. Los ojos de Catherine se abrieron de golpe.
No era un sueño. No era su caballero. Cuando sintió su rodilla presionando entre sus piernas, apartó la boca, rompiendo el beso. Intentó empujarle el pecho.
—¿Qué demonios ocurre? —se oyó gruñir a través de la oscuridad.
Esto no era un sueño, pensó de nuevo con un destello de pánico cuando la tosca piel de la barbilla de un hombre rozó con fuerza su mejilla. Le golpeó el hombro desnudo con la única mano que le quedaba libre. Agarrándose a su larga cabellera, tiró con todas sus fuerzas, pero nada pudo mover a la bestia.
La mano de él subió rápidamente, agarrándole la muñeca, pero ella se encabritó instintivamente y mordió con todas sus fuerzas un poderoso antebrazo.
El hombre profirió un furioso rugido de dolor y retrocedió de un salto, apartándole la mano. Pero ése fue todo el tiempo que necesitó para gritar con todas sus fuerzas.
—Calla, maldita sea —gritó el hombre, inclinándose de nuevo sobre ella. Pero Catherine enloqueció bajo su cambiante peso. Le dio una patada en la ingle con todas sus fuerzas y se giró hacia un lado, arañando el borde de la cama. Pero el villano la agarró por la cintura.
—Espera. No te haré daño, aunque Dios sabe que yo...
La puerta de la otra cámara se abrió de golpe y, David Hume, sosteniendo una antorcha en alto, se abalanzo a ver qué es lo que pasaba, con su espada centelleando a la luz.
Los ojos de Catherine pasaron de la piel desnuda del guerrero a la carne reluciente de Ellen Crawford en la puerta abierta tras él.
—Arriba, villano canalla. Prepárate para morir.
Con un movimiento del brazo, su atacante arrojó a Catherine a un lado y saltó hacia David, cogiendo su propia espada larga del suelo, junto a la enorme cama.
—No, hijo de puta. Eres el perro que está a punto de ahogarse en su propia sangre.
El grito ahogado de Ellen detuvo en seco a los dos hombres.
—John —susurró, su pánico era evidente solo por pronunciar la palabra. Levantándose la fina camisa sobre los pechos en un intento tardío de cubrirse, la joven empezó a retroceder hacia la puerta.
Catherine giró la cabeza al ver que su agresor se acercaba amenazadoramente a David Hume. De repente, ya no le cabía duda de quién iba a derramar su sangre en aquel piso. El gigante pelirrojo al que Ellen había llamado John estaba por encima de David y, por la poderosa anchura de sus hombros, Catherine estaba segura de que podría partir por la mitad a su posible salvador. Y por la expresión atónita de su rostro, dudaba que a David se le ocurriera levantar la espada para defenderse.
—Tú... tú eres John Stewart —tartamudeó su guerrero.
—Sí, perro asqueroso. John Stewart, Conde de Athol. Y esa moza con la que te hacías compañía en la cámara contigua no es otra que mi pretendida.
Era una auténtica locura. No había otra explicación. Pero Catherine, en el instante siguiente, se encontró de pie ante el noble de cabellos colorines, impidiéndole acercarse.
—Basta —suplicó ella—. Tiene que haber una forma mejor de solucionar esto que derramando sangre.
Athol vaciló y, mientras la miraba fijamente, los ojos grises del hombre relampaguearon asesinos. Ella se mantuvo firme.
—Verá, mi señor, soy Catherine Percy. A David Hume se le confió mi seguridad, y estoy segura de que no tenía conocimiento previo de que Ellen...
Las palabras se le secaron en la garganta. Se quedó mirando cómo la hoja de su larga espada brillaba a la luz de la antorcha.
—Apártate de mi camino, mujer.
Las rodillas de Catherine estaban a punto de doblarse y de repente sintió la cabeza ligera, pero levantó la barbilla en señal de desafío. —No puedo.
Athol avanzó un paso, mirando por encima de ella al hombre que estaba junto a la puerta. Respirando hondo, levantó una mano suplicante y miró con todo el valor que pudo reunir a un rostro encendido por la furia.
—Se le encomendó la tarea de proteger mi vida hasta que llegáramos a nuestro destino. Y ha hecho un trabajo excelente... hasta ahora. Pero ahora que la tarea ha terminado —hizo una pausa, esperando que David captara su indirecta—. Y ahora que su tarea ha terminado, creo que es mi deber asegurar que siga sano y a salvo.
No sintió que David hiciera algún movimiento detrás de ella. ¿Cómo pueden los hombres ser tan estúpidos? se enfadó interiormente. ¡Fuera! ¡Huye! ¡Lárgate de aquí!
—Estamos aquí al final de nuestro viaje —insistió—. Con el Conde de Athol.
—Fuera de mi camino, mujer.
—Es enserio es el final de nuestro viaje.
Eso fue todo. David debió de darse la vuelta para huir con la rapidez de un halcón, dejando caer la antorcha junto a la puerta en su huida. Respondiendo con rapidez, el Conde alargó la mano e intentó rodearla. Pero Catherine fue más rápida, lanzándose contra su pecho.
Fue como chocar al galope contra una pared de roca en movimiento. Se quedó sin aliento. Cayó al suelo con la gracia de un saco de papas mientras Athol recogía la antorcha y salía de la cámara.
Durante un largo rato, Catherine permaneció sentada en la oscuridad, escuchando los gritos y las maldiciones y luego el ruido de los caballos. No sabía si era el impacto de haber golpeado tan fuerte al hombre o el efecto acumulativo de todo el episodio lo que la había dejado incapaz de moverse. La posada estaba alborotada y oía el ruido de la gente que corría de un lado a otro, mientras la voz de acero de Athol se oía por encima de todos ellos, gritando órdenes y maldiciendo violentamente.
En el nombre de Dios, ¿En qué se había metido? Pensó aturdida, intentando ponerse de rodillas. Gracias a Dios, nunca se había encariñado con ningún hombre en particular, salvo el caballero de sus sueños, ni con el matrimonio en general. Y, a decir verdad, lo que había presenciado esta noche era una clara reafirmación de esa opinión.
Definitivamente, no era apta para el matrimonio. Nunca podría ser una esposa adecuada. Nunca sabría cómo enfrentarse a aquella demostración abierta de mal genio y a aquella amenaza de violencia. No. Y qué decir de ese hombre que llega a la cama de su futura esposa sin invitación y ni siquiera la reconoce como otra persona. Se llevó las manos a las mejillas enrojecidas y volvió a sacudir la cabeza, apartando de su mente la respuesta gratuita que le había dado al principio, cuando pensó que sólo era un sueño.
Aún estaba de rodillas cuando se abrió la puerta de la Cámara de las Damas. Cerrando los ojos, sintió que él la rozaba sin detenerse.
Levantándose temblorosamente, echó un vistazo al hombre que estaba junto a la cama. De espaldas a ella, murmuraba en voz baja mientras se envolvía en una falda escocesa a la luz de una lámpara de mecha que evidentemente había llevado consigo.
El Conde de Athol, pensó con una punzada de pesar, era muy diferente de lo que ella había esperado que fuera.
Se suponía que aquel hombre era un defensor del aprendizaje. Ella esperaba que fuera un hombre de aspecto sereno y apagado. Pero sus acciones, su comportamiento, en la cama y fuera de ella, denotaban a alguien totalmente distinto. Catherine sintió que el corazón se le aceleraba de nuevo. Intentando apartar de su mente el recuerdo de que la había confundido con Ellen Crawford, miró fijamente a su anfitrión. Desde luego, no era en absoluto lo que ella esperaba.
Ellen le había dicho a Catherine que el Conde tenía más de treinta y siete años. Así que ni siquiera en sus sueños más descabellados había estado preparada para aquel rostro tan apuesto y aquel sólido muro de músculos que ahora intentaba calzarse unas botas largas y embarradas. Con el pelo rojo, suelto y parcialmente trenzado, cayendo sobre un par de anchos hombros, parecía más un forajido que el primo de un rey.
Catherine no pudo evitar adivinar qué tontas maniobras se le habrían ocurrido cuando era una joven doncella para llamar la atención de un hombre como él. No es que, con su apariencia modesta, hubiera tenido la más mínima posibilidad de llamar su atención. Pero de todos modos, se recordó a sí misma, era una bendición saber que su vida había tomado un camino diferente. Un camino mucho más sensato.
Sacudió la cabeza y se dirigió en silencio hacia la puerta. Mientras mantuviera las distancias, tal vez podrían evitar volver a encontrarse durante un tiempo. En realidad, ahora mismo, el incidente que había ocurrido en aquella cama la avergonzaba terriblemente, y no dudaba de que él, si tenía una pizca de respetabilidad, debía sentirse tan terrible como ella.
Al llegar a la puerta, empezó a respirar de nuevo. Tenía que dejar atrás lo sucedido y, tal vez, podrían fingir que nunca había tenido lugar. Él no lo mencionaría, Catherine estaba segura, y ella podría dedicarse tranquilamente a la tarea de abrir su escuela.
—Señorita Catherine.
Su voz dura le puso la carne de gallina. Se volvió lentamente y se encaró con él.
—He mandado llamar al maldito sacerdote. Nos casaremos cuando llegue el maldito viejo loco.
CapítuloTres
—¿Matrimonio? —era evidente que el hombre estaba fuera de sí—. ¿Conmigo?
El Highlander volvió hacia ella sus intensos ojos grises. —¿Ves a alguien más en esta cámara a quien pueda dirigirme?
Ella miró inocentemente a su alrededor. —No. Pero no puedo dar fe de tu estado mental.
—Tened la seguridad, señorita, de que os hablaba a vos y no a un fantasma.
—No me conoces —esto era más que extraño. Era casi cómico—. ¿Cómo puedes casarte con alguien a quien acabas de conocer?
—¿No eres Catherine Percy?
—Sí, pero...
—¿Y no te han enviado aquí para que seas mi pupila?
—Difícilmente, mi señor —respondió ella—. Tengo veinticinco años. No tengo edad para ser la pupila de nadie. Sobre todo de alguien tan irrazonable y bruto como usted.
La miró fijamente, primero en un silencio gélido y luego con los ojos entrecerrados, cuando el mal genio cruzó su rostro. —Hablas como una vieja bruja. Si no tuviera un conocimiento de primera mano, de naturaleza bastante íntima, casi me convencería al escucharte de que eres una criatura antigua. Pero sé, Catherine Percy, exactamente lo que eres.
Sus palabras la molestaron, pero no pudo evitar el profundo rubor que se apoderó de su rostro cuando sus duros ojos empezaron a estudiarla desde la punta de la cabeza hasta los dedos desnudos de los pies. Súbitamente y horrorizada por no llevar más que una fina blusa, cruzó los brazos sobre sus pecho para ocultar lo que pudiera ser prominente.
Enarcó una ceja al verla actuar. —Un poco tarde para la timidez, ¿no crees, teniendo en cuenta todo lo que me has permitido voluntariamente?
—No hubo nada de «voluntad» en mi respuesta a tu innoble comportamiento, y lo sabes. Intentabas imponerte a mí por la fuerza, como un bruto de mano sucias.
—¿Lo hice, ahora? —en sus ojos brilló un desafío—. ¿Y es así como luchas por tu honor? ¿Gimiendo ante las caricias más íntimas? ¿Elevándote ante las caricias de un amante? ¿Perdona, ante los avances de un agresor? ¿Temblando al contacto de sus labios contra tu piel?
Por la Virgen, lo había hecho, ¿verdad? Se llevó las manos frías y temblorosas a las mejillas para enfriar la piel ardiente. Lo único que podía hacer ahora era susurrar la verdad. —Yo... creí que todo había sido un sueño.
Habría jurado que un destello de humor suavizó la dureza de su mirada. Pero sólo fue un instante. —Para ser una solterona, sin duda tienes sueños interesantes. Pero dime una cosa, ¿también encuentras satisfacción en ellos? ¿O simplemente eres otra frustrada...?
—Cállese, no sea vulgar—le espetó, aunque más severamente de lo que había pretendido. Pero él se estaba burlando de ella. A su manera pícara, intentaba hacerla sentir pequeña, insignificante, incluso un poco licenciosa. Al levantar la vista y encontrarse con su mirada desafiante, Catherine sintió de pronto el impulso de devolverle el golpe, de borrar de su rostro aquel arrogante atisbo de diversión—. Veo que disfrutas insultándome. Pero sé lo que se esconde tras tu comportamiento grosero.
—¿Lo sabes?
—Sí, lo sé. Aunque tu orgullo masculino desdeña la verdad, creo que sabes quién es el responsable de todo lo que ha ocurrido aquí esta noche.
—No tengo tiempo para estas tonterías.
—La verdad es que tú eres la causa de todo esto, aunque tu arrogancia lo niegue.
—¿Qué quieres decir con eso?
Sus ojos habían vuelto a volverse asesinos, pero Catherine estaba demasiado irritada para echarse atrás.
—Eres un hombre en el umbral del matrimonio, un hombre que obviamente ha tenido conocimiento previo del cuerpo de su pretendida. ¿Cómo es posible que no supieras que la mujer de tu cama no era Ellen Crawford?
—Estaba oscuro. Un error que pienso enmendar —gruñó—. Pero qué tiene que ver eso con que la moza se haya metido en la cama de su señor.
—La conexión es fácil de ver, mi señor —interrumpió ella—. Para usted, está claro que una mujer no tiene más valor que un colchón o una vaca de premio.
—¿No más que un m...? —Athol la miró con incredulidad y sus palabras se interrumpieron—. Y sí. Y una mujer es tan buena como otra, por lo que más quieras. Mientras haya un cuerpo dispuesto a soportar tu peso, ¿qué importa quién sea?
—Eres tonta, mujer.
—¿Crees que lo soy? Mirad a Ellen. Me parece que era muy consciente del hombre con el que iba a casarse, un hombre indiferente a ella.
—¿Indiferente? ¿Es más que obvio que por vuestra familia la locura es recurrente, señorita?
—Si a usted no le importa lo más mínimo con quién se acuesta, entonces, ¿Qué debería retener a Ellen?
—Aunque lo que dices fuera cierto y te digo que no lo es —vaciló Athol—. Para empezar, soy un hombre.
—¿Enserio?
Incluso en la penumbra de la habitación, se dio cuenta que sus facciones habían cambiado. Su ceño parecía permanentemente fruncido y sus ojos se clavaron en los de ella.
—¿Te lo ha contado Ellen?
—No, mi señor —dijo ella rápidamente, conmovida de repente por el dolor de sus ojos grises. Cómo era posible que Ellen prefiriera la cama de otra persona que a la de este hombre, era ciertamente un misterio—. Llegué a la conclusión de todo esto a partir de mi propia observación. Aunque el noviazgo y el matrimonio no es un tema en el que esté muy versada, si recuerdas la correspondencia de mi madre, mi aprendizaje...
—Aquí en Escocia decimos que aprender un poco es peligroso.
—Sé que no lo crees. No obstante, si me permites continuar. Con respecto a tus faltas en tu relación con Ellen.
Catherine se detuvo cuando él dio un paso hacia ella. Parecía dispuesto a estrangularla. Mientras le observaba, su rostro se fue tiñendo de un rojo tan intenso como su pelo, y su voz no era más que un gruñido amenazador.
—Seré tu marido, Señorita Percy, y te ordeno que no vuelvas a hablar de esta noche ni tampoco de Ellen. ¿Queda entendido?
—No he venido a las Highlands con el propósito de casarme con usted ni con nadie, mi señor. Creía que mi madre lo había dejado perfectamente claro en su correspondencia. He venido a abrir una escuela. Para compartir mi aprendizaje.
Ella se detuvo, distraída momentáneamente, cuando él se levantó la camisa y se la acomodo lentamente. La camisa aún estaba mojada por la cabalgada y, de repente, ella fue muy consciente de la robusta musculatura de la parte superior de su cuerpo, del poder moverse sin esfuerzo gracias a esos prominentes músculos, de su postura. Al darse cuenta de que estaba mirando como una doncella enamorada, se obligó a respirar hondo y continuó.
—Mi señor, ¿no mantuvisteis correspondencia con mi madre? ¿No os explicó el motivo de mi viaje hasta aquí?
—Lo hizo. Según tengo entendido, la única razón por la que te enviaron a las Highlands fue para evitar que cayeras en manos del rey inglés y sus hombres.
—Cierto —ella observó con una punzada de decepción cómo él se despojaba de la camisa empapada, lentamente por encima de la cabeza.
—Bueno, el trato de tu madre me dio el control total sobre ti y tu vida, serás de gran utilidad.
—¿Qué quieres decir con «utilidad»?
Empezó a tirar de la tartana por encima de un hombro. —Debo protegerte. He de proporcionarte comida y cobijo. Debes enseñar a mi pueblo algo de lo que has aprendido. Pero oyéndote balbucear esta noche, no puedo decir que me entusiasme demasiado la perspectiva. Ah, y debes obedecer mis deseos.
Por primera vez, vio un tenue rayo de esperanza en sus palabras —¿Lo ves? Estoy aquí para abrir una escuela.
—Eso era antes. Ahora estás aquí para casarte conmigo.
Puede que el Conde de Athol fuera el hombre más impresionantemente guapo que había visto, pero eso no alteraba en nada su opinión de que su cráneo debía de ser tan grueso como las murallas de York. Aún ocupado en vestirse, parecía haber perdido totalmente el interés por ella. Pero no estaba dispuesta a que la ignorara.
—Pero, ¿por qué yo? Hasta hace unos momentos, estabas prometido a otra. Sigues unido a ella legalmente. Estoy seguro de que si Ellen y tú os sentarais...
—El contrato de compromiso ha terminado. Además, al paso que mi antigua prometida y sus hombres cabalgaron fuera de aquí, con esa zorra de culo desnudo pisándole los talones, apostaría a que ya está casi a mitad de camino de Stirling. Y conociendo mi temperamento y la situación comprometida en la que se encontró, esa zorra pensará sin duda que tiene suerte de seguir con la cabeza pegada al cuello.