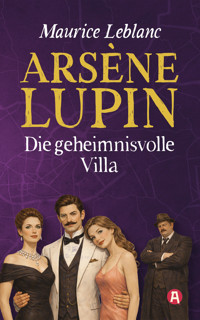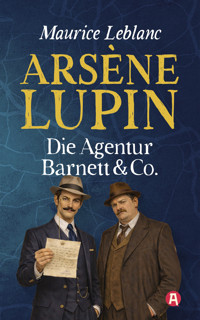3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ALEMAR S.A.S.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y fue realizada para la Ale. Mar. SAS;
- Reservados todos los derechos.
La tumba secreta es la duodécima novela de la serie de libros Arsène Lupin del autor francés Maurice Leblanc. La versión francesa se llamó 'Dorothée, Danseuse de Corde'.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Índice
Capítulo 1. El castillo de Roborey
Capítulo 2. El circo de Dorothy
Capítulo 3. Extra-lúcido
Capítulo 4. El contrainterrogatorio
Capítulo 5. "Le ayudaremos"
Capítulo 6. En la carretera
Capítulo 7. Se acerca la hora
Capítulo 8. En el cable de hierro
Capítulo 9. Cara a cara
Capítulo 10. Hacia el vellocino de oro
Capítulo 11. El testamento del marqués de Beaugreval
Capítulo 12. El elixir de la resurrección
Capítulo 13. Lázaro
Capítulo 14. La cuarta medalla
Capítulo 15. El secuestro de Montfaucon
Capítulo 16. El último cuarto de minuto
Capítulo 17. El secreto perece
Capítulo 18. En Robore Fortuna
La tumba secreta
Maurice Leblanc
Capítulo 1. El castillo de Roborey
Bajo un cielo cargado de estrellas y tenuemente iluminado por una luna en forma de hoz, la caravana gitana dormía sobre el césped junto al camino, con los postigos cerrados y los fustes extendidos como brazos. A la sombra de la zanja cercana roncaba un caballo estertoroso.
A lo lejos, por encima de la negra cresta de las colinas, una raya brillante del cielo anunciaba la llegada del amanecer. El reloj de una iglesia dio las cuatro. Aquí y allá un pájaro se despertaba y empezaba a cantar. El aire era suave y cálido.
De repente, desde el interior de la caravana, una voz de mujer gritó:
"¡Saint-Quentin! ¡Saint-Quentin!"
Una cabeza asomaba por la ventanita que daba a la caja bajo el tejado saliente.
"¡Qué bonito es esto! Ya me lo imaginaba. El bribón ha huido por la noche. ¡La pequeña bestia! ¡Bonita disciplina es esta!"
Otras voces se unieron a los gruñidos. Pasaron dos o tres minutos, luego se abrió la puerta de la parte trasera de la caravana y una figura sombría descendió los cinco peldaños de la escalera mientras dos cabezas despeinadas aparecían por la ventanilla lateral.
"¡Dorothy! ¿Adónde vas?"
"¡A buscar a Saint-Quentin!", respondió la figura sombría.
"Pero volvió contigo de tu paseo anoche; y le vi acomodarse en la caja".
"Puedes ver que ya no está ahí, Castor".
"¿Dónde está?"
"¡Paciencia! Voy a traértelo de las orejas".
Pero dos chiquillos en camisa bajaron dando tumbos por los escalones de la caravana y le imploraron:
"¡No, no, mamá Dorothy! No te vayas sola por la noche. Es peligroso...."
"¿Por qué haces tanto alboroto, Pollux? ¿Es peligroso? ¡No es asunto tuyo!"
Los abofeteó y los pateó suavemente, y los llevó rápidamente de vuelta a la caravana a la que habían subido. Allí, sentada en el taburete, cogió sus dos cabezas, las apretó contra su cara y las besó con ternura.
"Sin malos sentimientos, niños. ¿Peligro? Encontraré a Saint-Quentin dentro de media hora".
"¡Un bonito negocio!... ¡Saint-Quentin!... ¡Un mendigo que no tiene dieciséis años!"
"¡Mientras que Castor y Pollux tienen veinte años juntos!", replicó Dorothy.
"Pero, ¿para qué quiere andar así por la noche? Y tampoco es la primera vez.... ¿A dónde hace estas expediciones?"
"Para cazar conejos", dijo. "No hay nada malo en ello, ya ves. Pero vamos, ya se ha hablado bastante de ello. Vayan a by-by de nuevo, muchachos. Y sobre todo, Cástor y Pólux, no os peleéis. ¿Me oís? Y nada de ruido. El Capitán está durmiendo; y no le gusta que lo molesten, al Capitán no le gusta".
Se quitó de encima, saltó la zanja, cruzó un prado, en el que sus pies salpicaban el agua de los charcos, y tomó un camino que serpenteaba entre un bosquecillo de árboles jóvenes que sólo le llegaban a los hombros. Ya dos veces, la tarde anterior, paseando con su camarada Saint-Quentin, había seguido este sendero a medio hacer, de modo que avanzó rápidamente sin vacilar. Cruzó dos caminos, llegó a un arroyo cuyo fondo de guijarros blancos brillaba bajo el agua tranquila, se metió en él y lo remontó a contracorriente, como si quisiera ocultar sus huellas, y cuando la primera luz del día empezó a revestir los objetos de formas claras, se lanzó de nuevo a través del bosque, ligera, grácil, no muy alta, con las piernas desnudas bajo una falda muy corta de la que brotaba tras ella un revoloteo de cintas de muchos colores.
Corría sin esfuerzo, con pies seguros, sin posibilidad de torcerse un tobillo, sobre las hojas muertas, entre las flores de principios de primavera, lirios del valle, anémonas violetas o narcisos blancos.
Su cabello negro, no muy largo, estaba dividido en dos pesadas masas que se agitaban como dos alas. Su rostro sonriente, los labios entreabiertos, las fosas nasales dilatadas, los ojos entrecerrados, proclamaban todo su deleite en su rápido discurrir por el aire fresco de la mañana. Su cuello, largo y flexible, surgía de una blusa de lino gris, cerrada por un pañuelo de seda naranja. Parecía tener quince o dieciséis años.
El bosque llegaba a su fin. Ante ella se extendía un valle, hundido entre dos paredes de roca y que se desviaba abruptamente. Dorothy se detuvo en seco. Había llegado a su meta.
Frente a ella, sobre un pedestal de granito, limpiamente cortado y de no más de treinta metros de diámetro, se alzaba el edificio principal de un castillo que, aunque carecía de grandeza de estilo, por su posición y la impresionante naturaleza de su construcción daba la impresión de ser una residencia señorial. A derecha e izquierda el valle, estrechado en dos barrancos, parecía envolverlo como un antiguo foso. Pero frente a Dorothy toda la anchura del valle formaba un glacis ligeramente ondulado, sembrado de peñascos y atravesado por setos de zarzas, que terminaba al pie del acantilado casi vertical del pedestal de granito.
"Un cuarto para las cinco llamativo", murmuró la joven. "Saint-Quentin no tardará".
Se agachó detrás del enorme tronco de un árbol desarraigado y observó con ojos impertérritos la línea de demarcación entre el propio castillo y su base rocosa.
Una estrecha repisa de roca alargaba esta línea, pasando por debajo de las ventanas de la planta baja; y había un punto en esta exigua cornisa en el que terminaba una hendidura oblicua en la cara del acantilado, muy estrecha, algo así como una grieta en la cara de una pared.
La noche anterior, durante su paseo, Saint-Quentin había dicho, señalando con el dedo la fisura:
"Esa gente se cree perfectamente segura; y, sin embargo, nada más fácil que arrastrarse por esa grieta hasta una de las ventanas... Mira; hay una que en realidad está entreabierta... la ventana de alguna despensa".
Dorothy no tenía la menor duda de que la idea de escalar el pedestal de granito se había apoderado de Saint-Quentin y que esa misma noche se había escapado para intentarlo. ¿Qué había sido de él después del intento? ¿No había alguien en la habitación en la que había entrado? Sin saber nada del lugar que exploraba ni de sus habitantes, ¿no se había dejado capturar? ¿O simplemente estaba esperando a que amaneciera?
Estaba muy preocupada. A pesar de que no veía ninguna señal de un camino a lo largo del barranco, algún campesino podría llegar en el mismo momento en que Saint-Quentin se arriesgaba a descender, una empresa mucho más difícil que subir.
De repente se estremeció. Se podría haber dicho que, al pensar en esta desgracia, ella la había provocado. Oyó el ruido de fuertes pisadas que se acercaban a la entrada principal del barranco. Se enterró entre las raíces del árbol, que la ocultaron. Apareció un hombre. Llevaba una blusa larga, la cara rodeada y oculta por una bufanda gris, guantes viejos y peludos en las manos, una pistola en el brazo y un azadón al hombro.
Pensó que debía de ser un deportista, o más bien un cazador furtivo, porque caminaba con aire inquieto, mirando atentamente a su alrededor, como quien teme ser visto y cambia cuidadosamente su porte habitual. Pero se detuvo cerca del muro, a cincuenta o sesenta metros del lugar por donde Saint-Quentin había subido, y estudió el terreno, volteando algunas piedras planas e inclinándose sobre ellas.
Por fin se decidió y, cogiendo una de las losas por su extremo más estrecho, la levantó y la colocó en posición vertical, de modo que quedara equilibrada a la manera de un cromlech. Al hacerlo, descubrió un agujero que había sido excavado en el centro de la profunda huella dejada por la losa. Luego cogió su azadón y se puso a agrandarlo, removiendo la tierra muy silenciosamente, evidentemente con mucho cuidado de no hacer ruido.
Pasaron unos minutos más. Entonces se produjo el acontecimiento inevitable que Dorothy había deseado y temido a la vez. La ventana del château, a través de la cual Saint-Quentin había trepado la noche anterior, se abrió; y allí apareció un cuerpo largo vestido con un largo abrigo negro, su cabeza cubierta con un sombrero alto, que, incluso a esa distancia, eran claramente brillantes, sucios y remendados.
Apretado contra la pared, Saint-Quentin bajó de la ventana y consiguió apoyar los dos pies en la repisa rocosa. Al instante Dorothy, que estaba a la espalda del hombre de la blusa, estuvo a punto de levantarse y hacer una señal de advertencia a su camarada. El movimiento fue inútil. El hombre había percibido lo que parecía ser un diablo negro aferrado a la cara del acantilado, y dejando caer su azadón, se deslizó hacia el agujero.
Por su parte, Saint-Quentin, absorto en su tarea de bajar, no prestaba atención a lo que ocurría debajo de él, y sólo habría podido verlo dándose la vuelta, lo que era prácticamente imposible. Desenrolló una cuerda, que sin duda había cogido en la mansión, y la pasó alrededor de un pilar del balcón de la ventana, de tal manera que los dos extremos colgaban por la cara del acantilado a igual distancia. Con la ayuda de esta cuerda doble, el descenso no presentó ninguna dificultad.
Sin perder un segundo, Dorothy, inquieta por no poder ver ya al hombre de la blusa, salió de su escondite y corrió hacia el agujero. Al verlo, ahogó un grito. En el fondo del agujero, como en el fondo de una trinchera, el hombre, apoyando el cañón de su arma en la muralla de tierra que había levantado, estaba a punto de apuntar deliberadamente al escalador inconsciente.
¿Avisar? ¿Avisar a Saint-Quentin? Eso era precipitar el acontecimiento, hacer notar su presencia y verse envuelta en una lucha desigual con un adversario armado. Pero algo debía hacer. Allí arriba, Saint-Quentin aprovechaba la fisura del acantilado, como si estuviera descendiendo por el hueco de una chimenea. Todo él sobresalía, una silueta negra y delgada. El sombrero alto se le había aplastado, a modo de concertina, hasta las orejas.
El hombre apoyó la culata de su pistola contra el hombro y apuntó. Dorothy saltó hacia delante y se lanzó hacia la piedra que se alzaba detrás de él y, con el ímpetu de su resorte y todo su peso detrás de sus manos extendidas, la empujó. Estaba mal equilibrada, cedió ante el golpe y se derrumbó, cerrando la excavación como una trampilla de piedra, aplastando la pistola y aprisionando al hombre de la blusa. La joven sólo pudo verle la cabeza doblada y los hombros hundidos en el agujero.
Pensó que el ataque sólo se había aplazado, que el enemigo no perdería tiempo en salir de su tumba, y se precipitó a toda velocidad al fondo de la fisura a la que llegó al mismo tiempo que Saint-Quentin.
"¡Rápido... rápido!", gritó. "¡Debemos huir!"
En un arrebato, arrastró la cuerda por uno de los extremos, murmurando mientras lo hacía:
"¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Cómo sabías que estaba aquí?"
Le agarró del brazo y tiró de él.
"¡Bolt, idiota!... ¡Te han visto!... ¡Iban a dispararte!... ¡Rápido! ¡Nos perseguirán!"
"¿Qué es eso? ¿Nos persiguen? ¿Quién?"
"Un mendigo de aspecto extraño disfrazado de campesino. Está en un agujero por allí. Iba a dispararte como a una perdiz cuando le tiré la losa encima".
"Pero..."
"¡Haz lo que te digo, idiota! Y trae la cuerda contigo. ¡No debes dejar ningún rastro!"
Ella se dio la vuelta y salió corriendo; él la siguió. Llegaron al final del valle antes de que se levantara la losa, y sin intercambiar una palabra se refugiaron en el bosque.
Veinte minutos después entraron en el arroyo y no lo abandonaron hasta que pudieron emerger a un banco de guijarros en el que sus pies no dejaban huella.
Saint-Quentin partió de nuevo como una flecha; pero Dorothy se detuvo en seco, sacudida de repente por un espasmo de risa que la dobló.
"¿Qué pasa?", me dijo. "¿Qué te pasa?"
No pudo responder. Tenía convulsiones, las manos apretadas contra las costillas, el rostro escarlata, los dientes, pequeños, regulares, blanquísimos, al descubierto. Por fin consiguió tartamudear:
"¡Tú-tú-tú sombrero alto-alto!... ¡Ese abrigo negro!... Tus p-p-pies descalzos!... ¡Es d-d-demasiado gracioso!... ¿De dónde has sacado ese disfraz?... ¡Caramba! ¡Qué espectáculo!"
Su risa sonó, joven y fresca, en el silencio en el que revoloteaban las hojas. Frente a ella, Saint-Quentin, un mozalbete torpe que había superado sus fuerzas, con la cara demasiado pálida, el pelo demasiado rubio, las orejas de soplillo, pero con unos admirables ojos negros muy bondadosos, contemplaba sonriente a la joven, encantado por aquella diversión que parecía apartar de él el estallido de ira que esperaba.
De repente, en efecto, cayó sobre él, atacándole con golpes y reproches, pero de un modo poco entusiasta, con pequeños estallidos de risa, que despojaban al castigo de su aguijón.
"¡Desgraciado y bribón! Has vuelto a robar, ¿verdad? Ya no estás satisfecho con tu sueldo de acróbata, ¿verdad, mi buen amigo? Tienes que seguir mangoneando dinero o joyas para mantenerte con sombreros altos, ¿verdad? ¿Qué tienes, saqueador? ¿Eh? Dímelo".
A fuerza de golpes y risas había calmado su justa indignación. Se puso de nuevo en marcha y Saint-Quentin, completamente avergonzado, tartamudeó:
"¿Decírtelo? ¿De qué sirve decírtelo? Lo has adivinado todo, como siempre.... De hecho, entré por esa ventana, la noche pasada .... Era una despensa al final de un pasillo que llevaba a las habitaciones de la planta baja .... No había ni un alma.... La familia estaba cenando.... Una escalera de servicio me condujo a otro pasillo que rodeaba la casa y al que daban las puertas de todas las habitaciones. Las recorrí todas. Nada, es decir, cuadros y otras cosas demasiado grandes para llevármelas. Luego me escondí en un armario, desde el que podía ver una salita contigua al dormitorio más bonito. Bailaron hasta tarde; luego subieron... gente de moda.... Los vi a través de una mirilla de la puerta... las damas con escote, los caballeros en traje de noche.... Por fin una de las damas entró en el tocador. Metió sus joyas en un joyero y el joyero en una pequeña caja fuerte, diciendo en voz alta mientras la abría las tres letras de la combinación de la cerradura, R.O.B.... Así, cuando ella se fue a la cama, todo lo que tuve que hacer fue hacer uso de ellas.... Después.... Esperé la luz del día.... No iba a arriesgarme a dar tumbos en la oscuridad".
"A ver qué tienes", ordenó.
Abrió la mano y mostró en la palma dos pendientes, engastados con zafiros. Ella los cogió y los miró. Su rostro cambió; sus ojos brillaron; murmuró con una voz muy distinta:
"¡Qué bonitos son los zafiros!... El cielo es a veces así, de noche... ese azul oscuro, lleno de luz....".
En aquel momento atravesaban un terreno sobre el que se alzaba un gran espantapájaros, vestido simplemente con unos pantalones. De uno de los palos cruzados que le servían de brazos colgaba una chaqueta. Era la chaqueta de Saint-Quentin. La había colgado allí la víspera y, para hacerse irreconocible, había tomado prestados el abrigo largo y el sombrero alto del espantapájaros. Se quitó el abrigo largo, lo abotonó sobre el pecho de yeso del espantapájaros y volvió a ponerse el sombrero. Luego se puso la chaqueta y se reunió con Dorothy.
Seguía mirando los zafiros con aire de admiración.
Se inclinó sobre ellos y dijo: "Quédatelos, Dorothy. Sabes muy bien que en realidad no soy un ladrón y que sólo los conseguí para ti... para que tuvieras el placer de mirarlos y tocarlos.... A menudo se me encoge el corazón al verte correr por ahí con ese mísero atuendo... ¡Pensar en ti bailando en la cuerda floja! Tú que deberías vivir en el lujo... ¡Ah, pensar en todo lo que haría por ti, si me dejaras!"
Ella levantó la cabeza, le miró a los ojos y dijo: "¿De verdad harías algo por mí?"
"Cualquier cosa, Dorothy."
"Bueno, entonces, sé honesto, Saint-Quentin."
Se pusieron de nuevo en camino, y la joven continuó:
"Sé honesto, Saint-Quentin. Es todo lo que te pido. A ti y a los otros muchachos de la caravana os he adoptado porque, como yo, sois huérfanos de la guerra, y durante los dos últimos años hemos vagado juntos por los caminos altos, felices más que desgraciados, divirtiéndonos y, en general, comiendo cuando tenemos hambre. Pero debemos llegar a un acuerdo. Sólo me gusta lo que es limpio y recto y tan claro como un rayo de sol. ¿Eres como yo? Es la tercera vez que robas para darme placer. ¿Es la última vez? Si lo es, te perdono. Si no lo es, adiós".
Hablaba muy seriamente, enfatizando cada frase con un movimiento de cabeza que hacía ondear las dos alas de su cabello.
Abrumado, Saint-Quentin dijo implorando:
"¿No quieres tener nada más que ver conmigo?"
"Sí. Pero jura que no lo volverás a hacer".
"Juro que no lo haré".
"Entonces no diremos nada más al respecto. Siento que hablas en serio. Devuelve estas joyas. Puedes esconderlas en la gran cesta bajo la caravana. La próxima semana las enviarás por correo. Es el Château de Chagny, ¿no?"
"Sí, y vi el nombre de la dama en una de sus cajas. Es la condesa de Chagny".
Siguieron de la mano. Dos veces se escondieron para evitar encontrarse con campesinos, y por fin, tras varios rodeos, llegaron a las inmediaciones de la caravana.
"Escucha", dijo Saint-Quentin, haciendo una pausa para escuchar él mismo. "Sí. Eso es lo que es: ¡Castor y Pollux peleando como siempre, los muy granujas!".
Corrió hacia el sonido.
"¡Saint-Quentin!" gritó la joven. "¡Te prohíbo que les pegues!"
"¡Les pegas a menudo!"
"Sí. Pero les gusta que les pegue".
Al acercarse Saint-Quentin, los dos muchachos, que se batían en duelo con espadas de madera, se apartaron el uno del otro para enfrentarse al enemigo común, aullando:
"¡Dorothy! ¡Mamá Dorothy! ¡Detengan a Saint-Quentin! ¡Es una bestia! ¡Socorro!"
Siguió un reparto de puñetazos, carcajadas y abrazos.
"¡Dorothy, es mi turno de ser abrazada!"
"¡Dorothy, es mi turno de ser abofeteada!"
Pero la joven dijo con voz regañona:
"¿Y el capitán? Seguro que ha ido a despertarle".
"¿El capitán? Está durmiendo como un zapador", declaró Pollux. "¡Sólo escucha sus ronquidos!"
Junto al camino, los dos niños habían encendido un fuego de leña. La olla, suspendida de un trípode de hierro, estaba hirviendo. Los cuatro comieron una humeante sopa espesa, pan y queso, y bebieron una taza de café.
Dorothy no se movió del taburete. Sus tres compañeras no lo habrían permitido. Se trataba más bien de cuál de las tres debía levantarse para servirla, todas atentas a sus deseos, ansiosas, celosas unas de otras, incluso agresivas entre sí. Las batallas de Cástor y Pólux comenzaban siempre porque ella había favorecido a uno u otro. Los dos golfillos, corpulentos y regordetes, vestidos por igual con pantalón, camisa y chaqueta, cuando menos se esperaba y a pesar de que se querían como hermanos, caían el uno sobre el otro con feroz violencia, porque la joven había hablado demasiado amablemente a uno, o deleitado al otro con una mirada demasiado cariñosa.
En cuanto a Saint-Quentin, los detestaba cordialmente. Cuando Dorothy los acariciaba, él podría haberle retorcido alegremente el cuello. Jamás lo abrazaría. Tenía que contentarse con una buena camaradería, confiada y afectuosa, que sólo se manifestaba en un amistoso apretón de manos o una agradable sonrisa. El mozalbete se deleitaba en ellas como la única recompensa que un pobre diablo como él podía merecer. Saint-Quentin era de los que aman con devoción desinteresada.
"La lección de aritmética ahora", fue la orden de Dorothy. "Y tú, Saint-Quentin, vete a dormir una hora a la caja".
Castor trajo su aritmética. Pólux mostró su cuaderno. Después de la lección de aritmética, Dorothy pronunció una conferencia sobre los reyes merovingios y otra sobre astronomía.
Los dos niños escuchaban con una atención casi apasionada, y Saint-Quentin, en el palco, se cuidaba mucho de no dormirse. Al enseñar, Dorothy daba rienda suelta a su viva fantasía de una manera que divertía a sus alumnos y nunca les permitía cansarse. Tenía un aire de estar aprendiendo todo lo que enseñaba. Y su discurso, pronunciado con una voz muy suave, revelaba un considerable conocimiento y comprensión y la flexibilidad de una inteligencia práctica.
A las diez, la joven dio la orden de enjaezar el caballo. El viaje hasta la siguiente ciudad era largo, y tenían que llegar a tiempo para asegurarse el mejor sitio delante del ayuntamiento.
"¿Y el capitán? No ha desayunado", gritó Castor.
"Tanto mejor", dijo ella. "El capitán siempre come demasiado. Así descansará el estómago. Además, si alguien lo despierta, siempre está de un humor espantoso. Que siga durmiendo".
Se pusieron en marcha. La caravana avanzaba al suave paso de Urraca Tuerta, una yegua vieja y delgada, pero aún fuerte y dispuesta. La llamaban "Urraca Tuerta" porque tenía el pelaje picazo y había perdido un ojo. Pesada, encaramada sobre dos ruedas altas, balanceándose, tintineando como hierro viejo, cargada de cajas, ollas y sartenes, escalones, barriles y cuerdas, la caravana había sido repintada recientemente. A ambos lados llevaba la pomposa inscripción: "Circo de Dorothy, carruaje del gerente", lo que hacía pensar que a cierta distancia le seguía una hilera de carromatos y vehículos con el personal, las propiedades, el equipaje y las fieras.
Saint-Quentin, látigo en mano, caminaba a la cabeza de la caravana. Dorothy, con los dos niños pequeños a su lado, recogía flores de las orillas, cantaba con ellos estribillos de canciones de marcha o les contaba historias. Pero al cabo de media hora, en medio de un cruce de caminos, dio la orden: "¡Alto!"
"¿Qué pasa?", preguntó Saint-Quentin, al ver que ella leía las indicaciones de un cartel.
"Mira", dijo.
"No hay necesidad de mirar. Es todo recto. Lo busqué en nuestro mapa".
"Mira", repitió. "Chagny. Una milla y media".
"Exactamente. Es el pueblo de nuestro château de ayer. Sólo que para llegar a él hicimos un atajo por el bosque".
"Chagny". Un kilómetro y medio. Château de Roborey".
Parecía preocupada y volvió a murmurar en voz baja:
"Roborey-Roborey".
"Sin duda ése es el nombre propio del château", aventuró Saint-Quentin. "¿Qué diferencia puede haber para ti?"
"Ninguno".
"Pero parece como si no hubiera hecho ninguna diferencia."
"No. Es sólo una coincidencia."
"¿En qué sentido?"
"Con respecto al nombre de Roborey..."
"¿Y bien?"
"Bueno, es una palabra que quedó grabada en mi memoria... una palabra que fue pronunciada en circunstancias...".
"¿En qué circunstancias, Dorothy?"
Explicó lentamente con aire pensativo:
"Piensa un minuto, Saint-Quentin. Te dije que mi padre murió de sus heridas, al principio de la guerra, en un hospital cerca de Chartres. Me habían llamado, pero no llegué a tiempo. .... Pero dos heridos, que ocupaban las camas contiguas a la suya en la sala, me contaron que durante sus últimas horas no dejó de repetir una y otra vez la misma palabra: "Roborey... Roborey". Era como una letanía, sin cesar, y como si le pesara en la mente. Incluso cuando se estaba muriendo seguía pronunciando la palabra: 'Roborey... Roborey".
"Sí", dijo Saint-Quentin. "Recuerdo.... Me lo contaste".
"Desde entonces me he preguntado qué significaba y por qué recuerdo estaba obsesionado mi pobre padre en el momento de su muerte. Al parecer, era más que una obsesión... era un terror... un espanto. ¿Por qué? Nunca he podido encontrar la explicación. Así que ahora entiendes, Saint-Quentin, al ver este nombre ... escrito allí, mirándome a la cara ... al saber que había un castillo con ese nombre ...."
Saint-Quentin estaba asustado:
"Nunca piensas ir allí, ¿verdad?"
"¿Por qué no?"
"¡Es una locura, Dorothy!"
La joven guardó silencio, pensativa. Pero Saint-Quentin estaba seguro de que no había abandonado aquel designio sin precedentes. Buscaba argumentos para disuadirla cuando se acercaron corriendo Castor y Pollux:
"¡Vienen tres caravanas!"
Salieron al instante, uno tras otro en fila india, de un sendero hundido, que se abría en el cruce, y tomaron el camino de Roborey. Eran una Tía Sally, una Rifle-Range y una Tortuga Merry-go-round. Al pasar por delante de Dorothy y Saint-Quentin, uno de los hombres del Rifle-Range les llamó:
"¿Tú también vienes?"
"¿Adónde?", dijo Dorothy.
"Al castillo. Hay una fiesta del pueblo en los terrenos. ¿Te guardo una parcela?"
"Muy bien. Y muchas gracias", respondió la joven.
Las caravanas siguieron su camino.
"¿Qué pasa, Saint-Quentin?", dijo Dorothy.
Estaba más pálido que de costumbre.
"¿Qué te pasa?", repitió. "¡Te tiemblan los labios y te estás poniendo verde!".
Tartamudeó:
"¡La p-p-policía!"
Dos jinetes llegaron a la encrucijada por el mismo camino hundido y cabalgaron delante del pequeño grupo.
"Ya ves", dijo Dorothy, sonriendo, "no nos hacen ningún caso".
"No; pero van al château".
"Por supuesto que sí. Hay una fiesta allí; y dos policías tienen que estar presentes".
"Siempre suponiendo que no hayan descubierto la desaparición de los pendientes y telefoneado a la comisaría más cercana", gimió.
"No es probable. La señora sólo lo descubrirá esta noche, cuando se vista para la cena".
"De todos modos, no vayamos allí", imploró el infeliz mozalbete. "Es simplemente entrar en la trampa.... Además, está ese hombre... el hombre del agujero".
"Oh, se cavó su propia tumba", dijo y se rió.
"Supón que está ahí.... ¿Y si me reconoce?"
"Estabas disfrazado. Todo lo que podrían hacer sería arrestar al espantapájaros del sombrero alto".
"¿Y supongamos que ya han puesto una información contra mí? Si nos registraran encontrarían los pendientes".
"Tíralos en unos arbustos del parque cuando lleguemos. Les contaré su suerte a los del castillo; y gracias a mí, la señora recuperará sus pendientes. Nuestra suerte está echada".
"Pero si por casualidad..."
"¡Tonterías! Me divertiría ir a ver qué pasa en el château que se llama Roborey. Así que me voy".
"Sí; pero tengo miedo... miedo por ti también".
"Entonces mantente alejado."
Se encogió de hombros.
"¡Nos arriesgaremos!" dijo, y chasqueó su látigo.
Capítulo 2. El circo de Dorothy
El castillo, situado a poca distancia de Domfront, en el distrito más accidentado del pintoresco departamento de Orne, no recibió el nombre de Roborey hasta el siglo XVIII. Anteriormente había tomado el nombre de Château de Chagny por el pueblo que lo rodeaba. De hecho, el prado del pueblo no es más que una prolongación del patio del castillo. Cuando las puertas de hierro están abiertas, ambos forman una explanada, construida sobre el antiguo foso, desde el que se desciende a derecha e izquierda por empinadas cuestas. El patio interior, circular y rodeado por dos muros almenados que se extienden hasta los edificios del castillo, está adornado por una hermosa fuente antigua de delfines y sirenas y un reloj de sol colocado sobre una rocalla del peor gusto.
El Circo de Dorothy pasó por el pueblo, precedido por su banda, es decir, que Castor y Pollux hicieron todo lo posible por destrozarse los pulmones en el esfuerzo de extraer el mayor número posible de notas falsas de dos trompetas. Saint-Quentin se había ataviado con un jubón de raso negro y llevaba al hombro el tridente que tanto asombra a las fieras, y un cartel que anunciaba que la actuación tendría lugar a las tres en punto.
Dorothy, erguida sobre el techo de la caravana, dirigía a Urraca Tuerta con cuatro riendas, con el aire majestuoso de quien conduce un carruaje real.
Ya había una docena de vehículos en la explanada, y a su alrededor los artistas estaban montando afanosamente sus tiendas de lona, columpios, caballos de madera, etc. El circo de Dorothy no hizo tales preparativos. Su directora se dirigió a la alcaldía para que le visaran la licencia, mientras Saint-Quentin desenjaezaba a Urraca Tuerta y los dos músicos cambiaban de profesión y se ponían a preparar la cena.
El capitán siguió durmiendo.
Hacia el mediodía, la multitud empezó a llegar de todos los pueblos vecinos. Después de la comida, Saint-Quentin, Castor y Pollux durmieron la siesta junto a la caravana. Dorothy volvió a salir. Bajó al barranco, examinó la losa sobre la excavación, volvió a salir de él, se movió entre los grupos de campesinos y paseó por los jardines, alrededor del castillo y por todos los sitios a los que estaba permitido ir.
"Bueno, ¿cómo va tu búsqueda?", dijo Saint-Quentin cuando regresó a la caravana.
Se quedó pensativa y se explicó lentamente:
"El château, vacío desde hace mucho tiempo, pertenece a la familia de Chagny-Roborey, de la que el último representante, el conde Octave, un hombre de unos cuarenta años, se casó hace doce con una mujer muy rica. Después de la guerra, el conde y la condesa restauraron y modernizaron el castillo. Ayer por la tarde celebraron una fiesta de inauguración a la que invitaron a un gran número de invitados que se marcharon al final de la velada. Hoy celebran una especie de inauguración popular para los aldeanos".
"Y en cuanto a este nombre de Roborey, ¿has aprendido algo?"
"Nada. Aún ignoro por qué mi padre lo pronunció".
"Para que podamos irnos directamente después de la función", dijo Saint-Quentin, que estaba muy impaciente por partir.
"No lo sé.... Ya veremos.... He descubierto cosas bastante raras".
"¿Tienen algo que ver con tu padre?"
"No", dijo ella con cierta vacilación. "Nada que ver con él. Sin embargo, me gustaría investigar más a fondo el asunto. Cuando hay oscuridad en cualquier parte, no se sabe lo que puede esconder.... Me gustaría...."
Permaneció largo rato en silencio. Por fin habló en tono serio, mirando directamente a Saint-Quentin:
"Escucha: tienes confianza en mí, ¿verdad? Sabes que en el fondo soy bastante sensato... y muy prudente. Sabes que tengo cierta intuición... y buenos ojos que ven un poco más de lo que la mayoría de la gente ve.... Bueno, tengo la fuerte sensación de que debo quedarme aquí".
"¿Por el nombre de Roborey?"
"Por eso, y por otras razones, que me obligarán tal vez, según las circunstancias, a emprender empresas inesperadas... peligrosas. En ese momento, Saint-Quentin, debes seguirme... audazmente".
"Vamos, Dorothy. Dime qué es exactamente".
"Nada.... Nada definitivo por el momento.... Una palabra, sin embargo. El hombre que le apuntaba esta mañana, el de la blusa, está aquí".
"¡Nunca! ¿Está aquí, dices? ¿Le has visto? ¿Con los policías?"
Sonrió.
"Todavía no. Pero puede que ocurra. ¿Dónde has puesto esos pendientes?"
"En el fondo de la cesta, en una cajita de cartón con un anillo de goma alrededor".
"Bien. En cuanto acabe la función, mételos en ese grupo de rododendros que hay entre las puertas y la cochera".
"¿Han descubierto que han desaparecido?"
"Todavía no", dijo Dorothy. "Por lo que me ha dicho, creo que la pequeña caja fuerte está en el tocador de la condesa. Oí hablar a algunas de las criadas; y no se dijo nada de ningún robo. Se lo habrían creído a pies juntillas". Y añadió: "¡Mira! Hay gente del castillo delante de la galería de tiro. ¿Es esa hermosa dama con aire de grandeza?"
"Sí. La reconozco".
"Una mujer extremadamente bondadosa, según dicen las criadas, y generosa, siempre dispuesta a escuchar a los desafortunados. La gente de su entorno le tiene mucho cariño... mucho más que a su marido, con el que, al parecer, no es nada fácil llevarse bien".
"¿Cuál de ellos es? Hay tres hombres allí".
"El más grande ... el hombre del traje gris ... con el estómago sobresaliendo con importancia. Mira; ha cogido un rifle. Los dos que están a ambos lados de la condesa son parientes lejanos. El alto, con la barba canosa que le llega hasta las gafas de carey, lleva un mes en el castillo. El otro, más cetrino, con un abrigo de tiro de terciopelo y polainas, llegó ayer".
"Pero parece como si te conocieran, los dos."
"Sí. Ya hemos hablado entre nosotros. El noble barbudo fue incluso bastante atento".
Saint-Quentin hizo un movimiento de indignación. Ella lo frenó de inmediato.
"Mantén la calma, Saint-Quentin. Y acerquémonos a ellos. La batalla comienza".
La multitud se agolpaba en la parte trasera de la carpa para contemplar las hazañas del dueño del castillo, cuya habilidad era bien conocida. La docena de balas que disparó formaron un anillo alrededor del centro de la diana, y hubo un estallido de aplausos.
"¡No, no!", protestó modestamente. "Está mal. Ni una diana".
"Falta de práctica", dijo una voz cerca de él.
Dorothy se había colado en las primeras filas de la muchedumbre; y lo había dicho en el tono tranquilo de una entendida. Los espectadores rieron. El caballero barbudo la presentó al Conde y a la Condesa.
"Mademoiselle Dorothy, la directora del circo."
"¿Es como directora de circo que mademoiselle juzga un objetivo o como experta?", dijo jocosamente el Conde.
"Como experto".
"Ah, ¿la señorita también dispara?"
"De vez en cuando".
"¿Jaguares?"
"No. Pipe-bowls."
"¿Y mademoiselle no falla su puntería?"
"Nunca".
"¿Siempre que, por supuesto, tenga un arma de primera clase?"
"Oh, no. Un buen tirador puede usar cualquier tipo de arma que tenga a mano... incluso un artilugio anticuado como éste".
Agarró la culata de una vieja pistola, se proveyó de seis cartuchos y apuntó a la diana de cartulina recortada por el conde.
El primer disparo dio en el blanco. El segundo cortó el círculo negro. El tercero fue una diana.
El conde estaba asombrado.
"Es maravilloso.... Ni siquiera se toma la molestia de apuntar. ¿Qué dices a eso, d'Estreicher?"
El noble barbudo, como le llamaba Dorothy, gritó entusiasmado:
"¡Inaudito! ¡Maravilloso! ¡Podría hacer una fortuna, Mademoiselle!"
Sin responder, con las tres balas que le quedaban rompió dos cazoletas de pipa e hizo añicos una cáscara de huevo vacía que bailaba en lo alto de un chorro de agua.
Y entonces, apartando a sus admiradores y dirigiéndose a la atónita multitud, hizo el anuncio:
"Damas y caballeros, tengo el honor de informarles de que la actuación del Circo de Dorothy está a punto de tener lugar. Después de exhibiciones de puntería, exhibiciones coregráficas, luego hazañas de fuerza y destreza y volteretas, a pie, a caballo, en la tierra y en el aire. Fuegos artificiales, regatas, carreras de coches, corridas de toros, asaltos a trenes, todo ello se podrá ver allí. Está a punto de comenzar, damas y caballeros".
A partir de ese momento Dorothy fue todo movimiento, animación y alegría. Saint-Quentin había delimitado un círculo suficientemente amplio, frente a la puerta de la caravana, con una cuerda sostenida por estacas. Alrededor de esta arena, en la que había sillas reservadas para la gente del castillo, los espectadores se apiñaban en bancos, escalones y cualquier cosa que estuviera a su alcance.
Y Dorothy bailó. Primero sobre una cuerda, tendida entre dos postes. Rebotaba como un volante que el timonel atrapa y eleva aún más; o bien se tumbaba y se balanceaba sobre la cuerda como sobre una hamaca, caminaba hacia delante y hacia atrás, giraba y saludaba a derecha e izquierda; luego saltaba a tierra y empezaba a bailar.
Una extraordinaria mezcla de todas las danzas, en la que nada parecía estudiado o intencionado, en la que todos los movimientos y actitudes parecían inconscientes y surgir de una serie de inspiraciones del momento. Por turnos era la bailarina londinense, la bailarina española con sus castañuelas, la rusa que salta y gira o, en los brazos de Saint-Quentin, una criatura bárbara bailando un tango lánguido.
Y cada vez le bastaba un movimiento, el más leve movimiento, que cambiaba la caída de su chal, o la forma en que se arreglaba el pelo, para convertirse de pies a cabeza en una chica española, o rusa, o inglesa, o argentina. Y todo el tiempo era una visión incomparable de gracia y encanto, de juventud armoniosa y saludable, de placer y modestia, de alegría extrema pero mesurada.
Cástor y Pólux, inclinados sobre un viejo tambor, tocaban con los dedos un acompañamiento rítmico y sordo. Mudos e inmóviles, los espectadores contemplaban y admiraban, hechizados por tal riqueza de fantasía y la multitud de imágenes que pasaban ante sus ojos. En el mismo momento en que la veían como una golfilla dando volteretas, se les aparecía de repente bajo la apariencia de una dama con una larga cola, coqueteando con su abanico y bailando el minué. ¿Era una niña o una mujer? ¿Tenía menos de quince años o más de veinte?
Cortó el clamor de aplausos que estalló cuando se detuvo de repente, saltando sobre el techo de la caravana, y gritando, con un gesto imperioso:
"¡Silencio! ¡El Capitán se está despertando!"
Detrás de la caja había una cesta larga y estrecha, en forma de garita cerrada. Levantándola por un extremo, entreabrió la tapa y gritó:
"Ahora, capitán Montfaucon, ha dormido bien, ¿verdad? Vamos, Capitán, estamos un poco atrasados con nuestros ejercicios. ¡Compénselo, Capitán!"
Abrió de par en par la parte superior de la cesta y descubrió en una especie de cuna, muy cómoda, a un chiquillo de siete u ocho años, con rizos dorados y mejillas coloradas, que bostezaba prodigiosamente. Sólo medio despierto, tendió las manos a Dorothy, que lo estrechó contra su pecho y lo besó con mucha ternura.
"Barón Saint-Quentin", gritó. "Agarre al Capitán. ¿Está listo su pan con mermelada? El Capitán Montfaucon continuará la función repasando su instrucción".
El capitán Montfaucon era el cómico de la compañía. Vestido con un viejo uniforme americano, su túnica se arrastraba por el suelo, y sus pantalones sacacorchos tenían los bajos enrollados hasta la altura de las rodillas. Esto le hacía un traje tan estorboso que no podía andar diez pasos sin caerse de cuerpo entero. El capitán Montfaucon proporcionaba la comedia con esta serie ininterrumpida de caídas y el impresionante aire con el que se levantaba de nuevo. Cuando, provisto de un látigo, con la otra mano inútil a causa de la rebanada de pan y mermelada que sostenía, con las mejillas embadurnadas de mermelada, hizo actuar a la desenfrenada Urraca Tuerta, se oyó un estruendo continuo de carcajadas.
"¡Marquen el tiempo!", ordenó. "¡Giro a la derecha!... Atención, Urraca Tuerta" -nunca se le pudo inducir a decir "Tuerta"- "Y ahora el paso de ganso. Bien, One-eye' Magpie.... Perfecto".
Urraca Tuerta, ascendida a la categoría de caballo de circo, trotaba en círculo sin hacer el menor caso de las órdenes del capitán, quien, por su parte, tropezando, cayéndose, levantándose, recuperando su rebanada de pan con mermelada, no se preocupaba ni un momento de si era obedecido o no. Era tan graciosa la flema del hombrecillo y el curso sin desviaciones de la bestia, que la propia Dorothy se vio obligada a reír con una carcajada que redobló la alegría de los espectadores. Vieron que la joven, a pesar de que la representación se repetía sin duda todos los días, siempre se deleitaba con ella de la misma manera.
"Excelente, capitán", gritó para animarle. "¡Espléndido! Y ahora, capitán, representaremos 'El secuestro del gitano', un drama en dos tiempos. Barón Saint-Quentin, usted será el canalla secuestrador".