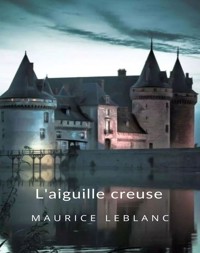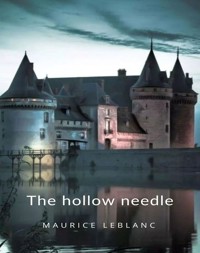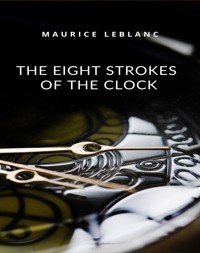3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
- Esta edición es única;
- La traducción es completamente original y se realizó para el Ale. Mar. SAS;
- Todos los derechos reservados.
Una colección de ocho relatos cortos protagonizados por Arsène Lupin, caballero ladrón: Bajo el signo de Mercurio; Huellas en la nieve; La dama del hacha; Thérèse y Germaine; La película delator; El caso de Jean Louis; La botella de agua; y En lo alto de la torre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Índice
1. En lo alto de la torre
2. La botella de agua
3. El caso de Jean Louis
4. La película delator
5. Thérèse y Germaine
6. La dama del hacha
7. Huellas en la nieve
8. En el signo de Mercurio
Las ocho campanadas del reloj
Maurice Leblanc
1. En lo alto de la torre
Hortense Daniel entreabrió la ventana y susurró:
"¿Estás ahí, Rossigny?"
"Estoy aquí", respondió una voz desde los arbustos de la parte delantera de la casa.
Al inclinarse hacia delante, vio a un hombre bastante gordo que la miraba desde una cara asquerosamente roja, con las mejillas y la barbilla engarzadas en unos bigotes desagradablemente justos.
"¿Y bien?", preguntó.
"Anoche tuve una gran discusión con mis tíos. Se niegan rotundamente a firmar el documento del que mi abogado les envió el borrador, o a restituir la dote despilfarrada por mi marido."
"Pero tu tío es responsable por los términos del acuerdo matrimonial."
"No importa. Se niega".
"Bueno, ¿qué te propones hacer?"
"¿Sigues empeñada en huir conmigo?", preguntó ella, riendo.
"Más que nunca".
"¡Tus intenciones son estrictamente honorables, recuérdalo!"
"Como quieras. Sabes que estoy locamente enamorado de ti".
"¡Por desgracia no estoy locamente enamorado de ti!"
"¿Entonces por qué me elegiste a mí?"
"Chance". Me aburría. Me estaba cansando de mi monótona existencia. Así que estoy listo para correr riesgos.... Aquí está mi equipaje: ¡atrapar!"
Dejó caer por la ventanilla un par de grandes bolsas de cuero. Rossigny las cogió en brazos.
"La suerte está echada", susurró. "Ve y espérame con tu coche en el cruce de If. Vendré a caballo".
"¡Espera, no puedo huir con tu caballo!"
"Se irá a casa solo".
"¡Capital!... Oh, por cierto...."
"¿Qué pasa?"
"¿Quién es este Príncipe Rénine, que ha estado aquí los últimos tres días y a quien nadie parece conocer?"
"No sé mucho de él. Mi tío lo conoció en el rodaje de un amigo y le pidió que se quedara aquí".
"Parece que le has causado una gran impresión. Ayer diste un largo paseo con él. Es un hombre que no me interesa".
"En dos horas habré abandonado la casa en su compañía. El escándalo lo enfriará todo.... Bueno, ya hemos hablado bastante. No tenemos tiempo que perder".
Durante unos minutos se quedó mirando cómo el gordo se doblaba bajo el peso de sus trampas mientras se alejaba al abrigo de una avenida vacía. Luego cerró la ventana.
Fuera, en el parque, los cuernos de los cazadores tocaban la diana. Los sabuesos prorrumpieron en frenéticos aullidos. Aquella mañana se inauguraba la cacería en el castillo de la Marèze, donde cada año, en la primera semana de septiembre, el conde de Aigleroche, poderoso cazador ante Dios, y su condesa solían invitar a algunos amigos personales y a los terratenientes vecinos.
Hortense terminó de vestirse lentamente, se puso un hábito de montar, que revelaba las líneas de su flexible figura, y un sombrero de fieltro de ala ancha, que rodeaba su hermoso rostro y su cabello castaño, y se sentó a su escritorio, en el que escribió a su tío, el señor d'Aigleroche, una carta de despedida que debía entregarle aquella misma tarde. Era una carta difícil de redactar y, después de empezarla varias veces, acabó abandonando la idea.
"Le escribiré más tarde", se dijo, "cuando se haya calmado su ira".
Y bajó al comedor.
Enormes troncos ardían en el hogar de la elevada habitación. Las paredes estaban colgadas con trofeos de rifles y escopetas. Los invitados acudían de todas partes, estrechando la mano del conde d'Aigleroche, uno de esos típicos escuderos de campo, de complexión pesada y poderosa, que sólo viven para cazar y disparar. Estaba de pie ante el fuego, con una gran copa de brandy añejo en la mano, bebiendo a la salud de cada recién llegado.
Hortense le besó distraídamente:
"¡Qué, tío! Tú que sueles ser tan sobrio!"
"¡Pooh!", dijo. "¡Un hombre puede darse un pequeño capricho una vez al año!..."
"¡La tía te va a echar una bronca!"
"Tu tía tiene una de sus jaquecas y no va a bajar. Además", añadió, bruscamente, "no es asunto suyo... y mucho menos tuyo, querida niña".
El príncipe Rénine se acercó a Hortense. Era un hombre joven, muy elegantemente vestido, de rostro estrecho y más bien pálido, cuyos ojos tenían por turnos la expresión más amable y la más dura, la más amistosa y la más satírica. Se inclinó ante ella, le besó la mano y le dijo:
"¿Puedo recordarle su amable promesa, querida madame?"
"¿Mi promesa?"
"Sí, acordamos que deberíamos repetir nuestra deliciosa excursión de ayer y tratar de recorrer ese viejo lugar entablado cuyo aspecto nos causó tanta curiosidad. Parece ser conocido como el Domaine de Halingre".
Respondió un poco cortante:
"Lo siento mucho, monsieur, pero estaría bastante lejos y me siento un poco cansada. Daré un paseo por el parque y volveré a entrar".
Hubo una pausa. Entonces Serge Rénine dijo, sonriendo, con los ojos fijos en los de ella y en una voz que sólo ella podía oír:
"Estoy segura de que cumplirás tu promesa y que me dejarás ir contigo. Sería lo mejor".
"¿Para quién? ¿Para ti, quieres decir?"
"Para ti también, te lo aseguro".
Se puso un poco colorada, pero no contestó, estrechó la mano de algunas personas a su alrededor y abandonó la sala.
Un mozo de cuadra sujetaba el caballo al pie de la escalinata. Ella montó y se dirigió hacia el bosque que había más allá del parque.
Era una mañana fresca y tranquila. A través de las hojas, que apenas temblaban, el cielo mostraba un azul cristalino. Hortense cabalgó a pie por sinuosas avenidas que, en media hora, la condujeron a un paisaje de barrancos y acantilados atravesado por la carretera.
Se detuvo. No se oyó ningún ruido. Rossigny debió de parar el motor y ocultar el coche entre los matorrales que rodeaban el cruce de If.
Estaba a quinientos metros como máximo de aquel espacio circular. Tras vacilar unos segundos, desmontó, ató descuidadamente su caballo para que pudiera soltarse con el menor esfuerzo y regresar a la casa, amortajó su rostro con el largo velo marrón que colgaba sobre sus hombros y siguió caminando.
Como esperaba, vio a Rossigny nada más llegar a la primera curva del camino. Corrió hacia ella y la atrajo hacia el bosquecillo.
"¡Rápido, rápido! Tenía tanto miedo de que llegaras tarde... ¡o incluso de que cambiaras de opinión! ¡Y aquí estás! Parece demasiado bueno para ser verdad!"
Sonrió:
"¡Parece que estás muy contento de hacer una idiotez!"
"¡Debería pensar que soy feliz! Y tú también lo serás, ¡te juro que lo serás! Tu vida será un largo cuento de hadas. Tendrás todos los lujos y todo el dinero que puedas desear".
"No quiero ni dinero ni lujos".
"¿Y entonces?"
"Felicidad".
"Puedes dejar tu felicidad en mis manos".
respondió ella, bromeando:
"Dudo bastante de la calidad de la felicidad que me darías".
"¡Espera! ¡Ya verás! ¡Ya verás!"
Habían llegado al motor. Rossigny, que aún balbuceaba expresiones de alegría, arrancó el motor. Hortense subió y se envolvió en una amplia capa. El coche siguió el estrecho sendero cubierto de hierba que conducía de nuevo al cruce y Rossigny aceleraba la marcha, cuando de pronto se vio obligado a detenerse. Un disparo había sonado en el bosque vecino, a la derecha. El coche giraba de un lado a otro.
"Ha reventado una rueda delantera", gritó Rossigny, tirándose al suelo.
"¡Ni un poco!" gritó Hortense. "¡Alguien disparó!"
"¡Imposible, querida! No seas tan absurda!"
En ese momento, se sintieron dos ligeras sacudidas y se oyeron otros dos informes, uno tras otro, a cierta distancia y aún en el bosque.
gruñó Rossigny:
"Los neumáticos traseros reventaron ahora ... ambos.... ¿Pero quién, en nombre del diablo, puede ser el rufián?... ¡Sólo déjame agarrarlo, eso es todo!..."
Trepó por la ladera de la carretera. No había nadie. Además, las hojas del bosquecillo bloqueaban la vista.
"¡Maldita sea! Maldita sea!", juró. "Tenías razón: ¡alguien estaba disparando al coche! ¡Oh, esto es un poco espeso! ¡Estaremos retenidos durante horas! Tres neumáticos que reparar!... Pero, ¿qué haces, querida niña?"
La propia Hortense había bajado del coche. Corrió hacia él, muy excitada:
"Me voy."
"¿Pero por qué?"
"Quiero saber. Alguien disparó. Quiero saber quién fue".
"¡No dejes que nos separemos, por favor!"
"¿Crees que voy a esperarte aquí durante horas?"
"¿Qué pasa con tu huida... ¿Todos nuestros planes...?"
"Lo discutiremos mañana. Vuelve a la casa. Llévate mis cosas contigo.... Y adiós por el momento".
Se apresuró, lo dejó, tuvo la suerte de encontrar su caballo y partió al galope en dirección opuesta a La Marèze.
No le cabía la menor duda de que los tres disparos habían sido efectuados por el príncipe Rénine.
"Fue él", murmuró, furiosa, "fue él. Nadie más sería capaz de semejante comportamiento".
Además, él le había advertido, a su manera sonriente y magistral, que la esperaría.
Lloraba de rabia y humillación. En ese momento, si se hubiera encontrado cara a cara con el príncipe Rénine, podría haberle golpeado con su fusta.
Ante ella se extendía la escarpada y pintoresca extensión de terreno que se extiende entre el Orne y el Sarthe, por encima de Alençon, y que se conoce como la Pequeña Suiza. Las empinadas colinas la obligaban a moderar el paso con frecuencia, tanto más cuanto que tenía que recorrer unas seis millas antes de llegar a su destino. Pero, aunque la velocidad a la que cabalgaba era cada vez menor, aunque su esfuerzo físico disminuía gradualmente, persistía en su indignación contra el príncipe René. Le guardaba rencor no sólo por la incalificable acción de la que había sido culpable, sino también por su comportamiento con ella durante los tres últimos días, sus insistentes atenciones, su seguridad, su aire de excesiva cortesía.
Ya casi había llegado. En el fondo de un valle, un viejo muro de parque, lleno de grietas y cubierto de musgo y maleza, dejaba ver la torrecilla de un castillo y unas cuantas ventanas con los postigos cerrados. Era el Domaine de Halingre. Siguió la pared y dobló la esquina. En medio del espacio en forma de media luna ante el que se encontraban las puertas de entrada, Serge Rénine esperaba junto a su caballo.
Ella saltó al suelo y, cuando él se adelantó, con el sombrero en la mano, dándole las gracias por haber venido, se echó a llorar:
"Una palabra, monsieur, para empezar. Acaba de ocurrir algo inexplicable. Dispararon tres veces contra un coche en el que yo iba. ¿Usted hizo esos disparos?"
"Sí."
Parecía estupefacta:
"¿Entonces lo confiesas?"
"Usted ha hecho una pregunta, madame, y yo la he respondido."
"¿Pero cómo te atreviste? ¿Qué te ha dado derecho?"
"¡No estaba ejerciendo un derecho, madame; estaba cumpliendo un deber!"
"¡Claro! ¿Y qué deber, por favor?"
"El deber de protegerte contra un hombre que intenta aprovecharse de tus problemas".
"Te prohíbo que hables así. Soy responsable de mis actos, y los decidí en perfecta libertad".
"Madame, oí por casualidad su conversación con M. Rossigny esta mañana y no me pareció que le acompañara con el corazón ligero. Admito la crueldad y el mal gusto de mi intromisión y me disculpo por ello humildemente; pero me arriesgué a que me tomaran por un rufián con tal de darle a usted unas horas para reflexionar."
"He reflexionado plenamente, monsieur. Cuando he tomado una decisión, no la cambio".
"Sí, madame, lo hace, a veces. Si no, ¿por qué estás aquí en vez de allí?"
Hortense se quedó confusa por un momento. Toda su cólera había desaparecido. Miró a Rénine con la sorpresa que uno experimenta cuando se enfrenta a ciertas personas que son diferentes a sus semejantes, más capaces de realizar acciones inusuales, más generosas y desinteresadas. Se dio perfecta cuenta de que él actuaba sin segundas intenciones ni cálculos, que, como había dicho, se limitaba a cumplir su deber de caballero con una mujer que se había equivocado de camino.
Hablando muy suavemente, dijo:
"Sé muy poco de usted, madame, pero lo suficiente como para desear serle útil. Tiene usted veintiséis años y ha perdido a sus padres. Hace siete años, usted se convirtió en la esposa del sobrino del Conde d'Aigleroche, que resultó ser de mente insana, medio loco de hecho, y tuvo que ser confinado. Esto te impidió obtener el divorcio y te obligó, al haberse dilapidado tu dote, a vivir con tu tío y a sus expensas. Es un ambiente deprimente. El conde y la condesa no están de acuerdo. Hace años, el conde fue abandonado por su primera esposa, que huyó con el primer marido de la condesa. El marido y la mujer abandonados decidieron por despecho unir sus fortunas, pero no encontraron más que decepción y mala voluntad en este segundo matrimonio. Y sufren las consecuencias. Llevan una vida monótona, estrecha y solitaria durante once meses o más al año. Un día conociste a M. Rossigny, que se enamoró de ti y te propuso una fuga. Él no te interesaba. Pero estabas aburrida, tu juventud estaba siendo malgastada, ansiabas lo inesperado, la aventura... en una palabra, aceptaste con la intención muy definida de mantener a tu admirador a distancia, pero también con la esperanza bastante ingenua de que el escándalo forzaría la mano de tu tío y le haría rendir cuentas de su tutela y te aseguraría una existencia independiente. Así es como estás. En este momento tienes que elegir entre ponerte en manos de M. Rossigny... o confiarte a mí".
Ella levantó los ojos hacia los suyos. ¿Qué quería decir? ¿Cuál era el propósito de aquella oferta que le hacía tan seriamente, como un amigo que no pide otra cosa que demostrar su devoción?
Tras un momento de silencio, cogió a los dos caballos por las bridas y los ató. Luego examinó las pesadas puertas, cada una de ellas reforzada por dos tablones clavados transversalmente. Un cartel electoral, fechado veinte años antes, mostraba que nadie había entrado en el dominio desde entonces.
Rénine arrancó uno de los postes de hierro que sostenían una barandilla que rodeaba la media luna y lo utilizó como palanca. Los tablones podridos cedieron. Uno de ellos dejó al descubierto la cerradura, que atacó con un gran cuchillo que contenía varias cuchillas y utensilios. Un minuto después, la puerta se abrió sobre un despojo de helechos que conducía a un edificio largo y ruinoso, con una torreta en cada esquina y una especie de mirador, construido sobre una torre más alta, en el centro.
El Príncipe se volvió hacia Hortense:
"No tienes prisa", me dijo. "Tomará su decisión esta noche; y, si M. Rossigny logra persuadirla por segunda vez, le doy mi palabra de honor de que no me cruzaré en su camino. Hasta entonces, concédame el privilegio de su compañía. Ayer decidimos inspeccionar el castillo. Hagámoslo. ¿Lo haréis? Es una buena manera de pasar el tiempo y creo que no carecerá de interés".
Tenía una forma de hablar que obligaba a obedecer. Parecía ordenar y suplicar al mismo tiempo. Hortense ni siquiera trató de sacudirse el enervamiento en el que su voluntad se hundía lentamente. Le siguió hasta una escalinata medio derruida, en cuya parte superior había una puerta igualmente reforzada por tablones clavados en forma de cruz.
Rénine se puso manos a la obra de la misma manera que antes. Entraron en una espaciosa sala pavimentada con losas blancas y negras, amueblada con antiguos aparadores y sillería de coro y adornada con un escudo tallado que mostraba los restos de un escudo de armas, representando un águila de pie sobre un bloque de piedra, todo medio oculto tras un velo de telarañas que colgaba sobre un par de puertas plegables.
"La puerta del salón, evidentemente", dijo Rénine.
Ésta le resultó más difícil de abrir, y sólo a base de embestirla repetidamente con el hombro pudo mover una de las puertas.
Hortense no había dicho ni una palabra. Observó no sin sorpresa esta serie de entradas forzadas, realizadas con una habilidad realmente magistral. Él adivinó sus pensamientos y, volviéndose, dijo con voz seria:
"Para mí es un juego de niños. Una vez fui cerrajero".
Le cogió del brazo y le susurró:
"¡Escucha!"
"¿A qué?", preguntó.
Ella aumentó la presión de su mano, para exigir silencio. Al momento siguiente, murmuró:
"Es realmente muy extraño".
"¡Escucha, escucha!" repitió Hortense, desconcertada. "¿Puede ser posible?"
Oyeron, no muy lejos de donde estaban, un sonido agudo, el de un ligero golpeteo que se repetía a intervalos regulares; y no tuvieron más que escuchar atentamente para reconocer el tictac de un reloj. Sí, era esto y no otra cosa lo que rompía el profundo silencio de la oscura habitación; era, en efecto, el tictac deliberado, rítmico como el compás de un metrónomo, producido por un pesado péndulo de latón. ¡Eso era! Y nada podía ser más impresionante que la pulsación medida de este mecanismo trivial, que por algún milagro, algún fenómeno inexplicable, había continuado viviendo en el corazón del castillo muerto.
"Y sin embargo", tartamudeó Hortense, sin atreverse a levantar la voz, "¿nadie ha entrado en la casa?". "Nadie".
"¿Y es del todo imposible que ese reloj haya seguido funcionando durante veinte años sin que se le haya dado cuerda?".
"Imposible".
"¿Entonces...?"
Serge Rénine abrió las tres ventanas y echó hacia atrás las contraventanas.
Hortense y él estaban en un salón, como había pensado, y la habitación no mostraba el menor signo de desorden. Las sillas estaban en su sitio. No faltaba ni un mueble. Las personas que habían vivido allí y que habían hecho de ella la habitación más individual de su casa se habían marchado dejándolo todo tal como estaba, los libros que solían leer, las chucherías sobre las mesas y las consolas.
Rénine examinó el viejo reloj del abuelo, contenido en su alta caja tallada que mostraba el disco del péndulo a través de un cristal ovalado. Abrió la puerta del reloj. Las pesas que colgaban de las cuerdas estaban en su punto más bajo.
En ese momento se oyó un clic. El reloj dio las ocho con una nota grave que Hortense nunca olvidaría.
"¡Qué extraordinario!", dijo.
"Extraordinario en verdad", dijo, "pues las obras son sumamente sencillas y apenas durarían una semana".
"¿Y no ves nada fuera de lo común?"
"No, nada ... o, al menos...."
Se agachó y, de la parte posterior del maletín, sacó un tubo metálico que estaba oculto por las pesas. Sosteniéndolo a la luz:
"Un telescopio", dijo, pensativo. "¿Por qué lo escondieron?... Y lo dejaron desplegado en toda su longitud.... Es extraño.... ¿Qué significa?"
El reloj, como a veces es habitual, comenzó a sonar por segunda vez, dando ocho campanadas. Rénine cerró la caja y continuó su inspección sin bajar el telescopio. Un amplio arco conducía desde el salón a un apartamento más pequeño, una especie de fumadero. También estaba amueblado, pero contenía una vitrina para armas cuyo estante estaba vacío. Colgado de un panel cercano había un calendario con la fecha del 5 de septiembre.
"¡Oh!", exclamó Hortense, asombrada, "¡la misma fecha que hoy!... Arrancaron las hojas hasta el 5 de septiembre.... ¡Y hoy es el aniversario! Qué asombrosa coincidencia!"
"Asombroso", se hizo eco. "Es el aniversario de su partida... hoy hace veinte años".
"Debes admitir", dijo, "que todo esto es incomprensible.
"Sí, por supuesto ... pero, de todos modos ... tal vez no."
"¿Tienes alguna idea?"
Esperó unos segundos antes de responder:
"Lo que me desconcierta es este telescopio escondido, tirado en ese rincón, en el último momento. Me pregunto para qué habrá servido.... Desde las ventanas de la planta baja sólo se ven los árboles del jardín... y lo mismo, supongo, desde todas las ventanas.... Estamos en un valle, sin el menor horizonte abierto.... Para usar el telescopio, habría que subir a lo alto de la casa.... ¿Subimos?"
No lo dudó. El misterio que rodeaba toda la aventura excitaba tanto su curiosidad que no podía pensar en otra cosa que en acompañar a Rénine y ayudarle en sus investigaciones.
Subieron en consecuencia y, en el segundo piso, llegaron a un rellano donde encontraron la escalera de caracol que conducía al mirador.
En la parte superior había una plataforma al aire libre, pero rodeada por un parapeto de más de dos metros de altura.
"Debe haber habido almenas que han sido rellenadas desde entonces", observó el príncipe Rénine. "Mira aquí, hubo aspilleras en un tiempo. Pueden haber sido bloqueadas".
"En cualquier caso", dijo, "el telescopio tampoco ha servido de nada aquí arriba y será mejor que volvamos a bajar".
"No estoy de acuerdo", dijo. "La lógica nos dice que debió de haber algún hueco a través del cual se pudiera ver el país y éste fue el lugar donde se utilizó el telescopio".
Se izó por las muñecas hasta lo alto del parapeto y vio entonces que desde aquel mirador se dominaba todo el valle, incluido el parque, con sus altos árboles marcando el horizonte; y, más allá, en una depresión de un bosque que coronaba una colina, a una distancia de unos setecientos u ochocientos metros, se alzaba otra torre, achaparrada y en ruinas, cubierta de hiedra de arriba abajo.
Rénine reanudó su inspección. Parecía considerar que la clave del problema residía en el uso que se daba al telescopio y que el problema quedaría resuelto si sólo conseguían descubrir ese uso.
Estudió las aspilleras una tras otra. Una de ellas, o más bien el lugar que había ocupado, atrajo su atención por encima de las demás. En medio de la capa de yeso, que había servido para taparlo, había un hueco relleno de tierra en el que habían crecido plantas. Arrancó las plantas y quitó la tierra, despejando así la boca de un agujero de unos diez centímetros de diámetro, que penetraba completamente en la pared. Al inclinarse hacia delante, Rénine percibió que esta profunda y estrecha abertura llevaba inevitablemente la vista, por encima de las densas copas de los árboles y a través de la depresión de la colina, hasta la torre revestida de hiedra.
En el fondo de este canal, en una especie de ranura que lo atravesaba como un canalón, el telescopio encajaba con tal exactitud que era del todo imposible desplazarlo, por poco que fuera, hacia la derecha o hacia la izquierda.
Rénine, después de limpiar el exterior de las lentes, cuidando de no alterar ni un pelo la mentira del instrumento, puso el ojo en el extremo pequeño.
Permaneció treinta o cuarenta segundos mirando atenta y silenciosamente. Luego se incorporó y dijo, con voz ronca:
"Es terrible... es realmente terrible".
"¿Qué pasa?", preguntó ella, ansiosa.
"Mira."
Se agachó, pero la imagen no era nítida para ella y hubo que enfocar el telescopio para adaptarlo a su vista. Al momento siguiente se estremeció y dijo:
"Son dos espantapájaros, ¿verdad, los dos pegados arriba? Pero, ¿por qué?"
"Mira otra vez", dijo. "Mira con más cuidado debajo de los sombreros... las caras...."
"¡Oh!", gritó, desmayándose de horror, "¡qué horror!".
El campo del telescopio, como la imagen circular mostrada por una linterna mágica, presentaba este espectáculo: la plataforma de una torre rota, cuyos muros eran más altos en la parte más distante y formaban como un telón de fondo, sobre el que surgían oleadas de hiedra. Delante, entre un grupo de arbustos, había dos seres humanos, un hombre y una mujer, recostados contra un montón de piedras caídas.
Pero las palabras hombre y mujer difícilmente podían aplicarse a estas dos formas, a estas dos siniestras marionetas, que, es cierto, llevaban ropas y sombreros -o más bien jirones de ropas y restos de sombreros-, pero habían perdido los ojos, las mejillas, la barbilla, toda partícula de carne, hasta no ser en realidad y positivamente más que dos esqueletos.
"Dos esqueletos", tartamudeó Hortense. "Dos esqueletos con ropa. ¿Quién los llevó hasta allí?"
"Nadie".
"Pero aún...."
"Ese hombre y esa mujer debieron morir en lo alto de la torre, hace años y años... y su carne se pudrió bajo sus ropas y los cuervos se los comieron".
"¡Pero es horrible, horrible!", gritó Hortense, pálida como la muerte, con la cara dibujada por el horror.
Media hora más tarde, Hortense Daniel y Rénine abandonaban el castillo de Halingre. Antes de su partida, habían llegado hasta la torre cubierta de hiedra, restos de un antiguo torreón-mantenimiento más que medio derruido. El interior estaba vacío. Parecía haber habido una forma de subir a la cima, en una época relativamente reciente, por medio de escaleras y escalas de madera que ahora yacían rotas y esparcidas por el suelo. La torre estaba adosada al muro que delimitaba el parque.
Un hecho curioso, que sorprendió a Hortense, fue que el príncipe Rénine había omitido hacer una investigación más minuciosa, como si el asunto hubiera perdido todo interés para él. Ya ni siquiera hablaba de ello; y, en la posada en la que se detuvieron y tomaron una comida ligera en el pueblo más cercano, fue ella quien preguntó al casero por el castillo abandonado. Pero no le dijo nada, pues el hombre era nuevo en la comarca y no podía darle detalles. Ni siquiera sabía el nombre del propietario.
Volvieron la cabeza de sus caballos hacia La Marèze. Hortense recordaba una y otra vez el sórdido espectáculo que habían visto. Pero Rénine, que estaba animado y lleno de atenciones hacia su compañera, parecía completamente indiferente a aquellas preguntas.
"Pero, después de todo", exclamó, impaciente, "¡no podemos dejar el asunto ahí! Exige una solución".
"Como usted dice", respondió, "se impone una solución. M. Rossigny tiene que saber a qué atenerse y usted tiene que decidir qué hacer con él".
Se encogió de hombros: "No tiene importancia por el momento. La cosa es...."
"¿Es qué?"
"Es saber qué son esos dos cadáveres".
"Aún así, Rossigny...."
"Rossigny puede esperar. Pero yo no puedo. Me has mostrado un misterio que ahora es lo único que importa. ¿Qué piensas hacer?"
"¿Hacer?"
"Sí. Hay dos cuerpos.... Informarás a la policía, supongo".
"¡Santo cielo!", exclamó riendo. "¿Para qué?"
"Hay un enigma que hay que aclarar a toda costa, una tragedia terrible".
"No necesitamos que nadie lo haga".
"¡Qué! ¿Quieres decir que lo entiendes?"
"Casi tan claro como si lo hubiera leído en un libro, contado con todo detalle, con ilustraciones explicativas. Es todo tan sencillo".
Le miró con recelo, preguntándose si se estaba burlando de ella. Pero parecía muy serio.
"¿Y bien?", preguntó ella, temblorosa de curiosidad.
La luz empezaba a declinar. Habían trotado a buen ritmo; y la caza volvía a medida que se acercaban a La Marèze.
"Bien -dijo-, obtendremos el resto de la información de la gente que vive en los alrededores... de tu tío, por ejemplo; y verás con qué lógica encajan todos los hechos. Cuando sostienes el primer eslabón de una cadena, estás obligado, te guste o no, a llegar al último. Es la mayor diversión del mundo".
Una vez en la casa, se separaron. Al ir a su habitación, Hortense encontró su equipaje y una furiosa carta de Rossigny en la que se despedía de ella y le anunciaba su partida.
Entonces Rénine llamó a su puerta:
"Tu tío está en la biblioteca", dijo. "¿Quieres bajar conmigo? He avisado de que voy".
Se fue con él. Añadió:
"Una palabra más. Esta mañana, cuando frustré tus planes y te rogué que confiaras en mí, naturalmente contraje una obligación contigo que pienso cumplir sin demora. Quiero darte una prueba positiva de ello".
Se rió:
"La única obligación que asumiste fue satisfacer mi curiosidad".
"Será satisfecha", le aseguró, con gravedad, "y más plenamente de lo que puedas imaginar".
M. d'Aigleroche estaba solo. Fumaba en pipa y bebía jerez. Ofreció una copa a Rénine, que la rechazó.
"¡Vaya, Hortense!", dijo, con voz más bien gruesa. "Ya sabes que esto es bastante aburrido, excepto en estos días de septiembre. Debes aprovecharlos al máximo. ¿Has tenido un paseo agradable con Rénine?"
"Justo de eso quería hablar, mi querido señor", interrumpió el príncipe.
"Debe disculparme, pero tengo que ir a la estación en diez minutos, para encontrarme con un amigo de mi esposa".
"¡Oh, diez minutos serán suficientes!"
"¿Sólo el tiempo para fumar un cigarrillo?"
"Ya no."
Cogió un cigarrillo de la pitillera que le tendió M. d'Aigleroche, lo encendió y dijo:
"Debo decirle que nuestro paseo nos llevó a un antiguo dominio que seguramente conoce, el Domaine de Halingre".
"Desde luego que lo conozco. Pero ha estado cerrada, tapiada durante veinticinco años más o menos. Supongo que no pudiste entrar".
"Sí, lo estábamos".
"¿De verdad? ¿Fue interesante?"
"Extremadamente. Descubrimos las cosas más extrañas".
"¿Qué cosas?", preguntó el conde, mirando su reloj.
Rénine describió lo que habían visto:
"En una torre a cierta distancia de la casa había dos cadáveres, dos esqueletos más bien... un hombre y una mujer que aún llevaban la ropa que llevaban cuando fueron asesinados".
"¡Vamos, vamos, ahora! ¿Asesinado?"