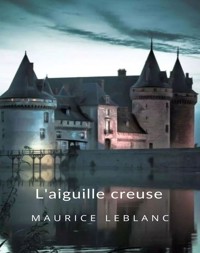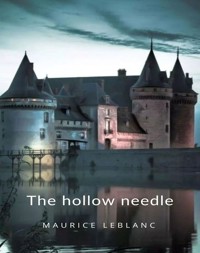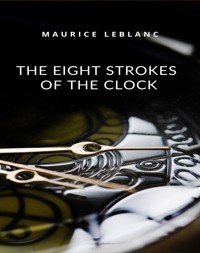Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Arsène Lupin
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
¡Nuestro querido Lupin, en la cárcel! En este colofón a la titánica saga del enigmático número 813, Arsenio Lupin ha dado con sus huesos en prisión, donde le espera una larga temporada. Sin embargo, Lupin recibe la visita del mismísimo Kaiser, consciente de que Lupin es el único capaz de dar con los documentos en cuyo interior reside el destino de toda Europa. Por desgracia, nuevos jugadores han irrumpido en la más peligrosa de las partidas: Lupin habrá de lanzarse a una carrera contra el tiempo para descifrar el enigma del 813 antes que el mismísimo Sherlock Holmes.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Maurice Leblanc
Los tres crímenes de Arsène Lupin
(Continuación de “813”)
Saga
Los tres crímenes de Arsène Lupin
Original title: Les Trois crimes d´Arsène Lupin
Original language: French
Copyright © 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728024171
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
CAPÍTULO UNO EN EL PALACIO DE LA SANTÉ
I
En el mundo entero se produjo una explosión de risa. Ciertamente, la captura de Arsenio Lupin provocó gran sensación, y el público no le regateó a la Policía los elogios que ésta merecía por esa revancha tan largo tiempo esperada y tan plenamente obtenida. El gran aventurero había sido apresado. El héroe extraordinario, genial e invisible, languidecía como los demás presos entre las cuatro paredes de una celda de la prisión de la Santé, aplastado a su vez por esa potencia formidable que se llama Justicia, y que, pronto o tarde, fatalmente, derriba los obstáculos que se le interponen y destruye la obra de sus adversarios.
Y todo eso fue dicho, impreso, repetido, comentado y remachado. El prefecto de Policía recibió la condecoración de la Cruz de Comendador, y el señor Weber, la Cruz de Caballero. Se exaltó la habilidad y el valor de sus modestos colaboradores. Se aplaudió. Se cantó victoria. Se escribieron artículos y se pronunciaron discursos.
Sea. Pero, no obstante, hubo algo que dominaba ese maravilloso concierto de elogios, esa alegría trepidante, y fue una risa loca, enorme, espontánea, inextinguible y tumultuosa.
¡Arsenio Lupin, desde hacía cuatro años, era el jefe de la Seguridad! Y lo era desde hacía cuatro años. Lo era en la realidad, legalmente, con todos los derechos que ese título confiere, y con la estima de sus jefes, el favor del Gobierno y la admiración de todo el mundo.
Desde hacía cuatro años, la tranquilidad de los ciudadanos y la defensa de la propiedad habían estado confiados a Arsenio Lupin. Éste velaba por el cumplimiento de la ley. Protegía al inocente y perseguía al culpable.
¡Y qué servicios había prestado! Jamás el orden se había visto menos turbado, ni nunca el crimen había sido descubierto con mayor seguridad y más rapidez. Recuérdese, si no, el asunto Denizou, el robo del Banco Crédit Lyonnais, el ataque al rápido de Orleáns, el asesinato del barón Dorf... O sea, otros tantos triunfos imprevistos y fulminantes como el rayo y otras tantas proezas que podrían compararse con las más célebres victorias de los más ilustres policías.
En otra época, en uno de sus discursos con motivo del incendio del Louvre y la captura de los culpables, el presidente del Consejo, Valonglay, para defender la forma un poco arbitraria en que el señor Lenormand había procedido, exclamó:
—Por su clarividencia, por su energía, por sus cualidades de decisión y de ejecución, por sus procedimientos inesperados, por sus recursos inagotables, el señor Lenormand nos recuerda al único hombre que, si hubiera vivido todavía, le hubiese podido hacer frente, es decir, Arsenio Lupin. El señor Lenormand es un Arsenio Lupin al servicio de la sociedad.
Y he aquí que, en realidad, el señor Lenormand no era otro sino el propio Arsenio Lupin.
El que fuese un príncipe ruso importaba poco. Lupin estaba acostumbrado a esas metamorfosis. Pero ¡que fuese jefe de Seguridad! ¡Qué encantadora ironía! ¡Qué fantasía en la conducción de esta vida extraordinaria entre las más extraordinarias!
¡El señor Lenormand! ¡Arsenio Lupin!
Ahora se explicaban las proezas, milagrosas en apariencia, que todavía recientemente habían llenado de confusión a la muchedumbre y desconcertado a la Policía. Se comprendía ahora el escamoteo de su cómplice en pleno Palacio de Justicia, y en pleno día y en la fecha fijada. Él mismo lo había dicho: «Cuando se conozca la simplicidad de los medios que yo he empleado para esta evasión, la gente quedará estupefacta. Dirán: ¿Se reducía a esto todo? Sí, no era más que todo esto, pero era preciso haber pensado en ello.»
En efecto, era de una simplicidad infantil: bastaba con ser jefe de Seguridad.
Mas Lupin era jefe de Segundad, y todos los agentes, al obedecer sus órdenes, se convertían en cómplices involuntarios e inconscientes de Lupin.
¡Qué gran comedia! ¡Qué admirable bluff!.¡Qué farsa monumental y reconfortante en nuestra época de abulia. A pesar de estar prisionero, a pesar de estar vencido irremediablemente, Lupin, no obstante, era el gran vencedor. Desde su celda irradiaba su personalidad sobre París. Ahora más que nunca era el ídolo, más que nunca el amo y señor.
* * *
Al despertarse al día siguiente en su departamento del «Palacio de la Santé», conforme él lo designó inmediatamente, Arsenio Lupin tuvo la visión muy clara del formidable ruido que iba a producir su detención, bajo el doble nombre de Semine y de Lenormand, y bajo el doble título de príncipe y de jefe de Seguridad.
Se frotó las manos, y murmuró:
—Nada es mejor para acompañar al hombre solitario, que la aprobación por parte de sus contemporáneos. ¡Oh, gloria, sol de los que viven!...
Bajo la claridad del día, su celda le agradó más aún. La ventana, situada en lo alto, dejaba entrever las ramas de un árbol, a través de las cuales se divisaba el azul del cielo. Las paredes eran blancas. No había más que una mesa y una silla clavadas al suelo. Pero todo ello estaba limpio y resultaba simpático.
—Vamos —se dijo—. Una pequeña cura de reposo aquí, no dejará de tener sus encantos.... Pero procedamos a hacer nuestro aseo...
¿Tengo aquí todo cuanto necesito?... No... Entonces llamemos a la camarera. Apoyó un dedo junto a la puerta, sobre un mecanismo que encendió en el pasillo una señal en forma de disco.
Al cabo de un instante fueron descorridos los cerrojos en el exterior y retiradas las barras de hierro, y apareció un carcelero.
—Agua caliente, amigo mío —le dijo Lupin.
El otro le miró, a la par sorprendido y furioso.
—¡Ah! —exclamó Lupin—. Y una toalla de felpa. ¡Diablos, no hay toallas de felpa!
El hombre gruñó:
—Te estás burlando de mí, ¿no es eso? Pero no hay nada que hacer.
Ya se retiraba, cuando Lupin le sujetó del brazo violentamente:
—Cien francos si quieres llevarme una carta al correo.
Sacó del bolsillo un billete de cien francos que había logrado sustraer al registro que le habían hecho y se lo tendió al carcelero.
—La carta —dijo el carcelero, tomando el billete.
—Inmediatamente—, sólo el tiempo de escribirla.
Lupin se sentó a la mesa, trazó unas palabras a lápiz sobre una hoja de papel que deslizó dentro de un sobre y escribió sobre éste: Señor S. B. Apartado de Correos número 42, París.
El carcelero tomó la carta y se fue.
—He aquí una misiva —se dijo Lupin:— que irá a su destino con tanta seguridad como si la llevase yo mismo. De aquí a una hora, a lo sumo, recibiré la respuesta. Sólo el tiempo necesario para entregarme al examen de mi situación.
Se sentó sobre su silla y a media voz hizo el siguiente resumen:
—«En suma, tengo que combatir ahora contra dos adversarios: primero, la sociedad, que me tiene preso, y de la cual me burlo; segundo, un personaje desconocido que no me tiene en su poder, pero del cual no me burlo en modo alguno. Éste es el que ha prevenido a la Policía que yo era Semine. Es él quien adivinó también que yo era el señor Lenormand. Y es él quien cerró la puerta del subterráneo, y asimismo quien me hizo encerrar en la cárcel.
Arsenio Lupin reflexionó unos instantes y continuó:
—Por consiguiente, y a fin de cuentas, la lucha es entre él y yo. Y para sostener esta lucha, es decir, para descubrir y realizar el asunto Kesselbach, me encuentro aprisionado, mientras él está libre, es desconocido e inaccesible y dispone de dos triunfos que yo creía tener en poder mío: Pedro Leduc y el viejo Steinweg... En una palabra, que el tiene a su alcance el objetivo, después de haberme alejado a mí de el definitivamente.
Nueva pausa meditativa y luego nuevo monólogo:
—La situación no es brillante. Por un lado, todo; por el otro, nada. Frente a mi, un hombre que posee mi fuerza, que incluso es más fuerte que yo, puesto que él no tiene los escrúpulos que a mí me entorpecen. Y para atacarle no dispongo de armas.
Repitió varias veces estas últimas palabras, maquinalmcnte; luego se calló y, apoyando la frente entre sus manos, permaneció pensativo largo tiempo.
—Entre, señor director —dijo Lupin, viendo que se abría la puerta.
—Entonces, ¿me esperaba usted?
—¿Acaso no le escribí a usted, señor director, rogándole que viniese? Pues bien: no he dudado ni un segundo que el carcelero le llevaría mi carta. Tan poco lo he dudado, que sólo escribí en el sobre las iniciales de usted, S. B., y su edad, cuarenta y dos.
El director se llamaba, en efecto, Stanislas Borély, y contaba cuarenta y dos años de edad. Era un hombre de rostro agradable, de suave carácter y que trataba a los detenidos con toda la indulgencia posible. Le dijo a Lupin:
—Usted no se ha engañado en cuanto a la honradez de mi subordinado. Aquí está su dinero. Le será entregado a usted en el momento en que sea puesto en libertad... Y ahora, va usted a pasar de nuevo al cuarto «de registros».
Lupin siguió al señor Borély al interior de la pequeña estancia reservada para registrar a los detenidos, se desnudó y mientras sus ropas eran registradas con justificada desconfianza, fue sometido igualmente, en persona, a un examen en extremo meticuloso.
Luego fue devuelto a su celda, y el señor Borély le dijo:
—Ya estoy más tranquilo. Se ha hecho todo bien.
—Sí, muy bien, señor director. Sus gentes ponen en sus funciones una delicadeza por la cual quiero darles las gracias y presentarles el testimonio de mi satisfacción.
Le entregó al señor Borély un billete de cien francos y aquél hizo un gesto de sorpresa.
—¡Ah! Pero ¿y eso..., de dónde lo sacó?
—Es inútil que se quiebre usted la cabeza, señor director. Un hombre como yo, que lleva la vida que yo llevo, está siempre preparado para todas las eventualidades y ninguna desventura, por penosa que sea, le puede sorprender desprevenido, ni siquiera cuando se halla encarcelado.
Tomó entre el pulgar y el índice de la mano derecha el dedo medio de la mano izquierda, lo arrancó con un golpe seco y se lo presentó tranquilamente al señor Borély.
—No se sobresalte usted, señor director. Éste no es mi dedo, sino un simple tubo de tripa de buey, artísticamente coloreado y que se ajusta exactamente a mi dedo medio, de manera que produce la ilusión de un dedo real.
Y agregó, riendo:
—Y de esta manera, bien entendido, se puede disimular un tercer billete de cien francos...
¿Qué quiere usted? Cada cual tiene el portamonedas que puede..., y es preciso aprovecharse...
Se detuvo al observar la expresión desconcertada del señor Borély.
—Le ruego, señor director, que no crea que trato de asombrarle con mis pequeñas ingeniosidades de sociedad. Lo único que quisiera es mostrarle que usted tiene que habérselas con un... cliente de un carácter un poco... especial... y decirle que no deberá sorprenderse si me hago culpable de ciertas infracciones a las regias ordinarias de su establecimiento.
El director ya se había repuesto de su sorpresa y declaró con firmeza:
—Estoy dispuesto a creer que usted se ajustará a esas regias y que no me obligará a adoptar medidas rigurosas...
—Que le desagradarían, ¿no es así, señor director? Es, precisamente, eso lo que yo quisiera evitarle, demostrándole por adelantado que no me impedirán obrar a mi antojo y comunicarme por escrito con mis amigos; defender en el exterior los importantes intereses que me están confiados; escribir en los periódicos que están sujetos a mi inspiración, y proseguir la realización de mis proyectos, y, a fin de cuentas, preparar mi evasión.
—¡Su evasión!
Lupin se echó a reír con buen talante.
—Reflexione, señor director... Mi única excusa para estar en la cárcel es el lograr salir de ella.
El argumento no pareció bastarle al señor Borély, quien, a su vez, se esforzó por sonreír y dijo:
—Un hombre prevenido vale por dos...
—Eso es lo que yo he querido. Tome usted todas las precauciones, señor director; no descuide nada para que más tarde no tengan nada que reprocharle. Por otra parte, yo me arreglaré de tal manera, que cualesquiera que sean las molestias que tenga usted que soportar por el hecho de esa fuga, cuando menos su carrera no sufra las consecuencias. Eso es lo que yo quería decirle, señor director. Y ahora, puede usted retirarse.
Y mientras el señor Borély se alejaba profundamente desconcertado por aquel singular prisionero, y extraordinariamente inquieto por los acontecimientos que se preparaban, el detenido se arrojó sobre su lecho, murmurando:
—¡Caray, mi viejo Lupin, qué osado eres! En verdad, se diría que ya sabes cómo vas a salir de aquí
II
La prisión de la Santé está construida conforme al sistema de irradiación. En el centro de la parte principal hay un punto concéntrico donde convergen todos los pasillos, de tal manera que un detenido no puede salir de su celda sin ser visto inmediatamente por los vigilantes situados en la cabina de cristal que ocupa el centro de ese punto.
Lo que sorprende al visitante que recorre la prisión es el encontrar a cada instante detenidos que van sin escolta y que parecen circular como si estuvieran libres. Pero, en realidad, para ir de un lugar a otro, cual, por ejemplo, desde su celda al coche carcelario que los espera para llevarlos al Palacio de Justicia, es decir, ante el juez de instrucción, lo hacen caminando por líneas rectas, cada una de las cuales termina en una puerta que les abre un carcelero que está encargado únicamente de abrir esa puerta y de vigilar las dos líneas rectas que desembocan en ella.
Y así los prisioneros, en apariencia libres, son enviados de puerta en puerta, y de mirada en mirada de los vigilantes, cual si se tratase de paquetes que pasan de mano en mano.
Afuera, los guardias municipales reciben el objeto y lo insertan en una de las secciones de la cesta de ensalada, como en París se llama a los coches celulares. Esa es la costumbre. Con Lupin se hicieron excepciones.
Se desconfió de ese paseo a lo largo de los pasillos. Se desconfió del coche celular. Se desconfió de todo.
El señor Weber acudió personalmente acompañado de doce agentes —los mejores de estos hombres, escogidos y armados hasta los dientes—; recogió al temible prisionero en el umbral de su celda y le condujo en un automóvil cuyo chófer era uno de sus hombres. A la derecha e izquierda, por delante y por detrás, iban guardias municipales a caballo.
—¡Magnífico! —exclamó Lupin—. Tienen ustedes para mí consideraciones que me emocionan. Nada menos que guardia de honor. ¡Diablos!, Weber, estás dotado del sentido de la jerarquía. No olvidas los honores que debes a tu jefe inmediato.
Dándole una palmada en el hombro, añadió:
—Weber, tengo intención de presentar mi dimisión. Te designaré sucesor mío.
—Eso ya está casi hecho —replicó Weber.
—¡Qué gran noticia! Sentía inquietudes respecto a mi fuga. Ahora ya estoy tranquilo. Desde el momento en que Weber sea jefe de los servicios de Seguridad...
El señor Weber no replicó al ataque. En el fondo experimentaba un extraño y complejo sentimiento frente a su adversario, sentimiento constituido por el temor que le inspiraba Lupin y por la deferencia que él tenía hacia el príncipe Semine, así como por la respetuosa admiración que siempre le había testimoniado al señor Lenormand. Todo esto estaba mezclado de rencor, de envidia y de odio satisfecho. Llegaban ya al Palacio de Justicia. En la planta baja de la que llamaban la Ratonera, unos agentes de seguridad esperaban. Entre éstos, el señor Weber tuvo la satisfacción de ver a sus dos mejores lugartenientes, los hermanos Doudeville.
—¿No está aquí el señor Formerie? —les preguntó.
—Sí, jefe. El señor juez de instrucción se encuentra en su despacho.
Weber subió la escalera, seguido de Lupin, que iba entre los hermanos Doudeville.
—¿Y Genoveva? —murmuró el prisionero.
—Está a salvo.
—¿Dónde se encuentra?
—En casa de su abuela.
—Y la señora Kesselbach?
—Está en París, en el hotel Bristol.
—¿Y Susana?
—Ha desaparecido.
—¿Y Steinweg?
—Nada sabemos de él.
—¿Y la villa Dupont, está vigilada?
—Sí.
—¿La Prensa de esta mañana se porta bien?
—En forma excelente.
—Muy bien. Para escribirme ahí van mis instrucciones.
Llegaron al pasillo interior del primer piso. Lupin deslizó en la mano de uno de los hermanos una minúscula bolita de papel.
El señor Formerie tuvo una frase feliz cuando Lupin penetró en su despacho en compañía del subjefe.
—¡Ah, helo aquí! No dudaba que un día u otro le echaríamos mano a usted.
—Yo tampoco lo dudaba, señor juez de instrucción —replicó Lupin—. Y me alegro de que sea a usted a quien el Destino haya designado para hacer justicia al hombre honrado que soy yo.
«Se está burlando de mí», pensó el señor Formerie.
Y con el mismo tono irónico, respondió:
—El hombre honrado que es usted, señor, tendrá que explicarme, por el momento, en relación a trescientos cuarenta y cuatro delitos de robo con escalo, hurto, estafa, falsificación, chantaje, ocultación, etcétera. ¡Trescientos cuarenta y cuatro!
—¡Cómo! ¿No es más que eso? —exclamó Lupin—. Me siento verdaderamente avergonzado.
—El hombre honrado que es usted tendrá que explicarse hoy sobre el asesinato del señor Altenheim.
—¡Vaya! Eso es ya algo nuevo. ¿Acaso esa idea es de usted, señor juez de instrucción?
—Exactamente.
—Muy grave. En realidad está usted realizando grandes progresos, señor Formerie.
—La posición en la cual ha sido usted sorprendido no deja lugar a ninguna duda.
—A ninguna, pero, de todos modos, me permitiría hacerle a usted esta pregunta: ¿De qué clase de herida murió Altenheim?
—De una herida en la garganta hecha con un cuchillo.
—¿Y dónde está ese cuchillo?
—No lo hemos encontrado.
—¿Y cómo es posible que no lo hayan encontrado, siendo yo el asesino, puesto que fui sorprendido al mismo lado del hombre a quien yo, según ustedes, he matado?
—Y, según usted, ¿quién es el asesino?
—No es ningún otro que el mismo que degolló al señor Kesselbach, a Chapman, etcétera.
La naturaleza de la herida es prueba suficiente.
—¿Y por dónde cree usted que escapó el asesino?
—Por una trampa que usted puede descubrir en el propio salón donde se produjo la tragedia.
El señor Formerie mostró una expresión de agudo interés.
—¿Y cómo es que usted no siguió tan saludable ejemplo?
—Yo intenté seguirlo. Pero la salida de escape estaba cerrada por una puerta que yo no conseguí abrir. Fue durante ese intento cuando el otro regresó al salón y mató a su cómplice, por temor a las revelaciones que éste no habría dejado de hacer. Y, al mismo tiempo, escondió en el fondo del armario, donde fue encontrado, el paquete de ropas que yo había preparado.
—¿Y para qué eran esas ropas?
—Para disfrazarme. Al regresar a las Glicinas, mi plan era el siguiente: entregar a Altenheim a la justicia, eliminarme a mí mismo como príncipe Semine y reaparecer luego bajo la personalidad del...
—¿Del señor Lenormand, acaso?
—Exactamente.
—No.
—¿Cómo?
El señor Formerie sonrió con aire burlón, y moviendo su índice de derecha a izquierda y de izquierda a derecha volvió a repetir: —No.
—¿Y por qué no?
—Porque esa historieta sobre el señor Lenormand podrá servir para el público. Pero no le va usted hacer tragar al señor Formerie que Lupin y Lenormand eran una misma persona. Rompió a reír.
—¡Lupin jefe de Seguridad! ¡No! Todo lo que usted quiera, pero eso no... Todo tiene un límite... Yo soy una buena persona... Pero de todos modos... Veamos, aquí entre nosotros..., ¿cuál es la razón de esta nueva mentira? Confieso que no veo muy claro.
Lupin lo miró maliciosamente. A pesar de todo cuanto sabía sobre el señor Formerie, no era capaz de imaginarse un grado semejante de fatuidad y ceguera. La doble personalidad del príncipe Semine ya no constituía a estas horas motivo de incredulidad para nadie. Sólo para el señor Formerie...
Lupin se volvió hacia el subjefe, que escuchaba con la boca entreabierta.
—Mi querido Weber, el ascenso de usted me parece que se encuentra comprometido por entero. Porque, en fin, si el señor Lenormand no soy yo, entonces es que aquél existe... Y si existe, yo no dudo que el señor Formerie, valiéndose de todos sus talentos, no acabe por descubrirlo... En cuyo caso...
—Lo descubriremos, señor Lupin —exclamó el juez de instrucción—. Yo me encargo de ello, y confieso que el careo entre usted y él no va a constituir una cosa banal.
El juez tamborileaba con los dedos sobre la mesa.
—¡Qué divertido! En verdad, uno no se aburre con usted. Así, pues, usted sería el señor Lenormand, y en ese caso sería usted también quien hizo detener a su propio cómplice Marco.
—Perfectamente. ¿Acaso no era preciso complacer al presidente del Consejo y al propio tiempo salvar al Gabinete? El hecho es histórico.
El señor Formerie se sentía tan divertido, que se apretaba los costillares con las manos, riendo a mandíbula batiente.
—¡Ah, esto es para morir de risa! ¡Dios santo, qué cosa tan graciosa! La respuesta a todo ello dará la vuelta al mundo. Y entonces, conforme al sistema de usted, resultaría que fue en colaboración con usted con quien yo realicé la investigación desde un principio en el Hotel Palace, después del asesinato del señor Kesselbach...
—En efecto, fue conmigo con quien usted siguió todo el asunto de la diadema cuando yo era el duque Charmerace —respondió Lupin con voz sarcástica.
El señor Formerie dio un salto. Toda su alegría se desvaneció ante ese odioso recuerdo. Poniéndose súbitamente serio, manifestó:
—¿Entonces, insiste usted en ese absurdo sistema?
—Estoy obligado a ello, porque esa es la verdad. A usted le sería fácil, si tomara el transatlántico que realiza el viaje a Cochinchina, encontrar en Saigón las pruebas de la muerte del verdadero señor Lenormand, aquel magnífico hombre a quien yo sustituí y del cual le proporcionaré a usted el acta de fallecimiento.
—Bromas.
—Mi palabra, señor juez de instrucción; le confesaré que esto me es completamente indiferente. Si a usted le desagrada que yo sea el señor Lenormand, entonces no hablemos más de eso. Sí a usted le agrada creer que yo maté a Altenheim, lo dejo a su gusto. Se entretendrá usted en proporcionar pruebas de ello. Y le repito que todo eso no tiene ninguna importancia para mí. Considero todas las preguntas de usted y todas mis respuestas como nulas y que no concuerdan. La investigación que usted realiza no tiene valor, por la sencilla razón de que yo habré puesto pies en polvorosa cuando aquélla acabe. Solamente que...
Con descaro, tomó una silla y se sentó frente al señor Formerie, del otro lado de la mesa. Con tono seco dijo:
—Hay un «solamente», y helo aquí: comprenderá usted que, a pesar de las apariencias y de sus intenciones, yo no tengo intención alguna de perder mi tiempo. Usted tiene sus propios asuntos...,Yo tengo los míos. A usted le pagan por resolver sus asuntos. Yo resuelvo los míos... Y así me pago a mí mismo. Pero el asunto que yo persigo en la actualidad es de aquellos que no permiten ni un solo minuto de descuido, ni un solo segundo de espera en la preparación y en la ejecución de los actos que conducen a realizarlo. Por tanto, yo lo prosigo, y, como quiera que usted me pone en la obligación pasajera de estar sesteando entre las cuatro paredes de una celda, es a ustedes dos, señores, a quienes encargo de mis intereses. ¿Comprendido?
Se había puesto en pie, en actitud insolente y con una expresión venenosa en el rostro. Era tal la fuerza dominadora que manaba de este hombre, que sus dos interlocutores no se habían atrevido a interrumpirle.
El señor Formerie optó por reírse, en el papel de un observador que se divierte.
—Es gracioso. Es chusco.
—Chusco o no, señor, así será. Mi proceso, el hecho de saber si yo he matado o no, la investigación de mis antecedentes; de mis delitos o mis andanzas pasadas, constituyen otras tantas paparruchas con las cuales le permito a usted que se distraiga, a condición, sin embargo, de que usted no pierda de vista, ni por un instante, el objeto de su misión.
—¿Y cuál es mi misión? —preguntó el señor Formerie, manteniendo el tono burlón.
—La de sustituirme a mí en mis investigaciones relativas al proyecto del señor Kesselbach y especialmente en descubrir el paradero del señor Steinweg, ciudadano alemán, raptado y secuestrado por el fallecido barón Altenheim.
—¿Qué historia es esa que usted cuenta?
—Esta historia es de aquellas que yo guardaba para mí cuando yo era.., o más bien, cuando creía ser el señor Lenormand. Una parte de ella se desarrolla en mi despacho cerca de aquí, y Weber no debe desconocerla enteramente. En una palabra, el viejo Steinweg conoce la verdad sobre ese misterioso proyecto que el señor Kesselbach perseguía, y Altenheim, que estaba igualmente sobre la pista, ha hecho desaparecer al señor Steinweg.
—No se escamotea a una persona de esa manera. Ese Steinweg tiene que encontrarse en alguna parte.
—Seguramente.
—¿Y sabe usted dónde?
—Sí.
—Siento curiosidad... —Se encuentra en el número veintinueve de la villa Dupont. El señor Weber se encogió de hombros.
—¿Entonces, está en casa de Altenheim? ¿En el hotel que éste habitaba?
—Sí.
—Valiente crédito puede concederse a todas esas tonterías. En el bolsillo del barón encontré la dirección de éste. Y una hora después, el hotel había sido ocupado por mis hombres. Lupin lanzó un suspiro de alivio.
—¡Ah, qué gran noticia!. Y yo que temía la intervención del cómplice de aquel a quien no pude apresar, y un segundo secuestro de Steinweg... ¿Y los criados?
—Desaparecieron.
—Sí. una llamada telefónica del otro los habrá prevenido. Pero Steinweg está allí.
El señor Weber se impacientó, y dijo:
—Pero si allí no hay nadie, puesto que, le repito, mis hombres no han abandonado el hotel.
—Señor subjefe de Seguridad, le doy a usted la orden de investigar usted mismo en el hotel de la villa Dupont... Y usted me dará cuenta mañana del resultado de esa investigación.
El señor Weber se encogió nuevamente de hombros, y sin tomar en cuenta la impertinencia de Lupin, dijo:
—Tengo cosas más urgentes que hacer...
—Señor subjefe de Seguridad, nada hay más urgente que eso. Si usted se retrasa en hacerlo, todos mis planes habrán naufragado. El viejo Steinweg ya no hablará jamás.
—¿Por qué?
Porque habrá muerto de hambre, si en el plazo de un día, a lo sumo dos, no le lleva usted de comer.
III
—Eso es muy grave... Muy grave... —murmuró el señor Formerie después de reflexionar por unos momentos—. Desgraciadamente...
Sonrió.
—Desgraciadamente —añadió—, la revelación de usted tiene un gran defecto.
—¿Cuál?
—Que todo eso, señor Lupin, no constituye más que una enorme fantasía... ¿Qué quiere usted? Yo comienzo a conocer ya sus supercherías, y cuanto más oscuras me parecen, más desconfío.
—Idiota —gruñó Lupin.
El señor Formerie se levantó, y dijo:
—Hemos terminado. Como usted ve, esto no era más que un interrogatorio de pura fórmula..., poner a uno en presencia de otro, a dos duelistas. Ahora que las espadas están cruzándose, ya no me falta más que el testigo obligatorio de ese choque de armas: su abogado.
—¡Va! ¿Acaso es indispensable?
—Sí, indispensable.
—¿Hacer trabajar a uno de los maestros de la abogacía, con vistas a unos debates tan... problemáticos?
—Es preciso.
—En ese caso, escojo al abogado Quimbel.
—El decano. Le felicito, estará usted bien defendido. Esta primera sesión había terminado. Al bajar la escalera de la Ratonera, colocado entre los dos Doudeville, el detenido susurró en menudas frases imperativas:
—Que vigilen la casa de Genoveva... Que estén allí siempre cuatro hombres... Y también a la señora Kesselbach... Las dos están amenazadas. Van a registrar la villa Dupont... Estén ustedes allí. Si descubren a Steinweg, arreglároslas para que se calle... Unos pocos de polvos, si es necesario.
—¿Cuándo quedará usted en libertad, jefe?
—Por el momento, no hay nada que hacer... De todos modos, eso no corre prisa... Estoy descansando.
Al llegar abajo se reunió a los guardias municipales, que rodearon el coche celular.
—Regresamos a casa, hijos míos —exclamó Lupin—, y aprisa. Tengo cita conmigo mismo, exactamente a las dos.
El viaje se realizó sin incidentes.
De vuelta en su celda, Lupin escribió una larga carta con instrucciones detalladas a los hermanos Doudeville, y después otras dos cartas. Una de ellas era para Genoveva, y decía:
«Genoveva: Ya sabes ahora quién soy, y comprenderás por qué te he ocultado el nombre de aquel que, por dos veces, te llevó cuando eras pequeñita en sus brazos.
«Genoveva, yo era el amigo de tu madre, un amigo lejano del cual ella ignoraba su doble existencia, pero con el que ella creía que podía contar. Es por eso que antes de morir ella me escribió unas líneas y me suplicaba que velase por ti.
»Por indigno que yo sea de su estimación, Genoveva, permaneceré fiel a ese deseo. No me deseches por completo de tu corazón.
Arsenio Lupin.»
La otra carta estaba dirigida a Dolores Kesselbach:
«Sólo su propio interés había llevado cerca de la señora Kesselbach al príncipe Semine. Pero luego le había retenido cerca de ella una inmensa necesidad de dedicarse a esa dama.
»Hoy día, cuando el príncipe Semine ya no es más que Arsenio Lupin, éste pide a la señora Kesselbach que no le niegue el derecho a protegerla desde lejos, y en la misma forma en que se protege a una persona a la que nunca más se volverá a ver.»
Sobre la mesa había algunos sobres. Tomó uno de ellos, luego dos, pero cuando estaba cogiendo un tercero, descubrió una hoja de papel blanco cuya presencia le sorprendió y sobre la cual había pegadas palabras que visiblemente habían sido recortadas de un periódico. Lupin descifró el texto siguiente:
La lucha contra Altenheim no te dio resultado. Renuncia a ocuparte de este asunto, y entonces yo no me opondré a tu fuga. Firmado:
L M.
Una vez más experimentó el sentimiento de repulsión y de terror que le inspiraba aquel ser desconocido y fabuloso... La sensación de asco que se siente al tocar a un animal venenoso, a un reptil.
«Otra vez él... E incluso aquí», se dijo Lupin.
Era eso, igualmente, lo que le desconcertaba: la visión súbita que tenía, por instantes, de aquella potencia enemiga; una potencia tan grande como la suya y que disponía de medios formidables, de los que él mismo no se daba cuenta.
Inmediatamente sospechó de su carcelero. Pero ¿cómo había sido posible corromper a ese hombre de rostro duro y expresión severa?
Lupin exclamó:
—Pues bien: tanto mejor; hasta ahora nunca tuve que enfrentarme con remolones... Para combatirme a mí mismo tuve que convertirme en jefe de Seguridad... Pero esta vez estoy aviado... He aquí un hombre que es capaz de meterme en su bolsillo... Y esto podría decirse que lo haría como jugando conmigo... Si desde el fondo de mi prisión logro evitar sus golpes y a la vez destruirlo; si consigo ver al viejo Steinweg y arrancarle su confesión; encauzar el asunto Kesselbach y llevarlo a cabo en forma íntegra; defender a la señora Kesselbach y conquistar la fortuna y la felicidad para Genoveva.., entonces es verdad que Lupin será siempre Lupin... Y para llegar a eso empecemos por dormir...
Se tendió sobre la cama, murmurando:
—Steinweg, ten paciencia y no te mueras hasta mañana a la noche, y yo te juro...
Durmió durante todo el final del día, toda la noche y toda la mañana. A eso de las once vinieron a anunciarle que el abogado Quimbel le esperaba en el locutorio de los abogados, a lo cual Lupin respondió:
—Díganle al señor Quimbel que si necesita informes sobre mis acciones y gestos, no tiene más que consultar los diarios desde hace diez años. Mi pasado pertenece a la Historia.
Al mediodía se registró el mismo ceremonial y se tomaron las mismas precauciones que la víspera para conducirle al Palacio de Justicia. Volvió a ver al mayor de los hermanos Doudeville, con el cual cambió algunas palabras, y al que le entregó las tres cartas que había escrito, y luego fue conducido a presencia del señor Formerie.
El abogado Quimbel estaba allí y llevaba una cartera de mano atiborrada de documentos. Lupin se disculpó inmediatamente al verle.
—Le presento todas mis disculpas, mi querido abogado, por no haberle recibido, y también mis disculpas por el trabajo que usted ha tenido la bondad de aceptar, pero que resulta inútil, por cuanto...
—Sí, sí, ya sabemos —interrumpió el señor Formerie— que usted se encontrará de viaje. Está convenido. Pero de aquí allá cumplamos con nuestra misión. Arsenio Lupin, a pesar de todas nuestras investigaciones no hemos conseguido ningún dato preciso sobre el verdadero nombre de usted.
—Qué cosa tan extraña..., y yo tampoco.
—Ni siquiera podríamos afirmar que usted sea el mismo Arsenio Lupin que estuvo detenido en la prisión de la Santé en mil novecientos diecinueve... y que se escapó por primera vez.
—Eso de «por primera vez» es una frase muy exacta.
—Ocurre, en efecto —continuó el señor Formerie—, que la ficha de Arsenio Lupin que hemos encontrado en el servicio antropométrico contiene una descripción de Arsenio Lupin que difiere en todos los puntos de las características actuales de usted.
—Es cada vez más extraño.
—Las indicaciones son diferentes, las medidas son diferentes y las huellas dactilares también son diferentes... Incluso las dos fotografías no guardan entre sí ninguna relación. Por tanto, le pido a usted que haga el favor de aclararnos su identidad exacta.
—Eso es precisamente lo que yo quería pedirle. He vivido bajo tantos nombres distintos, que he acabado por olvidar el mío propio. Ya no soy capaz de reconocerme a mí mismo.
—Entonces, ¿se niega contestar?
—Sí.
—¿Y por qué?
—Porque sí.
—¿Ha tomado usted esa decisión?
—Sí. Ya se lo he dicho a usted: su investigación no tendrá valor. Ayer le señalé a usted como misión el realizar una investigación que me interesa. Y espero el resultado.
—Y yo —exclamó el señor Formerie— le dije ayer también que no creía una sola palabra de la historia contada por usted sobre Steinweg, y que, por tanto, no me ocuparía de ello.
—Entonces, ¿por qué ayer, después de nuestra entrevista, acudió usted a la villa Dupont en compañía del señor Weber y registró minuciosamente el número veintinueve?
—¿Cómo es que sabe usted eso? —preguntó el juez de instrucción visiblemente humillado.
—Por los periódicos...
—¡Ah, entonces lee usted los periódicos!
—Hay que estar al tanto de las noticias.
—En efecto, y, por un escrúpulo de conciencia, visité esa casa en forma rápida y sin atribuirle al hecho la menor importancia...
—Por el contrario, usted le atribuye tanta importancia y realiza usted la misión que yo le encargué con un entusiasmo tan digno de elogios, que ya a estas horas el subjefe de Seguridad está en vías de realizar él mismo un registro allí.
El señor Formerie pareció desconcertado y balbució:
—¡Qué invención! El señor Weber y yo tenemos otros gatos a los que dar latigazos y no a ése.
En ese momento, un ujier entró y dijo unas palabras al oído del señor Formerie.
—Que entre —exclamó el juez de instrucción—. Que entre.
Y luego, levantándose precipitadamente, dijo:
—¡Hola, señor Weber! ¿Qué hay de nuevo? ¿Ha encontrado usted a ese hombre?
Ni siquiera se daba el trabajo de disimular, tanta era su prisa por enterarse.
El subjefe de Seguridad respondió:
—Nada.
—¡Ah! ¿Está usted seguro?
—Afirmo que no hay nadie en esa casa, ni vivo ni muerto.
—Sin embargo...
—Así es, señor juez de instrucción.
Los dos parecían decepcionados, cual si la convicción que sentía y manifestaba Lupin se hubiera apoderado también de ellos.
—Ya lo ve usted, Lupin —dijo el señor Formerie con tono de lamentación.
Y aseveró:
—Todo lo que nos es dado suponer es que el viejo Steinweg, después de haber permanecido encerrado allí, ya no está ahora.
Lupin declaró:
—Anteayer por la mañana estaba todavía.
—Y a las cinco de la tarde mis hombres ocuparon la casa —observó el señor Weber.
—Entonces habría que admitir —concluyó el señor Formerie— que ha sido secuestrado por la tarde.
—No —dijo Lupin.
—¿Cree usted?
Era un homenaje ingenuo a la clarividencia de Lupin el formular el juez de instrucción esa pregunta instintiva, esa especie de sumisión anticipada a todo lo que aquel adversario decretaba.