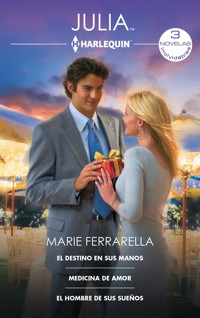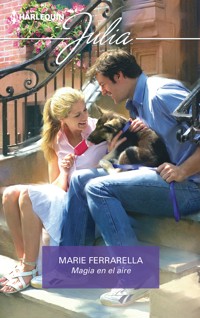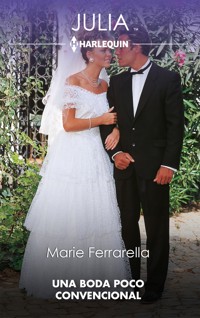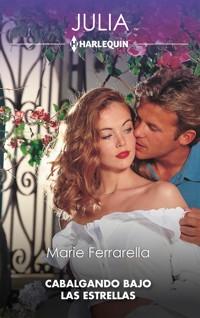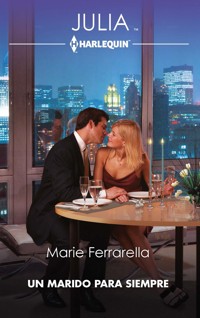1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
¿Quién era realmente aquel hombre? La maestra Lisa Kittridge había jurado que iba a mantenerse alejada de los hombres durante un tiempo, pero nada más ver a su guapo, aunque exasperante, nuevo voluntario, olvidó aquella promesa por completo. De pronto no podía contener el deseo de descubrir el secreto que ocultaba Ian Malone. Ian sabía que trabajar de voluntario en aquel refugio para indigentes no era exactamente como cumplir una sentencia, pero no podía revelar su identidad ni ciertos secretos… El problema era que la bella Lisa era demasiado peligrosa. Aquellos labios…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2007 Marie Rydzynski-Ferrarella
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Palabras no escritas, n.º 1705- junio 2018
Título original: Romancing the Teacher
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.:978-84-9188-173-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Cuando se dio cuenta de que la oscuridad se debía a sus ojos cerrados, Ian Malone se esforzó en abrirlos.
Poco a poco cayó en la cuenta de que la oscuridad en la que estaba sumido era natural. La cálida y protectora oscuridad de la noche. No eran las negras brumas de la inconsciencia en las que se había sumergido hacía tan sólo unos instantes, según creía. Sus dedos ya no estaban aferrados al volante del vehículo. De hecho, no se encontraba en su coche.
Cuando intentó levantar la cabeza, Ian no pudo evitar un gemido. Era demasiado pesada para sus fuerzas, así que la dejó caer sobre la hierba húmeda.
En ese momento, se dio cuenta de que alguien lo observaba con atención. Era una figura corpulenta que bloqueaba la luz de la luna.
—Todavía no estoy muerto, ¿verdad? —preguntó al tiempo que sentía la boca como si estuviera llena de algodón.
El hombre de facciones marcadas, que acusaban su cansancio, lo miraba airado. Llevaba un uniforme azul oscuro.
«El uniforme de la policía, desde luego», pensó Ian. Tarde o temprano la policía siempre llegaba al lugar de un accidente o de un desastre, ¿verdad? Aunque a veces llegaba demasiado tarde. Como la otra vez.
El policía, inclinado junto a él, sacudió la cabeza con el ceño fruncido.
—No, hoy no se ha muerto. Espero que si hay una próxima vez tenga la misma suerte, amigo.
—Le tomaré la palabra —murmuró Ian luchando por no gemir.
Continuaba tendido en el suelo y sentía que la cabeza se le partía en dos mitades.
El agente se enderezó a fin de examinar los daños. Parte del vehículo era un amasijo de metales empotrado contra un árbol. Tras quitarse la gorra, se rascó la cabeza calva.
—Un hombre que se puede permitir un coche de lujo como éste debería tener más sentido común y no conducir en compañía de Johnnie Walker.
Las botellas de Johnnie Walker formaban parte del pasado de Ian Malone. El whisky había sido el veneno de su abuelo, no el suyo.
—No, fue vodka. Y no bebí lo suficiente como para quedar en este estado.
Ian pensó que la culpa de todo la tenían los medicamentos. Considerando la fecha que era, tal vez en un descuido se había sobrepasado en la dosis.
Los médicos tenían remedios para todo. Para todo, menos para la culpa que sentía cada vez que respiraba.
Con gran esfuerzo, intentó incorporarse, aunque la tarea no era fácil. Al alzar la cabeza, le acometió un horrible mareo. Se llevó los dedos cautelosamente a la frente y los sintió húmedos y pegajosos.
¡Sangre!
«¡Brenda, no te mueras! ¡Por favor no te mueras! ¡No me dejes aquí, por favor!».
La voz, su propia voz, agudizada por el terror, resonó en su cerebro obligándolo a recordar. Con un increíble esfuerzo de voluntad, suprimió las imágenes que empezaban a desfilar por su mente.
Como siempre hacía. Hasta la próxima vez que los recuerdos volvieran a asaltarlo.
Entonces alzó la cabeza y miró al agente.
Lentamente, su vista registró el resto del entorno, así como la cadena de sucesos que lo habían llevado hasta allí. Recordó que cruzaba el campo desierto por caminos secundarios. Había elegido esa ruta deliberadamente, con toda lucidez, a pesar de su aflicción. No quería causar daño a nadie.
Excepto a sí mismo.
Recordó que de pronto había tomado una curva bruscamente. El coche derrapó y fue a estrellarse contra un árbol surgido de la nada. Y luego no recordaba nada más.
Ian sintió la humedad del rocío en el rostro y en la ropa. ¿Qué hora era? ¿Las tres de la madrugada? ¿Más tarde?
No lo sabía.
—¿Usted me sacó del coche?
—No. Cuando llegué estaba tendido aquí mismo. Seguramente logró salir a rastras. Parece que una parte de usted todavía quiere seguir con vida.
—Toda una novedad para mí —murmuró.
En ningún momento deseó la vida para sí, sino para los otros. Había rezado por sus seres queridos, hasta que al fin se dio cuenta de que era demasiado tarde. Aunque yacía junto a ellos, los otros estaban muertos.
Ian intentó levantarse, pero todos los huesos del cuerpo protestaron, obligándolo a tenderse otra vez.
—Quédese como está. Voy a pedir refuerzos —ordenó el policía.
Ian obedeció.
—¿Por qué? Prometo no oponer resistencia cuando me detengan.
—Para estar borracho habla con mucha coherencia —comentó el agente Holtz.
—Pura práctica —repuso Ian.
De hecho, en su cuerpo había más píldoras que alcohol.
Esa noche, el sufrimiento había ganado la partida y su único deseo había sido acallarlo.
Pero aún seguía ahí. El dolor físico desaparecería, pero el viejo dolor nunca lo abandonaba, independientemente del rostro que enseñara al mundo.
—¿Cree que es inmortal?
—Espero que no —respondió Ian, con serenidad.
Y fue lo último que dijo antes de caer en el profundo pozo negro.
—¿En qué demonios estabas pensando?
La pregunta de Marcus Wyman resonó en la pequeña y limpia habitación de la comisaría donde los abogados podían hablar en privado con sus clientes. La ira se reflejaba en su voz y en el brillo de los pequeños ojos castaños mientras observaba a su cliente y amigo.
Sentado al otro extremo de la mesa rectangular, Ian balanceaba las patas traseras de la silla en la que estaba reclinado con el rostro vuelto hacia la ventana.
—No pensaba en nada, a decir verdad.
Marcus, un hombre bajo y corpulento, se paseaba sin descanso por la habitación. Costaba creer que apenas tenía un año más que Ian con sus sienes plateadas y la boca siempre fruncida. Solía decir que su amistad con Ian Malone había terminado por envejecerlo. Hombre analítico, tenía el hábito de reflexionar paseando de arriba abajo sin dejar de masajearse el pecho mientras tejía meticulosamente sus pensamientos hasta llegar a una conclusión perfectamente elaborada. Decía que esa costumbre lo ayudaba a pensar mejor.
Se conocieron cuando Ian tenía once años y la amistad se había mantenido inalterable durante veinte años.
Marcus se consideraba unos de sus mejores amigos, aunque Ian Malone, también conocido como B.D. Brendan, autor de quince exitosas novelas de ciencia ficción, tenía muchísimos amigos. Pero Ian sabía que no eran más que unos parásitos. Adondequiera que iba atraía a la gente como un imán, especialmente a las mujeres, gracias a su apuesto físico, a su agudo ingenio y a una reputación de chico malo. Sin embargo, en el interior de su sombrío espíritu, Ian Malone era un solitario.
Había elegido su soledad deliberadamente. Su amigo Marcus sabía que se castigaba a sí mismo por un suceso sobre el que no había tenido ningún control. Hacía dos décadas, el destino había dispuesto que quedara con vida en el devastador terremoto en el que habían fallecido sus padres y Berta, su hermana mayor, junto con un amigo de ella. Nunca se perdonó haber sobrevivido a la tragedia, nunca había dejado de preguntarse por qué él había sido el único que quedó con vida.
No obstante, había ocasiones en que Marcus deseaba aferrarlo de los hombros y sacudirlo con fuerza para que entrara en razón. Y precisamente esa tarde era una de aquellas ocasiones.
A las cinco de la madrugada, Ian lo había llamado desde la comisaría. Y desde la seis de la mañana Marcus se había entregado en cuerpo y alma a resolver el problema.
—Tuve que tocar varios resortes, pero creo que he logrado mantener este asunto fuera del alcance de la prensa —lo informó. Sin inmutarse, Ian continuó de espaldas a él y eso le irritó más aún. Preocupado por su amigo, había salido apresuradamente de su casa tras contestarle mal a su mujer y sin desayunar. Ambos hechos contribuían en gran medida a su irritación. Al no recibir respuesta, Marcus alzó la voz—: Y creo que puedo conseguir que te conmuten la pena que se aplica en estos casos. Ian, ¿me estás escuchando?
Había oído hasta la última palabra, pero se mantuvo en la misma posición.
—¿Sabes qué día fue ayer? —preguntó finalmente, sin dejar de mirar a través de la ventana.
Con un suspiro, Marcus se llevó la mano a la frente, que cada año se ampliaba más. Sólo unas franjas de cabello alrededor de las orejas indicaban que hacía cuatro años había lucido una cabellera tan espesa como la de Ian.
—¿El día que destrozaste tu Porsche?
—No. Fue el vigésimo primer aniversario.
Marcus se puso rígido.
—Lo había olvidado —admitió, contrito.
Si lo hubiera recordado habría pasado el día con su amigo porque sabía que en una fecha como ésa Ian era capaz de hacer cualquier cosa.
Ian dejó escapar una bocanada de aire.
—Yo no —murmuró.
Marcus se acercó a él y le puso una mano en el hombro. A pesar de las apariencias, era un hombre amable y compasivo. Su esposa decía que era un oso de peluche gigante. Además de los abuelos de Ian, Marcus era el único que conocía la verdadera historia. Siempre había sospechado que aún había más y que Ian se había guardado parte del dolor para torturarse a sí mismo.
—Ian —dijo con suavidad—, alguna vez tienes que superar esa tortura. ¿No crees que veintiún años de sufrimiento ya son más que suficientes?
Ian se las ingenió para ocultar un ramalazo de ira. Marcus no merecía que arremetiera contra él. Tenía buenas intenciones y sólo quería ayudarlo. Sin embargo, su amigo no comprendía lo que significaba haber quedado sepultado vivo con todos los seres queridos muertos a su alrededor.
Marcus tuvo que retirar la mano al sentir que Ian la rechazaba con un movimiento del hombro.
—No —replicó con suavidad, aunque con una pasión contenida.
El abogado suprimió un suspiro y volvió a su lugar en el otro extremo de la mesa. Sus manos recorrieron lentamente los lados de la lujosa cartera que Ian le había regalado el día que aprobó el último examen de su carrera de abogado. En ese entonces, Ian apenas tenía dinero para pagar el alquiler del pequeño estudio en que vivía. Había empeñado el reloj de oro que su abuelo le había regalado y con ese dinero había comprado a su amigo la cartera de final piel en tono camello. Cada vez que Ian lo sacaba de quicio, Marcus miraba la cartera.
Y se serenaba.
—Verás, gracias a Dios que éste es tu primer delito.
—Y hay una razón para ello —repuso Ian.
Nunca antes había conducido en un estado de ánimo similar al de esa noche. Cuando lo avasallaba la necesidad de borrar el mundo en el que vivía, siempre se encerraba en casa para ahogar su dolor. Lejos de los curiosos. La noche pasada había perdido el control de sí mismo. Y no le gustaba nada.
—Creo que podremos solucionar el problema. Afortunadamente nos ha tocado una juez razonable. La Honorable Sally Houghton. Tiene un instinto maternal muy desarrollado. Así que te aconsejo que te presentes ante ella con semblante contrito y que no olvides utilizar una de tus seductoras sonrisas. Diría que tu ángel de la guarda todavía te protege.
Ian dejó escapar una risita. Muy bien podía renunciar a la ayuda de ese ángel que prolongaba sus sufrimientos
—Sí —repuso con ironía.
Para alivio de Marcus se volvió hacia él con una sonrisa capaz de derretir el corazón hasta de la jueza más severa. Ian poseía una personalidad magnética cuando no luchaba contra los fantasmas de su pasado.
Marcus pensó que tal vez el incidente había sido para bien. Quizá podía ayudarlo a ahuyentar sus demonios y a decidirse a vivir en plenitud de una vez por todas, pensó el abogado al tiempo que hacía una seña al guarda para que le abriera la puerta.
Capítulo 2
HabÍa días en los que Lisa Kittridge se preguntaba qué hacía allí. Por qué durante dieciocho meses había ido al Asilo Providence, semana tras semana, sin verdadera necesidad.
Sólo Dios sabía que no lo hacía porque le sobrara el tiempo. Cada hora de su día estaba programada.
Diariamente tenía que impartir clases a sus treinta y un alumnos de tercer grado, pletóricos de energía, además de ocuparse de su madre y de su hijo de cinco años. Y no porque Susan Kittridge necesitara cuidados, a pesar de apoyarse en un bastón. Un balazo en una cadera había acabado con su carrera policial. A pesar del bastón, su madre era una de las mujeres más independientes que Lisa había conocido. Cada cierto tiempo, sin embargo, Susan se hundía en un pozo negro de rendición y apatía. En esas ocasiones, Lisa la ayudaba a levantar el ánimo con su contagiosa alegría de vivir e inveterado optimismo.
Un optimismo que la había ayudado a superar sus propios momentos difíciles.
Un optimismo que se sentía obligada a compartir con los desdichados seres sin hogar que vivían en el asilo Providence, como una especie de retribución a la vida por el bienestar que le brindaba. Trabajar en el asilo también la ayudaba a mantenerse ocupada y no pensar en Matt.
Sin embargo, había días, como ése precisamente, en que su alegría de siempre tendía a apagarse. Entonces trabajaba más y con más empeño que nunca.
Sus tareas en el refugio para indigentes no eran demasiado duras, aunque tampoco le hubiera importado. Su difunto padre solía vanagloriarse afirmando que a su hija no le arredraba el trabajo, por duro que fuese.
A veces el sufrimiento que veía en el asilo era demasiado intenso para soportarlo con serenidad. La tristeza que había en el rostro de los niños le partía el corazón y entonces pensaba que no sería capaz de recuperarse lo suficiente como para volver otra vez.
Pero siempre retornaba al asilo.
Se había inscrito como voluntaria en el Asilo Providence con el propósito de aportar algo positivo a la vida de esos niños abandonados. Sin embargo, eran ellos los que habían aportado algo a su vida. La habían hecho más humilde y más agradecida. Y más decidida que nunca a ayudarlos.
Ayudar a niños como a aquella niña pequeña que estaba sentada en una camita.
Lisa se encontraba en el largo dormitorio común con un montón de sábanas limpias. Al entrar en el dormitorio vacío, de inmediato descubrió a la niña. No había visto esa cara anteriormente. Un rostro nuevo con una expresión atemorizada. Estaba sentada al borde de la cama con los brazos a los lados de su delgado cuerpo y balanceaba las piernas como si fuera su único modo de entretenerse.
Al sentir que Lisa se acercaba, la niña alzó la cabeza y la miró fijamente. Sus grandes ojos grises expresaban temor y recelo a la vez.
«Ningún niño debería mirar de ese modo», pensó Lisa. Seguramente su hijo tenía la misma edad que esa niñita.
La madre que había en ella se estremeció de dolor. Dolor por esa pequeña, por todos aquéllos que se encontraban encerrados entre las paredes de los asilos por culpa de un cruel destino.
Lisa dejó las sábanas sobre la cama y se acercó a ella.
—Hola, ¿cómo te llamas? —preguntó. Los grandes ojos no se apartaron de su cara, pero no hubo respuesta. Lisa se sentó al borde de la cama y la niña se alejó rápidamente al otro extremo, como un ratoncito asustado—. No hablas con desconocidos —dijo. La niñita asintió con solemnidad, sin apartar los ojos de ella—. Me parece muy bien. Tengo un hijo casi de tu misma edad y siempre le digo que no hable con extraños. Me llamo Lisa y trabajo aquí como voluntaria —añadió con una cálida sonrisa al tiempo que extendía una mano hacia los frágiles dedos enlazados con fuerza en el regazo—. Vengo a ayudar un poco cada vez que puedo. Si necesitas algo no tienes más que pedírmelo.
Las manos crispadas continuaron en la falda del vestido. Lisa sintió el deseo urgente de limpiar aquella delgada carita y cepillar sus abundantes cabellos castaños. Pero primero tenía que ganarse la confianza de la niña. Y tal vez no sería tan fácil. Todo dependía de las circunstancias que ese ser desamparado había tenido que vivir. Lisa se puso de pie. No quería presionarla.
—Recuerda, me llamo Lisa. Avísame si necesitas algo.
Entonces empezó a poner sábanas limpias en las camas. Acababa de colocar la última cuando oyó una débil voz a sus espaldas.
—Papá.
Lisa se volvió a la niña.
—¿Has dicho algo, cariño?
—Papá —susurró la pequeña con timidez.
—¿Quieres que busque a tu papá? —se aventuró a preguntar.
La niña asintió con la cabeza.
¿Se encontraba el hombre en el asilo, o simplemente había abandonado a su familia? En ese momento no había nadie que pudiera informarla y no podía perder la oportunidad de establecer contacto con la pequeña.
—¿Puedes decirme cómo es tu papá, cariño?
Antes de que la niña pudiera responder, una mujer alta y delgada, con un rostro prematuramente envejecido, entró en la habitación. Al ver a la niña, pareció aliviada. Y también enfadada. La mujer se acercó a la cama y la abrazó con gesto protector. Luego miró a Lisa.
—No tiene sentido que vaya a buscarlo —dijo bruscamente—. El padre de Monica nos abandonó hace dos años. No pudo soportar que tuviéramos que pedir ayuda para vivir —añadió con un rictus de amargura—. Por eso estamos aquí. Por más que le digo que su padre no volverá, Monica cree que vendrá a buscarla.
—Todos necesitamos asirnos a una esperanza —observó Lisa al tiempo que acariciaba la mejilla de Monica.
—Lo que todos necesitamos es estar preparados para soportar las desilusiones —dijo una voz profunda a espaldas de Lisa.
No había malicia ni cinismo en esa voz. Sólo resignación ante los hechos. Lisa se volvió rápidamente y se encontró frente a un hombre alto, de pelo oscuro e intensos ojos azules, aunque su sonrisa sensual no llegaba hasta su mirada.
Lisa nunca lo había visto en el asilo.
Iba vestido de modo informal, aunque el jersey azul marino y los pantalones grises eran de muy buena calidad. El hombre parecía fuera de su elemento en ese entorno, como un collar de perlas auténticas en un joyero lleno de baratijas.
«Tendré problemas con este hombre», pensó instintivamente en el momento en que los ojos azules se posaron en ella.
—¿Quién es usted? —preguntó en un tono que a ella misma le pareció cortante. No le habían gustado sus palabras y menos que las expresara delante de un niño. Monica y su madre abandonaron el dormitorio. Mientras esperaba la respuesta del desconocido, Lisa decidió que la próxima vez le llevaría una muñeca a la pequeña, si todavía se encontraba en el asilo. Era consciente del escrutinio del hombre, como si necesitara evaluar a la persona antes de responder—. ¿Y bien?
«Una mujer con temperamento», pensó el hombre. Un temperamento que posiblemente la ayudaba a sobrevivir en un lugar como ése.
—Ian Malone, para servirle —respondió y esperó un instante para ver si lo reconocía. Ian escribía bajo seudónimo, pero no era un secreto que Ian Malone y B.D. Brendan eran la misma persona. A juzgar por su expresión, el nombre no le decía nada a esa mujer. Muy bien. Aunque la escritura era lo único que lo ayudaba a sobrevivir, y hacía nueve meses que no escribía nada, había ocasiones en que la fama le atacaba los nervios—. Me dijeron que usted me daría instrucciones —añadió. Marcus lo había dejado allí con la promesa de recogerlo más tarde. Lo había convencido de que sería bueno que prestara servicios en el asilo. Sin embargo, al mirar a su alrededor empezó a pensar que un tiempo en la cárcel no habría sido tan malo—.Usted es Lisa Kittridge, ¿verdad?
—Así es —disparó ella. No le gustaba ese hombre ni su actitud. Tal vez se trataba de unos de esos privilegiados que llegaban a prestar servicios al asilo por una trasgresión social—. ¿Quién le dijo que hablara conmigo?
—Un pequeño pájaro en forma de mujer que estaba en la mesa de recepción; con acento inglés y mal vestida.
—Seguramente es Muriel —observó Lisa, ofendida. Muriel dirigía el asilo y tenía un gran corazón—. Para su información, creo que no se viste tan mal.
—¿Es amiga suya?
Lisa pensó que hacía muchas preguntas para ser alguien enviado a prestar un servicio social en lugar de cumplir condena en la cárcel.
—Sí, podría decirse que somos amigas.
—Si yo estuviera en su lugar le daría algunos consejos respecto a su modo de vestir. Mejor aún, podría pedirle que la acompañara la próxima vez que usted fuera de tiendas.
Para Lisa no fue un comentario lisonjero, más bien le irritó.
—¿Le supone un esfuerzo mostrarse odioso o es parte de su naturaleza?
La sonrisa no desapareció de los labios de Ian.
—Es un don —respondió secamente.
—Un don que de alguna manera debería retribuir. Déjeme adivinar. Lo han enviado a prestar servicios a la comunidad, ¿no es así?
—La señora ha acertado —respondió con una inclinación de cabeza.
Muriel, que tenía demasiado trabajo y pocos fondos, se apoyaba en ella como su colaboradora más próxima. Y Lisa era consciente de que tenía que sacar partido a la pena impuesta a ese inadaptado en beneficio del asilo. Normalmente se trataba de personas sin antecedentes penales a quienes se conmutaba la pena impuesta por un tribunal a cambio de prestaciones de servicios sociales en beneficio de la ciudad o de una organización benéfica.
La mayor parte del tiempo los hombres y mujeres que se presentaban en el asilo hacían lo que se les pedía y luego se marchaban discretamente, deseosos de acabar con ese trámite lo antes posible.
Sin embargo, ese hombre era diferente. Tenía una actitud de superioridad. «Estupendo», pensó Lisa.
—¿De qué se le ha culpado?
—De vivir —respondió Ian al instante.
—Si ése fuera el caso, al asilo no le faltarían colaboradores. En otras palabras, ¿cuál fue su delito según el juez? —presionó Lisa.
Esperaba que mientras más pronto admitiese su responsabilidad, más dispuesto se sentiría a colaborar.
Ian se encogió de hombros. Nunca le había gustado justificar su conducta. Y esas preguntas le recordaban mucho a los interrogatorios de su abuelo.