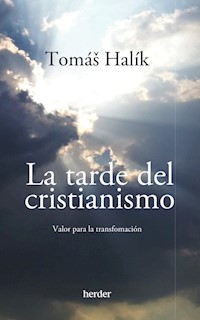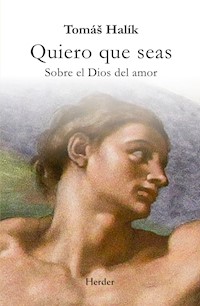Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
En este libro, Tomás Halík se ocupa de los problemas espirituales y sociales de nuestra época , la escalada de violencia, el papel de los medios de comunicación, la interpenetración de las culturas, el diálogo entre la ciencia y la fe, y reflexiona sobre la maduración del ser humano en situaciones de crisis. Para Halík, la crisis del mundo que nos rodea, incluyendo la "crisis de la religión", son oportunidades, que nos abren caminos hacia lo más profundo. De hecho, según el autor, el relato bíblico de la cruz y la resurrección pueden entenderse como un desafío a vivenciar los fracasos y "tomar un segundo aliento", que implica pasar de una "fe superficial" a la valentía de aceptar la vida con todas sus paradojas y misterios. En este libro, el lector encontrará reflexiones críticas sobre la sociedad y la religión en la actualidad, meditaciones filosóficas sobre expresiones bíblicas y observaciones psicológicas procedentes de su larga experiencia en el acompañamiento espiritual a personas que se enfrentan a las grandes preguntas existenciales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tomáš Halík
Paradojas de la fe en tiempos posoptimistas
Traducciónde Antonio Rivas González
Título original: Noc zpovědníka
Traducción: Antonio Rivas González
Diseño de la cubierta: Gabriel Nunes
Edición digital: José Toribio Barba
© 2005,2012, Tomáš Halík
© 2016, Herder Editorial, S. L., Barcelona
1.ª edición digital, 2016
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3457-0
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
Índice
1. La noche del confesor
2. Disminúyenos la fe
3. Ven, Reino de lo imposible
4. Intuyendo al que está presente
5. Sobre el pudor de la fe
6. El sufrimiento del científico creyente
7. La alegría de no ser Dios
8. Un viaje de ida y vuelta
9. Un conejo que toca el violín
10. Dios sabrá por qué
11. La vida en el campo de visión
12. Clamo: ¡Violencia!
13. El signo de Jonás
14. La oración de esta tarde
15. ¿Por qué se reía Sara?
16. El cristianismo del segundo aliento
El Predicador, además de ser un sabio, enseñó doctrina al pueblo, escuchó, examinó y compuso muchos proverbios.
Dedicado a la memoria de tres siervos de Dios sabios y fieles,el párroco de Týn, mons. Jiří Reinsberg († 6-1-2004), el Papa Juan Pablo II († 2-4-2005) y el hermano Roger de Taizé († 16-8-2005)
Cercano está el Diosy es difícil captarlo.Pero donde hay peligrocrece lo que nos salva.FRIEDRICH HÖLDERLIN
y Él me contestó: Te basta mi gracia;la fuerza se realiza en la debilidad [...] cuando soy débil, entonces soy fuerte.2 Cor 12,9-10
Los acontecimientos más importantes de esa posibilidad corporeizada que llamamos hombre son los comienzos –acaecidos ocasionalmente– de nuevas épocas, determinadas por fuerzas previamente invisibles o pasadas por alto [...].El oscurecimiento de la luz divina no es su apagamiento. Lo que se alza entre Él y nosotros puede retirarse ya mañana.MARTIN BUBER
1. La noche del confesor
La fe de la que habla este libro de principio a fin (y de la que este libro nació) tiene carácter de paradoja; por eso es posible escribir sobre ella (a conciencia, no a la ligera) solo en paradojas y por eso es posible vivirla (a conciencia, no a la ligera) solo como paradoja.
Acaso alguna «religión de la naturaleza» poética de los románticos o «religión de la moral» pedagógica de los ilustrados pueda pasarse sin paradojas, pero no un cristianismo digno de este nombre. En la médula del cristianismo está el relato misterioso de la Pascua, gran paradoja de la victoria a través de la derrota.
Quiero meditar sobre estos misterios de la fe –y a su luz sobre muchos problemas de nuestro mundo– con la ayuda de dos claves, dos expresiones paradójicas del Nuevo Testamento: la primera es de Jesús, «lo que es imposible para los hombres es posible para Dios»,1 y la segunda, de Pablo, «cuando soy débil, entonces soy fuerte».2
Cada uno de los libros que he escrito aquí, en el eremitorio de los bosques renanos al que vengo cada verano, pertenece a un género bastante distinto, pero tienen algo en común: He querido siempre compartir mi experiencia, en cada ocasión desde un ámbito diferente de mi actividad, y con ello contribuir a la vez, y en cada ocasión desde otro ángulo, al diagnóstico del clima espiritual de nuestra actualidad, «leer los signos de los tiempos».
Esta vez quiero compartir mi experiencia de confesor. Para anticiparme a los malentendidos y a la eventual decepción del lector: en este libro no se trata ni de consejos para los confesores o para los que se confiesan, ni mucho menos de lo que se escucha en las confesiones y está, como es sabido, protegido por una garantía de discreción absoluta con el sello del secreto de confesión. Quisiera compartir cómo ve esta época, este mundo –su idiosincrasia externa e interna– un hombre que está acostumbrado a escuchar a los otros cuando reconocen sus faltas y sus caídas, cuando se sinceran sobre sus luchas, debilidades y dudas, pero también sobre su anhelo de perdón, reconciliación y sanación interior, de un nuevo comienzo.
Durante mis muchos años de servicio sacerdotal, más de un cuarto de siglo, suelo estar con regularidad, al menos una vez a la semana, algunas horas a disposición de la gente que acude al sacramento de la reconciliación o (porque hay entre ellos también muchos no bautizados o no practicantes) al «diálogo espiritual». He escuchado, pues, a unos cuantos miles de personas; algunas de ellas me confiaron manifiestamente incluso aquello de lo que no habían hablado ni con sus más próximos. Soy consciente de que esta experiencia ha conformado mi percepción del mundo, posiblemente más que mis años de estudio, más que mi labor profesional o los viajes por los continentes de nuestro planeta. La vida me ha concedido recorrer diferentes profesiones. Cada profesión trae siempre aparejada otro punto de vista: observan el mundo con la atención orientada de modo algo diverso, desde otra perspectiva, el cirujano y el pintor, el juez y el periodista, el comerciante y el monje contemplativo. También el confesor tiene su manera de ver el mundo y percibir la realidad.
Pienso que hoy cada sacerdote que no sea ingenuo o que no sea cínico debe estar –tras horas de confesiones– cansado, por lo difícil que resulta a menudo encontrar el equilibrio entre la Escila de un «tienes que y no se te permite» duro y sin compromiso, que hiende como un cuchillo frío e insensible en la carne de destinos dolorosos y complicados, irrepetibles de la gente, y el Caribdis de la postura insustancial y blandengue del bonachón «todo está permitido, mientras quieras a Dios». La máxima de san Agustín «ama y haz» es ciertamente un camino regio hacia la libertad cristiana, pero transitable solamente para aquellos que saben cuán arriesgado y vulnerable, cuán lleno de responsabilidad, es amar de verdad.
El arte de acompañar a la gente en el camino espiritual es un arte mayéutico, «de comadrona», así llamaba Socrates (y también Kierkegaard) a su «cura de almas», a su método de hacer que el alumno llegue personalmente a la verdad ayudado por las preguntas del acompañante, inspirándose para acuñar el término en el oficio de partera de su madre; es preciso ayudar a la persona concreta, sin ninguna manipulación, para que en su situación singular encuentre su camino, madurando hasta dar a luz una solución sobre la que sea capaz de asumir la responsabilidad. «La ley es clara», pero la vida es compleja y ambigua; a veces la verdadera respuesta es el valor y la paciencia de perseverar en la pregunta.
Cuando vuelvo a casa, tras escuchar al último de los que me esperaban en la iglesia, suele ser ya noche cerrada. Nunca he conseguido del todo eso que se recomienda encarecidamente a las «profesiones de ayuda»: que dejen todos los problemas de sus clientes en las puertas de su hogar. A mí me pasa que por largo rato no puedo dormir.
Desde luego, en momentos semejantes –como se espera de un sacerdote– también rezo por aquellos que se encomendaron a mis servicios. Sin embargo, a veces –para «ponerme en otra onda»– echo mano del periódico o del libro de la mesilla de noche o escucho las noticias nocturnas. Y precisamente en tales momentos me doy cuenta de que en realidad estoy percibiendo inconscientemente lo que leo u oigo en ese momento –todos esos asertos sobre los acontecimientos actuales de nuestro mundo– de modo parecido a cuando escuchaba durante horas a la gente en la iglesia. Los percibo desde la perspectiva del confesor, con el estilo que aprendí durante años tanto en mi práctica anterior de psicólogo clínico como más aún en la práctica diferente de sacerdote confesor. Es decir, me esfuerzo por escuchar con paciencia y atención, por discernir, por entender lo mejor posible –para no tener que herir después con preguntas que parezcan indiscretas– hasta lo que está oculto entre líneas, lo que uno no consigue (ni tampoco quiere) nombrar con exactitud, ya sea por causa de la vergüenza, ya porque se trata de cosas muy delicadas y complejas, de las que no está acostumbrado a hablar, y para las que «le faltan las palabras». Simultáneamente, yo mismo estoy buscando ya palabras con las que pueda reconfortarlo y animarlo, o –si es necesario– mostrarle que es posible ver las cosas desde otro ángulo, valorarlas de un modo diferente a como en ese instante las ve y valora él; llevarlo por medio de preguntas a pensar si no oculta ante sí mismo algo sustancial. El confesor no es un investigador ni un juez; ni es tampoco un psicoterapeuta: con el psicólogo tiene en común realmente solo una pequeña porción del camino. Al confesor la gente acude con la expectativa y la esperanza de que les proporcione más de lo que se desprende de sus cualidades humanas, de su formación profesional o de sus experiencias vitales, prácticas, «clínicas» y personales; de que tenga a disposición palabras cuyo sentido y cuya fuerza sanadora proceden de la profundidad que llamamos «sacramento», mysterion: misterio sagrado.
Un diálogo en la confesión privado de la «dimensión sacramental» sería mera psicoterapia (y, además, con frecuencia amateur y superficial); pero, por otro lado, también un «sacramento» realizado solo mecánicamente, sin el contexto del encuentro personal, del diálogo comprensivo y del acompañamiento en el espíritu del evangelio (como cuando Jesús acompañó a sus tristes y confusos discípulos en el camino hacia Emaús) podría caer hasta la peligrosa vecindad de la mera magia.
Al confesor –o al menos al confesor que se confiesa en este libro– le viene a veces gente en situaciones en las que todo su «sistema religioso» –pensamiento, vivencia y comportamiento– se atolla en una crisis ya sea mayor o menor. Se sienten «en un callejón sin salida» y a menudo no saben si esto ha sucedido como consecuencia de algún fallo moral más o menos consciente y reconocido, de un «pecado», o si tiene que ver con algunos otros cambios en su vida personal y sus relaciones, o si no es la consecuencia, de la que toman conciencia ahora, de un largo e inadvertido proceso de devastación de su fe, que se ha ido apagando. Otras veces sienten vacío, porque a pesar de su sincero esfuerzo y a menudo tras largos años de búsqueda espiritual no han encontrado respuestas suficientemente convincentes en los lugares en los que hasta ahora buscaron, o el que era su hogar espiritual hasta entonces empezó a parecerles estrecho o inverosímil.
A pesar de toda la singularidad y la irrepetibilidad de los destinos individuales, uno, tras años de praxis como confesor, distingue ciertos motivos que se repiten. Y esta es una segunda dimensión de la experiencia del confesor, sobre la que quiere dar testimonio este libro. A través de abundantes confesiones individuales, que están protegidas, como ya se ha dicho, por el sello de una discreción absoluta, el confesor entra en contacto con algo más general, común, que subyace a las vidas individuales, que corresponde a cierta «cara oculta de la época», a su «afinación interior».
Especialmente el acompañamiento espiritual de gente joven permite en cierta medida, como un sismógrafo, hacer una estimación de las convulsiones y los cambios en el mundo, o, como un aparato de Geiger, distinguir el grado de contaminación del clima espiritual y moral de la sociedad en la que vivimos. A veces me parece –aunque soy una persona de orientación muy racional y me causan una gran aversión la penumbra de los augurios ocultistas y el golpeteo de las mesitas de los espiritistas– que los acontecimientos que luego afloran a la superficie y conmueven al mundo, como son las guerras, los ataques terroristas o incluso las catástrofes naturales, tienen una cierta analogía, o incluso se preanuncian, ya mucho antes, en el mundo interior de la gente, precisamente por medio de los cambios en la vida espiritual de una serie de individuos y en el «talante de la época».
En ese sentido, por lo tanto, mi «experiencia de confesor», ciertamente bastante amplia, pero por supuesto limitada, influye en mi visión de la sociedad de nuestro tiempo; incesantemente la comparo con lo que escriben sobre nuestro mundo mis colegas de profesión, filósofos, sociólogos, psicólogos o teólogos, y, por supuesto, también los historiadores y publicistas.
En una época en la que se globaliza notablemente el mal –su manifestación más ostentosa es hoy el terrorismo internacional, pero otras caras suyas son, asimismo, las catástrofes naturales– y nuestra razón humana no logra ni siquiera comprender estos fenómenos, y mucho menos conjurarlos, no es posible ya, evidentemente, resucitar el optimismo de la Edad Moderna. Nuestra época es una época posoptimista.
Entiendo aquí el optimismo como una convicción de que «todo está OK», y una confianza inocente en que algo puede garantizar que irá cada vez mejor, que, si no vivimos ya en el «mejor de los mundos posibles», muy pronto estaremos en esa situación óptima. Este «algo» salvador con el que cuenta el optimismo puede ser el progreso de la ciencia y la técnica, el poder de la razón humana, la revolución, la ingeniería social, las más diversas iniciativas de los «ingenieros del alma humana», experimentos de reforma pedagógico-social de la sociedad... Esta es la versión secular del optimismo. Pero existe también la versión religiosa del optimismo: poner la confianza en un director de escena iniciático que nos saque como deus ex machina de nuestros problemas, pues nosotros tenemos después de todo instrumentos fidedignos (basta «creer con mucha fuerza» y organizar «cruzadas de oración») para obligarle a cumplir infaliblemente nuestros encargos. Rechazo el optimismo secular y el «piadoso», tanto por su ingenuidad y su superficialidad, como por su anhelo no reconocido de manipular el futuro (o en su caso a Dios) hacia la limitada forma de nuestras visiones, planes e ideas sobre lo que es bueno y justo. Mientras que la esperanza cristiana es apertura y voluntad de buscar el sentido de lo que venga, tras esta caricatura adivino la vana presunción de que nosotros, después de todo, siempre sabemos ya lo que es mejor para nosotros.
Sobre la ingenuidad del optimismo secular (la fe ilustrada en la capacidad autosalvadora del «progreso») y su fracaso se ha escrito ya mucho. Pero quiero oponerme también al «optimismo religioso», a la creencia banal, a la utilización de la angustia y la sugestionabilidad del hombre de hoy para un «comercio con Dios» manipulador, para dar fáciles respuestas «piadosas» a cuestiones complejas.
Es mi convicción profunda que no debemos camuflar las crisis, que no tenemos que retroceder y huir ante ellas, que no hemos de aterrarnos ante ellas: solo cuando las atravesamos honestamente podemos ser «refundidos» para ser más maduros y adultos. Quisiera mostrar en este libro que la crisis del mundo que nos rodea, incluyendo la «crisis de la religión» y las «crisis religiosas» (ya se entienda por ello la disminución de la influencia y la estabilidad de las instituciones religiosas tradicionales, la pérdida de capacidad de convicción de los sistemas religiosos de explicación del mundo y de la fe vigentes hasta ahora, o la crisis personal en la «vida espiritual») son oportunidades, grandes ocasiones que Dios nos abre. Son desafíos para «partir hacia lo hondo».
Animar a esa actitud ante la vida –no esquivar las crisis, cargar con la propia cruz– lo considero una de las aportaciones más valiosas del cristianismo. El cristianismo no es primariamente «un sistema de artículos de fe», sino que es un método, un camino.3 El camino del seguimiento a Aquel que no esquivó la oscuridad de Getsemaní, el Viernes Santo y el «descenso a los infiernos» del Sábado Santo.
Sobre el tema de los acontecimientos pascuales cada cristiano ha escuchado muchísimas reflexiones y homilías, pero ¿se ha convertido realmente la Pascua en la auténtica clave que nos abre la comprensión de nuestra vida y de la situación actual de la Iglesia? Muchos de nosotros evocamos bajo el concepto «cruz» más bien nuestras dificultades personales, como la vejez o la enfermedad; sin embargo, la idea de que también en nosotros, en la Iglesia, en nuestra fe, en nuestras seguridades tiene que «morir» mucho, que ser crucificado, para abrirle espacio al Resucitado es para muchos de nosotros los cristianos, me temo, completamente lejana.
Si confesamos la fe pascual, en cuyo centro está la paradoja de la victoria por medio de la absurda derrota, ¿por qué tenemos tanto miedo a las propias derrotas, incluyendo la demostrable debilidad del cristianismo en el mundo actual? ¿No nos habla Dios a través de estos hechos, de modo similar a como habló mediante el relato que rememoramos al leer el Evangelio pascual?
Sí, cierta forma de religión, a la que nos habíamos habituado, está muriendo, es verdad. Las épocas de crisis y las épocas de renovación son parte de la historia de las religiones y de la historia del cristianismo; solo está realmente muerta una religión que no atraviesa cambios, que se ha salido de ese ritmo de la vida.
Muchos de los pensadores cristianos que podríamos denominar «teólogos de la paradoja» –como fueron san Pablo, san Agustín, Pascal o Kierkegaard–, vivieron, no por casualidad, en momentos de fractura de la historia. Y lograron con su interpretación de los «signos de los tiempos» mostrar y abrir un espacio nuevo para la vida de fe: Pablo, en el momento de la ruptura del cristianismo joven con el judaísmo; san Agustín, durante la conmoción causada por la caída de Roma; Pascal, en las sacudidas de las que nació el mundo de la modernidad europea, y Kierkegaard, en el momento en que este mundo de la cristiandad burguesa generalizada de la era moderna comenzó a desintegrarse definitivamente.
Hoy –como intento mostrar en este libro– agoniza un tipo de religión (y de cristianismo) que surgió en la era de la Ilustración, en parte bajo su influencia, en parte como reacción negativa contra ella. Muere junto con su época, con la «era moderna». Como ya tantas veces a lo largo de la historia, se propone o bien una interpretación «optimista» o bien una catastrofista de esta situación de la fe: la «optimista» ofrece variadas «soluciones técnicas» (la vuelta a la religiosidad premoderna o una epidérmica «modernización de la religión»), la catastrofista habla (otra vez...) del fin definitivo del cristianismo.4 Intentaré aquí un acercamiento completamente distinto a «nuestra crisis actual»: intentaré comprenderla como «paradoja pascual». El misterio de la Pascua constituye el mismo núcleo del cristianismo; y precisamente en él veo un método para manejar los «problemas contemporáneos del cristianismo», de la religión y del mundo en el que vivimos.
Con las reflexiones de este libro intento dar un nuevo pasito por la senda de la teología y la espiritualidad de la paradoja. A eso que llamo «teología de la paradoja» le podríamos seguir la pista en toda la tradición del pensamiento cristiano, desde el apóstol Pablo, desde Tertuliano, Orígenes, san Agustín, pasando por Dionisio Areopagita y toda la tradición de la «teología negativa» y la mística filosófica, por Eckhart y Juan de la Cruz, hasta Pascal o Kierkegaard, o hasta los «posmodernistas» contemporáneos John Caputo y Jean-Luc Marion o mi maestro y colega de Cambridge Nicholas Lash; la encontraríamos también en la mística y la teología judías desde los tiempos más remotos hasta los pensadores judíos modernos, especialmente Martin Buber, Hans Jonas y Abraham Heschel. Quizá podamos también hablar –de modo analógico a la «psicología profunda» y a la «ecología profunda»– de una teología profunda, es decir, aquella que ponga el énfasis en la «ocultación de Dios».5 Nuestras reflexiones quieren llamar la atención especialmente sobre que la paradoja de la fe no es solo un tema para la especulación teológica abstracta, sino que puede ser y «vivir» y convertirse en clave de comprensión de la situación espiritual y los retos de nuestro tiempo.
«El misterio de la Pascua» es la fuente de ese poder que les ha sido encomendado a los confesores, el poder de «atar y desatar» y curar las heridas que producen en el mundo el mal y la culpa; al pronunciar la fórmula de la absolución siempre me parecen las más esenciales las palabras «por la muerte y resurrección de su Hijo».6 Sin este «poder de la Pascua» la confesión (y todo el «sacramento de la reconciliación») sería realmente tan solo lo que piensan de ella los que están fuera: que se trata únicamente de la posibilidad de «desahogarse», de confiarse a otro, de aliviare, aconsejarse... Que se trata, pues, de algo que podría suplir una vidente sabia o el diván del psicoanalista. En realidad, el «sacramento de la reconciliación» es algo completamente distinto y mucho más profundo: es un fruto sanador de los acontecimientos pascuales.
Cuando el apóstol Pablo comenzó a hablarles a los griegos en el Areópago de Atenas sobre el sentido de la Pascua y del misterio de la Resurrección, la mayoría se alejó entre carcajadas, porque pensaron que ya conocían bastantes mitos como ese; no le dieron la oportunidad de explicar que con ello pensaba algo totalmente distinto de lo que ellos se imaginaban bajo el concepto «resurrección de los muertos» y de lo que se reían. Solo algunos de ellos, un tal Dionisio Areopagita, su mujer Damaris y un par más permanecieron con él.7
Me digo: ¿cuántos Dionisios así puedo esperar entre mis lectores, si quiero ahora hasta el final de este capítulo (que será probablemente el pasaje «más difícil» de todo este libro) lanzarme a reflexionar sobre el mismo misterio, cubierto por tantos malentendidos?
Los Evangelios comienzan a ser evangelio, buena noticia (eu-angelion), anuncio liberador de la salvación, con el anuncio de la resurrección: de aquello que hasta entonces hasta a los mismos discípulos les parecía increíble e imposible. No es de extrañar: es, desde luego, «imposible», al menos en el sentido de que algo así no reside ni en las posibilidades de la capacidad humana ni en el entendimiento del hombre, de que es algo radicalmente distinto a todo lo que conocemos por experiencia nosotros o cualquier ser humano. Y es que la resurrección de Jesús no es, en el sentido bíblico y teológico, la «vivificación de un cadáver»: resucitación, vuelta al estado original, a este mundo y esta vida que terminará de nuevo con la muerte; a los autores neotestamentarios, y en especial al más profundo de ellos, Pablo, les importa inmensamente que no confundamos estas cosas.8 La «resurrección de Cristo» no es ningún otro «milagro» de la serie de prodigios a los que ya está acostumbrado cada lector de la Biblia; con este concepto (si lo prefieren, imagen, metáfora..., pues cada discurso sobre Dios depende de imágenes y metáforas)9 quiere decirse mucho más. Por eso este anuncio –el evangelio de la Resurrección– exige de nosotros una respuesta mucho más radical que simplemente el formarnos una determinada opinión sobre lo que pasó con el cadáver de Jesús; es necesario ante todo hacer algo con nuestra propia vida: también nosotros hemos de experimentar una profunda transformación, en palabras de Pablo «morir con Cristo y resucitar de nuevo de entre los muertos». La fe en la resurrección incluye el valor de «cargar con la cruz» y la decisión de «vivir una vida nueva»; solo entonces, si el acontecimiento del que habla el relato pascual transforma nuestra existencia, se convierte para nosotros en evangelio, en palabra «llena de vida y fuerza».
Es posible leer el relato de la Pascua de dos modos absolutamente diferentes. Bien como drama en dos actos, en cuyo primer acto un hombre justo e inocente es condenado y ejecutado, siendo en el siguiente, el segundo, resucitado y aceptado por Dios. O como un drama en un acto, en el que ambas versiones del relato se desarrollan simultáneamente.
Esa primera lectura significa que la «resurrección» es un happy end y entonces todo el relato es un típico mito o un cuento optimista que acaba bien. Semejante relato puedo escucharlo y pensar que más o menos así habrá sido (algo que la gente confunde con la «fe»), o juzgar que no debió ser así, que aquello no pasó de esa manera... o no pasó en absoluto (y esto lo confunden con la «falta de fe»).
Sin embargo, solo la segunda lectura, la «paralela», es lectura con los ojos de la fe. Fe significa aquí por supuesto dos cosas: por una parte, la comprensión de que se trata de una paradoja (de que esa segunda capa del relato, la «resurrección», es la reinterpretación de la primera, no su feliz desenlace posterior),10 y, por otra parte, la decisión de unir este relato con el relato de la propia vida. Esto significa «entrar en el relato»: y a su luz entender de nuevo y vivir de forma nueva la propia vida, ser capaz de cargar con su carácter paradójico, no tener miedo de las paradojas que trae la vida.
En esta segunda forma de lectura del mensaje del relato pascual no hay «optimismo» (opinión de que todo acabará bien, de algún modo), sino esperanza: capacidad de «reinterpretar» hasta lo que no termina bien (pues toda la vida humana puede ser vista como una «enfermedad incurable, que termina necesariamente con la muerte»), para poder aceptar la realidad y su carga y perseverar en esa situación, aguantar, y, si es posible, ser, además, útil a los demás.
El misterio de la resurrección no es un happy end aliviador, que tacha y vacía el misterio de la cruz. Uno de los grandes teólogos del siglo XX, J. B. Metz, subrayaba que en nuestra proclamación del anuncio de la resurrección «no puede quedar silenciado el grito del Crucificado», pues, si no, en lugar de la teología cristiana de la resurrección ofrecemos un banal «mito de victoria».11
La fe en la Resurrección no debe trivializar lo trágico de la vida humana, no nos posibilita zafarnos de la carga del misterio (incluido el misterio del sufrimiento y de la muerte), no tomar en serio a los que luchan con dificultad por mantener la esperanza, a los que soportan «la fatiga y el calor del día» de los desiertos exteriores e interiores de nuestro mundo. No quiere sustituir el camino de seguimiento del Crucificado por alguna «ideología religiosa» o credulidad barata. Sí, la fe barata, que hoy nos es ofrecida desde todas partes en torno nuestro, es en mi opinión una enfermedad contagiosa de la máxima peligrosidad, de la que deberíamos defender al cristianismo y al camino espiritual personal de cada uno de nosotros.
No entender el carácter paradójico del cristianismo lleva o a un memo «ateísmo científico» limitado de alcances (la demostración de que todo eso «no es verdad») o a una demostración que se quiere racional y carente de contradicciones, no menos mema y limitada de alcances, de que todo él es verdad (o, en su caso, a frases del tipo «Y a pesar de todo la Biblia tenía razón»), sin que ni uno ni otra planteen la cuestión sobre cómo es o no verdad, sobre cuál es el carácter de esa verdad que a la vez se revela y se oculta.
Entender el carácter paradójico del cristianismo puede significar más que un mero adquirir inspiración para escribir textos interesantes –esto desde luego también, porque la literatura, la filosofía y la teología solo son interesantes cuando se ocupan de las paradojas y no censuran uno u otro aspecto de la realidad–, esta perspectiva puede ser «inspiración para la vida».
En este libro hablaré de la fe sobre todo como cierto tipo de relación con la realidad. Mi experiencia –sí, también mi experiencia como confesor– me enseña a distinguir entre la fe explícita y la fe implícita. La primera, la explícita, es la reflexionada, consciente, expresada en palabras. Sin embargo, también podemos a veces encontrar «implícitamente» presentes en el actuar de gente que no se declara creyente valores que son esenciales para la actitud de fe.
El Nuevo Testamento afirma en varios sitios que ante el Señor solamente supera la prueba la fe que es vivida. Dios aprecia la actitud, la actuación, las obras que se corresponden con las verdades de fe; y esto incluso cuando no proceden explícitamente de «una motivación conscientemente religiosa». Y, por otra parte, la mera «convicción», si no está encarnada en la vida, es a sus ojos solamente hipocresía, «fe muerta».12
Si hablamos de la desproporción entre la «convicción religiosa» y la «vida», no nos concentremos entonces solo en los «hipócritas» y «santurrones» de los que hablaba Jesús al reprender a los fariseos. Porque en cada uno de nosotros los cristianos hay un pecador que tiene déficits y deudas, mayores o menores, con respecto a lo que proclama.
La praxis vital de la gente no es, en resumen, un reflejo mecánico de sus opiniones (incluyendo sus opiniones religiosas)... Podemos a veces llevarnos sorpresas, tanto positivas como negativas. Uno de los amigos fieles y discípulos de Sigmund Freud, el teólogo protestante Oskar Pfister, respondió a su maestro a la pregunta de si, como cristiano creyente, podía ser tolerante con respecto a su ateísmo: Si considero que usted es mucho mejor que su falta de fe y yo mucho peor de lo que mi fe exige, juzgo que la diferencia entre nosotros al fin y al cabo no es tan grande, y no veo motivo por el que no pudiéramos tolerarnos.
No quiero con esto, ni en lo más mínimo, menospreciar la parte formal de la cristiandad explicita; la relación entre la «fe implícita» y la «fe explícita» es compleja. Sencillamente quiero advertir de que deberíamos evitar tener una visión demasiado blanquinegra y hacer fronteras simples.
En uno de los capítulos siguientes intentaré demostrar que hay una determinada aproximación al mundo del ser humano que da testimonio de que entiende la realidad como un don a él confiado, que es posible denominar como actitud de fe. Y, por el contrario, cierto «estilo de vida» del hombre da testimonio de que es «un Dios para sí mismo» o que ha divinizado (absolutizado) algún valor parcial: y ambas son «idolatrías», lo opuesto a la actitud de fe. La piedad es para mí apertura al inmanipulable misterio de la vida.
El Dios del que habla este libro –y el autor está firmemente convencido de que es el Dios del que hablan la Escritura y la tradición cristiana (y toma a toda una serie de grandes pensadores de esta tradición como testigos)– no es un «ser sobrenatural» situado no sé dónde tras las bambalinas del mundo visible,13 sino un misterio que es el fondo y el fundamento de toda la realidad; si orientamos hacia él nuestra vida, entonces esta (y nuestra relación con la vida y la realidad) se transforma de monólogo en diálogo y lo que nos parecía imposible se hace posible.
Hablaremos en este libro sobre el «Reino de Dios» como «reino de lo imposible» porque incluye mucho de lo que realmente aparece como imposible e inimaginable para la razón humana, la imaginación del hombre y la experiencia cotidiana. Jesús quiere de nosotros que en muchas situaciones de nuestra vida obremos de modo «imposible» desde el punto de vista de la lógica de este mundo, el mundo de la picardía, el egoísmo y la violencia... Quiere que perdonemos cuando podemos vengarnos, que demos cuando podemos quedárnoslo, que amemos hasta a los que no nos aman ni son «dignos de ser amados», que nos comprometamos en favor de los pobres que no pueden devolvérnoslo, cuando podríamos seguir disfrutando tranquila y reposadamente de una indiferencia y una distancia agradables y cómodas.14 Jesús no se contenta con epatarnos con «trucos imposibles», con milagros efectistas, con visiones fascinantes y teorías inauditas, como han hecho y hacen muchos otros; Él quiere de nosotros que lo imitemos, que seamos agentes de lo imposible: «Quien cree en mí hará las obras que yo hago, e incluso otras mayores, porque yo voy al Padre».15
Solamente la fe, la caridad y la esperanza, que son el corazón de la existencia cristiana, pueden abrir esta nueva posibilidad allí donde, visto humanamente, ya no la esperamos: esperar cristianamente, dice el apóstol Pablo en una de sus muchas expresiones paradójicas, significa «esperar fiándose contra toda esperanza».16 Y es que se apoyan en una gran paradoja, revelada por Jesús de Nazaret (y que permea en realidad toda la Biblia): lo que para los hombres es imposible es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible.
Esto que he dicho en los párrafos anteriores de forma abreviada y condensada es poco más o menos el mensaje de este libro. Quien todo esto lo tenga claro desde hace mucho y no necesite ni desee en absoluto reflexionar sobre ello no tiene por qué importunarse con su lectura. Aquel para quien este punto de vista sea por principio inaceptable y que lo considere absurdo o inadecuado y esté inquebrantablemente seguro de ello probablemente tampoco debería perder tiempo con él. Quien considere, sin embargo, estas pocas ideas dignas de reflexión y esté dispuesto por ahora a diferir el estar de acuerdo o en desacuerdo está cordialmente invitado a seguir adelante. Que esté preparado también, entre otras cosas, para escuchar lo dicho más arriba en diversas variaciones y en distintos contextos, desde diferentes puntos de vista.
Espero que al leer los siguientes capítulos les sea posible reflexionar a fondo (sobre el mundo que nos rodea, sobre el misterio de la fe y sobre uno mismo), que alguna vez los conduzcan a momentos de silenciosa contemplación y otras pueda ser un buen motivo de diversión, ya que esos tres gozos los ha experimentado también el autor al escribirlo.
2. Disminúyenos la fe
«No has venido para ganar algo, sino para dejar mucho», decía un antiguo monje con experiencia al adepto que había ido a buscarlo en el monasterio. Me acordé de estas palabras ayer, al entrar después de un año en el eremitorio. Y la misma idea me vino a la mente hoy por la mañana al meditar sobre el paso del Evangelio en el que los discípulos le piden a Jesús: «¡Señor, auméntanos la fe!» Y Jesús responde: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza...».1
De pronto este texto me interpeló de un modo totalmente distinto a como se lo suele interpretar. ¿No nos dice Cristo a nosotros con estas palabras: «¿Por qué me pedís mucha fe? Vuestra fe es incluso demasiado “grande”. Solo cuando se empequeñezca, cuando sea insignificante como un grano de mostaza, dará su fruto y mostrará su fuerza».
La fe pequeña, insignificante, no tiene por qué ser solamente fruto del pecado de incredulidad. En la «fe pequeña» puede haber a veces más vida y más verdad que en la «grande». ¿No vale para la fe lo que dijo Jesús en la parábola de la semilla que, si permanece sin cambios se extingue sin ser de provecho, mientras que si muere, trae mucho fruto? ¿No deberá la fe, en la vida del individuo y en el transcurso de la historia, atravesar también un tiempo de mortificación, de empequeñecimiento radical... y no es esta crisis en realidad un tiempo de visitación, de «kairós», si percibimos esta situación en el espíritu de la lógica paradójica del Evangelio, en la que lo pequeño se impone sobre lo grande, la pérdida y la enajenación son ganancia y la propia mengua es apertura al crecimiento de la obra divina?
Quizá hemos pensado sobre muchos «asuntos religiosos» a los que nos hemos acostumbrado, demasiado precipitadamente, que son «divinos», pero eran humanos, incluso demasiado humanos... y solo cuando sean radicalmente reducidos podrá tomar la palabra lo que es verdaderamente divino en ellos.
Un pensamiento que maduró en mí como una vaga intuición durante años ha aflorado de repente, con tal urgencia, que ya no me ha sido posible repelerlo.
Y dado que tengo continuamente en el pensamiento no solo a los cristianos ya instalados en el espacio eclesial, sino también a los que buscan espiritualmente fuera de la Iglesia, se me ocurrió si no les adeudaremos a ellos también –y precisamente a ellos– esta «fe pequeña», en caso de que por fin queramos darles pan en lugar de piedras.
¿Y no son precisamente ellos –al serles ajeno mucho de eso a lo que nosotros estamos hasta demasiado acostumbrados– los mejor dispuestos a comprender esa «fe pequeña»?
No, realmente no me interesa una especie de cristianismo simplificado, que se pretenda sencillo, «popularizado», banal y sin complicaciones, ni algún tipo de «vuelta a los orígenes» romántica o fundamentalista... ¡Más bien lo contrario!
Estoy convencido de que justamente la fe trasformada en el fuego de la crisis y despojada de todo eso «demasiado humano» será más resistente frente a la constante tentación de la simplificación religiosa, la vulgarización y la adulación superficial.
La antítesis de la fe pequeña de la que estoy hablando es pues la «credulidad barata», que acumula a la ligera demasiadas «seguridades» y construcciones ideológicas, hasta que finalmente por causa de los muchos árboles de semejante religión ya no es posible ver el bosque de la fe, su profundidad y misterio.
Sí, en estos días de reflexión en la soledad del bosque me interpela la imagen del bosque como una metáfora adecuada para el misterio religioso: el bosque con su amplitud, su profundidad y la cautivadora pluralidad de formas de vida, ese ecosistema con muchos niveles, la sinfonía siempre inacabada de la naturaleza, el espacio espontáneamente complejo, tan diferente de los asentamientos humanos planificados y construidos con sus calles y parques, en el que es posible perderse una y otra vez, pero también encontrar sorpresivamente otras de sus plasticidades y dones.2
La fe pequeña no es una «fe sencilla». Mi mayor aliento en este camino de comprensión de la fe ha sido la mística carmelitana, desde Juan de la Cruz, que enseñaba que es necesario llegar hasta los límites de nuestras «potencias del alma» humanas, el entendimiento, la memoria y la voluntad y que solo allí donde experimentamos que nos hemos metido en un callejón sin salida, se engendran la fe, la caridad y la esperanza auténticas, por el «pequeño camino» de Teresa de Lisieux, que maduró en las oscuras horas de su agonía.
Me pregunto: No deberá también nuestra fe –de modo similar a nuestro Señor, sufrir mucho, ser crucificada, morir– y luego «resucitar de entre los muertos»?
¿Con qué sufre la fe, con qué es crucificada? No pienso ahora en la persecución exterior de los cristianos. La fe en su forma primitiva (dicho con Ricœur su «primera inocencia») –en esa forma que un día tendrá que morir– sufre sobre todo con la «plurisignificatividad de la vida». Su cruz es la profunda ambivalencia de la realidad, las paradojas que trae la vida y que se salen de los sistemas de fórmulas sencillas, de prohibiciones y órdenes... Esta es la roca contra la que frecuentemente se rompe. Sin embargo, ¿no puede semejante momento de «ruptura» tener un sentido y un resultado parecidos a como cuando se quiebra la cáscara de una nuez y solo entonces podemos alcanzar su corazón?
Hay mucha gente, cuya «fe sencilla» –y la «moral sencilla» que se deriva de ella– llega a crisis serias al chocar con lo que posiblemente ha de enfrentar cada cual antes o después: con la complejidad de ciertas situaciones de la vida (a menudo vinculadas a las relaciones humanas), con la imposibilidad de elegir entre varias posibles soluciones una que no lleve aparejados diversos «peros». Esto provoca «turbulencias religiosas», avalanchas de dudas..., justamente eso con lo que ese tipo de fe no consigue convivir.
Algunos creyentes, ante el obstáculo de sus propias dudas inesperadas, dan marcha atrás, a la esperada seguridad de los comienzos, ya sea a «estadios infantiles» de su propia fe o a algún remedo del pasado de la Iglesia.
Gente así busca a menudo, además, refugio en formas sectarias de la religión. Diversos grupos les ofrecen ámbitos en los que uno puede por un momento saciarse de rezar, gritar, llorar y aplaudir para librarse de sus angustias, experimentar una regresión psicológica hasta el «lenguaje del bebé» («hablar en lenguas») y ser acunado y acariciado por la presencia de gente de orientación semejante, con frecuencia con problemas aún mayores. Otros ámbitos por su parte ofrecen los más diversos museos del pasado eclesiástico: se esfuerzan por simular el mundo de la «sencilla piedad popular» o un tipo de teología, liturgia y espiritualidad de los siglos pretéritos «no contaminado por la modernidad».
Pero también aquí vale: «Nunca puedes meterte dos veces en el mismo río». Con el tiempo se demuestra la mayoría de las veces que se trataba tan solo de un juego romántico, de un intento de introducirse en un mundo que ya no existe. Las tentativas de residir en la ilusión suelen estar acompañadas de un convulso fingimiento ante uno mismo y ante los demás. El afán de un adulto de volver a entrar en la habitacioncita de su propia fe infantil o de su entusiasmo inicial de converso es igual de vano que el intento de saltarse los límites del tiempo y volver al mundo espiritual del mundo de la religión premoderna. Porque el museo que se fabrica así el individuo no es ni la viva aldea de la piedad popular tradicional ni el monasterio medieval. De hecho, son las proyecciones románticas de nuestras ideas sobre cómo era todo cuando el mundo y la Iglesia estaban «todavía en orden», una mera caricatura tragicómica del pasado.
El «fundamentalismo» es una enfermedad de esa fe que se ha querido amurallar en las sombras del pasado ante las inquietantes complejidades de la vida; el fanatismo, que suele estar unido a él, es solo una reacción iracunda ante la consecuente frustración, ante el amargo (no confesado) reconocimiento de que eso no lleva a ningún sitio. La intolerancia religiosa es a menudo fruto de una oculta envidia a los demás, a esos «de allá afuera»; una envidia que sale del corazón amargado de gentes que no están dispuestas a confesar su profunda insatisfacción en su propio hogar espiritual. No tienen fuerza ni para modificarlo ni para abandonarlo... y, por lo tanto, se pegan a él de modo desesperadamente compulsivo y se afanan por remover de la escena todo lo que les recuerde posibles alternativas. Sus propias dudas no confesadas ni solucionadas son proyectadas a los otros... y allí luchan contra ellas.
Muchas formas de fe que parecen ser «grandes» y «firmes» son en realidad solo coléricas, endurecidas, petulantes; grande y firme es solamente la coraza tras la que con frecuencia se oculta la angustia ansiedad causada por su carencia de perspectivas.
La fe que pasa por el fuego de las crisis sin retroceder perderá probablemente mucho de aquello con lo que solía ser identificada o a lo que ella misma se había habituado, pero eso en realidad solo era su superficie; mucho de eso se abrasará. Su nueva madurez sin embargo se reconocerá sobre todo en que ya no se comportará «con las armas en la mano»; más bien se acercará un poco a esa «fe desnuda» de la que hablaron los místicos. No será agresiva y arrogante, ni impaciente siquiera, en su relación con los otros. Si, es posible que frente a la fe «grande» y «firme» parezca pequeña, insignificante... como el grano de mostaza, será como nada.
Precisamente así, dice el Maestro Eckhart, actúa empero Dios en nuestro mundo: no es «nada» en el mundo de los entes, porque Dios no es una entidad entre las entidades. Y Eckhart continúa: también tú tienes que hacerte «nada», si quieres encontrarte con Él. Si quieres ser «algo» (significar algo, tener algo, conocer algo, en resumen, aferrarte a los entes individuales, al mundo de las cosas), entonces no eres libre para el encuentro con Él.