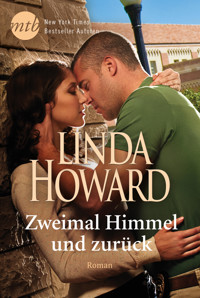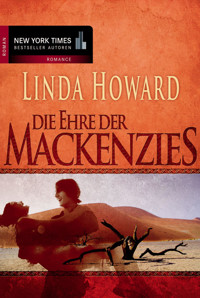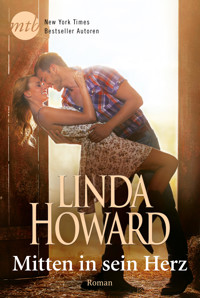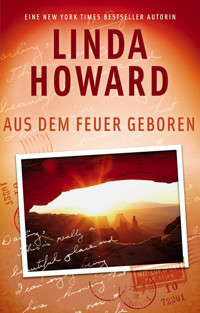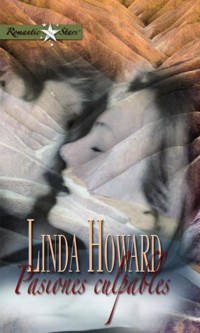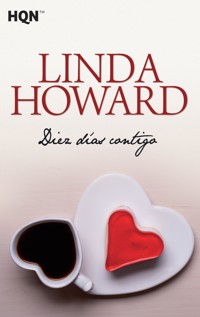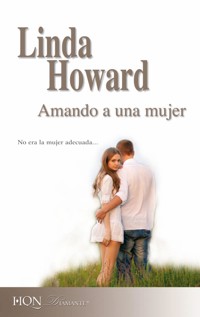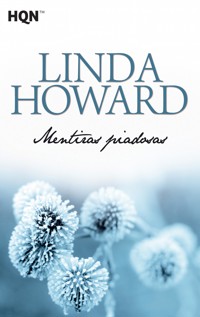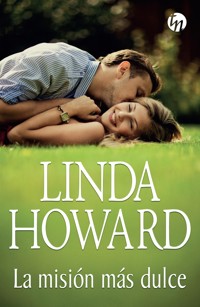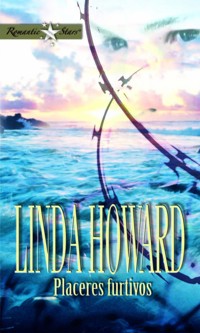
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic Stars
- Sprache: Spanisch
Ya sea como escritora, ya como lectora, Linda Howard ha hecho de los libros parte esencial de su vida. Tras veintiún años escribiendo para su disfrute personal, cuando por fin se decidió a publicar conoció un éxito inmediato. Desde entonces sus novelas, escritas con inconfundible pasión e imaginación desbordante, figuran constantemente en las listas de los libros más vendidos y demuestran que Linda Howard nunca decepciona. Linda Howard vuelve a deleitarnos con otro irresistible personaje de la familia Mackenzie. Esta vez nos presenta a Zane, jefe de un comando de la Armada de los Estados Unidos. Su misión es rescatar a Barrie Lovejoy, la hija mimada de un embajador, que había sido secuestrada por un grupo terrorista. Lo que debiera haber sido algo sencillo, se convertiría en la misión más importante de su vida. Y también en la más peligrosa... Linda Howard pone tanta emoción y tensión en sus personajes, que no importa lo satisfecho que quede el lector cuando termine el libro, porque querrá todavía más. Rendezvous
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1996 Linda Howington. Todos los derechos reservados.
PLACERES FURTIVOS, Nº 11 - agosto 2012
Título original: MacKenzie’s Pleasure.
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicado en español en 2005.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Romantic Stars son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0764-8
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Placeres furtivos
Prólogo
Wolf Mackenzie salió de la cama y se acercó, inquieto, a la ventana, desde la que podía contemplar sus extensas y agrestes tierras, iluminadas por la luz de la luna. Echó una rápida ojeada por encima de su hombro desnudo y vio que Mary seguía durmiendo plácidamente. Sabía, sin embargo, que su esposa no tardaría en sentir su ausencia y en removerse, buscándolo a tientas. Al no encontrar su calor, se despertaría, se sentaría en la cama y, todavía soñolienta, se apartaría el sedoso pelo de la cara. Lo vería de pie junto a la ventana, saldría de la cama y se acercaría a él para acurrucarse contra su cuerpo desnudo y apoyar la cabeza blandamente sobre su pecho.
Una leve sonrisa afloró a la boca de líneas severas de Wolf. Casi con toda seguridad, si se quedaba levantado el tiempo suficiente para que ella se despertara, cuando regresaran a la cama no sería para echarse de nuevo a dormir, sino para hacer el amor. Que él recordara, Maris había sido concebida en una ocasión semejante, una noche que él estaba intranquilo porque el avión de caza de Joe había sido destinado a ultramar en el transcurso de una operación de combate. Aquélla fue la primera misión de Joe, y Wolf estaba tan nervioso como durante sus propios días de combatiente en Vietnam.
Por suerte, Mary y él habían dejado ya atrás los tiempos en que la pasión espontánea podía dar como fruto un nuevo bebé. Ahora tenían nietos, no hijos pequeños. Diez, en realidad, la última vez que los contaron.
Pero esa noche Wolf estaba inquieto y sabía muy bien por qué.
El lobo siempre dormía mejor cuando había contado a todos sus lobeznos.
Poco importaba que los lobeznos fueran ya adultos, y que incluso algunos de ellos tuvieran hijos propios; o que fueran todos, desde el primero al último, sumamente capaces de cuidar de sí mismos. A Wolf le gustaba saber –dentro de lo razonable– dónde pasaban la noche sus cachorros. No le hacía falta conocer con exactitud por dónde andaban –ciertas cosas era mejor que un padre no las supiera–; le bastaba con saber en qué parte del país se encontraban. ¡Qué demonios!, a veces se habría conformado con saber en qué país estaban.
Esa vez no era Joe quien le preocupaba. Sabía dónde estaba su hijo mayor: en el Pentágono. Joe lucía ahora cuatro estrellas y formaba parte de la Junta Mayor del Ejército. Todavía prefería meterse en un pájaro metálico y volar al doble de la velocidad del sonido, pero esos días habían quedado atrás. Si tenía que volar en un escritorio, quería hacerlo lo mejor posible. Además, como él mismo había dicho una vez, estar casado con Caroline era más excitante que hallarse en pleno combate aéreo y solo ante cuatro aviones enemigos.
Wolf sonrió al pensar en su nuera: investigadora genial, doctora en física y en ingeniería informática, un pelín arrogante, un pelín quisquillosa. Caroline se había sacado la licencia de piloto poco después del nacimiento de su primer hijo, argumentando que la mujer de un piloto de caza debía poseer ciertas nociones de vuelo. Había recibido el certificado que le permitía pilotar pequeños reactores más o menos al traer al mundo a su tercer hijo. Y, tras el nacimiento del quinto, le dijo a Joe muy enfadada que se rendía, que le había dado cinco oportunidades y que saltaba a la vista que no servía para engendrar hijas.
Una vez le habían sugerido a Joe que tal vez Caroline debiera dejar su trabajo. La empresa para la que trabajaba tenía importantes contratos con el gobierno, y cualquier viso de favoritismo podía dañar la carrera de Joe. Éste había posado sobre sus superiores su mirada fría y azul como un rayo láser y había dicho:
–Caballeros, si he de elegir entre mi esposa y mi carrera, les presentaré inmediatamente mi dimisión.
Ésa no era, obviamente, la respuesta que esperaban, y después de eso nunca más había vuelto a hablarse de la labor de Caroline en tareas de investigación y desarrollo militar.
A Wolf tampoco le preocupaba Michael. Mike era el más sedentario de sus hijos, aunque fuera igual de obsesivo con su trabajo que los demás. Había decidido a edad temprana que quería ser ranchero, y eso era. Poseía una finca de considerable tamaño cerca de Laramie, donde su mujer y él criaban felizmente ganado y dos hijos.
El único disgusto que les había dado Mike tuvo lugar cuando decidió casarse con Shea Colvin. Wolf y Mary le dieron sus bendiciones, pero había un problema: la madre de Shea era Pam Hearst Colvin, una de las antiguas novias de Joe, y el padre de Pam, Ralph Hearst, se oponía tan tenazmente a que su queridísima nieta se casara con Michael Mackenzie como se había opuesto en su día a que su hija saliera con Joe Mackenzie.
Michael, haciendo gala de su particular visión de túnel, hizo caso omiso de todo aquel alboroto. Su única preocupación era casarse con Shea, y la tempestad que estalló en el seno de la familia Hearst le tenía sin cuidado. La dulce y callada Shea se sentía dividida, pero quería a Michael y se negó a suspender la boda, como exigía su abuelo. Fue la propia Pam quien puso fin a aquello al encararse con su padre en medio de la tienda de éste.
–Shea va a casarse con Michael –bramó cuando Ralph la amenazó con desheredar a Shea si se casaba con alguno de aquellos condenados mestizos–. A mí no me dejaste salir con Joe, a pesar de que es uno de los hombres más decentes que he conocido nunca. Shea quiere a Michael y lo va a tener. Cambia tu testamento, si quieres, y abrázate a tu odio, porque a tu nieta no volverás a abrazarla... ni tampoco a tus bisnietos. ¡Piénsalo bien!
Así pues, Michael se había casado con Shea, y a pesar de sus quejas y refunfuños, el viejo Hearst estaba como loco con sus dos bisnietos. El segundo embarazo de Shea había sido difícil; tanto el niño como ella estuvieron a punto de morir. El médico les había aconsejado que no tuvieran más hijos, pero de todos modos ya habían decidido tener sólo dos. Los dos niños crecían alegremente entre caballos y reses. A Wolf le hacía gracia que los bisnietos de Ralph Hearst llevaran el apellido Mackenzie. ¿Quién diablos lo hubiera imaginado?
Josh, su tercer hijo, vivía en Seattle con su mujer, Loren, y sus tres hijos. Josh era, igual que Joe, un loco de los aviones, pero había optado por la Marina, en vez de por la Fuerza Aérea, quizá porque quería triunfar por sus propios méritos y no porque su hermano mayor fuera general.
Josh era alegre y extrovertido, el más abierto de la pandilla, pero poseía también una voluntad de hierro. Había sobrevivido por los pelos a un accidente que le dejó la rodilla derecha agarrotada y puso punto final a su carrera militar, pero, como era propio de él, había dejado aquello atrás y se había concentrado en lo que tenía por delante. Lo cual, en ese momento, era su médico: la doctora Loren Page. Josh, que no se andaba por las ramas, le había echado una ojeada a la alta y encantadora Loren y había empezado a cortejarla desde la cama del hospital. Todavía llevaba muletas cuando se casaron. Ahora –tres hijos después–, él trabajaba en una empresa aeronáutica, desarrollando nuevos aviones de combate, y Loren ejercía su especialidad como ortopedista en un hospital de Seattle.
Wolf sabía también dónde estaba Maris. Su única hija se hallaba en Montana, donde trabajaba como entrenadora de caballos. Estaba pensando en aceptar un empleo en Kentucky para trabajar con purasangres. Desde el momento en que tuvo edad suficiente para sentarse sin ayuda a lomos de un caballo, todas sus aspiraciones se concentraron en aquellos grandes y magníficos animales. Maris tenía un don especial para los caballos, era capaz de apaciguar a la bestia más obstinada o violenta. Wolf pensaba para sus adentros que seguramente la habilidad de su hija superaba la suya propia. Maris era capaz de hacer verdadera magia con un caballo.
La boca severa de Wolf se suavizó al pensar en ella. Su hija manejaba su corazón con un dedito desde el momento en que se la pusieron en los brazos, apenas unos minutos después de nacer, cuando lo miró con sus ojos negros y soñolientos. De todos sus hijos, era la única que tenía los ojos oscuros, como él. Sus hijos varones se parecían a él, aunque tenían todos ellos los ojos azules; pero Maris, que en todo lo demás se parecía a Mary, había sacado los ojos de su padre. Su hija tenía el pelo castaño claro, con matices plateados, el cutis tan fino que era casi traslúcido, y la determinación de su madre. Medía un metro cincuenta y dos y pesaba unos cuarenta y cinco kilos, pero nunca prestaba atención a su menudencia física; cuando se empeñaba en algo, insistía con la tozudez de un bulldog hasta que lo conseguía. Era muy capaz de mantener el tipo delante de sus hermanos mayores, mucho más grandes y dominantes.
Su carrera profesional no había sido un camino de rosas. La gente tendía a pensar dos cosas. Una era que, sencillamente, se dedicaba a comerciar con el nombre de los Mackenzie, y la otra que era excesivamente delicada para aquel trabajo. Pronto descubrían lo equivocados que estaban en ambos casos, pero Maris había tenido que librar aquella batalla una y otra vez. Se mantenía, sin embargo, al pie del cañón, y poco a poco, gracias a su peculiar talento, iba ganándose el respeto de los demás.
El recuento mental de sus hijos condujo a continuación a Wolf a pensar en Chance. ¡Demonios, si hasta sabía dónde estaba Chance!, y eso era mucho decir. Chance vagaba constantemente por el mundo, pero siempre volvía a Wyoming, al monte que constituía su único hogar. Ese día, precisamente, había llamado desde Belice. Le había dicho a Mary que iba a descansar un par de días antes de volver a ponerse en camino. Cuando le había tocado el turno de hablar con él, Wolf se había apartado un poco de Mary y le había preguntado en voz baja a Chance si estaba herido de gravedad.
–No, no mucho –había contestado lacónicamente su hijo–. Unos cuantos puntos y un par de costillas rotas. Este último trabajo ha sido un poco duro.
Wolf no le había preguntado en qué consistía aquel último trabajo. Chance era soldado de fortuna y a veces cumplía misiones delicadas para el gobierno, así que rara vez ofrecía detalles sobre sus actividades. Wolf y él habían llegado a un acuerdo tácito para mantener a Mary en la ignorancia del peligro que corría. Y no únicamente porque no quisieran preocuparla, sino porque, si Mary se enteraba de que estaba herido, seguramente se montaría en un avión y se lo llevaría a casa a rastras.
Cuando Wolf colgó el teléfono y se dio la vuelta, se encontró la mirada azul pizarra de su mujer clavada en él.
–¿Está gravemente herido? –preguntó Mary con vehemencia, poniendo los brazos en jarras.
Wolf sabía que no debía mentirle, así que se limitó a cruzar la habitación, la estrechó entre sus brazos y acunó su cuerpecillo ligero mientras le acariciaba el pelo sedoso. A veces, la intensidad del amor que sentía por su mujer casi le hacía caer de rodillas. Pero no podía evitar que Mary se preocupara, de modo que contestó con respetuosa sinceridad.
–No mucho, según sus propias palabras.
Mary respondió de inmediato.
–Lo quiero en casa.
–Lo sé, cariño. Pero está bien. Chance nunca nos miente. Además, ya lo conoces.
Ella asintió, suspirando, y posó sus labios sobre el pecho de Wolf. Chance era como una pantera salvaje, incapaz de soportar las cadenas. Wolf y Mary lo habían llevado a su hogar y habían hecho de él uno más de la familia, atándolo a ellos con los lazos del amor cuando ninguna otra atadura podría haberlo retenido. Y, como un animal salvaje sólo a medias domado, Chance aceptaba los límites impuestos por la civilización, pero sólo hasta cierto punto. Se pasaba la vida deambulando por el mundo, pero siempre acababa volviendo con ellos.
Desde el principio, sin embargo, Mary hacía con él lo que quería. Le había prodigado tanto amor y tantos cuidados que Chance no había podido resistirse a ella, a pesar de que sus ojos castaños claros reflejaban el nerviosismo, incluso el embarazo, que le causaban sus atenciones. Si Mary iba a buscarlo, Chance volvería a casa sin rechistar, pero entraría llevando en el rostro una expresión impotente y levemente atemorizada que parecería decir. «Dios, sácame de aquí». Y luego dejaría dócilmente que ella curara sus heridas, que le prodigara mimos y que, en general, lo asfixiara con su maternal congoja.
Ver a Mary revoloteando alrededor de Chance era una de las cosas que más divertían a Wolf. Mary mimaba a todos sus hijos, pero los demás se habían criado con sus atenciones y se las tomaban como algo natural. Chance, en cambio, tenía catorce años y estaba medio asilvestrado cuando Mary lo encontró. Si alguna vez había tenido un hogar, no lo recordaba. Si tenía un nombre, lo ignoraba. Había dado esquinazo a las bienintencionadas autoridades de la asistencia social y vagaba de acá para allá, robando lo que necesitaba: comida, ropa, dinero. Era sumamente inteligente y había aprendido a leer por sí mismo con periódicos y revistas que encontraba tirados por ahí. Las bibliotecas eran uno de sus sitios predilectos para refugiarse, tal vez incluso para pasar la noche, si podía, aunque nunca dos noches seguidas. Por lo mucho que había leído y la poca televisión que veía, Chance comprendía el concepto de familia, pero eso era lo único que representaba para él: un concepto abstracto. No confiaba en nadie, aparte de sí mismo.
Quizás hubiera alcanzado la edad adulta de ese modo, si no hubiera contraído una gripe monstruosa. Un día que volvía a casa en coche, Mary lo encontró tirado en la cuneta, desorientado y ardiendo de fiebre. Aunque le sacaba quince centímetros y pesaba unos veinte kilos más que ella, se las ingenió para arrastrarlo y meterlo a empujones en la camioneta y lo llevó a la clínica del pueblo, donde el doctor Nowacki descubrió que la gripe se había convertido en neumonía y ordenó su traslado inmediato al hospital más cercano, a más de ciento veinte kilómetros de allí.
Mary volvió entonces a casa e insistió en que Wolf la llevara al hospital inmediatamente.
Chance estaba en cuidados intensivos cuando llegaron. Al principio, las enfermeras no quisieron dejarles pasar, porque no eran parientes del enfermo y, de hecho, no sabían nada de él. Habían avisado al servicio de atención a la infancia y alguien iba de camino para ocuparse del papeleo. Se mostraron razonables, incluso amables, pero no lograron disuadir a Mary. Ésta se mostró inflexible. Quería ver al chico, y ni un bulldozer podría moverla de allí hasta que lo viera. Al final, las enfermeras, saturadas de trabajo y derrotadas por una voluntad mucho más fuerte que la suya, se rindieron y permitieron que entraran en el pequeño compartimento donde yacía Chance.
Nada más ver al chico, Wolf comprendió por qué Mary se había encariñado tanto con él. No era únicamente porque estuviera muy enfermo, sino porque saltaba a la vista que era de origen indio. Le había recordado tanto a Mary a sus propios hijos que no había podido olvidarse de él, lo mismo que no podía olvidarse de sus polluelos.
La mirada experimentada de Wolf había recorrido al chico de arriba abajo mientras yacía allí, tan quieto y callado, con los ojos cerrados y la respiración fatigosa. El color subido de la fiebre teñía sus altos pómulos. De cuatro bolsas distintas goteaba una solución intravenosa que se le metía en el musculoso brazo derecho, sujeto con esparadrapo a la cama. Otra bolsa, colgada a un lado de la cama, recogía las secreciones de sus riñones.
No era mestizo, había pensado Wolf. Cuarterón, quizá. Nada más. Pero, aun así, no había duda sobre su ascendencia. Las claras uñas de sus dedos se destacaban sobre la piel tostada. Los anglosajones tenían las uñas más rosas. Su cabello, castaño oscuro y muy denso, era muy liso y tan largo que le rozaba los hombros. Estaban también aquellos pómulos altos, aquellos labios cincelados, su corva nariz. Era el chico más guapo que Wolf había visto nunca.
Mary se acercó a la cama y concentró toda su atención en el muchacho que yacía, enfermo e indefenso, sobre las blanquísimas sábanas. Puso suavemente su mano fresca sobre la frente del chico y le acarició el pelo.
–Te pondrás bien –murmuró–. Yo me aseguraré de ello.
Él levantó entonces a duras penas los párpados, y por primera vez Wolf vio sus ojos castaños claros, casi dorados, rodeados de un cerco marrón tan oscuro que era casi negro. Aturdido, el chico fijó primero su mirada en Mary y luego la posó en Wolf, y un destello de alarma brilló tardíamente en sus ojos. Intentó incorporarse, pero estaba tan débil que ni siquiera pudo levantar el brazo.
Wolf se acercó al otro lado de la cama.
–No tengas miedo –le dijo con suavidad–. Tienes neumonía y estás en un hospital –luego, adivinando la causa de su temor, añadió–: No permitiremos que te lleven con ellos.
Aquellos ojos claros se posaron en su rostro, y la apariencia de Wolf pareció tranquilizarlo. Como un animal en guardia, se relajó lentamente y volvió a quedarse dormido.
Durante la semana siguiente, su estado mejoró, y Mary se puso en acción. Estaba empeñada en que el chico –que todavía no les había dicho su nombre–, no pasara bajo la custodia del estado ni un solo día. Pulsó algunas cuerdas, arengó a ciertas personas y hasta recurrió a Joe para que utilizara su influencia. Al fin, su tenacidad rindió fruto. Cuando el chico recibió el alta, se fue a casa con ellos.
Poco a poco fue acostumbrándose a la familia, aunque no se mostraba ni remotamente amistoso. Ni siquiera confiado. Contestaba a sus preguntas –con monosílabos, a ser posible–, pero nunca conversaba con ellos. Mary, pese a todo, no se desalentó. Desde el principio, se limitó a tratarlo como si fuera hijo suyo... y pronto, en efecto, lo fue.
Aquel chico que siempre había estado solo se vio de pronto inmerso en una familia grande y bulliciosa. Por primera vez tenía un techo bajo el que dormir, una habitación para él solo y comida hasta hartarse. Tenía ropa colgada en el armario y botas nuevas para los pies. Todavía estaba tan débil que no podía participar en las tareas del rancho, como hacían los demás, pero Mary empezó enseguida a darle clases para que se pusiera al nivel académico de Zane, puesto que los dos niños eran de la misma edad, más o menos. Chance se pegaba a los libros como un cachorro hambriento a la teta de su madre, pero en todo lo demás se mantenía siempre distante. Aquellos ojos afilados y vigilantes tomaban nota de cada matiz de sus relaciones familiares y parecían pesar en una balanza lo que veían y lo que habían conocido antes.
Por fin se relajó lo suficiente como para decirles que le apodaban «Sooner». En realidad, no tenía un nombre de verdad.
Maris lo había mirado con pasmo.
–¿Sooner?
Él había torcido la boca. De pronto parecía tener mucho más que catorce años.
–Sí, como un perro callejero.
–No, no es por eso –había dicho Wolf, porque los nombres eran clave–. Tú sabes que eres indio en parte. Lo más probable es que te llamen Sooner porque procedes de Oklahoma. Y eso significa que posiblemente eres cheroki.
El chico se limitó a mirarlo con expresión cautelosa, pero aun así algo pareció iluminarse en él ante la posibilidad de no llevar el nombre de un perro de dudoso origen.
Sus relaciones con todos los miembros de la familia eran complicadas. De Mary intentaba mantenerse alejado, cosa sencillamente imposible. Ella lo trataba como al resto de su prole, y ser el recipiente de sus amorosos cuidados parecía aterrorizar al muchacho y al mismo tiempo llenarlo de gozo. Con Wolf era receloso, como si esperase que aquel hombretón pudiera volverse en cualquier momento contra él y molerlo a palos. Wolf, que sabía mucho de campo, fue ganándose poco a poco su confianza, del mismo modo que hacía con los caballos, dejando que se acostumbrara a él y se diera cuenta de que no tenía nada que temer, para ofrecerle a continuación su respeto, su amistad y, finalmente, su cariño.
Michael estaba ya por entonces en la universidad, pero cuando volvió a casa se limitó a abrir un hueco en su círculo familiar para el recién llegado. Sooner percibió aquella callada aceptación y se sintió a gusto con Mike desde el principio.
Con Josh también se llevaba bien, pero Josh era tan alegre que resultaba imposible llevarse mal con él. Josh asumió la tarea de enseñar a Sooner a ocuparse de las muchas tareas que requería un rancho de caballos. Fue él quien le enseñó a montar, a pesar de que era indiscutiblemente el peor jinete de la familia, lo cual no significaba que fuera malo, sino que los otros eran mejores; especialmente, Maris. Josh no se lo tomaba a mal, porque a él –igual que a Joe– lo que le interesaba eran los aviones, y tal vez por eso fue más paciente con los errores de Sooner de lo que lo habrían sido todos los demás.
Maris era como Mary. Había echado un vistazo al chico y al instante lo había acogido bajo su ala ferozmente protectora, sin importarle que Sooner la doblara en estatura. A los doce años, Maris medía apenas metro y medio de altura y pesaba poco más de treinta kilos. Pero a ella no le importaba; Sooner era suyo del mismo modo que lo eran sus hermanos mayores. Hablaba con él por los codos, se burlaba de él, le gastaba bromas... En resumen, lo volvía loco, como correspondía a una hermana pequeña. Sooner no sabía cómo afrontar aquellas efusiones, igual que le pasaba con Mary. A veces veía a Maris como una bomba de relojería a punto de estallar, pero fue ella, con sus bromas, quien primero le arrancó una sonrisa. Y también fue ella quien logró que participara en las conversaciones familiares; lentamente al principio, a medida que aprendía cómo funcionaba una familia, cómo el toma y daca de la conversación los unía, y luego con mayor desenvoltura. Maris todavía era capaz de enfurecerlo con sus chistes, o de obligarlo a reírse más fácilmente que cualquier otra persona. Durante un tiempo, Wolf se había preguntado si acabarían enamorándose al hacerse mayores, pero no había sido así. Ello atestiguaba hasta qué punto se había integrado Sooner en la familia. Maris y él se consideraban simplemente hermanos.
Pero con Zane las cosas habían sido más complicadas.
Zane era, a su modo, tan cauto como Sooner. Wolf, que había sido soldado, conocía a los guerreros, y lo que veía en su hijo menor casi le asustaba. Zane era callado, reconcentrado, vigilante. Se movía como un gato, ágilmente, con sigilo. Wolf había enseñado técnicas de defensa propia a todos sus hijos, incluyendo a Maris, pero con Zane no se trataba sólo de eso. El chico se entregaba a la lucha con la facilidad de quien se ponía un zapato muy usado; era como si estuviera hecho para aquello. Y en lo tocante a la puntería, poseía el ojo y la paciencia de un francotirador.
Zane tenía, como los guerreros, el instinto de proteger, y de inmediato se puso en guardia contra aquel intruso que había invadido la santidad de su hogar.
No se puso desagradable con Sooner. No se burló de él, ni le mostró abierta antipatía, cosa que no estaba en su naturaleza. Se mantuvo apartado del recién llegado, sin rechazarlo, pero sin darle la bienvenida. Sin embargo, como tenían la misma edad, su aceptación era la más crucial, y Sooner reaccionó a la frialdad de Zane utilizando la misma táctica. Se ignoraron el uno al otro.
Mientras los chicos iban perfilando sus relaciones, Wolf y Mary siguieron presionando para adoptar legalmente a Sooner. Le preguntaron si eso era lo que él quería y, como cabía esperar, él contestó con un encogimiento de hombros y un inexpresivo: «Bueno». Mary interpretó aquello como la súplica apasionada que era, y redobló sus esfuerzos por conseguir la adopción.
Al final, recibieron la noticia de que la adopción podía seguir adelante el mismo día que Zane y Sooner solventaron sus diferencias.
La polvareda fue lo que llamó la atención de Wolf.
Al principio, no le dio importancia porque, al fijarse más atentamente, vio que Maris estaba sentada en la cerca, observando tranquilamente el alboroto. Supuso que uno de los caballos se estaba revolcando en el polvo y volvió al trabajo. Dos segundos después, sin embargo, su fino oído captó gruñidos y otros ruidos que parecían golpes.
Cruzó el patio hasta el otro corral. Zane y Sooner se habían metido en el rincón, donde no podían verlos desde la casa, y se estaban zurrando la badana. Wolf vio de inmediato que los dos, pese a la fuerza de sus acometidas, se limitaban a los puñetazos convencionales, en lugar de poner en práctica los golpes, más rápidos y peligrosos, que les había enseñado. Apoyó los brazos sobre el travesaño superior de la cerca, junto a Maris.
–¿De qué va esto?
–Lo están arreglando a golpes –contestó ella con naturalidad, sin apartar los ojos de la pelea.
Josh se reunió pronto con ellos en la cerca, y los tres se quedaron contemplando la batalla. Zane y Sooner eran chicos altos y musculosos, muy fuertes para su edad. Estaban en igualdad de condiciones, y se turnaban para darse puñetazos en la cara. Cuando uno de ellos caía al suelo, volvía a levantarse y se lanzaba de nuevo a la refriega. Permanecían en un silencio casi imponente, de no ser por los gruñidos involuntarios y el ruido de los puños al golpear la carne.
Mary los vio reunidos en la cerca y salió a investigar. Se quedó parada junto a Wolf y deslizó suavemente su manita en la de él. Wolf la sentía dar un respingo cada vez que uno de los chicos encajaba un golpe, pero cuando la miró vio que tenía aquella expresión suya de maestra quisquillosa, y comprendió que Mary Elizabeth Mackenzie estaba a punto de llamar al orden a la clase.
Mary les dio cinco minutos. Había llegado a la conclusión de que, evidentemente, aquello no podía continuar eternamente, y sabía que los dos muchachos eran demasiado obstinados como para darse por vencidos, de modo que decidió tomar cartas en el asunto. Con su voz clara y crispada de maestra gritó:
–¡Está bien, chicos! ¡Acabad de una vez! ¡La cena estará en la mesa dentro de diez minutos! –luego volvió tranquilamente a la casa, convencida de haber puesto orden en el gallinero.
Y así fue, en efecto. Había conseguido reducir la pelea al nivel de trabajo de clase; les había dado un tiempo límite y una razón para ponerle fin.
Los dos chicos miraron un instante a aquella figura en retirada, tiesa como un palo. Luego Zane se volvió hacia Sooner, la frescura de su mirada azul algo desfigurada por la hinchazón de los ojos.
–Uno más –dijo con aspereza, y le propinó un puñetazo en la cara a Sooner.
Sooner se levantó del suelo, se plantó delante de él y le devolvió el golpe.
Zane se puso en pie, se sacudió el polvo de la ropa y le tendió la mano. Sooner le dio la suya, aunque los dos tenían los nudillos tan desollados que hicieron una mueca de dolor. Se estrecharon las manos, mirándose como iguales, y volvieron a casa para lavarse. A fin de cuentas, la cena ya casi estaba en la mesa.
Durante la cena, Mary le dijo a Sooner que las autoridades habían dado luz verde a la adopción. Los ojos castaños del chico centellearon en su cara vapuleada, pero no dijo ni una palabra.
–Ahora eres un Mackenzie –anunció Maris con gran satisfacción–. Debes tener un nombre de verdad, así que elige uno.
A Maris no se le había ocurrido que tal vez elegir un nombre requiriera cierta reflexión, pero Sooner se limitó a echar una ojeada alrededor de la mesa, observó a la familia que el ciego azar le había enviado y una sonrisilla irónica torció un lado de su boca hinchada y magullada.
–Chance –dijo, y de ese modo aquel chaval desconocido y sin nombre pasó a llamarse Chance Mackenzie.
Zane y Chance no se hicieron grandes amigos inmediatamente después de la pelea. Pero aprendieron a respetarse mutuamente, y del respeto nació la amistad. Con los años, llegaron a estar tan unidos que podrían haber pasado por hermanos mellizos. Hubo otras peleas entre ellos, pero todo el mundo en Ruth, Wyoming, sabía que, si alguien osaba verse las caras con uno de los chicos, tendría que vérselas con ambos. Podían molerse a palos el uno al otro, pero por Dios que nadie más iba a hacerlo.
Ingresaron juntos en la Armada. Zane entró en la Unidad Especial Tierra-Mar-Aire (SEAL), mientras que Chance pasaba a engrosar las filas de la Inteligencia Naval. Pero, desde entonces, Chance había abandonado el ejército y se había puesto a trabajar por su cuenta, en tanto Zane se había convertido en jefe de un comando SEAL.
Y aquello condujo a Wolf a la razón de su desasosiego.
Zane.
Su hijo había estado fuera de contacto muchas veces a lo largo de su carrera, sin que supieran dónde estaba ni qué hacía. En aquellas ocasiones, Wolf tampoco había podido pegar ojo. Sabía muchas cosas sobre los SEAL, los había visto en acción en Vietnam. Aquella unidad era, de entre las que formaban las fuerzas especiales, la que exigía un entrenamiento más riguroso y una habilidad mayor, y la resistencia y la capacidad de trabajo en equipo de sus miembros se ponían a prueba constantemente mediante agotadoras tareas que conseguían quebrantar a cualquier hombre más débil. Zane estaba particularmente dotado para aquel trabajo, pero, a fin de cuentas, los SEAL eran humanos. Podían morir. Y, dada la naturaleza de su trabajo, se hallaban a menudo envueltos en situaciones peligrosas.
El adiestramiento en la unidad de operaciones especiales se había limitado a acentuar ciertas facetas ya existentes en el carácter de Zane, quien se había convertido en una máquina bélica perfectamente engrasada, en un combatiente en el apogeo de su capacidad física, pero que, pese a todo, se servía más del cerebro que de la fuerza bruta. Era aún más vehemente y explosivo que antes, pero había aprendido a templar su agresividad con maneras más suaves, de modo que la mayoría de la gente, al encontrarse con él, no se daba cuenta de que estaba tratando con un hombre que podía matar a una persona con sus propias manos de doce maneras distintas. Con esa certeza y esa habilidad a su disposición, Zane había adoptado una serenidad con la que lograba mantener el dominio sobre sí mismo. De todos los vástagos de Wolf, Zane era el más capaz de cuidar de sí mismo, pero era también el que corría mayores peligros.
¿Dónde demonios se habría metido?
Oyó un deslizamiento en la cama y giró la cabeza al tiempo. Mary salió en ese momento de entre las sábanas y se reunió con él junto a la ventana, enlazó su cintura recia y esbelta y apoyó la cabeza sobre su pecho desnudo.
–¿Zane? –preguntó suavemente en la oscuridad.
–Sí –no hacían falta más explicaciones.
–Está bien –dijo ella con la confianza de una madre–. Si no, yo lo sabría.
Wolf le levantó la cabeza y la besó, con suavidad al principio, y luego con creciente intensidad. Estrechó su cuerpo ligero entre los brazos y la sintió estremecerse y apretarse contra él, pegándose a sus caderas para acoger su miembro abultado entre los suaves pliegues de su sexo. Entre ellos había habido pasión desde su primer encuentro, hacía ya muchos años, y el tiempo no la había mitigado.
Wolf la tomó en sus brazos, la llevó a la cama y se perdió en el calor y el cobijo de su cuerpo suave. Más tarde, sin embargo, mientras yacía envuelto en el soñoliento reflujo del placer, volvió la cara hacia la ventana y antes de que el sueño se apoderara de él se preguntó de nuevo dónde estaba Zane.
Uno
Zane Mackenzie no estaba contento.
Nadie a bordo del portaaviones USS Montgomery estaba contento; bueno, quizá los cocineros sí, pero ello era improbable, estando tan cabreados los soldados a los que se encargaban de alimentar. Los marineros no estaban contentos, los técnicos del radar no estaban contentos, los artilleros no estaban contentos, los marines no estaban contentos, el comandante de aviación no estaba contento, los pilotos no estaban contentos, el jefe de aeronáutica no estaba contento, el oficial ejecutivo no estaba contento, y el capitán Udaka estaba que trinaba.
Pero el descontento combinado de los cinco mil marineros que había a bordo del portaaviones ni siquiera se acercaba al nivel de descontento del capitán de corbeta Mackenzie.
El capitán estaba por encima de él. El oficial ejecutivo estaba por encima de él. El capitán de corbeta Mackenzie se dirigía a ellos con todo el respeto debido a su rango y, sin embargo, aquellos dos hombres tenían la incómoda sensación de que su suerte pendía de un hilo y de que su carrera estaba a punto de irse al garete. A decir verdad, era más que probable que su carrera se hubiera ido ya por el retrete. No se celebraría ningún tribunal militar, pero para ellos no volvería a haber un ascenso, y de allí en adelante se les asignarían los puestos más impopulares, hasta que se jubilaran o renunciaran voluntariamente a sus puestos, dependiendo la elección de lo claramente que leyeran lo que estaba escrito en la pared.
El capitán Udaka, un hombre de rostro ancho y afable, era capaz de asumir fácilmente sus responsabilidades, pero en ese momento, al toparse con la mirada glacial del capitán de corbeta Mackenzie, su semblante parecía repleto de arrugas causadas por una penosa resignación. Los SEAL, en general, le ponían nervioso; desconfiaba de ellos y de su capacidad para actuar saltándose el reglamento. Y aquel SEAL en particular le daba ganas de estar en otra parte; en cualquier otra parte.
Conocía a Mackenzie ya de antes, de cuando a él y Boyd, el oficial ejecutivo, les habían informado acerca de los ejercicios de seguridad. El equipo de SEAL bajo el mando de Mackenzie debía intentar romper las barreras de seguridad del portaaviones y dejar al descubierto los puntos flacos que pudieran aprovechar los grupos terroristas que tanto proliferaban desde hacía algún tiempo. Aquello era una versión de los ejercicios dirigidos en otro tiempo por el grupo de operaciones especiales Seis Célula Roja, tan notorio y tan poco respetuoso con los reglamentos que había sido desmantelado tras siete años de operaciones. El concepto, sin embargo, había sobrevivido de una manera más controlada. El equipo Seis formaba una unidad antiterrorista que trabajaba encubierta. Uno de los modos más eficaces de vencer al terrorismo era impedir que hubiera atentados, en lugar de responder a ellos cuando ya había muertos sobre la mesa. Con este fin, los comandos especiales comprobaban la seguridad de las instalaciones navales y de los grupos de combate de los portaaviones y a continuación recomendaban una serie de medidas para corregir las debilidades que habían sacado a la luz. Siempre había debilidades, puntos flacos: nunca nadie había conseguido rechazar por completo la acometida de aquellos grupos especiales, aunque los comandantes de las bases y los capitanes de los barcos eran avisados siempre con antelación.
Durante las maniobras, Mackenzie se había mostrado distante, pero amable. Contenido. La mayoría de los SEAL tenían un carácter indómito y hosco, pero Mackenzie parecía más bien un marino normal y corriente, el típico modelo de póster de reclutamiento, con su uniforme blanco perfectamente almidonado y sus maneras corteses y afables. El capitán Udaka se había sentido a gusto con él, e incluso había llegado a convencerse de que el capitán de corbeta Mackenzie era por su talante más un funcionario que uno de aquellos salvajes que formaban los comandos tierra, mar y aire.
Pero se había equivocado.
La cortesía seguía allí, y también la calma. El uniforme blanco estaba tan impecable como antes. Pero no había nada cordial en aquella voz profunda, ni en la fría furia que iluminaba sus ojos pálidos, entre azules y grises, que centelleaban como la luz de la luna sobre la hoja de un cuchillo. La aureola de peligro que rodeaba a Mackenzie era tan intensa que casi se podía tocar, y el capitán Udaka era consciente de que se había equivocado por completo al juzgar a aquel hombre. Mackenzie no era un chupatintas; era un hombre con el que había que andarse con mucho ojo. El capitán tenía la sensación de que aquella mirada glacial hubiera podido arrancarle la piel a tiras. Nunca se había sentido tan cerca de la muerte como cuando Mackenzie entró en su despacho tras conocer lo ocurrido.
–Capitán, se le avisó a usted del ejercicio –dijo Zane con frialdad–. Todo el mundo a bordo estaba informado. Se les notificó que mis hombres no irían armados. ¡Así que explíqueme por qué coño dos de mis hombres están heridos de bala!
El señor Boyd, el oficial ejecutivo, se miró las manos. El capitán Udaka comenzó a sentir que le apretaba demasiado el cuello del uniforme, aunque ya se lo había desabrochado y lo único que en realidad le oprimía la garganta era la mirada de Mackenzie.
–No hay excusa posible –dijo crudamente–. Puede que los guardias se asustaran y dispararan sin pensar. Puede que fuera una estupidez, una bravuconada, alguien que quería demostrarles a los SEAL que no podían franquear nuestra barrera de seguridad. Pero, en todo caso, no importa. No tenemos excusa.
Todo lo ocurrido a bordo de su barco era, en última instancia, responsabilidad suya. Aquellos guardias de gatillo fácil pagarían muy caro su error... y él también.
–Mis hombres ya habían penetrado sus barreras de seguridad –dijo Zane suavemente, a pesar de lo cual el capitán sintió que se le ponían los pelos de la nuca de punta.
–Soy consciente de ello.
La brecha en la seguridad de la nave era como sal en la herida del capitán, pero nada podía compararse con el enorme error cometido cuando ciertos hombres bajo su mando habían abierto fuego contra los SEAL desarmados. Sus hombres, su responsabilidad. Por otra parte, tampoco le hacía sentirse mejor saber que, tras caer dos de sus miembros, el resto del comando especial, completamente desarmado, se había hecho rápidamente con el control de la zona. Dicho en cristiano, aquello significaba que los guardias que habían disparado habían sido tratados sin contemplaciones y se hallaban en la enfermería, junto con los dos heridos de bala. En realidad, la expresión «sin contemplaciones» era un eufemismo que venía a decir que los SEAL les habían dado una paliza.
El SEAL herido de mayor gravedad era el teniente Higgins, que había recibido un disparo en el pecho y sería evacuado por aire a Alemania en cuanto su situación se estabilizara. El otro buzo, el contramaestre Odessa, tenía un balazo en el muslo y el fémur roto. Él también sería trasladado a Alemania, pero su condición era estable, aunque su estado de ánimo no lo fuera. El médico de a bordo se había visto obligado a sedarlo para impedir que la emprendiera a golpes con los vapuleados guardias, dos de los cuales seguían inconscientes.
Los otros cinco miembros del comando se hallaban en la sala de Planificación de Misiones, paseándose de un lado a otro como tigres furiosos y buscando alguien en quien descargar su ira sólo para sentirse mejor. Mackenzie les había prohibido salir de aquella zona, y la tripulación del barco procuraba evitarlos. Al capitán Udaka le habría gustado hacer lo mismo con Mackenzie. Tenía la impresión de que, tras aquella fachada de serenidad, acechaba una fría brutalidad. El chasco de aquella noche iba a darle muchos quebraderos de cabeza.
El teléfono de encima de su mesa emitió un áspero zumbido. Aunque agradeció la interrupción, el capitán Udaka levantó el aparato con cierta brusquedad y ladró:
–Di órdenes de que no se me... –se detuvo, escuchó y su expresión se alteró de pronto. Su mirada se posó en Mackenzie–. Enseguida vamos –dijo, y colgó–. Está llegando una transmisión de alta seguridad para usted –le dijo a Mackenzie mientras se ponía en pie–. Es urgente.
Fuera cual fuese el mensaje que contenía aquella transmisión, el capitán Udaka recibió la noticia como un respiro momentáneo.
Zane escuchaba atentamente la transmisión por satélite mientras comenzaba a planear los aspectos logísticos de la misión.
–Mi equipo ha sufrido dos bajas, señor –dijo–. Higgins y Odessa resultaron heridos en el ejercicio de seguridad –no dijo cómo habían resultado heridos; aquello discurriría por otros cauces.
–Maldita sea –masculló el almirante Lindley en un despacho de la embajada de Estados Unidos en Atenas. Levantó la mirada hacia las personas que se hallaban con él: el embajador Lovejoy, un hombre alto y enjuto, provisto de la tersura que sólo concede una vida regalada, a pesar de que en ese momento había en sus ojos castaños una expresión acongojada y severa; el jefe local de la CIA, Art Sandefer, individuo difícil de clasificar, de pelo corto y gris y ojos cansados e inteligentes; y, finalmente, Mack Prewett, el segundo de Sandefer en la jerarquía de la célula local de la CIA. A Mack se lo conocía en algunos círculos como Mack el Navaja; el almirante Lindley sabía que se le consideraba por lo general un hombre de acción, un tipo con el que era peligroso cruzarse. Pero, a pesar de su arrojo, Mack Prewett no era un vaquero dispuesto a poner en peligro a personas inocentes yendo por ahí sin el seguro del arma puesto. Era tan concienzudo como audaz, y había sido precisamente él quien les había proporcionado una información tan precisa y rápida acerca del caso que les ocupaba.
El almirante había conectado el altavoz de teléfono, de modo que los otros tres hombres presentes en el despacho habían oído las malas noticias acerca del comando SEAL en el que tenían puestas todas sus esperanzas. El embajador Lovejoy pareció envejecer a ojos vista.
–Habrá que recurrir a otro equipo –dijo Art Sandefer.
–¡Eso llevará mucho tiempo! –contestó el embajador con violencia contenida–. Dios mío, ya podría estar... –se detuvo, con el rostro contraído por la angustia. No fue capaz de terminar la frase.
–Yo llevaré a mi equipo –dijo Zane. Su voz, amplificada por el altavoz, sonaba muy clara en la habitación insonorizada–. Somos los que estamos más cerca. Podemos estar listos dentro de una hora.
–¿Tú? –preguntó el almirante, sorprendido–. Pero, Zane, si no has entrado en acción desde...
–Desde mi último ascenso –concluyó Zane secamente.
No le había hecho ni pizca de gracia cambiar la acción por la burocracia, y estaba considerando seriamente la posibilidad de renunciar a su puesto. Tenía treinta y un años y le estaba empezando a parecer que sus éxitos en el escalafón militar iban a impedirle poner en práctica su oficio. Cuanto más alto el rango del oficial, menos probable era que entrara en acción. Había estado pensando en ingresar en las fuerzas de orden público, o tal vez en formar equipo con Chance. Ahí sí que había acción a raudales, eso seguro.
De momento, sin embargo, aquella misión parecía caída del cielo, y pensaba aceptarla.