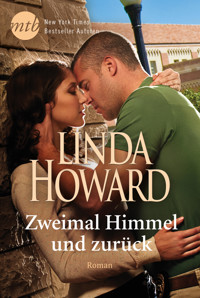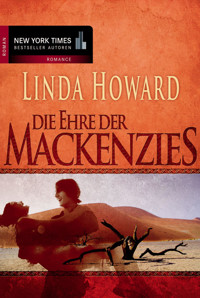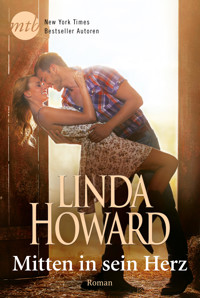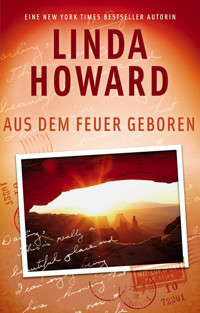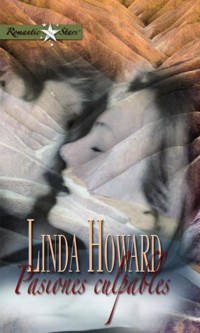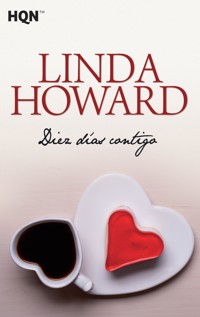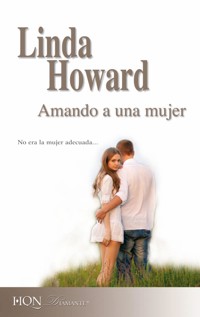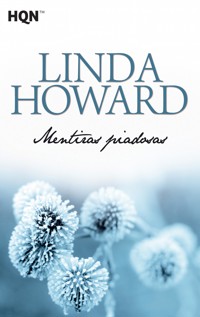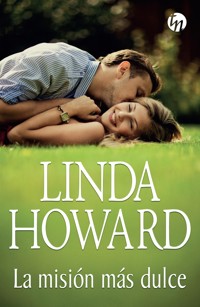4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
Reese Duncan quería una esposa. Una mujer con quien tener hijos y que lo ayudara en el rancho, alguien que no le diera quebraderos de cabeza... en definitiva, alguien que no se pareciera a su primera esposa, la mujer que había destrozado su vida. Pero él nunca hubiera contado con Madelyn Patterson. Ella era una mujer de ciudad, sofisticada, pero estaba deseando trabajar en el rancho y tener una familia con Reese. Lo único que le pedía a cambio era que correspondiera a su amor, pero eso era lo único que Reese no estaba dispuesto a ofrecerle...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1990 Linda Howington
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Un lugar en el corazón, n.º 97A - abril 2017
Título original: Duncan’s Bride
Publicados originalmente por Mills & Boon® , Ltd., Londres
Este título fue publicado originalmente en español en 2002
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-9763-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Si te ha gustado este libro…
Uno
Era hora de que buscara una esposa, pero en esa ocasión no pretendía que el «amor» formara parte del trato. Era mayor e infinitamente más sabio, y sabía que el «amor» no era necesario, ni siquiera deseable.
Reese Duncan había quedado como un tonto en una ocasión y a punto había estado de perderlo todo. No volvería a suceder. Esa vez elegiría una esposa con el cerebro y no con el contenido de sus vaqueros, y seleccionaría a una que estuviera satisfecha de vivir en un rancho aislado, dispuesta a trabajar duramente y a ser buena madre de sus hijos, que le interesara más la familia que la moda. En el pasado se había enamorado de una cara bonita, pero el aspecto ya no figuraba en su lista de requisitos. Era un hombre normal con un impulso sexual sano; eso bastaría para tener los hijos que quería. No buscaba pasión. La pasión lo había conducido al peor error de su vida. En ese momento quería una mujer que fuera fiable y tuviera sentido común.
El problema era que no disponía de tiempo para encontrarla. Trabajaba de doce a dieciséis horas al día tratando de mantenerse a flote. Había necesitado siete años, pero parecía que al fin ese año iba a dejar los números rojos atrás. Había perdido la mitad de su tierra, una pérdida que le devoraba el alma cada minuto de su vida, pero jamás iba a permitirse perder lo que le quedaba. Había perdido la mayor parte de su ganado; las enormes manadas ya no estaban, y trabajaba como un esclavo para cuidar de las reses que le quedaban. También se habían ido los hombres; no había sido capaz de pagar sus nóminas. Llevaba tres años sin comprarse un nuevo par de vaqueros. Ocho que no pintaba los graneros ni la casa.
Pero April, su ex mujer, tenía sus desorbitadas deudas, adquiridas antes del matrimonio, pagadas. Había recibido la cantidad global del acuerdo de separación. Tenía su apartamento de Manhattan, su caro guardarropa. ¿Qué le importaba a ella que tuviera que suplicar y vender su tierra, sus reses, vaciar sus cuentas bancarias para darle la mitad de sus posesiones, para las que se sentía con «derecho»? Después de todo, ¿no pasó dos años enteros casada con él? ¿No había vivido dos infernales inviernos en Montana, aislada por completo de la civilización? ¿Qué importaba que el rancho llevara en su familia cien años? Dos años de matrimonio le daban «derecho» a la mitad de él, o a su equivalente en frío dinero al contado. Ella había estado encantada de contentarse con el efectivo. Si no tenía tanto, podía vender un poco de tierra; después de todo, era propietario de un montón, no echaría de menos unos miles de acres. Ayudaba que su padre fuera un magnate de los negocios que tenía un montón de contactos tanto en Montana como en los otros estados del oeste, lo que explicaba que el juez no quedara convencido por los argumentos de Reese de que la cantidad que exigía April lo iba a sumir en la bancarrota.
Ése era otro error que no iba a cometer. La mujer con la que se casara en esa ocasión tendría que firmar un acuerdo prenupcial que protegería su rancho en caso de divorcio. No pensaba arriesgar ni un metro cuadrado de tierra de la herencia de sus hijos, ni del dinero que haría falta para dirigir el rancho. Ninguna mujer iba a volver a desplumarlo; podía marcharse, pero no se iría con nada suyo.
De no ser por la cuestión de los hijos, habría sido feliz quedándose soltero el resto de su vida. Quería hijos. Los necesitaba. Quería enseñarles a amar la tierra tal como se lo habían enseñado a él, dejársela en herencia, pasarles el legado que le habían transmitido a él. Más que eso, quería la vida que los niños aportarían al viejo y vacío rancho, las risas, las lágrimas y la furia, el dolor de los miedos infantiles y los gritos de alborozo. Quería herederos de su propia sangre. Y para tener esos hijos, necesitaba una esposa.
Además, también sería conveniente. Había mucho que hablar a favor del sexo disponible, en particular cuando no tenía tiempo que perder para tratar de encontrarlo. Lo único que necesitaba era una mujer sólida, firme, poco exigente, en su cama todas las noches, y sus hormonas se ocuparían de lo demás.
Pero las mujeres solteras y casaderas escaseaban en esa parte del país; todas se trasladaban a las ciudades. La vida en un rancho era dura, y querían algo de estímulo y lujo en su vida. Además, Reese no tenía tiempo, dinero ni predisposición para cortejar a una mujer. Había una manera más eficaz de encontrar una.
Había leído un artículo en una revista sobre la cantidad de granjeros del medio oeste que ponían anuncios solicitando esposas, y también había visto un programa de televisión sobre hombres en Alaska que hacían lo mismo. A una parte de él no le gustó la idea de anunciarse, ya que era un hombre reservado. Por otro lado, no tendría que gastar un montón de dinero por poner unos pocos anuncios en las secciones personales de algunos periódicos, y en esos días el dinero significaba mucho para él. No tendría que conocer a las mujeres que no lo atrajeran, no iba a tener que perder tiempo conduciendo de un lado para otro, invitándolas, llegando a conocerlas. En particular le desagradaba eso último, ni siquiera quería conocer a la que pudiera llegar a ser su mujer. Tenía una gruesa capa de hielo a su alrededor y le gustaba de esa manera. La visión resultaba mucho más clara cuando no la entorpecía la emoción. Esa parte de él se sentía satisfecha con el distanciamiento de un anuncio, aun cuando a la parte reservada le desagradaba la naturaleza pública de esa actuación.
Pero había decidido que ése era el camino a seguir, y Reese Duncan no perdía el tiempo una vez tomada una decisión. Publicaría el anuncio en varios de los periódicos más importantes del oeste y del medio oeste. Sacó un bloc de notas y comenzó a trazar el recuadro que quería que tuviera; luego, en letra de imprenta, escribió:
Se busca esposa..
Madelyn Sanger Patterson regresó al despacho después del almuerzo. Su amiga Christine pensaba que nunca daba la impresión de que se hubiera dado prisa por algo. Tampoco que pudiera sudar. En el exterior hacía treinta y cinco grados, pero ninguna humedad o arruga mancillaban el perfecto vestido blanco ostra. A Madelyn todo le sentaba bien.
–Eres muy desagradable –comentó Christine, recostándose en el sillón para evaluar la aproximación de Madelyn–. Es insano no sudar, antinatural no arrugar la ropa e impío que no se te revuelva el pelo.
–Sudo –contradijo Madelyn divertida.
–¿Cuándo?
–Cada martes y jueves a las siete de la tarde.
–No me lo creo. ¿Les das cita a tus glándulas sudoríparas?
–No, juego al frontón.
–Eso no cuenta –hizo la señal de la cruz con los dedos para repeler la mención del ejercicio, que en su opinión era el octavo pecado mortal–. Con un tiempo como éste, la gente normal suda sin tener que hacer ejercicio. ¿Y se te arruga la ropa? ¿Te queda alguna vez el pelo lacio sobre la cara?
–Desde luego.
–¿Delante de testigos?
Madelyn se sentó en el borde del escritorio de Christine y cruzó las piernas a la altura de los tobillos. Era una postura angulosa, casi masculina, que quedaba grácil en ella cada vez que la realizaba. Ladeó la cabeza para estudiar el periódico que había estado leyendo su amiga.
–¿Algo interesante?
La madre de Christine siempre le enviaba por correo la edición dominical de su periódico de Omaha, para que pudiera estar al corriente de las noticias locales.
–Mi mejor amiga del instituto va a casarse. Su anuncio de compromiso sale aquí. Una conocida ha muerto, un antiguo novio ha ganado su primer millón, la sequía está disparando los precios del pienso. Las cosas habituales –dobló el periódico y se lo entregó a Madelyn, que disfrutaba con los diarios de distintas ciudades–. Hay un buen artículo acerca de trasladarse a otra parte del país en busca de trabajo. Lamento no haberlo leído antes de haber dejado Omaha.
–Llevas dos años aquí. Es demasiado tarde para sufrir la conmoción cultural.
–La añoranza se rige por otro horario.
–¿De verdad lo añoras? ¿O estás tristona porque la semana pasada rompiste con la Maravilla de Wall Street y aún no le has encontrado sustituto?
Sonrieron y Madelyn regresó a su propio despacho con el periódico en la mano. Observó su escritorio. Estaba espantosamente despejado. Podía quedarse en la oficina el resto del día o irse a casa, y ninguna de las dos cosas marcaría alguna diferencia. Lo más probable era que nadie se enterara de que se había ido, a menos que decidiera contárselo a alguien. Ésa era la asiduidad con la que sonaba su teléfono.
Tenía ventajas ser la hermanastra del propietario. Sin embargo, el aburrimiento no era una de ellas. Estar ociosa resultaba doloroso para ella. Se acercaba el momento en que tendría que darle un beso a Robert, darle las gracias por su consideración y cortésmente declinar continuar con ese «trabajo».
Quizá incluso debería pensar en trasladarse. Tal vez a la costa oeste. O a Fiji. Robert no tenía intereses comerciales en Fiji. Todavía.
Abrió el periódico y se recostó en el sillón con los tobillos cruzados sobre la mesa. La decisión esperaría; llevaba un tiempo trabajando en el problema, de modo que seguiría allí cuando terminara de leer el diario.
Le encantaban los periódicos de otras ciudades, en particular los pequeños, con sus ediciones semanales que más que cualquier otra cosa eran columnas de cotilleo. El diario de Omaha era demasiado grande para eso, pero aun así tenía un sabor del medio oeste que le recordaba que ciertamente había vida fuera de Manhattan. La ciudad era tan grande y compleja que aquéllos que vivían en ella tendían a ser absorbidos por su dinámica. Constantemente buscaba ventanas a otros estilos de vida, no porque le desagradara Nueva York, sino porque todo despertaba su curiosidad.
Se saltó la sección de Internacional, porque tanto en Omaha como en Nueva York era la misma, leyó las noticias del medio oeste y las locales, para enterarse de que la sequía afectaba a los granjeros y rancheros pero creaba un negocio floreciente para los mataderos, y quién se había casado o pretendía hacerlo. Leyó los anuncios de ventas, comparó el precio de las propiedades en Omaha con los de Nueva York, y como siempre quedó asombrada por la diferencia. Pasaba los anuncios de Se Busca cuando uno en la sección de Personales llamó su atención.
Se busca esposa para ranchero emprendedor. Debe tener un carácter sólido, querer hijos y poder trabajar en un rancho. Preferiblemente entre veinticinco y treinta y cinco años.
Las que estuvieran interesadas debían contactar con el susodicho ranchero emprendedor en un apartado de correos de Billings, Montana.
De inmediato captó la atención de Madelyn, cuya imaginación quedó atrapada por el anuncio, aunque no estaba segura de si debería sentirse divertida o indignada. El hombre prácticamente pedía una mezcla de yegua y empleada de rancho. Por otro lado, había sido brutalmente honesto respecto de sus expectativas, lo cual era una brisa de aire fresco después de algunos anuncios personales que había visto en los diarios y revistas neoyorquinos. No había nada de esas tonterías de «acuario sensible busca a mujer new age de los noventa para explorar juntos el sentido del universo», que no revelaba nada salvo que el escritor carecía del concepto de claridad en la palabra escrita.
Hacía unos meses había leído un artículo sobre las novias por correspondencia, y aunque le había resultado interesante, le desagradó toda la impersonalidad que rodeaba el asunto. Evidentemente se trataba de un gran negocio que juntaba a mujeres orientales con hombres de las naciones occidentales, pero no se limitaba a eso; granjeros y rancheros de los estados menos poblados habían empezado a anunciarse, simplemente porque en sus zonas había pocas mujeres. De hecho, tenían una revista entera dedicada a ello.
En realidad, ese anuncio tenía la misma intención que los que aparecían en las revistas más elegantes: alguien buscaba compañía. La necesidad era la misma en todo el mundo, aunque a veces se disfrazaba con términos más divertidos o románticos.
Y responder el anuncio no era hacer otra cosa que aceptar conocer a alguien, como una cita a ciegas. Era un modo de entablar contacto. Todas las relaciones comenzaban con una primera cita, a ciegas o de otra naturaleza.
Dobló el periódico y deseó tener algo que hacer aparte de reflexionar en el tema de los anuncios sociales.
Podía subir a aporrear el escritorio de Robert, pero con eso no conseguiría nada. Robert no respondía bien a la fuerza; no iba a perturbar el buen funcionamiento de sus oficinas para darle algo que hacer a ella. Le había ofrecido el trabajo como un medio para que dispusiera de una actividad en la vida después de perder a su madre y a su abuela en un breve espacio de tiempo, pero los dos sabían que el trabajo había sobrepasado su objetivo. Solo un optimismo incurable la había mantenido allí tanto tiempo, con la esperanza de que se convirtiera en algo válido. Si aporreara el escritorio de Robert, él se recostaría en el sillón y le sonreiría con expresión perversamente divertida, aunque la boca rara vez se unía a los ojos en celebración, y diría: «La pelota está en tu campo, cariño. Saca o vete a casa».
Sí, era hora de pasar a algo nuevo. La conmoción del dolor había conducido a la inercia, y la inercia era más dura de sobrellevar; de lo contrario se habría ido hacía más de dos años.
«Se busca esposa».
Abrió el periódico y volvió a leer el anuncio.
No, no estaba tan desesperada. ¿O sí? Necesitaba un trabajo nuevo, un cambio de paisaje, no un marido.
Por otro lado, tenía veintiocho años, lo suficientemente mayor como para saber que la vida de ciudad no iba con ella, a pesar de que había vivido en ciudades casi toda su vida. De niña, en Richmond, le habían encantado los fines de semana en que iba a visitar a su abuela al campo. Cuánto había disfrutado con la paz y la quietud, y cuánto lo había echado de menos cuando su madre volvió a casarse y tuvieron que trasladarse a Nueva York.
No, no estaba desesperada, pero era curiosa por naturaleza y necesitaba una distracción mientras decidía qué clase de trabajo debería buscar y dónde. Era como una primera cita. Si encajaba, encajaba. No tenía nada contra Montana; además, sería una historia excelente contarles a sus nietos que había sido una novia por correspondencia. Y si de ello no salía nada, como sería lo más probable, no se habría hecho ningún daño. Se sentía mucho más segura contestando el anuncio de un ranchero de Montana que el de un urbanita.
Entusiasmada con su osadía, introdujo un papel en su máquina de escribir eléctrica, redactó una respuesta al anuncio, puso la dirección en un sobre, un sello y lo metió por el buzón interior. En cuanto el sobre desapareció, experimentó una sensación peculiar y hueca en el estómago, como si acabara de hacer algo increíblemente estúpido.
Se encogió de hombros. No había nada de qué preocuparse. Lo más probable era que nunca recibiera contestación de su ranchero de Montana. Después de todo, ¿qué podían tener en común?
Reese Duncan frunció el ceño al ver en el sobre el remite de Nueva York mientras lo abría y extraía la hoja mecanografiada del interior. ¿Qué podía saber alguien de Nueva York sobre la vida en un rancho? Estuvo tentado de tirar la carta a la papelera; sería una pérdida de su tiempo leerla, igual que el viaje a Billings para recoger la correspondencia había sido una pérdida de tiempo. En esa ocasión sólo había recibido esa respuesta al anuncio, y encima de Nueva York.
Pero las contestaciones generales al anuncio no habían sido abrumadoras, de modo que lo mejor era que la leyera. De hecho, ésa era la tercera respuesta que recibía. Imaginaba que no había demasiadas mujeres en el mundo ansiosas de vivir en un rancho de Montana.
La carta era breve, y notable en la información que no proporcionaba. Se llamaba Madelyn S. Patterson. Tenía veintiocho años, nunca había estado casada, estaba sana, era fuerte y dispuesta a trabajar. No había enviado una foto. Era la única que no lo había hecho.
Era más joven que las otras dos mujeres que habían respondido. La maestra era de su edad, y nada fea. La otra mujer tenía treinta y seis años, dos más que él, y jamás había realizado un trabajo remunerado; se había quedado en casa a cuidar de su madre inválida, que había muerto hacía poco. Era corriente, pero no fea. Las dos tendrían unas expectativas mucho más realistas de los espacios vastos y vacíos y de la dura vida en un rancho que esa tal Madelyn S. Patterson.
Por otro lado, podía ser una chica de ciudad pequeña que se había trasladado a la gran ciudad para descubrir que no le gustaba. Debía de haber leído el anuncio en un periódico que le habrían mandado por correo, porque estaba claro que él no había desperdiciado el dinero publicándolo en el New York Times. Y debido a las pocas respuestas obtenidas, tampoco podía soslayarla. Realizaría los mismos preparativos con ella que había hecho con las otras, si aún seguía interesada después de que le escribiera.
Salió de la oficina de correos y se dirigió hacia la furgoneta. Le estaba consumiendo más tiempo del que realmente podía permitirse. Quería tenerlo todo arreglado en julio, y ya estaban a mediados de mayo. Seis semanas. Quería encontrar esposa en las siguientes seis semanas.
Señorita Patterson:
Me llamo Reese Duncan. Tengo treinta y cuatro años, estoy divorciado, sin hijos. Soy dueño de un rancho en la zona central de Montana.
Si todavía sigue interesada, podemos vernos dentro de dos semanas a partir del sábado. Comuníquemelo por carta. Le enviaré un billete de autobús hasta Billings.
No había ningún saludo de despedida, sólo su firma: G.R. Duncan. ¿Qué representaría la «G»? Su caligrafía era fuerte, angulosa y perfectamente legible, y no tenía errores de ortografía.
Ya conocía su nombre, edad y que estaba divorciado. Antes no había sido real; había sido únicamente alguien anónimo que había puesto un anuncio para buscar esposa. En ese momento era una persona.
Y ocupada, si sólo podía sacar tiempo para verla después de dos sábados. Madelyn no pudo evitar sonreír. Desde luego, no daba la impresión de estar desesperado por una esposa como para tener que anunciarse. De nuevo tuvo la clara impresión de que se hallaba demasiado ocupado para buscar una. En la carta ponía que estaba divorciado, de modo que tal vez había perdido a su mujer por estar demasiado ocupado.
Se sentía cada vez más intrigada. Quería conocer a ese hombre.
Madelyn S. Patterson había contestado con celeridad, algo que las otras dos no habían hecho; aún tenía que recibir sus cartas. Reese abrió la de ella.
Señor Duncan:
Llegaré a Billings en la fecha estipulada. Sin embargo, no puedo permitir que pague mis gastos de viaje, ya que somos desconocidos y quizá no surja nada de nuestro encuentro.
Mi vuelo llega a las diez treinta y nueve de la mañana. Espero que le resulte una hora conveniente. Adjunto una copia del horario de mi vuelo. Por favor, si sus planes cambian, póngase en contacto conmigo.
Enarcó las cejas. Así que prefería volar antes que tomar el autobús. Esbozó una sonrisa cínica. En realidad, a él le sucedía lo mismo. Incluso había tenido su propia avioneta, pero eso había sido «A.A.»: «Antes de April». Su ex mujer se había encargado de que necesitara años para poder volver a permitirse viajar en avión, por no mencionar tener su propia avioneta.
Una parte de él apreció el hecho de que la señorita Patterson le ahorrara los gastos, pero a su núcleo duro y orgulloso le molestó no poder pagarle un billete de avión. Diablos, si hasta el billete de autobús le habría hecho apretarse el cinturón esa semana. Probablemente cuando descubriera su precaria situación económica se marcharía a toda velocidad. Era imposible que esa mujer funcionara, pero bien podía conocerla para cerciorarse. Después de todo, las candidatas no hacían cola para llamar a su puerta.
Madelyn invitó a cenar a Robert el jueves antes de su vuelo del sábado a Montana, ya que quería hablar a solas con él y sabía que él tenía una cita el viernes.
Llegó a las ocho y fue directamente al pequeño bar del apartamento, donde se sirvió un whisky con agua. Alzó la copa en dirección a ella y, como siempre, sus ojos sonrieron sin que su boca compartiera el gesto. Madelyn alzó la copa de vino.
–Por un enigma –brindó.
–¿Tú misma? –él enarcó las cejas oscuras y elegantes.
–Yo no, soy un libro abierto.
–Escrito en una lengua desconocida.
–Y si alguna vez levantaran tus tapas, ¿qué idioma aparecería?
Él se encogió de hombros sin dejar de sonreír, aunque no podía refutar el cargo de que se mantenía distante de la gente. Madelyn era la persona más próxima a él; el padre de Robert se había casado con su madre cuando ella tenía diez años y él dieciséis, lo que debería haber sido una gran diferencia de edad para lograr una verdadera intimidad, pero, inexplicablemente, Robert se había tomado tiempo para hacerla sentir bienvenida en su nuevo hogar, para hablarle y escucharla. Juntos habían sobrellevado primero la muerte del padre de él, y luego, cinco años más tarde, la de su madre; la mayoría de hermanastros probablemente se habría distanciado después de eso, pero ellos no, porque se caían realmente bien, como amigos tanto como hermanos.
Robert era un verdadero enigma: elegante, atractivo, casi aterradoramente inteligente, pero con un enorme centro privado que nadie jamás había recibido autorización para tocar. Madelyn era única en que incluso conocía la existencia de ese centro. Nadie más había llegado a ver tanto de él. En los años transcurridos desde que había heredado las Empresas Cannon, había remodelado las diferentes compañías, para hacerlas más grandes y ricas que antes. En sus manos finas había una gran cantidad de poder, pero ni siquiera el imperio Cannon parecía llegar hasta su centro privado. El hombre interior era una ciudadela, inviolada.
En ese momento observaba a Madelyn con ojos divertidos, y pasado un minuto ella respondió su propia pregunta.
–Tu idioma sería uno oscuro, muerto, desde luego, y traducido a un código de tu propia invención. Parafraseando a Winston Churchill, «eres un enigma dentro de un rompecabezas envuelto en un acertijo, o una bobada de similar complejidad».
Él estuvo a punto de sonreír; movió los labios e inclinó la cabeza para reconocer la precisión de su evaluación. Bebió un sorbo de whisky y disfrutó de su sabor.
–¿Qué hay para cenar?
–Conversación.
–Un verdadero caso de comernos nuestras palabras.
–Y espaguetis.
–Y bien, ¿de qué estamos conversando?
–Del hecho de que voy a buscar un trabajo nuevo, como mínimo –anunció ella al entrar en la cocina. Él la siguió y, sin titubeos, comenzó a ayudarla a llevar la comida a la mesa.
–Ha llegado la hora, ¿verdad? –preguntó Robert con perspicacia–. ¿Qué te ha hecho decidirte?
–Varias cosas –se encogió de hombros–. Básicamente, como bien has dicho, ha llegado la hora.
–Has dicho «como mínimo». ¿Y como máximo?
Típico de Robert ver las implicaciones de cada palabra. Sonrió mientras llenaba las copas con vino.
–Este sábado me voy a Montana.
Él parpadeó, indicando su intenso interés.
–¿Qué hay en Montana?
–No qué. Quién.
–¿Quién, entonces?
–Un hombre llamado Reese Duncan. Existe una posibilidad de matrimonio.
Había ocasiones en que una mirada de los ojos verdes de Robert podía cortar una navaja, y ésa era una de ellas.
–Suena como un parte meteorológico –comentó con voz neutral–. ¿Te importaría darme un porcentaje? ¿Cuarenta por ciento de posibilidades de matrimonio? ¿Cincuenta?
–No lo sé. No lo sabré hasta que conozca al hombre.
Robert había estado sirviéndose pasta, pero entonces dejó con cuidado los cubiertos y respiró hondo. Madelyn lo observó con interés. Era una de las contadas veces en que podía afirmar que había visto a Robert sorprendido.
–¿Quieres decir que aún no lo conoces? –preguntó él con cuidado.
–No. Nos hemos escrito, pero no nos hemos visto. Y puede que no nos gustemos en persona. De hecho, sólo existe una posibilidad muy escasa de matrimonio. En términos meteorológicos, no se espera acumulación.
–Pero es posible.
–Sí. Quería que lo supieras.
–¿Cómo lo conociste?
–No lo conozco. Sé un poco sobre él, pero no mucho.
–Entonces, ¿cómo empezasteis a escribiros?
–Puso un anuncio buscando esposa.
Robert pareció aturdido, realmente aturdido. Madelyn se apiadó de él y le sirvió la salsa espesa sobre la pasta antes de que se enfriara, ya que parecía haberla olvidado por completo.
–¿Respondiste a un anuncio personal? –preguntó al final con voz tensa.
–Sí –asintió y centró la atención en su propio plato.
–Santo cielo, ¿sabes lo arriesgado que es eso? –rugió, incorporándose a medias de la silla.
–Sí, lo sé –le palmeó la mano–. Por favor, siéntate y come. No te entraría el pánico si te hubiera contado que conocí a alguien en un bar de Manhattan, y eso es mucho más arriesgado que conocer a un ranchero de Montana.
–Desde un punto de vista de salud, sí, pero hay otras cosas a considerar. ¿Y si se trata de un hombre al que le gusta abusar? ¿Y si tiene un historial criminal o es un timador? ¿Cuánto conoces de él?
–Tiene treinta y cuatro años, tu edad. Es propietario de un rancho en la región central de Montana, está divorciado y sin hijos. He estado escribiendo a un apartado de correos de Billings.
Por la expresión de Robert, Madelyn supo que había tomado nota mental de todo lo que le había dicho y que no olvidaría ni un solo detalle. También sabía que haría investigar minuciosamente a Reese Duncan; pensó en protestar, pero decidió que no conseguiría nada. Cuando Robert dispusiera de su informe, ella ya habría conocido al señor Duncan y se habría formado su propia opinión. Incluso podía entender por qué Robert se sentía alarmado y protector, aunque no estaba de acuerdo en que hubiera necesidad de ello. La correspondencia directa del señor Duncan le había confirmado que se trataba de un hombre que trataba con la verdad sin adornos y que le importaba un bledo cómo pudiera sonar o parecer.
–¿Puedo convencerte de no ir? –preguntó Robert–. ¿O al menos de retrasar tu encuentro?
–No –sonrió–. Siento tanta curiosidad que casi no puedo soportarlo.
Él suspiró. Madelyn era curiosa como un gato y podía comprender por qué un anuncio en busca de esposa le habría resultado irresistible; una vez que lo hubiera leído, no le habría quedado más remedio que conocer en persona al hombre. Si no había modo alguno de convencerla de no ir, sí podía cerciorarse de que no correría peligro. Antes de que subiera al avión, sabría si ese Reese Duncan tenía algún tipo de historial delictivo, hasta una multa de aparcamiento. Si existía algún indicio de que Madelyn no iba a estar a salvo, evitaría que subiera a ese avión aunque tuviera que sentarse encima de ella.
Como si le hubiera leído la mente, ella se adelantó. Volvía a exhibir esa expresión angelical, la que hacía que él se pusiera a la defensiva.
–Si interfieres en mi vida social, daré por hecho que tengo el mismo derecho con la tuya –comentó con dulzura–. En mi opinión, necesitas un poco de ayuda con tus mujeres.
Hablaba en serio. Madelyn jamás faroleaba, nunca amenazaba a menos que estuviera dispuesta a cumplir sus amenazas. Sin decir palabra, Robert sacó un pañuelo blanco del bolsillo y lo agitó en señal de rendición.
Dos
El vuelo aterrizó con antelación en Billings. Madelyn estudió al pequeño grupo de gente que esperaba para recibir a los que bajaban del avión, pero no vio a ningún varón solo que diera la impresión de estar buscándola a ella. Respiró hondo, agradecida por el pequeño descanso. Se sentía inesperadamente nerviosa.
Empleó el tiempo para ir a los aseos; al salir, oyó su nombre pronunciado por los altavoces. «Madelyn Patterson, por favor, reúnase con su grupo en el mostrador de Información. Madelyn Patterson, por favor, reúnase con su grupo en el mostrador de Información».
El corazón comenzó a latirle con fuerza. Le gustaba la sensación de anticipación. Al fin había llegado el momento. La curiosidad la estaba matando.
Caminó con paso relajado. Tenía los ojos encendidos. Ya sólo estaba un poco nerviosa, y no lo revelaba.
Debía de ser el hombre que estaba apoyado en el mostrador de Información. Llevaba puesto un sombrero, de modo que no le podía ver muy bien la cara, pero era delgado y estaba en buena forma. Una sonrisa bailaba en sus labios. Se conocerían, serían corteses, pasarían un día agradable juntos, y al día siguiente le estrecharía la mano y le diría que había disfrutado de la visita y que allí se acababa todo. Todo sería muy civilizado y moderado, tal como a ella le gustaba…
Él se irguió y se volvió hacia ella. Madelyn sintió que sus ojos se clavaban en ella y que adquirían más intensidad.
Su andar relajado vaciló, y luego se detuvo por completo. Permaneció paralizada en medio del aeropuerto, incapaz de dar otro paso. Nunca antes le había sucedido algo así, pero se sentía impotente de controlarlo. Se hallaba aturdida. El corazón le latía con fuerza, siguiendo un ritmo doloroso. Respiraba de forma entrecortada; el bolso se le escabulló entre los dedos y aterrizó en el suelo. Se sentía como una tonta, pero no le importaba. No podía dejar de mirarlo.