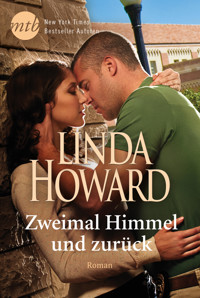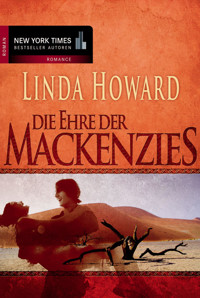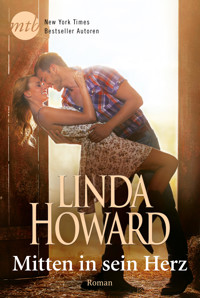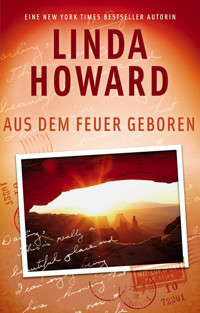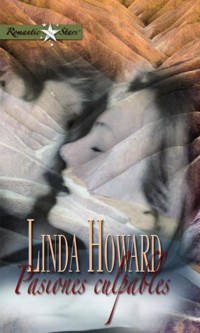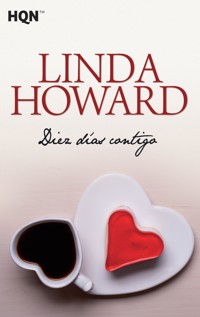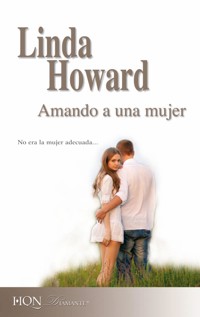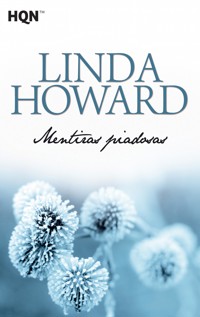4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Mary Elizabeth Potter era una solterona por elección que no se hacía ilusiones respecto al amor. Pero era también una buena profesora... y quería que el hijo de Wolf Mackenzie volviera al colegio. Para conseguirlo, se enfrentó al padre del chico y a partir de ese instante padre e hijo entraron en su vida, cambiándola para siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1989 Linda Howington
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Lecciones privadas, n.º 164A - junio 2017
Título original: Mackenzie’s Mountain
Publicado originalmente por Silhouette® Books
Este título fue publicado originalmente en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-9767-0
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Al Principio Fayrene, también conocido como «el efecto del agua goteando sobre la roca»: la roca pierde.
Capítulo 1
Necesitaba una mujer. Urgentemente.
Wolf Mackenzie no podía dormir. La luna, llena y brillante, lanzaba su luz plateada sobre la almohada vacía, junto a él. Su cuerpo palpitaba dolorosamente de deseo, el deseo sexual de un hombre en la flor de la vida, y el paso de las horas solo intensificaba su frustración. Por fin se levantó y se acercó desnudo a la ventana; su cuerpo, fornido y poderoso, se movía con fluidez. Notaba el suelo de madera helado bajo los pies descalzos, pero agradecía aquella leve molestia, que enfriaba su sangre enardecida por un ansia sin cauce.
La luz incolora de la luna labraba las líneas y ángulos de su cara, testimonio vivo de su legado ancestral. Su cara, más aún que la densa cabellera negra que tocaba sus hombros o que los ojos negros de pesados párpados, delataba su origen indio, visible en sus pómulos altos y salientes y en su frente despejada, en sus labios finos y en su nariz aguileña. Menos evidente pero igual de intensa era la herencia celta que había recibido de su padre, al que tan solo una generación separaba de las Tierras Altas de Escocia. El legado paterno había suavizado los rasgos indios heredados de su madre, dotando a Wolf de un rostro afilado como una espada, tan depurado y cortante como recio. Por sus venas corría la sangre de dos de los pueblos más belicosos de la historia: los comanches y los celtas. Era un guerrero nato, y en el Ejército se dieron cuenta de ello nada más alistarse.
Pero era también un hombre sensual. Conocía bien su naturaleza y, a pesar de que la dominaba, había veces en que necesitaba una mujer. Cuando eso sucedía, solía hacerle una visita a Julie Oakes. Julie era una divorciada, varios años mayor que él, que vivía en un pueblecito a treinta kilómetros de allí. Sus relaciones duraban ya cinco años; ninguno de los dos quería casarse, pero tenían necesidades, y se gustaban. Wolf procuraba espaciar sus visitas a Julie, y tenía cuidado de que nadie lo viera entrar en su casa. Aceptaba desapasionadamente el hecho de que los vecinos se escandalizarían si descubrían que Julie se acostaba con un indio. Y no con un indio cualquiera. Una condena por violación marcaba a un hombre de por vida.
Al día siguiente era sábado. Lo esperaban sus tareas cotidianas, y tenía que ir a recoger un cargamento de tablones para el cercado a Ruth, el pueblecito situado al pie de su montaña. Pero las noches de los sábados habían sido siempre para hacer locuras. Él no las haría, pero iría a hacerle una visita a Julie y se desfogaría en su cama.
La noche se iba haciendo cada vez más fría, y unas nubes densas y bajas se acercaban. Wolf se quedó mirándolas hasta que taparon la luna. Sabía que anunciaban otra nevada. No quería regresar a su cama vacía. Su rostro permanecía impasible, pero su sexo palpitaba dolorosamente. Necesitaba una mujer.
Mary Elizabeth Potter tenía un sinfín de pequeñas tareas de las que ocuparse aquella mañana de sábado, pero su conciencia no le permitiría descansar hasta que hablara con Joe Mackenzie. El chico había dejado la escuela hacía dos meses, uno antes de que ella llegara a ocupar el puesto de una profesora que se había marchado inesperadamente. Nadie le había hablado del chico, pero Mary se había tropezado con su expediente y lo había leído por curiosidad. En el pueblecito de Ruth, Wyoming, no había muchos alumnos, y Mary creía conocerlos a todos. Había, en realidad, menos de sesenta estudiantes, pero el índice de los que llegaban a graduarse era casi del cien por cien, de modo que cualquier deserción resultaba extraña. Al leer el expediente de Joe Mackenzie, se había quedado de piedra. Aquel chico era el mejor de su clase. Sacaba sobresalientes en todas las materias. Los alumnos que iban mal se desanimaban y dejaban los estudios, pero la vocación docente de Mary se rebelaba ante la idea de que un alumno tan excepcional abandonara el colegio así como así. Tenía que hablar con él, hacerle comprender lo importante que era para su futuro que siguiera estudiando. Dieciséis años eran muy pocos para cometer un error que lo perseguiría de por vida. Ella no podría pegar ojo hasta que hubiera hecho cuanto estuviera en su mano para convencer a aquel chico de que volviera a la escuela.
Por la noche había vuelto a nevar y hacía un frío que pelaba. El gato maullaba lastimosamente mientras olfateaba alrededor de los tobillos de Mary, como si también él se quejara del tiempo.
–Lo sé, Woodrow –consoló al animal–. El suelo tiene que estar frío para tus patitas.
No le costaba trabajo ponerse en el lugar del gato. Le parecía que no había tenido los pies calientes desde que había llegado a Wyoming.
Se había prometido que, antes de que llegara el siguiente invierno, se compraría un par de botas fuertes y calientes, forradas de piel y resistentes al agua, y andaría por la nieve como si llevara haciéndolo todo la vida, como una lugareña. Las botas le hacían falta ya, en realidad, pero los gastos de la mudanza habían agotado sus magros ahorros, y las enseñanzas que le había inculcado su ahorrativa tía Ardith le impedían comprarlas a crédito.
Woodrow maulló otra vez cuando se puso los zapatos más calentitos y serios que tenía, los que ella llamaba sus «zapatos de maestra solterona». Se detuvo para acariciar a Woodrow detrás de las orejas, y el gato se arqueó, extasiado. Mary había heredado a Woodrow junto con la casa que le había proporcionado la junta educativa. El gato, igual que la casa, no era gran cosa. Mary ignoraba cuántos años tenía, pero tanto él como la casa parecían un poco avejentados. Ella siempre se había resistido a comprarse un gato (aquello le parecía el colmo de la vida de una solterona), pero finalmente su sino le había pasado factura. Era una solterona. Ahora tenía un gato. Y llevaba serios zapatos de solterona. El cuadro estaba completo.
–El agua busca sola su nivel –le dijo al gato, que la contemplaba con su impávida mirada–. Pero ¿a ti qué más te da? A ti no te importa que mi nivel parezca detenerse en gatos y zapatos serios.
Suspiró al mirarse en el espejo para asegurarse de que estaba bien peinada. Su estilo eran los zapatos serios y los gatos, y el ser pálida, flacucha e insignificante. «Ratonil» era un buen término para describirla. Mary Elizabeth Potter había nacido para solterona.
Iba todo lo abrigada que podía ir, a no ser que se pusiera calcetines con aquellos zapatos tan serios, pero hasta ahí no llegaba. Ponerse unos lindos calcetines blancos de los que llegaban justo por encima de los tobillos con una falda larga de vuelo era una cosa, y ponerse calcetines hasta la rodilla con un vestido de punto, otra bien distinta. Estaba dispuesta a prescindir de la elegancia con tal de ir abrigada; pero no estaba dispuesta a ir hecha un adefesio.
En fin, no tenía sentido posponerlo; de todos modos, el tiempo no mejoraría hasta la primavera. Se preparó para aguantar la embestida del aire frío contra su cuerpo, todavía acostumbrado al calor de Savannah. Había dejado su pulcro nidito de Georgia por el desafío de una pulcra escuela en Wyoming, por la ilusión de una forma distinta de vida; incluso reconocía en sí misma una leve ansia de aventura, un ansia que, naturalmente, jamás permitía que aflorara. Pero, por alguna razón, no había tenido en cuenta la cuestión del clima. Había dado por supuesta la nieve, pero no las extremas temperaturas. No era de extrañar que hubiera tan pocos alumnos, pensó al abrir la puerta, y dejó escapar un gemido cuando el viento le lanzó un latigazo. Hacía tanto frío que los adultos no podían desvestirse para engendrar niños.
Se le metió nieve en los simples zapatos cuando se acercó al coche, un juicioso Chevrolet mediano de dos puertas al que, muy juiciosamente, había puesto neumáticos antinieve al mudarse a Wyoming. Según el parte meteorológico que habían dado por la radio esa mañana, la temperatura máxima no superaría los siete grados bajo cero. Suspiró de nuevo por el tiempo que había dejado en Savannah; era marzo, la primavera estaría allí en todo su esplendor y las flores brotarían en un tumulto de colores.
Pero Wyoming poseía una belleza salvaje y majestuosa. Las altas montañas empequeñecían las endebles moradas de los hombres, y le habían dicho que en primavera los prados se cubrían de flores silvestres y los arroyos cristalinos empezaban a cantar su peculiar tonada. Wyoming era completamente distinto a Savannah, y ella era solo una magnolia recién trasplantada a la que le estaba costando aclimatarse.
Le habían dado indicaciones de cómo llegar a casa de los Mackenzie, aunque se las habían dado a regañadientes. Le extrañaba que nadie pareciera interesarse por el chico, porque la gente del pueblo era amable y servicial con ella. El comentario más directo que había recibido procedía del señor Hearst, el dueño del supermercado, que había rezongado entre dientes que los Mackenzie no se merecían que se preocupara por ellos. Pero Mary consideraba que cualquier chico merecía sus desvelos. Era profesora, y tenía intención de ejercer su oficio.
Al montarse en su juicioso coche vio la montaña que llamaban Mackenzie y la estrecha carretera que serpeaba por su ladera como una cinta, y se acobardó. Pese a los neumáticos nuevos, no se sentía segura conduciendo en aquel entorno desconocido. La nieve era… en fin, ajena a ella, aunque no pensaba permitir que le impidiera hacer lo que se había propuesto.
Estaba ya tiritando tan violentamente que apenas pudo meter la llave en el contacto. ¡Qué frío hacía! Le dolían la nariz y los pulmones cuando aspiraba. Tal vez debiera esperar a que mejorara el tiempo antes de atreverse a conducir. Miró la montaña otra vez. Quizá en junio se hubiera derretido toda la nieve…, pero hacía ya dos meses que Joe Mackenzie había dejado el instituto. Tal vez en junio la brecha le pareciera insuperable y no quisiera hacer el esfuerzo. Quizá fuera ya demasiado tarde. Ella tenía que intentarlo, y no se atrevía a dejar que pasara ni una semana más.
Tenía costumbre de darse ánimos en voz alta cuando emprendía alguna tarea dificultosa, y se puso a mascullar en voz baja en cuanto el coche arrancó.
–La carretera no me parecerá tan empinada cuando llegue allí. Todas las carreteras cuesta arriba parecen verticales desde lejos. Es una carretera perfectamente transitable. Si no, los Mackenzie no podrían subir y bajar, y si ellos pueden, yo también puedo.
En fin, tal vez pudiera. Conducir sobre nieve era una habilidad adquirida que aún tenía que dominar.
La determinación la impulsó a seguir adelante. Cuando por fin llegó a la montaña y la carretera comenzó a empinarse, agarró con fuerza el volante y procuró no mirar más allá de la cuneta, desde la que el fondo del valle se veía cada vez más lejano. No le haría ningún bien pensar en la caída desde aquella altura si se precipitaba por el borde de la cuneta. A su modo de ver, aquello pertenecía a la categoría de los conocimientos inútiles, y de esos ya tenía más de la cuenta.
–No voy a patinar –mascullaba–. No voy tan rápido que pueda perder el control. Esto es como la noria. Estaba segura de que iba a caerme, pero no me caí –se había montado una vez en la noria cuando tenía nueve años, y nadie había sido capaz de convencerla de que volviera intentarlo. A ella le iban más los tiovivos–. A los Mackenzie no les importará que hable con Joe –se dijo en un intento de olvidarse de la carretera–. Puede que haya tenido problemas con una novia y por eso no quiera ir a clase. A su edad, seguramente ya se le habrá olvidado.
La carretera no resultó ser tan mala como temía, y empezó a respirar un poco más tranquila. La pendiente era más gradual de lo que parecía desde lejos, y además no creía que le quedara mucho camino. La montaña no era tan grande como se veía desde el valle.
Estaba tan concentrada en la conducción que no vio la luz roja que apareció en el salpicadero. No se dio cuenta de que el coche se había recalentado hasta que de pronto empezó a salir del capó un humo que el aire congelaba de inmediato sobre el parabrisas. Pisó instintivamente el freno y profirió un discreto improperio cuando las ruedas empezaron a patinar. Levantó rápidamente el pie del pedal del freno, y las ruedas empezaron a girar otra vez, pero ella no veía nada. Cerró los ojos, rezó por seguir yendo en la dirección correcta y dejó que el coche se frenara por su propio peso hasta detenerse.
El motor siseaba y rugía como un dragón. Asustada, giró la llave de contacto y salió del coche; el viento la golpeó como un látigo de hielo, y dejó escapar un quejido. El mecanismo de apertura del capó estaba embotado por el frío, pero cedió al cabo de un momento, y ella levantó el capó pensando que estaría bien saber qué le pasaba al coche aunque no pudiera arreglarlo. No hacía falta ser mecánico para localizar la avería: uno de los manguitos se había soltado, y del freno salía un espasmódico chorro de agua caliente.
Al instante comprendió la gravedad de su situación. No podía quedarse en el coche porque no podía poner el motor en marcha para mantenerse caliente. Aquella era una carretera privada, y tal vez los Mackenzie no salieran del rancho en todo el día, o en todo el fin de semana. Estaba demasiado lejos y hacía demasiado frío para volver andando a su casa. Su única alternativa era ir andando hasta el rancho de los Mackenzie y rezar por que no estuviera muy lejos. Ya empezaba a notar los pies entumecidos.
No quiso pararse a pensar en que tal vez no lograra llegar al rancho y comenzó a subir por la carretera a ritmo regular, procurando hacer caso omiso de la nieve que se le metía en los zapatos a cada paso.
Dobló una curva y perdió de vista el coche, pero al mirar hacia delante no vio la casa; ni siquiera un establo. Se sentía sola, como si hubiera caído en mitad del desierto. Estaban solo la montaña y la nieve, el vasto cielo y ella. El silencio era absoluto. Hacía daño hablar, y pronto descubrió que iba arrastrando los pies, en vez de levantarlos. Había avanzado menos de doscientos metros.
Le temblaron los labios y se rodeó con los brazos en un intento de retener su calor corporal. Por penoso que fuera, tenía que seguir andando.
Entonces oyó el rugido amortiguado de un motor y se detuvo. Sentía un alivio tan intenso y doloroso que notó el picor del llanto en los ojos. Le horrorizaba llorar en público y procuró contener las lágrimas. Era absurdo llorar; llevaba menos de quince minutos andando y en realidad no había corrido ningún peligro. Todo se debía a su imaginación hiperactiva, como de costumbre. Arrastró los pies por la nieve hasta la cuneta para quitarse de en medio y esperó a que llegara el vehículo.
Una camioneta negra con enormes ruedas apareció a la vista. Mary notó los ojos del conductor clavados en ella y a pesar de sí misma agachó la cabeza, avergonzada. Las maestras solteronas no estaban acostumbradas a ser el centro de atención y, además, se sentía tonta de remate. Seguramente daba la impresión de haber salido a dar un paseíto por la nieve.
La camioneta aminoró la velocidad y se detuvo delante de ella. Un instante después, se apeó un hombre. Era grande, y a Mary eso le desagradaba de manera instintiva. Le molestaba el modo en que los hombres altos bajaban la mirada hacia ella, y le fastidiaba verse obligada por una simple cuestión de estatura a levantar la vista hacia ellos. Pero, en fin, grande o no, era su salvador. Entrelazó los dedos enguantados y se preguntó qué debía decir. ¿Cómo pedía una que la rescataran? Nunca había hecho autoestop; no parecía propio de una maestra seria y respetable.
Wolf se quedó mirando a la mujer, atónito por que hubiera salido con aquel frío y con un atuendo tan absurdo, además. ¿Qué demonios estaba haciendo en su montaña, de todos modos? ¿Cómo había llegado hasta allí?
De pronto comprendió quién era. En el supermercado había oído hablar de la nueva profesora venida del sur. Nunca había visto a nadie que tuviera más pinta de profesora que aquella mujer, y saltaba a la vista que iba mal pertrechada para un invierno en Wyoming. Llevaba un vestido azul y un abrigo marrón tan anticuados que casi parecía un cliché; por debajo de la bufanda le asomaban unos mechones de pelo castaño claro, y unas grandes gafas de pasta le empequeñecían la cara. No llevaba maquillaje; ni siquiera brillo para protegerse los labios.
Y tampoco llevaba botas. La nieve endurecida le llegaba casi a las rodillas.
Wolf la examinó de hito en hito en dos segundos y no esperó a oír sus explicaciones acerca de por qué estaba en su montaña, si es que ella pensaba darle alguna. De momento no había dicho ni una palabra; seguía mirándolo con fijeza, con una expresión levemente escandalizada. Wolf se preguntó si hablar con un indio le parecería humillante, aunque fuera para pedir ayuda, pero alejó con rapidez aquel pensamiento de su mente. Qué demonios, no podía dejarla a la intemperie.
Dado que ella no decía nada, él tampoco abrió la boca. Se limitó a inclinarse, le pasó un brazo por detrás de las rodillas y el otro por la espalda y la levantó como si fuera una niña, haciendo caso omiso de su quejido de sorpresa. Mientras la llevaba a la camioneta, pensó que en realidad no pesaba mucho más que una niña, y notó el destello de sorpresa de unos ojos azules tras las gafas; luego, ella le pasó el brazo alrededor del cuello y se agarró a él con todas sus fuerzas, como si temiera que la dejara caer.
Wolf se la cambió de brazo para abrir la puerta de la camioneta y la depositó en el asiento. Después le sacudió enérgicamente la nieve de los pies y de las piernas. Oyó que ella gemía otra vez, pero no levantó la mirada. Cuando hubo acabado, se sacudió la nieve de los guantes y se dio la vuelta para sentarse tras el volante.
–¿Cuánto tiempo llevaba caminando? –masculló de mala gana.
Mary dio un respingo. No esperaba que su voz fuera tan profunda que casi reverberara. La calefacción de la camioneta le había empañado los cristales de las gafas y, al quitárselas, notó que le escocían las mejillas heladas al afluir a ellas la sangre.
–Yo… no mucho –balbució–. Unos quince minutos. Se me soltó uno de los manguitos del agua. Bueno, a mi coche, quiero decir.
Wolf la miró a tiempo de ver que se apresuraba a bajar los ojos y notó que se había puesto colorada. Bien, eso significaba que empezaba a entrar en calor. Además, estaba azorada; Wolf lo notaba en el modo en que se retorcía los dedos. ¿Creía acaso que iba a abalanzarse sobre ella y a violarla en el asiento del coche? A fin de cuentas, él era un indio resentido, capaz de cualquier cosa. Claro que, por la pinta que tenía ella, seguramente aquello era lo más emocionante que le había pasado nunca.
No estaban lejos de la casa del rancho y llegaron al cabo de un par de minutos. Wolf aparcó junto a la puerta de la cocina y salió; rodeó la camioneta y llegó a la puerta del acompañante justo cuando ella la abría y se disponía a bajar.
–Olvídelo –dijo, y la tomó de nuevo en brazos.
Al deslizarse ella del asiento, la falda se le subió hasta la mitad de los muslos. Ella se apresuró a bajársela, pero no sin que antes los ojos negros de Wolf examinaran sus piernas flacas, y al instante se puso aún más colorada.
El calor de la casa la envolvió, y respiró hondo, aliviada, sin notar apenas que él apartaba una silla de madera de la mesa y la depositaba sobre ella. Sin decir palabra, Wolf abrió el grifo y dejó correr el agua caliente. Luego se puso a llenar un barreño. De vez en cuando probaba el agua para ir regulando la temperatura.
En fin, Mary había alcanzado su destino, y aunque no había conseguido llegar como esperaba, bien podía abordar el objeto de su visita.
–Soy Mary Potter, la profesora nueva.
–Lo sé –dijo él secamente.
Los ojos de Mary se agrandaron mientras miraba su ancha espalda.
–¿Lo sabe?
–No hay muchos forasteros por aquí.
Mary se dio cuenta de que él no se había presentado y de pronto vaciló. ¿Estaba en el lugar adecuado?
–¿Es… es usted el señor Mackenzie?
Él la miró por encima del hombro, y Mary notó que sus ojos eran tan negros como la noche.
–Soy Wolf Mackenzie.
Ella se distrajo de inmediato.
–Supongo que sabrá que su nombre es muy poco frecuente. Es inglés antiguo…
–No –dijo él, dándose la vuelta con el barreño en la mano. Lo puso en el suelo, junto a los pies de Mary–. Es indio.
Ella parpadeó.
–¿Indio? –se sentía increíblemente estúpida. Debería haberlo adivinado por la negrura de su pelo y de sus ojos y por el color broncíneo de su piel, pero no se había dado cuenta. La mayoría de los hombres de Ruth tenían la piel curtida por la intemperie, y ella había pensado simplemente que era más moreno que los demás. Luego lo miró con el ceño fruncido y dijo con firmeza–: Mackenzie no es un apellido indio.
Él también frunció el ceño.
–Es escocés.
–Ah. ¿Es usted mestizo?
Hizo la pregunta con la misma naturalidad que si hubiera pedido indicaciones para llegar a algún sitio, y sus cejas suaves se arquearon inquisitivamente sobre sus ojos azules. Wolf rechinó los dientes.
–Sí –masculló.
Había algo tan irritante en la expresión remilgada de aquella mujer que le daban ganas de quitarle la cursilería de un buen susto. Luego notó que estaba temblando y dejó a un lado su irritación, al menos hasta que la hiciera entrar en calor. Sabía por la torpeza con que ella andaba cuando la había encontrado que estaba sufriendo los primeros síntomas de hipotermia. Se quitó su pesado abrigo y lo tiró a un lado; luego se puso a preparar café.
Mary guardó silencio mientras él hacía el café. No parecía muy hablador, aunque eso no iba a desanimarla. Tenía muchísimo frío; esperaría hasta haberse tomado una taza de aquel café, y luego empezaría otra vez. Levantó la mirada cuando él se dio la vuelta, pero Wolf tenía una expresión ilegible. Sin decir palabra, le quitó la bufanda de la cabeza y empezó a desabrocharle el abrigo. Sorprendida, ella dijo:
–Ya lo hago yo.
Pero tenía los dedos tan fríos que le dolían al moverlos. Él retrocedió y dejó que lo intentara un momento; luego le apartó las manos y acabó de desabrocharle el abrigo.
–¿Por qué me quita el abrigo, con el frío que tengo? –preguntó Mary, desconcertada, mientras él le bajaba las mangas.
–Para poder frotarle los brazos y las piernas.
Entonces procedió a quitarle los zapatos.
A Mary, aquella idea le resultaba tan ajena como la nieve. No estaba acostumbrada a que la tocaran, y no pensaba acostumbrarse. Se disponía a decírselo a Wolf Mackenzie, pero las palabras se disiparon sin llegar a salir de sus labios cuando de pronto él le metió las manos debajo de la falda, hasta la cintura. Mary dio un gritito de sorpresa y al echarse hacia atrás estuvo a punto de tirar la silla. Él se quedó mirándola, los ojos como hielo negro.
–No tiene por qué preocuparse –le espetó–. Hoy es sábado. Yo solo violo los martes y los jueves –se le pasó por la cabeza arrojarla de nuevo a la nieve, pero no podía permitir que una mujer muriera congelada; ni siquiera una mujer blanca que parecía creer que iba a contaminarse si la tocaba.
Los ojos de Mary se hicieron tan grandes que eclipsaron el resto de su cara.
–¿Qué tienen de malo los sábados? –balbució, y entonces se dio cuenta de que prácticamente le había hecho una proposición, ¡por todos los santos! Se llevó las manos enguantadas a la cara, notando que una oleada de sonrojo le subía a las mejillas. Debía de habérsele helado el cerebro; era la única explicación.
Wolf levantó la cabeza bruscamente. No podía creer que ella hubiera dicho aquello. Unos ojos azules, grandes y horrorizados, lo miraban fijamente por encima de los guantes de cuero negros, que cubrían el resto de su cara pero no podían ocultar su intenso sonrojo. Hacía tanto tiempo que no veía ruborizarse a nadie que tardó un momento en darse cuenta de que ella estaba avergonzada. ¡Menuda mojigata! Era el último cliché que le faltaba a su imagen de maestra solterona y anticuada. El regocijo suavizó la irritación de Wolf. Aquello era probablemente el no va más de la vida de aquella mujer.
–Voy a quitarle las medias para que meta los pies en el agua –le explicó con voz gruñona.
–Ah –la voz de Mary sonó sofocada porque seguía tapándose la boca con las manos.
Él seguía con los brazos metidos bajo su falda y con las manos le agarraba las caderas. Casi involuntariamente notó su estrechez y su suavidad. Anticuada o no, la profesora seguía teniendo la suavidad de una mujer, el dulce olor de una mujer… y el corazón de Wolf empezó a latir más aprisa a medida que su cuerpo se desperezaba. Maldición, le hacía falta una mujer más de lo que creía, si aquella maestrita lo excitaba.
Mary se quedó muy quieta cuando el fornido brazo de él la rodeó y la levantó para poder bajarle las medias. En aquella postura, la cabeza de él quedaba junto a sus pechos y su vientre. Mary miró su pelo negro, denso y lustroso. Él solo tenía que volver la cabeza para rozar con la boca sus pechos. Mary había leído en algunos libros que los hombres se metían los pezones de las mujeres en la boca y los chupaban como lactantes, y siempre se había preguntado por qué. De pronto, al pensarlo, sintió que se quedaba sin aliento y que le cosquilleaban los pezones. Las manos ásperas y curtidas de Mackenzie le rozaban las piernas. ¿Cómo sería que le tocara los pechos? Empezaba a sentirse extrañamente sofocada y un poco aturdida.
Wolf tiró al suelo las finísimas medias sin mirarla. Se apoyó los pies de Mary sobre el muslo, colocó el barreño y le sumergió lentamente los pies. Se había asegurado de que el agua estuviera tibia, pero sabía que, incluso así, teniendo los pies tan fríos, a ella le resultaría doloroso. Mary contuvo el aliento pero no se quejó, a pesar de que Wolf advirtió el brillo de las lágrimas en sus ojos cuando levantó la mirada.
–No le dolerá mucho tiempo –murmuró para tranquilizarla, y se colocó de tal modo que sus piernas quedaron a ambos lados de las de ella, sujetándolas suavemente. Entonces le quitó los guantes con cuidado y se sorprendió al ver la delicadeza de sus manos frías y blancas. Las sostuvo entre las suyas un momento y, habiendo tomado una decisión, se acercó más a ella y comenzó a desabrocharse la camisa.
–Esto las calentará –dijo, y se metió las manos de Mary bajo las axilas.
Mary estaba muda de asombro. No podía creer que sus manos hubieran anidado como pájaros en las axilas de Mackenzie. El calor de su cuerpo le calentaba los dedos fríos. En realidad, no estaba tocando su piel; él llevaba puesta una camiseta. Nunca antes, sin embargo, había compartido un momento de mayor intimidad con otra persona. Axilas… Sí, todo el mundo tenía axilas, pero ella, por lo menos, no estaba acostumbrada a tocar las de los demás. Nunca antes se había sentido arropada por otra persona, y mucho menos por un hombre. Las recias piernas de Wolf atenazaban las suyas. Estaba un poco inclinada hacia delante, con las manos metidas bajo los brazos de Wolf, y de pronto él se puso a frotarle enérgicamente los brazos y los hombros, y luego los muslos. Mary dejó escapar un leve gemido de sorpresa. Apenas podía creer que aquello estuviera pasándole a ella, a Mary Elizabeth Potter, una maestra solterona corriente y moliente.
Wolf estaba enfrascado en su tarea, pero levantó la mirada al oír su quejido y vio sus grandes ojos azules. Eran de un azul extraño, pensó. Su tono tenía un viso gris. Azul pizarra, eso era. Notó vagamente que se le había deshecho el desmadejado moño en que se había recogido el pelo y que su cara aparecía enmarcada en sedosos mechones de color castaño claro. Su cara estaba muy cerca, a unos pocos centímetros de la de él. Tenía la piel más delicada que Wolf había visto nunca, fina como la de un recién nacido, tan clara y traslúcida que se veía la delicada tracería de las venas azules de sus sienes. Solo los muy jóvenes debían tener una piel así. Mientras la observaba, el rubor comenzó de nuevo a teñir los pómulos de Mary, y Wolf sintió que iba quedándose involuntariamente hipnotizado ante aquella visión. Se preguntaba si su piel sería tan tersa y delicada en todas partes: en los pechos, en la tripa, en los muslos, entre las piernas… Aquella idea le produjo una sacudida eléctrica que le erizó los nervios. ¡Qué bien olía! Pero seguramente se levantaría de un salto si le subía la falda, como deseaba, y hundía la cara entre sus tersos muslos.
Mary se lamió los labios, ajena al modo en que los ojos de Wolf seguían el movimiento de su lengua. Tenía que decir algo, pero no sabía qué. La proximidad de Wolf parecía haberle paralizado el pensamiento. ¡Cielo santo, qué calentito estaba! ¡Y qué cerca! Tenía que recordar a qué había ido allí, en vez de comportarse como una boba solo porque un hombre guapo y viril, aunque un tanto tosco, se acercara a ella. Se lamió los labios otra vez, carraspeó y dijo:
–Yo… eh… he venido a hablar con Joe, si es posible.
La expresión de Wolf cambió muy poco, pero Mary tuvo la impresión de que se distanciaba de ella de pronto.
–Joe no está aquí. Está haciendo cosas.
–Entiendo. ¿Y cuándo volverá?
–Dentro de una hora. Puede que de dos.
Ella lo miró con cierta incredulidad.
–¿Usted es su padre?
–Sí.
–¿Su madre está…?
–Muerta.
Aquella palabra cruda y desolada desconcertó a Mary, quien al mismo tiempo sintió una leve y sorprendente sensación de alivio. Desvió la mirada otra vez.
–¿Qué le parece que Joe haya dejado el colegio?
–Fue decisión suya.
–¡Pero solo tiene dieciséis años! Es un crío y…
–Es indio –la interrumpió Wolf–. Es un hombre.
Mary sintió un arrebato de rabia y de indignación. Apartó las manos de las axilas de Wolf y puso los brazos en jarras.
–¿Qué tiene que ver eso? Su hijo tiene dieciséis años y debe seguir estudiando.
–Sabe leer, escribir y hacer cuentas. Y también sabe todo lo que hay que saber para entrenar un caballo y llevar un rancho. Fue él quien decidió dejar el colegio y ponerse a trabajar. Este es mi rancho, y mi montaña. Algún día será suyo. Fue él quien decidió a qué quería dedicarse. Y es a entrenar caballos.
A Wolf le molestaba dar explicaciones sobre sus asuntos y los de su hijo, pero aquella maestrita respondona y desastrada tenía algo que le impulsaba a responder. Ella no parecía darse cuenta de que eran indios; lo sabía en un sentido intelectual, desde luego, pero estaba claro que ignoraba lo que suponía ser indio, y ser Wolf Mackenzie en particular, y que todo el mundo lo mirara con desprecio.
–De todos modos, me gustaría hablar con él –dijo Mary con obstinación.
–Eso que lo decida él. Puede que no quiera hablar con usted.
–¿No va a intentar influir en su opinión?
–No.
–¿Por qué no? ¡Por lo menos debería haber intentado que siguiera en el colegio!
Wolf se acercó a ella hasta que sus narices casi se tocaron. Mary miró pasmada sus ojos negros.
–Mi hijo es indio, señora. Puede que no sepa usted lo que eso significa. Y qué va a saber usted. Usted es blanca. Los indios no somos bien recibidos en ninguna parte. La educación que tiene mi hijo se la ha buscado él solo, sin la ayuda de ninguna profesora blanca. Nunca le hacían caso, y cuando se lo hacían era para insultarlo. ¿Por qué iba a querer volver?
Mary tragó saliva, alarmada por aquel estallido de cólera. No estaba acostumbrada a que los hombres le gritaran improperios a la cara. A decir verdad, no estaba acostumbrada a los hombres en absoluto. De jovencita, los chicos no le habían hecho caso por empollona y feúcha, y al hacerse mayor las cosas no habían cambiado mucho. Palideció un poco, pero estaba tan convencida de los beneficios de una buena educación que no se dejó intimidar. Las personas grandes solían apabullar a las pequeñas, seguramente sin darse cuenta, pero no iba a darse por vencida solo porque aquel hombre fuera más grande que ella.
–Era el mejor de su clase –dijo con energía–. Si lo consiguió solo, imagínese lo que podría hacer con un poco de ayuda.
Wolf se irguió en toda su estatura, cerniéndose sobre ella.
–Ya le he dicho que eso tiene que decidirlo él.
El café estaba listo hacía rato. Wolf se volvió para servir una taza y se la dio. Entre ellos, se hizo otra vez el silencio. Él se apoyó en los armarios y la observó beber delicadamente, como un gato. Delicada, sí, eso era. No era diminuta; medía tal vez un metro sesenta, pero era de complexión menuda. Wolf bajó los ojos hacia sus pechos, que se adivinaban bajo el anticuado vestido azul. No eran grandes, pero parecían bonitos y redondos. Se preguntó si sus pezones serían de un tierno rosa claro o de un beige rosado, si sería capaz de acogerlo holgadamente en el interior de su cuerpo, si sería tan estrecha que se volvería loco…
Wolf atajó bruscamente aquellos pensamientos. Maldición, debería llevar grabada a fuego en el alma aquella lección. Las blancas podían coquetear con él y revolotear a su alrededor, pero, a la hora de la verdad, pocas querían liarse con un indio. Aquella cursi ni siquiera estaba coqueteando, así que ¿por qué se estaba excitando tanto? Quizá porque era una cursi. No paraba de imaginarse cómo sería su cuerpecillo bajo aquel horrendo vestido, desnudo y tendido sobre las sábanas.
Mary dejó a un lado la taza.
–Ya he entrado en calor. Gracias, el café me ha sentado muy bien –el café, y el modo en que le había frotado todo el cuerpo, pero eso no pensaba decírselo. Levantó la mirada hacia él y vaciló, indecisa, al ver la expresión de sus ojos negros. Ignoraba qué era, pero había en él algo que hacía que se le acelerara el pulso y que se turbara levemente. ¿Le estaba mirando los pechos?
–Creo que le quedará bien la ropa vieja de Joe –dijo él con voz y semblante inexpresivos.
–No necesito ropa. Quiero decir que la que llevo es perfectamente…
–Ridícula –la interrumpió él–. Esto es Wyoming, señora, no Nueva Orleans, o de dondequiera que venga usted.
–De Savannah –dijo ella.
Él empezó a rezongar, lo cual parecía ser uno de sus medios de comunicación esenciales, y sacó una toalla de un cajón. Se arrodilló, le sacó los pies del agua y se los envolvió en la toalla, frotándoselos con una delicadeza tan acusada que contrastaba vivamente con la hostilidad apenas velada de su actitud. Luego se puso en pie y dijo:
–Venga conmigo.
–¿Adónde?
–Al dormitorio –Mary se quedó parada, parpadeando, y una agria sonrisa torció la boca de Wolf–. No se preocupe –dijo con aspereza–. Intentaré controlar mis salvajes apetitos, y en cuanto se cambie de ropa podrá largarse de mi montaña.
Capítulo 2
Mary se puso de pie y levantó la barbilla. Su boca tenía un mohín remilgado.
–No es necesario que se burle de mí, señor Mackenzie –dijo con calma, a pesar de que le costó un arduo esfuerzo modular la voz. Sabía que no era muy atractiva; no necesitaba que nadie se lo recordara con sarcasmo. Por lo general, su propia insignificancia no le inquietaba. La había asumido como un hecho inalterable, como que el sol saliera por el este. El señor Mackenzie, sin embargo, la hacía sentirse extrañamente indefensa, y le resultaba sorprendentemente doloroso que le hubiera dicho tan a las claras lo poco atractiva que era.
Las cejas de Wolf, rectas y negras, se juntaron sobre su nariz aguileña.
–No me estaba burlando de usted –replicó–. Hablaba muy en serio, señora. Quiero que se largue de mi montaña.
–Entonces me marcharé, por supuesto –contestó ella con firmeza–. Pero insisto en que no era necesario que se burlara de mí.
Él puso los brazos en jarras.
–¿Burlarme de usted? ¿Cómo?
El sonrojo cubrió la tez exquisita de Mary, pero sus ojos azul grisáceo no vacilaron.
–Sé que no soy una mujer atractiva, de esas que despiertan los… eh… apetitos salvajes de los hombres.
Estaba hablando en serio. Diez minutos antes, Wolf habría estado de acuerdo con ella en que era anodina, y bien sabía Dios que no vestía muy a la moda, pero no dejaba de asombrarlo que no pareciera darse cuenta de lo que significaba que él fuera indio, ni de lo que había querido decir con su sarcasmo, ni siquiera de que su cercanía le había producido una fuerte excitación. El pálpito de su sexo, todavía perceptible, le recordó que aquella excitación no se había disipado aún. Dejó escapar una áspera risotada carente de humor. ¿Por qué no darle un poco más de color a la vida de aquella mujer? Cuando oyera la verdad pura y dura, se largaría a todo correr de su montaña.
–No estaba bromeando, ni burlándome de usted –dijo, y sus ojos negros brillaron–. Tocarla así, estar tan cerca de usted que podía oler su dulzura, ha hecho que me excitara.
Ella lo miró con perplejidad.
–¿Que se excitara? –preguntó, pasmada.
–Sí –ella siguió mirándolo como si hablara otro idioma, y Wolf añadió con impaciencia–: Que me ha puesto cachondo, vaya.
Ella se apartó un mechón de pelo suave que había escapado de sus horquillas.
–Se está burlando otra vez de mí –le reprochó. Aquello era imposible. Ella nunca había puesto… Nunca había excitado a un hombre.
Wolf estaba molesto, además de excitado. Había aprendido a dominarse férreamente cuando trataba con blancos, pero aquella mujercita tan remilgada tenía algo que lo cautivaba. Se sentía tan lleno de frustración que creía estar a punto de estallar. No pretendía tocarla, pero de pronto descubrió sus manos sobre la cintura de ella, atrayéndola hacia sí.
–Puede que necesite una demostración –dijo con voz baja y áspera, y se inclinó para besarla.
Mary empezó a temblar, aturdida por la impresión. Sus ojos se agrandaron hasta hacerse enormes mientras los labios de Wolf se movían sobre los suyos. Él tenía los ojos cerrados. Mary veía cada una de sus pestañas, y por un instante le maravilló lo densas que eran. Luego él, que seguía agarrándola por la cintura, la apretó contra su cuerpo recio y Mary dejó escapar un gemido de sorpresa. Wolf aprovechó que había abierto la boca para introducirle la lengua. Ella se estremeció otra vez y cerró los ojos despacio, al tiempo que un extraño calorcillo comenzaba a extenderse por su cuerpo. Aquella sensación placentera resultaba extraña, y era tan intensa que le asustaba. Un sinfín de sensaciones nuevas la asaltaban y la aturdían. Estaba la firmeza de los labios de Wolf, su sabor embriagador, la turbadora intimidad de su lengua, que rozaba la suya como si la invitara a jugar. Notaba el calor de su cuerpo; sentía el olor cálido y almizclado de su piel. Tenía los suaves pechos apretados contra el torso plano y musculoso de Wolf, y los pezones volvían a cosquillearle de aquella manera tan extraña y embarazosa.
De pronto, Wolf levantó la cabeza y Mary abrió los ojos, desilusionada. La mirada negra de Wolf parecía quemarla.
–Bésame tú –masculló él.
–No sé cómo –balbució Mary, todavía incapaz de creer que aquello estuviera sucediendo.
La voz de Wolf sonaba casi gutural.
–Así –se apoderó otra vez de su boca, y esta vez ella abrió los labios de inmediato, ansiosa por franquearle la entrada a su lengua y sentir de nuevo aquel placer extraño y ondulante. Él ciñó sus labios con fiero placer al tiempo que le enseñaba cómo debía devolverle la presión. Su lengua tocó de nuevo la de ella, y esta vez Mary respondió tímidamente, saliendo al paso del asalto de Wolf con leves caricias propias. Era demasiado inexperta para comprender lo que significaba su rendición, pero la respiración de Wolf se hizo más rápida, y su beso más ávido y más urgente.
Una excitación aterradora, que iba más allá del simple placer, se extendió por el cuerpo de Mary, convirtiéndose en ansia. Ya no tenía frío. Ardía por dentro y su corazón latía tan fuerte que sentía cómo le golpeaba las costillas. Así que a aquello se refería él cuando decía que lo había puesto cachondo. Ella también estaba cachonda, y la asombraba pensar que él pudiera sentir aquel mismo anhelo ansioso, aquel portentoso deseo. Profirió un sonido débil e involuntario y se arrimó más a él, no sabiendo cómo dominar las sensaciones que los diestros besos de Wolf despertaban en ella.
Wolf le apretó la cintura y un ruido áspero y bajo resonó en su garganta. Luego la levantó en brazos, la apretó contra sí y pegó las caderas de Mary a las suyas para mostrarle en qué estado se hallaba.
Mary no sabía que aquello podía ser así. Ignoraba que el deseo pudiera producir aquel ardor, pudiera hacerle olvidar las advertencias de tía Ardith acerca de los hombres y de las porquerías que les gustaba hacerles a las mujeres. Mary había llegado por su cuenta a la muy juiciosa conclusión de que aquellas cosas no podían ser porquerías, o las mujeres no las consentirían, pero pese a todo nunca había coqueteado o intentado buscar novio. Los hombres que había conocido en la universidad y en el trabajo le habían parecido personas normales, no aviesos sátiros; se sentía a gusto con ellos, y a algunos incluso los consideraba sus amigos. Lo que sucedía era, sencillamente, que ella no era sexy. Ningún hombre había echado la puerta abajo para salir con ella; ni siquiera se había molestado en marcar su número de teléfono, de modo que su relación con el sexo masculino no la había preparado para la fortaleza de los brazos de Wolf Mackenzie, para el ansia de sus besos o para la dureza de su miembro, que él apretaba contra su pubis. Y tampoco había sospechado nunca que ella pudiera desear algo más.
Cerró inconscientemente los brazos alrededor del cuello de Wolf y empezó a restregarse contra él, presa de una frustración creciente. Sentía el cuerpo en llamas, vacío, tirante y ansioso al mismo tiempo, y carecía de la experiencia necesaria para dominarse. Aquellas sensaciones, extrañas para ella, eran como una ola que ahogaba su mente y colapsaba sus neuronas.
Wolf echó la cabeza hacia atrás y apretó los dientes mientras intentaba dominarse. Bajó la mirada hacia ella y un fuego negro iluminó sus ojos. Sus besos habían dejado los suaves labios de Mary rojos e hinchados, y un rosa delicado coloreaba su piel de porcelana traslúcida. Ella abrió los párpados pesadamente y lo miró despacio. El pelo castaño claro se le había soltado por completo del moño, y caía, sedoso, alrededor de su cara y de sus hombros. Su semblante traslucía deseo; estaba despeinada y sofocada, como si Wolf hubiera hecho algo más que besarla, y así era, en efecto, en su imaginación. La notaba ligera y delicada entre sus brazos, a pesar de que Mary se había restregado contra él con un ansia semejante a la suya.
Podría llevársela a la cama en ese mismo instante. Sabía que estaba muy excitada. Pero, cuando lo hiciera, sería porque ella hubiera tomado la decisión conscientemente, no porque estuviera tan turbada que ni siquiera sabía lo que hacía. Su falta de experiencia resultaba evidente. Hasta había tenido que enseñarle a besar… Su pensamiento se detuvo tan bruscamente como si hubiera chocado contra una pared, y de pronto comprendió lo que significaba la inexperiencia de Mary. ¡Dios santo, era virgen!