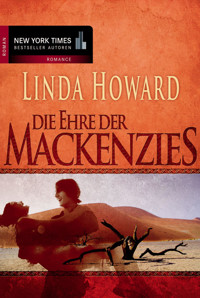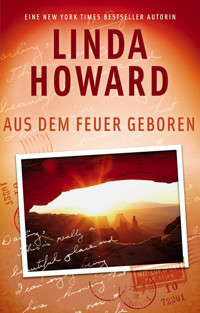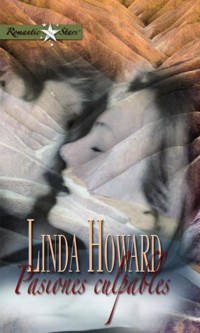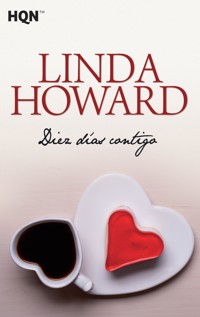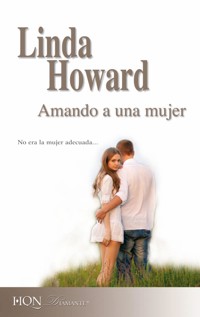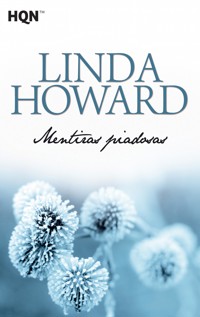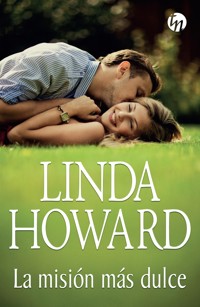4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Top Novel
- Sprache: Spanisch
Para Morgan Yancy, jefe operativo de un grupo paramilitar, su trabajo era lo primero. Pero, tras sufrir una emboscada en la que estuvo a punto de morir, su supervisor estaba más que decidido a descubrir quién iba tras los miembros de su escuadrón de élite… y por qué. Ante el temor de que el desconocido enemigo volviera a atacar, Morgan había sido enviado a un lugar aislado para permanecer oculto, aunque vigilante. Sin embargo, entre la atractiva anfitriona a la que estaba decidido a proteger, y una mortífera amenaza agazapada entre las sombras, pasar desapercibido demostró ser la misión más peligrosa a la que se había enfrentado jamás. Bo Maran, la jefa de policía a tiempo parcial del pequeño pueblo montañoso de Virginia Occidental, había conseguido al fin construirse la vida que deseaba. Tenía amigos, un perro y algo de dinero en el banco. Y de repente Morgan apareció ante su puerta. Bo no necesitaba a ningún hombre misterioso en su vida, y menos uno tan problemático, atractivo y hermético como Morgan. Ella ya tenía bastante con apaciguar a los habitantes de Hamrickville tras una disputa personal que se había torcido. A medida que pasaban los días y las semanas, más difícil les resultaba a Bo y a Morgan luchar contra la intensa atracción y la creciente intimidad, a pesar de que ella era muy consciente de que ese hombre se escondía de algo. Sin embargo, descubrir la verdad podría costarle a Bo más de lo que estaba dispuesta a dar. Y, cuando la tapadera de Morgan fue descubierta, podría costarle la vida. "Linda Howard sabe lo que quieren los lectores" Affaire de Coeur Si buscas una novela romántica diferente, llena de situaciones imposibles, con unos protagonistas intensos y sin un exceso de romance ni erotismo, esta es tu novela. Paraíso de los libros perdidos
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 702
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2016 Linda Howington
© 2017, Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Amenaza entre las sombras, n.º 226 - abril 2017
Título original: Troublemaker
Publicado originalmente por HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Traductor: Amparo Sánchez Hoyos
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Publishers LLC, New York, U.S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con persona, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, TOP NOVEL y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta: Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-687-9745-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Agradecimientos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Si te ha gustado este libro…
A todos los queridos perros que han enriquecido mi vida
Capítulo 1
Era uno de esos luminosos días de principios de marzo que te hacen pensar que la primavera ya ha llegado, a pesar de que la zorra del invierno aún no había retirado sus zarpas para marcharse de la ciudad. De todos modos no era raro que Morgan Yancy no supiera en qué época del año vivía. Tenía que pararse y pensar: ¿se encontraba en el hemisferio norte o en el sur? Su trabajo lo obligaba a viajar casi sin previo aviso a los lugares más recónditos e infernales del mundo. No era raro que desde el Ártico se dirigiera al desierto de Irak, y después a Sudamérica, allí donde su talento fuera requerido.
Hacía treinta y seis horas que había llegado al diminuto apartamento que llamaba su hogar. Tras dormir veinticuatro horas seguidas, había despertado para descubrir que sus días se confundían con las noches. No era la primera vez, y no sería la última. Permaneció un rato despierto, comió unas galletitas rancias con mantequilla de cacahuete, se desperezó, corrió más de once kilómetros en medio de la noche hasta agotarse y volvió a quedarse frito.
Cuando despertó era primavera, o como si lo fuera.
Se dio una ducha fría con la intención de deshacerse de las telarañas de su cerebro, y luego rebuscó en la nevera hasta encontrar unos restos de café molido, suficiente para preparar una cafetera. Bastaría. Destapó el cartón de leche y lo olió, hizo una mueca de asco y vertió el contenido por el sumidero. También encontró un pedazo de queso verduzco, que arrojó al cubo de la basura. Definitivamente iba a tener que ir a la compra mientras estuviera en casa. Podía apañárselas sin queso y leche, pero las cosas podían ponerse peligrosas si no tenía café. Lo curioso era que podía pasarse días, incluso semanas, sin él, tomando lo que tuviera más a mano en su lugar, pero, cuando estaba en casa exigía café.
El luminoso sol lo animó a salir al patio, del tamaño de un sello. Con la taza de café en una mano, echó un vistazo a su alrededor.
El tiempo era perfecto, lo bastante fresco para no sentir calor, pero lo bastante cálido para estar cómodo sin una chaqueta. Soplaba una ligera brisa y en el cielo flotaban unas cuantas nubes algodonosas.
En ocasiones la vida era muy dura y no le dejaba elección: tenía que ir de pesca. Perdería su hombría si dejara pasar un día diseñado para pescar sin sacar el barco.
Además, el viejo Shark necesitaba que le sacudieran las telarañas del motor de vez en cuando. Cierto que lo ponía a punto cada vez que estaba en casa, pero no lo había sacado a navegar desde hacía unos cinco meses, lo cual, si lo pensaba bien, era el tiempo que llevaba sin pasar más de un día en su casa. El equipo llevaba una temporada agotadora.
Sacó el móvil del bolsillo derecho del pantalón y llamó a Kodak, su amigo del grupo de operaciones. El verdadero nombre de Kodak era Tyler Gordon, pero cuando se tenía una memoria eidética, ¿cómo demonios podían llamarte aparte de Kodak?
Kodak contestó a la llamada con voz somnolienta, nada sorprendente dado que había participado en la última misión junto a Morgan.
—¿Sí, qué hay? —la voz ronca y adormilada hacía que las palabras resultaran apenas inteligibles.
—Voy a sacar el Shark. ¿Te apetece venir?
—¡Mierda! ¿Es que nunca duermes?
—Ya he dormido. Llevo casi dos días durmiendo. ¿Qué demonios has estado haciendo tú?
—No dormir en algunos momentos. Ahora sí estoy durmiendo, o al menos lo estaba —se oyó un enorme bostezo al otro lado de la línea—. Diviértete, amigo, aunque yo no estaré allí contigo. ¿Cuánto tiempo pasarás fuera?
—Seguramente hasta que se haga de noche.
A Morgan no le sorprendió la reacción de su amigo. Kodak era lo más parecido a un perro en celo, así de sencillo. Prefería tener sexo antes de llenar la barriga con una comida decente. Y no sería porque él no hubiera pensado en lo mismo, pero tendría que esperar a haber comido, cuestión en la que no había avanzado gran cosa.
—Por esta vez paso —otro bostezo llegó hasta el oído de Morgan—. Luego te llamo —y, sin más, Kodak colgó el teléfono.
Morgan se encogió de hombros y guardó el móvil de nuevo en el bolsillo. Al parecer iba a pasar todo el día pescando él solo. No le importaba. En realidad lo prefería así, casi siempre. El sol, el viento, el agua, la bendita soledad, era estupendo cuando estaba desconectando de una misión.
En cinco minutos había tragado suficiente café para ponerse en marcha, se había puesto una camiseta, calcetines y botas, y conducía su camioneta en dirección al puerto. Se aprovisionó del desayuno en un local de comida rápida, pero, qué demonios, casi todos los días se alimentaba de comida basura. Además, en su opinión, los Estados Unidos de América poseían la comida basura más rica que existía. Si los vigilantes de la grasa querían quejarse realmente de la comida, deberían visitar algunos de los tugurios que frecuentaba por el mundo. Quizás les haría cambiar de opinión acerca de la sabrosa comida basura.
El puerto deportivo en el que mantenía atracado el Shark estaba en la zona portuaria más vieja y deteriorada, río abajo, pero a él le gustaba porque era pequeño y le permitía vigilar cualquier barco nuevo o vehículo sospechoso en la zona de aparcamiento. Si fuera capaz de mantener cierta regularidad en la navegación, podría llevar una mejor vigilancia, aunque hasta el momento nunca había tenido problemas, no había ningún motivo para tenerlos, pero ya era una costumbre mantenerse alerta. Además, poseía un talento especial para detectar vehículos que estuvieran fuera de lugar. No notó nada raro en esa ocasión, aunque sí revisó todo el aparcamiento antes de detenerse. No vio ningún coche aparcado mirando hacia el agua, ni tampoco ningún coche de alquiler o cualquier otra cosa que resultara sospechosa.
Aparcó la camioneta, se bajó y la cerró antes de comprobar de nuevo que la había cerrado. Estaba en su naturaleza. Cuando se trataba de una cuestión de seguridad, siempre lo comprobaba todo dos veces. Mientras introducía la llave en el candado de la verja de seguridad que bloqueaba la entrada a los muelles, el dueño del puerto, Brawley, sacó la cabeza por la garita y gritó:
—¡Cuánto tiempo! Buen día para ir de pesca.
—Eso espero —contestó Morgan, alzando la voz para ser oído.
—¿Vas a salir a la bahía?
—No creo que llegue tan lejos —la bahía de Chesapeake estaba a algo más de sesenta y cuatro kilómetros por el Potomac, y le llevaría casi todo el tiempo disponible para pescar en ir y volver.
—Péscame uno —gritó Brawley antes de volver a meterse en la garita.
A través de la ventana, Morgan lo vio tomar el teléfono, un viejo trasto con cable que seguramente llevaba allí desde que se construyó el puerto. Sujetando el auricular entre el hombro y la oreja, marcó un número. Ya no se veían muchos teléfonos como ese.
Morgan echó el candado y se dirigió hacia el punto de amarre que tenía alquilado a nombre de Ivan Smith, nombre que había elegido porque le divertía. Ivan era John en ruso. A fin de cuentas se encontraban en Washington D.C., y seguramente la mitad de la población suponía que la otra mitad empleaba seudónimos.
Revisó todos los barcos junto a los que pasaba, buscando cualquier detalle que no le resultara familiar, no tanto los barcos en sí mismos, aunque un puerto pequeño y aislado como ese tenía menor rotación que los más grandes, sino más bien los equipos, por ejemplo una instalación de radio muy costosa o un barco demasiado destartalado, o alguna persona que no encajara en el lugar. Que llevara calzado de suela dura, o fuera armada, o algo así.
Nada. El lugar parecía estar en orden. El olor del río, el sonido del agua lamiendo los barcos, el crujir de los muelles, el suave bamboleo de las embarcaciones, todo le infundía una sensación de calma y le liberaba de parte de la tensión que sufría. Desde luego había nacido con el gusto por el agua. En una ocasión, dándose cuenta de que estaba haciendo algo con la mano izquierda, un compañero del equipo le había preguntado si era ambidiestro, a lo que un instructor que estaba cerca había contestado, «no, es anfibio».
Y no podía ser más cierto. De haber nacido con branquias habría sido feliz.
Criado en los alrededores de Pensacola, no recordaba ni un solo día en que el océano no hubiera formado parte de su vida. El Potomac estaba muy lejos de ser el golfo de México, pero, con tal de que fuera agua, le bastaba. ¡Demonios!, sería feliz remando con una canoa por un lago, al menos durante algún tiempo, hasta sentir la comezón por falta de acción. No había nada mejor que provocar una explosión, o recibir un tiro, para que un hombre experimentara un auténtico chute de adrenalina.
Subió a bordo del Shark, sintiéndose de inmediato rodeado por una sensación de familiaridad. Y porque Morgan respetaba el agua tanto como la amaba, comprobó los niveles de aceite y combustible, la batería, la radio y la bomba de achique. También sacó las cuerdas que guardaba en un armario cerrado y las comprobó. Por último, confirmó que tuviera el teléfono móvil, aunque sabía de sobra que lo llevaba, y lo mismo con el cuchillo que llevaba en el bolsillo, la pistola en la cartuchera de la espalda, y la de apoyo fijada al tobillo, y la de apoyo del apoyo que guardaba en el fondo de la caja de aparejos. Todo estaba en orden.
Soltó el amarre del Shark y se instaló en su asiento para poner el motor en marcha. Enseguida se oyó el familiar rugido. Morgan se colocó la gorra de capitán del revés, salió del amarre marcha atrás y giró el timón, apuntando el barco hacia la libertad. Las agitadas aguas reflejaban el cielo azul, aunque las profundidades eran de un color verde sucio. A medida que el barco ganaba velocidad, Morgan sentía cada vez menos los saltos y golpes del casco contra la superficie. A mayor velocidad, mayor suavidad.
Eso sí que era vida. Si además tuviera suerte con la pesca, por lo menos para poder presumir, para darle envidia a Kodak, el día sería perfecto.
A pesar de que oficialmente había salido de pesca, no podía ignorar los hábitos arraigados durante dieciséis años de entrenamiento intensivo, combates reales y su innato instinto salvaje. No había llegado a cumplir los treinta y cuatro años sin aprender a mantenerse vivo. Observó el agua con la misma atención con la que había observado el aparcamiento, girando la cabeza de un lado a otro mientras comprobaba todo lo que discurría a ambos lados del barco. Se fijó en cada uno de los barcos que flotaban en el agua, en cuántas personas había en cada uno, en qué hacían, en la velocidad que llevaban y en qué dirección. Prestó especial atención a cualquiera que pareciera fijarse especialmente en él, cosa que casi nadie hizo. El Shark no era nada llamativo.
Había más tráfico fluvial del que se había esperado dado que era un día de diario, o eso creía. Estaba casi seguro de que era… ¿miércoles? ¿Jueves? ¡Mierda! Si era viernes, había perdido seriamente la noción del tiempo. Tras dar la vuelta al mundo un par de veces, acababas metido en una especie de zona de penumbra en la que mañana se convertía en ayer, y hoy ni siquiera se había producido. Estiró una pierna y sacó el móvil del bolsillo del pantalón para comprobar la fecha en la pantalla. Jueves. Bien. No se había equivocado mucho, lo cual, después de una larga misión, era más de lo que podía pedir.
El Potomac era un río muy grande, más de diecisiete kilómetros de ancho en algunos puntos a medida que se abría hacia la bahía de Chesapeake. Evitar a los demás barcos debería haberle resultado sencillo, pero daba la sensación de que la mayoría de las personas que habían salido a navegar desconocían las normas de circulación por el río. Los barcos navegaban en cualquier dirección, cruzándose delante de otros barcos, algunos salpicando deliberadamente. Unos idiotas vestidos con monos impermeables conducían a toda velocidad sus motos náuticas, aparentemente ignorantes de la topografía del río y de si los barcos con los que se cruzaban tendrían la opción de elegir entre golpearlos o esquivarlos. Lo increíble era que nadie hubiera resultado herido aún. Después de dos situaciones complicadas, y tras haber renunciado a la idea de meterle un tiro al segundo piloto, Morgan se rindió y se dirigió hacia el centro del río. ¡A la mierda!, que los demás maniobraran alrededor suyo. A lo mejor se ganaba algún improperio y miradas asesinas, pero al menos evitaría el peligro de destrozar el Shark.
Y porque navegaba en el centro del río y no junto a la orilla, al dirigir la mirada hacia un yate de recreo anclado a unos noventa metros a su izquierda, su aguda vista captó el destello que el sol arrancó a unos cabellos grises cuando la capucha del chubasquero del dueño fue empujada hacia atrás por el viento. Había dos personas en cubierta, una vestida con una camisa azul y la otra con una cazadora negra. El cabello gris le resultó familiar e, impulsivamente, viró el Shark hacia la embarcación. Si la persona de cabellos grises era quien creía que era, quería asegurarse de que todo estuviera en orden.
El casco saltó sobre el agua. Mientras se acercaba, la persona vestida con la camisa azul descendió bajo cubierta y la mujer, porque se trataba de una mujer, del pelo gris empezó a agitar una mano para saludarlo, haciendo grandes y entusiastas aspavientos de bienvenida. Morgan estaba en lo cierto.
Tras devolverle el saludo, unos segundos después aminoró la marcha y situó el Shark junto al yate de recreo. Apagó el motor y bajó el motor eléctrico de pesca al agua para poder mantener la posición.
—Congresista —saludó a Joan Kingsley, miembro de la Cámara de Representantes desde hacía doce legislaturas, y miembro destacado del Comité de Servicios para las Fuerzas Armadas, CSFA.
Se habían conocido tras el secuestro en Venezuela del hijo de Kingsley. Morgan y su equipo de operaciones especiales, OG, había sido enviado allí para rescatarlo. La congresista Kingsley había insistido en dar las gracias personalmente a todos los hombres implicados en salvar la vida de su hijo. Incluso les había invitado a una opulenta barbacoa. En circunstancias normales no habrían podido aceptar la invitación, pero, dada la pertenencia de Kingsley al CSFA, habían hecho una excepción. Uno no podía rechazar a quien manejaba los hilos del presupuesto. Mac, el jefe de los equipos de ofensiva global, OG, era demasiado listo para hacer algo así, de modo que había dado el visto bueno.
Para sorpresa de Morgan, esa mujer le había gustado. Era sin duda una política, atenta a todos los detalles, pero también una mujer agradecida y genuinamente amistosa. Poseía una sonrisa cálida y abierta, y parecía tratar por igual a todas las personas. Su esposo, abogado en Washington D.C., era razonablemente amable, pero, a diferencia de la congresista, su afabilidad era más calculada. Bueno, dado que era abogado, tampoco se podía esperar otra cosa.
—No te había reconocido —la mujer se apoyó en la barandilla y, mirando hacia abajo, sonrió—. Me preguntaba quién se acercaba a toda marcha hacia nosotros.
—Lo siento. No pretendía asustarla.
—No estaba preocupada —la mujer rio—. A fin de cuentas mi barco es más grande que el tuyo.
—Sí, señora, desde luego que lo es —Morgan asintió mientras recorría el yate con la mirada.
Todo parecía estar en orden, y dado que no había nadie más en cubierta, de haber tenido algún problema, la mujer podría haberle hecho alguna señal para indicárselo.
Era un importante miembro del Congreso y debería emplear más medidas de seguridad, pero no sería él quien la sermoneara al respecto. Se contentaba con saber que no había ningún problema. Esa había sido su intención.
—Sube a bordo y tómate algo con nosotros —lo invitó la congresista—. Estamos pasando un día de asueto —la mujer se volvió al tiempo que el hombre de la camisa azul regresaba a cubierta—. Dex, está aquí Morgan Yancy.
—Ya veo —Dexter Kingsley se acercó a la barandilla mientras se abotonaba la camisa azul sobre la camiseta blanca. Lucía una estudiada sonrisa sobre el impecable bronceado, un bronceado más propio de un bote o de una cabina que del sol—. Hace un buen día para navegar. ¿Quiere subir a tomar una copa? —la invitación había sido idéntica a la de su esposa, pero, de algún modo, le faltaba sinceridad.
Morgan no se sentía tentado en absoluto. Las conversaciones de sociedad no eran lo suyo, menos aún cuando tenía ante sí la perspectiva de la pesca.
—Gracias, pero me dirigía a uno de mis lugares de pesca. Solo me he acercado para saludar a la congresista —sacó el motor de pesca del agua y, apoyando una mano en el yate, empujó para apartar el barco y se sentó ante el timón—. Que tengan un buen día.
—Lo mismo digo —contestó la congresista Kingsley antes de despedirse con una sonrisa y agitando la mano en el aire.
Morgan puso en marcha el motor, que cobró vida al instante, y se alejó del yate hasta estar seguro de no chocar violentamente contra él. Alzó el rostro contra el viento y se dejó bañar por la mezcla de agua y ociosidad.
Ya era de noche, pasadas las nueve y media, cuando aparcó la camioneta frente al apartamento. Era tarde cuando había amarrado el Shark, limpiado y guardado la caja de aparejos antes de dirigirse a su casa. Había hecho una breve parada en el supermercado para cubrir sus necesidades básicas, y con las bolsas de plástico sujetas en una mano salió del vehículo. Un clic del mando a distancia cerró la camioneta.
Los apartamentos tenían una antigüedad de al menos treinta años y estaban dispuestos en seis filas de edificios de dos plantas de ladrillo y hormigón. El efecto debía ser, supuestamente, moderno y despejado, y quizás treinta años atrás lo hubiera sido, pero en esos momentos no era más que endemoniadamente feo. Cada unidad de la planta baja, como la suya, disponía de un pequeño patio, mientras que los pisos superiores tenían terrazas que se le antojaban bastante inútiles salvo para las frecuentes barbacoas veraniegas.
Las bolsas de plástico le golpeaban el muslo izquierdo con cada paso que daba, recordándole por qué odiaba ir a la compra. Cada vez que iba al supermercado se le ocurría la idea de dejar una mochila en la camioneta para meter los artículos y subirlos a su casa, pero dado que no estaba en casa lo bastante a menudo para convertirlo en una costumbre, siempre se olvidaba de hacerlo. También había estado a punto de olvidar que no le quedaba café. Al ver la señal del supermercado, había dado un volantazo para entrar en el aparcamiento, haciéndose acreedor de varios bocinazos de los coches que lo seguían. No podía evitarlo. Necesitaba café.
Una columna de hormigón y algunos arbustos le tapaban parcialmente la vista del edificio de apartamentos, irritándolo profundamente. La comunidad de propietarios no estaba dispuesta a deshacerse de una parte de la vegetación y de la sombra de los árboles solo porque a él no le gustara. No podía explicarles que los arbustos proporcionaban un refugio para las emboscadas porque los civiles no entendían esa clase de cosas, de modo que tenía que aguantarse. Además, tampoco tenía grandes motivos de preocupación. La tasa de criminalidad en esa zona era muy baja, un aliciente para las familias jóvenes que constituían la mayoría de los residentes.
Aun así, los hábitos eran una mierda, no podía simplemente ignorar toda una vida de entrenamiento. Para evitar girar en una esquina ciega, describió una curva amplia para entrar de frente. Dado el escaso tráfico que había en el complejo de apartamentos, casi nunca tenía que esperar a que pasara algún coche.
Pero, a pesar de las aproximaciones de frente, no acababa de gustarle la situación. A veces, como en ese momento, le gustaba menos que de costumbre, aunque no sabría decir por qué. Tampoco le hacía falta. Era lo que tenía el instinto.
Morgan se paró en seco.
En ocasiones… como en ese momento.
La repentina oleada de consciencia fue como una sacudida eléctrica que puso todos sus nervios en alerta. Instintivamente deslizó la mano derecha sobre la pistola guardada en la cartuchera a su espalda mientras intentaba descubrir entre los arbustos cualquier movimiento que no debería producirse, cualquier cosa que pudiera explicar el que se le hubiera erizado el vello de la nuca. No veía nada, pero sus sentidos estaban gritando, en alerta. Allí había algo, aunque no fuera peligro…
Aún no había terminado de formular el pensamiento en su cabeza cuando los arbustos se movieron ligeramente y vio una sombra negra. Una nueva oleada de adrenalina inundó a Morgan, que reaccionó sin pensar, producto del entrenamiento, dejando caer las bolsas de plástico y lanzándose hacia la izquierda mientras sacaba el arma con la mano derecha.
El cuerpo seguía estirado por completo cuando vio un pequeño destello y sintió un mazazo en el pecho.
Dos ideas, distantes aunque claras, se formaron en su cabeza: «Silenciador». «Subsónico».
Morgan se estrelló contra el suelo, el impacto casi tan fuerte como el mazazo contra el pecho. Rodó con la pistola firmemente sujeta en la mano, como si arma y mano constituyeran una sola unidad de funcionamiento. Una parte de su cerebro sabía que le habían disparado, pero la otra permanecía despiadadamente concentrada en el exterior, decidida a hacer lo que tuviera que hacer. Disparó hacia donde había visto el destello; el sonido desgarró la noche. Sin embargo, sabía muy bien que solo un aficionado permanecería en el mismo lugar, de modo que apuntó a un lugar alejado de los arbustos, siguiendo la dirección de la sombra negra que había visto fugazmente. Y volvió a disparar.
Su mente desconectó de las oleadas de dolor que lo atravesaban, porque solo así era capaz de funcionar. Sus pensamientos se sucedían a velocidad de vértigo, analizando probabilidades y ángulos de tiro, seleccionando la mejor opción a pesar de que la adrenalina mantenía su cuerpo en movimiento. Sin ser consciente de que se movía, rodó tras una boca de incendios, sin darse cuenta de dónde estaba hasta que ya estuvo allí. Una boca de incendios no proporcionaba mucha cobertura, pero era más que nada.
La vista se le enturbiaba, los objetos se acercaban aceleradamente antes de recular, como si una invisible corriente de aire los empujara para luego tirar de ellos hacia atrás. En la periferia vio luces que se encendían, cortinas que se abrían, vecinos que se asomaban para ver qué demonios estaba pasando. Morgan parpadeó con fuerza, intentando centrarse. Sí, el aumento de luz le permitió ver una figura masculina algo desdibujada sobre la que disparó un tercer tiro, controló el retroceso, y volvió a disparar. La forma oscura cayó al suelo, inmóvil.
Por Dios cómo le dolía el pecho. Mierda. Se le había jodido el tatuaje.
La vista volvió a emborronarse, pero Morgan aguantó sin soltar el arma. «Abatido», no era lo mismo que «eliminado». Si se dejaba ir, si permitía que la oscuridad lo abrazara, el otro tipo podría levantarse y terminar el trabajo. La muerte no era segura hasta que se confirmaba, y en esos momentos él no estaba en condiciones de confirmar una mierda.
Las puertas se abrían y la gente gritaba. Los sonidos le llegaban distorsionados y extrañamente lejanos, las luces se apagaban. A través de las crecientes sombras creyó ver aparecer a un osado que investigaba el tiroteo. Las palabras se acercaban a él, lo rodeaban y algunas lograron abrirse paso en su consciencia.
—¡Shawn! ¿Te has vuelto loco? —se oyó una voz femenina, enfadada y aterrada a la vez.
—Tú llama a la policía —añadió un hombre, quizás Shawn, quizás otro.
—Ya lo he hecho —anunció una tercera voz.
—¿Qué demonios está pasando?
Más ruido, más voces añadidas al coro de personas que se acercaban, primero con cautela, y luego más confiadas al ver que nada más sucedía. Morgan intentó gritar, decir algo, hacer algún ruido, pero el esfuerzo lo superaba. Sentía la respiración entrecortada a medida que el dolor aumentaba, como una marea a punto de inundarlo.
«Puede que esto sea el final para mí», pensó, casi demasiado agotado para que pudiera importarle. Intentó controlar la respiración porque había oído ese sonido entrecortado antes y nunca presagiaba nada bueno. No iba a tener que resistir mucho más, media hora a lo sumo si algún vecino era capaz de reaccionar y lo llevaba al hospital. Pero media hora parecía una eternidad cuando no estaba seguro de poder aguantar ni siquiera un minuto más.
Morgan apoyó la cabeza sobre el asfalto, sintiendo su frescor. La mano estirada descansaba sobre la hierba al borde de la acera y a su mente acudió el distante pensamiento de lo agradable que resultaba tocar la tierra. Si había llegado su hora, bueno, era una mierda morirse, pero tampoco estaba mal del todo considerando todas las maneras tan espeluznantes en que podría haber muerto.
Pero por otra parte se sentía jodidamente furioso porque, si moría, no sabría quién lo había matado y, sobre todo, por qué.
Alguien se inclinó sobre él, una forma borrosa desdibujándose ante sus ojos. Tenía que enviarle un aviso a MacNamara, y con su último aliento balbuceó:
—Emboscada.
Capítulo 2
La consciencia, o su falta, era algo curioso, iba y venía sin una frontera claramente delimitada, y sin ninguna dirección. En ocasiones Morgan ascendía unos grados desde la nada hasta una vaga y distante consciencia de «ser», y la misma vaga y distante consciencia de la negra nada. Y a continuación volvía a hundirse y no había nada más hasta que la marea de consciencia lo volvía a empujar a la superficie como un objeto a la deriva en el mar.
En una ocasión había percibido muchas luces brillantes, calor, y una sensación de bienestar, pero eso también había desaparecido.
«No estoy muerto».
Ese fue el primer pensamiento coherente de Morgan. Aunque puntualmente había sido consciente de otras cosas: dolor, ruido, voces indescifrables, algunas que casi reconocía, además de un irritante pitido intermitente. Nada de aquello significaba nada para él. Simplemente estaba allí, a lo lejos, como un punto de luz en lo alto de un profundo y oscuro pozo. En una ocasión, sin embargo, emergió lo bastante como para darse cuenta de lo que significaba sentir dolor y oír los ruidos. Estaba vivo.
El tiempo carecía de sentido. Las personas le hablaban, pero él no podía responder, ni siquiera cuando era capaz de comprender sus palabras. De todos modos, esas personas parecían saberlo. Manejaban su cuerpo, le hacían cosas, le explicaban el proceso paso a paso. En ocasiones le traía sin cuidado, pero otras muchas sí le importaba porque, demonios, algunas cosas no se le hacían a un hombre. Pero todo parecía dar igual. Ellos hacían lo que tenían que hacer y punto.
Moverse no era una opción. No solo parecía incapaz, ni siquiera tenía interés en intentarlo. Ya solo en existir se le iba la mayor parte de la energía. Los pulmones bombeaban el aire en un extraño ritmo que no era capaz de controlar, tenía un tubo metido por la garganta y no podía evitar pensar que vivir quizás no fuera tan buena idea.
Pero morir también escapaba a su control. De haber podido elegir, quizás habría permanecido en la oscuridad porque, cada vez que salía a la superficie, el dolor se le antojaba como un grandísimo hijo de perra que lo zarandeaba con suma facilidad. De haber podido, le habría pateado el culo a ese bastardo, pero siempre acababa ganando todas las batallas. En otras ocasiones el dolor era más distante, como si un manto de lana lo protegiera de él, a pesar de que nunca lo abandonaba del todo. Al final, y con mucho esfuerzo, llegó a la conclusión de que ese manto de lana eran las drogas… a lo mejor.
Su única arma contra el dolor era la tozudez. A Morgan no le gustaba perder. Lo odiaba jodidamente. Un vestigio de voluntad, de pura cabezonería, le hizo centrarse en el dolor. Era su objetivo, su adversario, y seguía regresando a por más. Quizás consiguiera derribarlo, pero, por Dios que no lo iba a derrotar. Incluso en los momentos en los que solo le apetecía aullar de pura agonía, de haber sido capaz de aullar, luchaba por mantener la consciencia, luchaba por cada ligera mejoría.
A un nivel muy básico, luchar era lo que sabía hacer, era lo que era, de modo que luchaba contra todo. No solo por mantener la consciencia, también contra el tubo de la garganta que le impedía hablar, contra las agujas que tenía clavadas en los brazos y que le impedían, al menos en su cabeza, moverse. Ellos, ninguno tenía nombre, lo sujetaron para que no pudiera mover ni un músculo, ni siquiera la cabeza.
La ira surgió para hacer compañía al dolor. Estaba tan furioso que temía explotar, y lo que empeoraba todo aún más era que no tenía ninguna manera de expresar esa ira por sentirse tan indefenso mientras cada centímetro de su cuerpo, cada uno de sus instintos, era objeto de abuso.
Pasado un tiempo, y agotado, se quedaba dormido, o se hundía de nuevo en la inconsciencia. Quizás ambas cosas fueran una misma. Desde luego él era incapaz de distinguir la una de la otra.
Y de repente un día abrió los ojos y enfocó la mirada, la enfocó de verdad, sobre la mujer de mediana edad que, de pie junto a él, manipulaba los tubitos que salían de unas bolsitas de plástico colgadas de un árbol metálico. Y por primera vez Morgan pensó «hospital». Las torturas a las que le habían estado sometiendo eran en realidad cuidados. No obstante, sus sentimientos no variaron. Concentró en la mirada toda la animosidad que sentía y miró a la mujer.
—¡Vaya, hola! —saludó ella con una sonrisa—. ¿Cómo estás hoy?
De haber podido hablar le habría explicado con todo lujo de detalles cómo estaba, y su vocabulario no habría sido muy selecto.
La mujer parecía saber exactamente lo que pensaba, porque su sonrisa se hizo más amplia mientras le daba una palmadita en el hombro.
—Pronto te quitaremos el tubo, y entonces podrás contárnoslo todo.
Morgan intentó contárselo en ese preciso momento, pero solo consiguió emitir unos débiles gruñidos antes de quedarse, vergonzosamente, dormido otra vez.
Cuando despertó de nuevo supo de inmediato dónde se encontraba… más o menos. Moviendo únicamente los ojos, porque no podía mover nada más, tomó nota de lo que le rodeaba. Veía borroso, pero estaba entrenado para observar y analizar y, tras un tiempo indeterminado, llegó a la conclusión de que, aunque estaba tumbado en una cama de hospital con las barandillas subidas a cada lado, y era más que evidente que se encontraba en alguna clase de instalación, desde luego no era un hospital. Para empezar, la habitación estaba pintada de azul, las ventanas cubiertas con cortinas y la puerta era normal, no como las grandes y robustas puertas que se encontraban en los hospitales. Daba la sensación de ser un dormitorio normal, pero repleto de equipos médicos colocados como mejor cupieran.
Y luego estaban las enfermeras, malditos fueran sus sádicos culos, que lo asistían. A veces vestían coloridos uniformes, pero en otras ocasiones no. La mujer de mediana edad que se encontraba allí en la anterior ocasión en que había despertado siempre vestía vaqueros, deportivas y una sudadera, como si acabara de llegar de una granja. En ocasiones, cuando la puerta se abría, le daba tiempo de captar la presencia de alguien armado en el pasillo, pero nadie que él reconociera.
Sus ideas no estaban claras, y los recuerdos aún menos. Tenía un recuerdo muy borroso de Axel MacNamara de pie junto a su cama en un par de ocasiones en que había despertado, haciéndole insistentemente preguntas. Claro que MacNamara siempre preguntaba con mucha insistencia. Morgan solo había sido capaz de parpadear unas cuantas veces y no tenía ni idea de por qué demonios parpadeaba. De modo que al cabo de unos minutos su jefe solía rendirse y marcharse.
Sin embargo, incluso en medio de la neblina de sedantes y trauma, la ira seguía bullendo con fuerza en su interior. En los momentos en que era capaz de pensar, recordaba lo sucedido, aunque la emboscada seguía mezclándose con lo que le había seguido, y a veces habría disparado contra las enfermeras de haber tenido un arma a mano. No podía elaborar conclusiones sobre las ramificaciones del ataque, pero sabía que debían ser muchas y malas y, por descentrado e indefenso que se sintiera, seguía firmemente decidido a encontrar al responsable de aquello y averiguar su objetivo. Alguien más ingenuo y confiado podría haber pensado que el objetivo era, simplemente, matarlo a él, pero Morgan había dejado de ser ingenuo más o menos al cumplir los tres años y «confiada», no formaba parte de la descripción de su persona. Matarlo debía formar parte de un plan más amplio. La cuestión era qué plan, y quién estaba detrás.
Había sido capaz de llegar a esa conclusión, pero no de comunicarse lo bastante bien como para transmitirla. Su indefensión resultaba tan mortificante que habría destrozado la habitación entera de haber podido moverse. Sin embargo, por el modo en que lo habían atado a la cama era incluso incapaz de apretar el timbre para llamar a la enfermera, suponiendo que quisiera llamar a la enfermera, que no era el caso, porque cada vez que aparecía le hacía cosas que no le gustaban.
Un día, sin embargo, al despertar se sintió como si hubiera girado en una esquina. Qué esquina, no sabía, pero tuvo la clara sensación de que su cuerpo había decidido vivir. El equipo médico debía haber llegado a la misma conclusión sobre su estado físico, pues más o menos una hora más tarde un médico, al menos supuso que ese tipo era médico a pesar de que podrían haberlo sacado de la calle, ya que vestía pantalones vaqueros y una camisa de franela, entró en la habitación.
—Vamos a sacar ese tubo de tu garganta —anunció alegremente—, así podrás empezar a comer y a beber. ¿Estás preparado? Tose, así será más fácil.
Morgan, que un instante antes había deseado con todas sus fuerzas que le sacaran ese tubo de la garganta, sintió cómo su cuerpo entero se rebelaba contra lo que le estaba sucediendo. «¡Mierda!». Lo único que habría facilitado el proceso sería estar inconsciente. Tenía la sensación de que los pulmones le eran arrancados junto con el tubo, mientras le partían el pecho en dos. Su vista se enturbió y todo se volvió negro, y su cuerpo se arqueó involuntariamente. De haber podido, le habría dado una paliza a ese hijo de perra porque si eso era «fácil», de haber sido «difícil», habría muerto más de uno.
De repente el tubo había salido y Morgan respiraba por sus propios medios, temblando y empapado en sudor, pero al menos era capaz de hablar… más o menos. Al menos en teoría. Sentía como si le hubieran frotado la garganta con papel de lija y la boca no estaba mucho mejor. Le llevó tres intentos pronunciar una palabra ronca y casi inaudible.
—Agua.
—Claro —una sonriente mujer de cabellos entrecanos le sirvió un vaso de agua y sujetó una pajita junto a su boca.
Morgan consiguió así hacer bajar un poco de agua por su irritada garganta. Casi podía sentir las mucosas de su boca absorber la humedad y tomó ansioso dos tragos más antes de que la mujer le apartara el vaso.
Haciendo acopio de todas sus fuerzas, se dispuso a hablar de nuevo.
—No más… drogas.
Necesitaba tener la mente despejada. No estaba muy seguro de por qué, pero el instinto lo estaba volviendo loco.
—No nos hagas el numerito del machito ahora —contestó ella sin dejar de sonreír—. El dolor le provoca estrés a tu cuerpo, y el estrés retrasa la recuperación. Ajustaremos la dosis todos los días, ¿de acuerdo?
Lo cual significaba que iban a darle más drogas, lo quisiera o no. Morgan estaba bastante seguro de que en un hospital de verdad no habrían ignorado sus deseos, pero era evidente que no se encontraba en un hospital de verdad. Iban a hacerle lo que fuera necesario, y él iba a tener que aguantarse. De repente, malditas drogas, se durmió de nuevo.
La siguiente vez que despertó, Axel MacNamara estaba allí.
La visita debía haber sido programada para coincidir con el final de los efectos de lo que le hubieran metido en vena porque Morgan se sentía mínimamente despejado. Sí, MacNamara era de los que pensaba en cosas como esa. Ese bastardo lo planificaba todo, seguramente hasta las veces que masticaba cada bocado.
Morgan no diría que tuviera la mente despejada, pero al menos la niebla era menos espesa. Lo suficiente para ser consciente de una vaga sensación de miedo que era incapaz de analizar, ni siquiera de identificar. Estaba entrenado para ignorar la existencia del miedo, conformándose con una sensación de alarma que activaba su reacción de lucha o huida. Sin embargo, en esos momentos tenía miedo, aunque no sabría decir de qué. Quizás temiera que esa neblina, la sensación de estar desconectado de todo menos del dolor, fuera a ser permanente. A lo mejor tenía miedo de que sus lesiones fueran demasiado importantes para sanar por completo. A lo mejor temía la nueva realidad. Pero no, sabía que había mejorado, aunque pasar de «casi muerto», a «hecho una mierda», no fuera un gran progreso.
—Hola —saludó a MacNamara mientras intentaba disimular su inquietud.
De inmediato frunció el ceño, pues su voz sonaba floja y pastosa. Se giró para alcanzar la taza que descansaba sobre la mesita junto a la cama, y descubrió que seguía atado y que la pérdida del efecto de los analgésicos le obligaba a luchar contra su cuerpo, destrozado y remendado, que protestaba a cada movimiento. El dolor y la impotencia le resultaban insufribles.
—Quítame estas… malditas correas —consiguió rugir con una voz ronca a la que imprimió cierta fuerza gracias a la ira.
—¿Vas a volver a arrancarte las vías? —Axel no movió ni un músculo.
La idea resultaba de lo más tentadora, pero Morgan sabía que, si lo hacía, las correas regresarían
—No —refunfuñó.
MacNamara lo soltó y pulsó el botón que hacía subir la parte superior del colchón. Morgan se sintió algo mareado durante unos segundos, pero tras respirar hondo repetidamente se esforzó por no comportarse como una damisela y desmayarse. Jamás podría vivir con ello.
—¿Estás lo bastante bien para contestar algunas preguntas? —preguntó Axel con su habitual brusquedad. Nunca perdía el tiempo con cumplidos, ni siquiera para preguntar cómo se encontraba.
Morgan lo miró todo lo furioso que pudo a través de su borrosa visión, básicamente porque estaba de un humor de perros.
—Pregunta —contestó mientras, en esa ocasión alargaba con éxito una mano hacia la taza que, esperaba, contendría un poco de agua.
El movimiento resultó agónico y sentía como si alguien le estuviera acuchillando el pecho. Apretó los dientes y continuó alargando el brazo, en parte porque no estaba dispuesto a rendirse ante el dolor, en parte porque tenía muchas ganas de beber esa agua.
Cualquier otro le habría acercado la taza, pero MacNamara no. Sin embargo, en esos momentos Morgan apreció su falta de amabilidad. Quería hacerlo él mismo. Cerrando la temblorosa mano en torno a la taza, la levantó. Contenía un par de dedos de agua que apuró de un trago antes de dejar la taza de nuevo sobre la mesita. A continuación se dejó caer sobre la almohada, agotado como si acabara de correr más de treinta kilómetros.
—¿Recuerdas qué paso?
—Sí —quizás estuviera un poco aturdido, pero no sufría amnesia.
MacNamara acercó una silla a la cama y se sentó. Era un hombre delgado, realmente la mínima expresión, de estatura media, aunque nadie confundiría su falta de estatura con falta de fuerza. Era una persona intensa y despiadada, la clase de tipo que necesitaban los equipos de operaciones para que los respaldara.
—¿Sabes quién te disparó?
—No —Morgan respiró hondo—. ¿Y tú?
—Era de la mafia rusa.
Morgan parpadeó perplejo, tan desconcertado como era capaz de sentirse. ¿La mafia rusa? ¿Qué demonios? Él no tenía nada que ver con la mafia rusa.
—¡No jodas!
—No jodo.
—No conozco a… nadie en la mafia rusa —había tenido la intención de decir que no conocía a ningún ruso, pero recordó que sí conocía a unos cuantos, aunque ninguno de la mafia—. ¿Cómo se llama?
—Albert Rykov. Y se llamaba. Está muerto.
«Bien», pensó Morgan. No solía sentir mucha piedad por las personas que le disparaban. En realidad no sentía ninguna piedad.
—Nunca había oído hablar de él —de repente se le ocurrió una idea—. ¿Podría haber ido tras otra persona?
—No —la afirmación de Axel fue rotunda. No tenía la menor duda.
—¿Y por qué iba a ser yo un objetivo para la mafia rusa? —no tenía ningún sentido
Morgan se frotó el rostro con una mano y sintió el áspero bigote, a pesar de que recordaba vagamente a las enfermeras afeitándolo de vez en cuando… o no. De repente se fijó espantado en su mano, delgada y pálida. Esa no era su mano, aunque sabía que sí lo era porque estaba pegada a su brazo… que también estaba espantosamente delgado. Durante unos segundos se sintió desconectar y tuvo que esforzarse por devolver sus pensamientos al buen camino. ¿De qué estaban hablando? Ah, sí, los rusos.
—No lo eres. Rykov estaba asociado a la mafia, pero esto tiene toda la pinta de ser un golpe independiente. Alguien de fuera encargó el trabajo.
En ese caso, las posibilidades se multiplicaban porque Morgan seguía siendo incapaz de pensar en alguien que quisiera verlo muerto, lo cual, en teoría, convertía a toda la población mundial en sospechosa.
—Cuéntame todo lo que pasó desde que regresaste a los Estados Unidos de América —le pidió Axel mientras se reclinaba en la silla y cruzaba los brazos sobre el pecho.
—Entregué mi informe —Morgan supuso que su jefe ya lo sabía puesto que tendría todo el papeleo en su poder—, comí algo en McDonald’s, me fui a casa, me duché y me acosté. Dormí veinticuatro horas seguidas. Después me levanté, corrí unos cuantos kilómetros de noche, volví a casa y me dormí de nuevo —las sencillas frases eran interrumpidas por pausas para respirar.
—¿Sucedió algo en el McDonald’s? ¿O mientras corrías? ¿Hablaste con alguien?
—No, no, y con nadie, aparte de la cajera que me entregó el pedido por la ventanilla del autoservicio.
—¿Reconociste a la cajera?
—No, era una cría.
—¿Viste a alguien dentro del restaurante?
—No —de eso estaba seguro porque recordó haberse sentido algo inquieto por el reducido campo de visión.
Después de una misión, siempre le llevaba un poco de tiempo desconectar del modo combate.
—¿Y luego qué?
Morgan suspiró ruidosamente e intentó hacer acopio de la cada vez menor energía que tenía, aunque tampoco había tenido mucha desde el principio. Se sentía tan débil que no reconocía su propio cuerpo, y eso le desconcertaba más de lo que podría achacar a las drogas.
—Cuando desperté, me apetecía ir de pesca. Llamé a Kodak, pero estaba ocupado, de modo que fui solo.
Axel asintió y Morgan supuso que ya estaría al corriente de todo eso, igual que de lo del informe.
—¿Hablaste con alguien?
—Con la congresista Kingsley y su marido. Estaban en el río.
—¿Había alguien con ellos?
—No, estaban solos.
—¿Alguien más?
—No hablé con nadie —Morgan hizo memoria—, solo con Brawley, el dueño del puerto. Nos saludamos.
—¿Y…? —Axel era un maestro leyendo expresiones.
Hasta que no oyó el «y», Morgan no había sido consciente de que existía un «y». Intentó respirar hondo, pero desistió cuando el dolor en el pecho se hizo insufrible.
—Podría ser casualidad, pero después de saludarme hizo una llamada.
—¿Cuánto después?
—Inmediatamente después.
—¿Desde un móvil?
Si Brawley hubiera empleado un móvil, Axel podría obtener de las torres de repetición la información sobre posibles receptores de la llamada.
—No —Morgan vio claramente en su cabeza el anticuado teléfono fijo que había utilizado Brawley—. Un fijo con cable.
—¡Mierda! —la exclamación de Axel estaba cargada de frustración. No sería imposible obtener la información, pero haría falta una orden judicial. La tecnología les habría ayudado a sortear ese paso de haber llamado desde un móvil.
Pero, independientemente de la llamada, a Morgan no se le ocurría ninguna manera de que Brawley conociera su dirección y, sobre todo, no se le ocurría ningún motivo para que le hubiera tendido una emboscada.
El esfuerzo de permanecer sentado y contestar las preguntas empezaba a pasarle factura. Ya le quedaba muy poquita energía.
—No hay ningún motivo… —murmuró mientras dejaba caer la cabeza hacia atrás.
Los ojos se le cerraron automáticamente, pero él intentó abrirlos de nuevo.
—¿Qué? —preguntó Axel.
—No hay ningún motivo para que Brawley hiciera algo así —Morgan consiguió terminar la frase tras reconstruir laboriosamente sus pensamientos. Al menos creyó haberlo dicho en voz alta.
Quizás su boca no funcionara debidamente. Sus ojos volvieron a cerrarse, pero ya le daba igual porque la oscuridad crecía y lo engullía por completo, y no había nada que pudiera hacer.
La siguiente vez que vio a Axel, Morgan se mantenía sentado por sus propios medios. Habían pasado casi tres semanas desde que le habían disparado. Lo sabía porque lo había preguntado. Y mantenerse sentado no era lo único que podía hacer. Desde hacía dos días, y dos veces al día, daba unos cuantos pasitos por la habitación, sujeto por dos enfermeras que impedían que cayera de bruces. También empezaba a comer alimentos semisólidos, y jamás en su vida se había alegrado tanto de ver ante sí un plato de puré de patata o de avena. Al día siguiente, eso le habían dicho, podría tomar huevos. Él había pedido un filete para acompañar a esos huevos, pero se habían reído. Sin lugar a dudas eran las enfermeras más malvadas del universo.
Y lo más inquietante era que empezaba a quererlas.
No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que Axel le había interrogado, pero se imaginó que alrededor de una semana. Lo sorprendente era que no hubiera vuelto cada día para arrancarle algún detalle más.
En ocasiones, la meticulosidad de Axel le sacaba de quicio, pero en esos momentos Morgan la habría agradecido, pues lo que quería era atrapar al bastardo, o bastardos, que había organizado la emboscada. Típico de MacNamara elegir ese momento para mantenerse lejos.
—Ya era hora —exclamó Morgan a modo de saludo.
—He estado ocupado siguiendo pistas y organizando las cosas.
—¿Qué cosas? ¿Qué pistas?
—Para eso he venido —replicó con aspereza su jefe mientras se dejaba caer en la silla de las visitas.
Que le hubiera replicado así era bueno. Si Axel hubiera intentado mostrarse amable —haciendo énfasis en la palabra «intentado», porque jamás lo habría logrado—, Morgan habría sospechado que su recuperación no era tan buena como parecían indicar los pasitos y el puré de patata.
—Adelante.
—Fuiste localizado por la matriculación del barco. Hemos descubierto que alguien entró en los registros estatales y obtuvo información sobre ti del formulario de matriculación.
Allí había algo que no encajaba.
—Utilizo un apartado postal como dirección —le explicó Morgan.
—Sí, pero el formulario también incluye el número de tu permiso de conducir y el de la seguridad social. Ambos números fueron rastreados, y así consiguieron tu dirección.
—La pregunta es por qué.
—Sí. Pero hay otro detalle, uno mucho más serio.
Casi resultaba cómico que Axel pensara que había algo más serio que el que uno de sus agentes hubiera sido descubierto. Bueno, dado que trataba con asuntos de importancia mundial, seguramente era así, tuvo que reconocer Morgan.
—Al principio no sabíamos qué estaba pasando, si era un ataque orquestado contra el equipo de ofensiva global, o si iban a volver a intentar matarte. Llené el hospital de hombres armados para proteger tu culo, pero la logística era una pesadilla, demasiadas escaleras y ascensores, demasiadas personas yendo y viniendo. En cuanto estuviste medio estabilizado, hice que te trajeran aquí. Yo soy el único que conoce tu paradero.
—Tú y las personas que me trasladaron hasta aquí.
—Cambié el transporte tres veces.
Ese era Axel, paranoico y precavido hasta un punto enloquecedor.
—Entonces, ¿cuál es ese detalle que te tiene preocupado?
—Los archivos del equipo fueron pirateados después de que te hiciera trasladar.
Mierda. Morgan frunció el ceño mientras sopesaba la situación. Era evidente que quienquiera que hubiera intentado matarlo seguía tras él. Y también era obvio que ese alguien sabía lo que hacía.
—Lo que más me preocupa es la brecha en la seguridad —puntualizó Axel mientras Morgan sofocaba una sonrisa irónica.
Claro, perder a uno de sus hombres desde luego estaba muy por debajo de la seguridad en la lista de Axel.
—Después de hacer que te trasladaran, hice correr el rumor de que tenías problemas de memoria, pero que la estabas recuperando, y que los médicos no veían ninguna razón para que no la recuperaras del todo.
—Vaya, pues gracias —Morgan frunció el ceño. Eso era demasiado, incluso para Axel—. ¿Y por qué no pintaste una diana en mi espalda?
—La diana ya estaba pintada —señaló el otro hombre—. Mi trabajo consiste en averiguar quién y por qué lo hizo. A no ser que te estés follando a la mujer de otro, hay muchas probabilidades de que esto tenga algo que ver con el trabajo.
—En el aspecto doméstico estoy limpio.
—Entonces está relacionado con los equipos de ofensiva global.
De eso no había duda. Aun así, Morgan sacudió la cabeza.
—Pero, ¿por qué?
—Si consigo averiguarlo, entonces sabré quién ha sido. Y viceversa. Lo único que necesito es algo que me sitúe en la buena dirección.
—¿Y cuál es el plan? —porque Axel siempre tenía un plan. Pudiera ser que a Morgan no le gustara, pero sin duda ese plan existía.
—Voy a rodear tu localización de tanta seguridad que quien quiera encontrarte va a tener que cavar muy hondo, y eso hará saltar una trampa que he preparado. Pero no puedes ser demasiado fácil de encontrar, porque entonces sabrán que es una trampa y no picarán —le explicó Axel.
—Estupendo. ¿Y ya está? ¿Y yo qué hago mientras tanto? —aparte de esforzarse por caminar más de treinta segundos de golpe, lo cual tampoco estaba nada mal.
—Voy a enviarte con mi exhermanastra —anunció su jefe con una sonrisa que solo podía ser descrita como verdaderamente malvada.
Y desde luego no era lo que Morgan se había esperado.
—¿Qué?
Axel repitió amablemente la última frase, palabra por palabra.
—¿Vas a implicar a civiles? —eso era lo que más le había asustado a Morgan.
Siempre ocultaban su trabajo a las personas normales. Cierto que tenían empleados civiles, pero ellos sabían lo que ese trabajo implicaba. Estaba en su contrato. Mezclar deliberadamente a inocentes, poniéndolos en peligro, no era lo suyo.
—No espero que surja ningún problema. He hecho algunas averiguaciones, organizado cosas. No hay motivo alguno para implicar a ningún civil. Más allá de para que te proporcione un alojamiento.
—¿Y tu exhermanastra está de acuerdo con esto?
—Lo estará —contestó Axel despreocupadamente—. En cuanto salte la alarma, entraremos en acción.
—Pero la alarma no te dirá quién es.
—Me indicará una dirección y, sobre todo, podré situar a algunas personas en posición para que descubran cualquier amenaza contra ti.
—¿Y cómo demonios vas a hacer eso?
—Es una ciudad muy pequeña —su jefe enumeró todos los puntos a favor—, lo bastante pequeña como para que cualquier extraño sea descubierto. Está relativamente cerca de Washington D. C., en Virginia Occidental. No tiene aeropuerto, tren ni autobús. El que vaya tras de ti tendrá que hacerlo en coche, y el número de carreteras es muy limitado —hizo una pausa y concluyó con lo que solo podía describirse como un suspiro de satisfacción—. Y lo mejor de todo es que a ella le va a fastidiar de lo lindo.
A Axel MacNamara la mayoría de la gente, y de las cosas, le importaba una mierda, pero lo que sí le importaba era su país y los agentes de los equipos de ofensiva global que él supervisaba. Cada vez que participaban en una misión ponían sus vidas en juego, y no solo los respetaba por ello, sino que había jurado, tanto personal como profesionalmente, desvivirse por ellos independientemente del contexto. En ocasiones suponía luchar con uñas y dientes para asegurarse de que dispusieran del mejor material disponible. En ocasiones suponía suavizar los escollos políticos. En ocasiones retocar e hilar muy fino con determinados sucesos para que algunos detalles pertinentes fueran alterados u ocultados por completo. Ellos hacían el trabajo que se les encargaba y, si la mierda empezaba a salpicar, él procuraba que aquello se detuviera ante los mandos, no ante los hombres a los que consideraba suyos.
Por norma general, odiaba a los políticos, pero también se parecía mucho a ellos y, por la misma naturaleza de su trabajo, debía relacionarse con ellos.
Era una mierda, pero les seguía el juego.
La situación con Morgan Yancy era preocupante, no tanto por la amenaza a la vida de su hombre, sino porque el sistema informático de los equipos de ofensiva global había sido pirateado. Sus misiones eran material altamente clasificado, y extremadamente sensibles políticamente.
Tenía que andar con cuidado. Si se mostraba demasiado evidente, podría espantar a su presa. Si no era lo suficientemente evidente, su presa podría sacar conclusiones equivocadas e ignorar el cebo. Y por eso dejó caer cierta información aquí y allá, pero nunca demasiada a la vez y, en ocasiones, no decía nada en absoluto.
Algunos días después de su conversación con Morgan, y tras exponerle las bases de su plan, consiguió hacerse hueco en una de las innumerables fiestas de Washington D. C., a la que asistía la congresista Joan Kingsley. Su esposo, Dexter, se encontraba ausente, pero esa mujer había navegado por las aguas sociales de la capital tanto tiempo que no le importaba estar sola. Para ser un político, era una persona muy agradable, incluso para él, a quien no le gustaba ningún político. Así pues la toleraba mucho más de lo que toleraba a muchos otros, aunque procuraba no olvidar nunca que en primer lugar era una política y en segundo aliada, a pesar de que el equipo de Morgan hubiera salvado a su hijo. La gratitud en Washington D. C., tenía sus límites.
Era inevitable que tanto la congresista como su esposo estuvieran en la lista de sospechosos. Habían hablado con Morgan el día del ataque. A lo mejor ella estaba limpia y su marido no, o al revés. A lo mejor ambos eran inocentes, o ambos culpables. Axel no iba a concederles el beneficio de la duda porque no tenía información suficiente y, por tanto, los consideraba a ambos culpables. Independientemente de ello, la congresista Kingsley tenía contactos y fuentes de información de las que él mismo carecía, y también era un buen medio para esparcir la información que a él le interesaba.
A pesar de lo fácil que resultaba de localizar por sus cabellos canosos, MacNamara no la abordó. La congresista recorría un circuito mil veces ensayado en la sala abarrotada, hablando con todos los presentes, sonriendo con esa calidez que encandilaba a casi todas las personas que la conocían. Pero Axel era inmune a los encantos. Cada día se levantaba convencido de que la mayoría de la gente iba a hacer algo malo y que al resto simplemente aún no se le había ocurrido.
Llegado un momento la perdió de vista, aunque tuvo mucho cuidado de que no se notara que la estaba vigilando. Sin embargo, unos diez minutos más tarde la mujer apareció con los labios recién pintados, por lo que supuso que había hecho una visita a los aseos. También podría haberse reunido con su amante, intercambiado información con alguien o haber hecho una llamada privada. Sin ninguna evidencia en contra, optó por la versión del aseo.
La fiesta llevaba hora y media cuando sus caminos se encontraron. Axel alzó la copa hacia ella a modo de saludo, pero no interrumpió la conversación que mantenía con el ayudante de un senador, a pesar de que se aburría mortalmente y que lo que más le hubiera gustado era poder hacerle tragar a ese pomposo idiota un par de calcetines sucios. Sin embargo, iba a dejar que fuera la congresista quien acudiera a él. Él no abordaba a nadie.
Por fin el ayudante del senador hizo una pausa para dejar su copa vacía en la bandeja que portaba un camarero que pasó junto a ellos.
La ocasión fue aprovechada por la congresista Kingsley para intervenir.
—Hola, Karl, Axel.
—Congresista —saludó a su vez MacNamara mientras asistía divertido a la lucha que mantenía el ayudante del senador contra su propio ego y la jerarquía del Capitolio.
La congresista era un personaje importante, pero para Karl el Congreso era inferior al Senado. Por tanto, su posición como ayudante en jefe de un senador debería ser superior a la de ella. Y entonces su ego topó con el desagradable hecho de que la congresista Kingsley había sido elegida, y en varias ocasiones, mientras que él simplemente había sido contratado como ayudante.
—Congresista Kingsley —murmuró Karl al fin, aludiendo a su cargo a pesar de que ella lo había saludado por su nombre de pila. «Dardos envenenados», meditó Axel.
La mujer miró a Karl con gesto significativo.
—¿Podrías disculparnos? Me gustaría discutir algunos detalles con Axel.
—Por supuesto —Karl no tuvo otra opción que aceptar y quitarse de en medio.
Axel tomó un sorbo de su copa, agua con hielo. Porque cuando te encontrabas nadando en una piscina infestada de tiburones necesitabas todos tus sentidos. Esperó a que fuera ella quien dirigiera la conversación hacia donde quisiera llevarla, aunque sí imprimiera en su rostro una expresión inquisitiva.
—He oído algo muy inquietante —la congresista bajó la voz hasta casi un susurro.
Axel enarcó las cejas, invitándola a continuar.
—Me han dicho que han matado a Morgan.
—No es cierto —se apresuró él a aclararle.
—Gracias a Dios —un sincero alivio se reflejó en la mirada de la mujer—. Pero ¿ha resultado herido? Mi fuente fue muy clara con respecto a la identidad de la víctima.
A Axel le hubiera gustado saber quién era esa fuente, pero no iba a perder el tiempo intentando sonsacarle esa información. Esa mujer era una experta en el juego.
—Le dispararon. Y no voy a negar que ha sido grave. Pero lo he enviado a un lugar seguro para que se recupere.
—¿Qué pasó?
—Un intento de asesinato. El problema es que él no es capaz de decirme por qué.
—¿No lo sabe?
—Cree que sí —MacNamara agitó una mano en el aire—. Sufrió una severa conmoción y está teniendo algunos problemas de memoria, pero dice que sabrá lo que está pasando si consigue recordarlo. No hay ningún daño cerebral permanente, y el médico asegura que lo recordará todo cuando remita la inflamación.
—¡Por el amor de Dios! ¿Y cuándo será eso?
—No hay fecha, cada uno opina una cosa. Ahora mismo ha sufrido una recaída a causa de una neumonía, pero lo médicos opinan que ya empieza a mejorar. Yo creo que en unos meses, seguramente, habrá regresado a la normalidad.
—No debe resultarle fácil permanecer inactivo hasta entonces. No lo conozco tan bien como tú, pero sospecho que no debe ser un paciente muy dócil.
—Se ha quedado corta —él asintió.