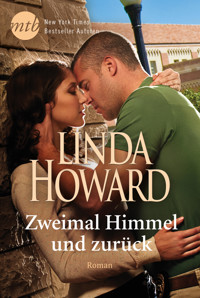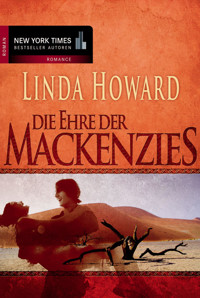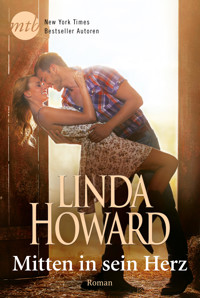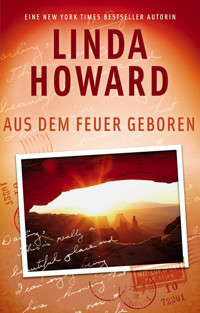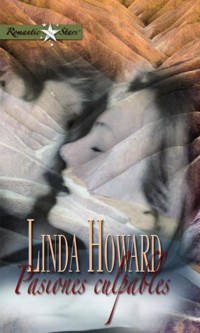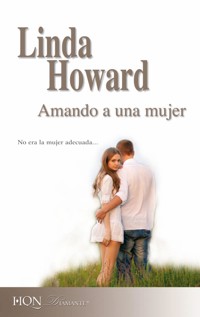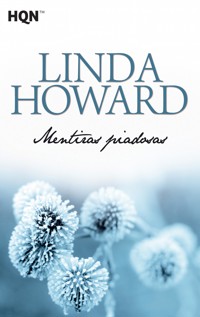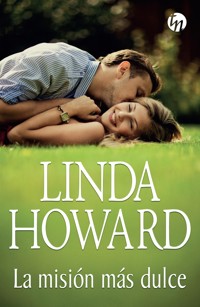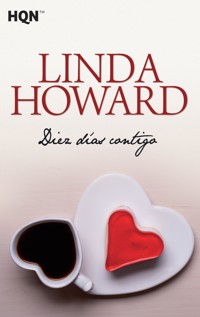
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
El calor era tan intenso que no se podía dormir. Cuando miraba las oscuras olas del océano, Rachel intuía que allí fuera había algo, aunque no lo viera. Entonces él apareció en la orilla, inconsciente. Apenas vivo. Llevaba dos balas en el cuerpo. Impulsada por su instinto, Rachel no llamó a la policía. Su sexto sentido le decía que ella era su única esperanza. Mientras él permanecía inconsciente, ella tenía que decidir el futuro de ambos. Pero alguien quería muerto a aquel hombre. ¿Estaría poniendo su propia vida en peligro por un extraño?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1987 Linda Howington
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Diez días contigo, n.º 101B - abril 2017
Título original: Diamond Bay
Publicado originalmente por Silhouette® Books
Este título fue publicado originalmente en español en 2007
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-9762-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Uno
El sol límpido y dorado quemaba aún la piel desnuda de su pecho y sus largas piernas, a pesar de que se acercaba el crepúsculo. El destello movedizo de los rayos oblicuos del sol sobre las crestas de las olas lo hipnotizaba. No, no era el fulgor del agua lo que lo hacía caer en aquel estado hipnótico, era el hecho de no tener nada más importante que hacer que contemplar el mar. No recordaba ya el sonido de la quietud, la sensación que producía. Durante un mes largo y delicioso, un mes de perfecta soledad, podía relajarse y ser un hombre cualquiera. Pescaría cuando le apeteciera, o navegaría por las aguas cálidas e hipnóticas del Golfo si se sentía inquieto. El agua lo atraía infinitamente. Aquí era azul como la medianoche; allí, de un turquesa radiante; más allá, de un verde pálido y refulgente.
Tenía dinero para combustible y provisiones, y sólo dos personas en el mundo sabían dónde estaba y cómo dar con él. Al acabar aquel mes de vacaciones, regresaría al mundo gris que había elegido y se perdería en las sombras, pero de momento podía tenderse al sol, y eso era lo único que quería. Kell Sabin estaba cansado, cansado de una lucha interminable, del secreto y la maniobra, del peligro y el engaño que implicaba su trabajo. El suyo era un trabajo de vital importancia, pero por un mes dejaría que lo hiciera otro. Aquel mes era suyo; casi podía entender qué había llevado a Grant Sullivan, su viejo amigo y el mejor agente que había tenido, al apacible misterio de las montañas de Tennessee.
El propio Kell había sido un agente de primera clase, una leyenda que había vagado por el sudeste asiático y, más tarde, por Oriente Medio y Sudamérica, por los lugares más «calientes» del planeta. Ahora era jefe de departamento, la figura en la sombra tras un grupo de agentes especiales que acataba sus órdenes y se entrenaba bajo su mando. Poco se sabía de él; la seguridad que lo rodeaba era casi absoluta. Kell prefería que así fuera; era un solitario, un hombre sombrío que encaraba las crudas realidades de la vida con una mezcla de cinismo y resignación. Conocía los peligros e inconvenientes del oficio que había elegido, sabía que podía ser sucio y cruel, pero era un hombre realista y había aceptado todo aquello junto con el trabajo.
Aun así, a veces todo aquello le pasaba factura y tenía que escapar, vivir por un tiempo como un ciudadano cualquiera. Su válvula de escape era su yate, hecho a su medida. Sus vacaciones, como todo cuanto formaba parte de su vida, eran un secreto bien guardado, pero los días y las noches que pasaba en el mar eran también lo que le permitía seguir siendo un ser humano, los únicos momentos en que podía relajarse y pensar, tenderse desnudo al sol y restablecer el vínculo con su propia humanidad, o contemplar las estrellas y recuperar la perspectiva.
Una gaviota blanca pasó volando sobre él, muy arriba, y dejó escapar su lamento. Kell la observó con indolencia. Enmarcada contra el cuenco azul del cielo despejado, le pareció elegante y libre. La brisa del mar rozaba levemente su piel desnuda y aquel placer hizo aflorar una rara sonrisa a sus ojos opacos. Había en él una vena de salvajismo indomable que debía mantener a raya con sumo esfuerzo, pero allí, a solas con el sol, el viento y el agua, podía dejar que aquella parte de su ser aflorara. Allí, las restricciones de la ropa parecían casi sacrílegas, y le enfadaba tener que vestirse cada vez que entraba en un puerto para repostar, o cuando otro barco se acercaba para que sus ocupantes charlaran un rato con él, cosa que allí sucedía a menudo.
El sol había descendido, empezaba a hundir su borde dorado en el agua cuando oyó el ruido de otro motor. Volvió la cabeza y vio que un barco algo más grande que el suyo avanzaba lentamente entre las olas. Ése era el único modo de moverse allí: lentamente. Cuanto más cálido era el clima, más lento pasaba el tiempo. Kell mantuvo la mirada fija en el barco y admiró sus líneas elegantes y el sonido suave y potente del motor. Le gustaban los barcos, y le gustaba el mar. Su yate a motor era una de sus posesiones más preciadas, y un secreto celosamente guardado. Nadie sabía que le pertenecía. Estaba registrado a nombre de un vendedor de seguros de Nueva Orleans que ni siquiera sabía quién era Kell Sabin. Ni siquiera el nombre de la embarcación, Wanda, tenía significado alguno. Kell no conocía a nadie que se llamara Wanda; aquél era, sencillamente, el nombre que había elegido. Pero, pese a todo, Wanda era completamente suyo y poseía sus propios secretos y sorpresas. Nadie que conociera a Sabin habría esperado otra cosa, pero sólo había un hombre en el mundo que hubiera atisbado al hombre que se escondía tras la máscara, y ese hombre, Grant Sullivan, sabía guardar un secreto.
El sonido del motor del otro barco cambió al aminorar la marcha y virar hacia él. Kell masculló una maldición y miró a su alrededor en busca de los pantalones vaqueros, cortos y descoloridos, que solía tener en cubierta para tales casos. Una voz le llegó por encima del agua. Miró de nuevo hacia el barco. Una mujer permanecía de pie junto a la barandilla de proa. Agitaba el brazo por encima de la cabeza sin urgencia y Kell dedujo que no tenían ningún problema; sólo querían charlar un rato. El sol del atardecer brillaba sobre el pelo rojizo de la mujer, convirtiéndolo en fuego. Kell lo miró con fijeza un instante, atraído por aquel extraño y fulgurante tono de rojo. Arrugó la frente mientras se ponía los pantalones y se los abrochaba. El barco seguía estando demasiado lejos para que le viera la cara, pero aquel cabello rojo había agitado algún recuerdo insignificante y escondido que intentaba salir a la superficie. Se quedó mirándola mientras el otro barco se acercaba sin prisas. Sus ojos negros relucían intensamente. Había algo en aquel pelo…
De pronto, sus instintos dispararon una alarma y se tumbó sobre la cubierta sin cuestionar aquel desasosiego que erizaba su espalda: le había salvado la vida demasiadas veces como para que lo pusiera en duda. Con los dedos desplegados sobre la madera caliente de la cubierta, pensó que podía estar haciendo el ridículo y que, pese a todo, prefería pasar por tonto que acabar muerto. El ruido del otro motor se redujo como si hubiera aminorado aún más la marcha, y Kell tomó otra decisión. Tumbado todavía bocabajo, con el olor del pulimento metido en la nariz y el roce áspero de la madera en la piel desnuda, se acercó reptando a un compartimento que utilizaba como almacén.
Nunca iba a ninguna parte sin algún medio de defensa. El rifle que sacó del compartimento era potente y preciso, aunque él sabía que sólo sería un medio disuasorio temporal. Si su instinto se equivocaba, no le serviría de nada; si estaba en lo cierto, los otros dispondrían de mucha más potencia de tiro, porque irían preparados. Mientras maldecía en voz baja, comprobó que el rifle estaba en posición de disparo automático y volvió arrastrándose a la barandilla. Eligió fríamente su posición, dejó que el cañón del arma se viera y asomó la cabeza lo justo para ver la otra embarcación. Seguía acercándose, estaba ya a menos de cien metros de distancia.
–¡No se acerquen más! –gritó, sin saber si su voz llegaría con claridad suficiente para que se entendiera por encima del ruido del motor. Pero eso no importaba, con tal de que los otros notaran que estaba gritando.
El barco se detuvo a unos setenta y cinco metros. Apenas se movía ya entre el agua. De pronto, parecía atestado de gente, y ninguna de aquellas personas tenía el aspecto corriente de los pescadores del Golfo o los marinos que navegaban por placer. Todos iban armados, incluso la pelirroja. Kell los observó rápidamente. Su afilada vista acumulaba detalles acerca de formas y tamaños. Pudo identificar las armas sin tener que detenerse a pensarlo siquiera, tan familiarizado estaba con ellas. Era a las personas a las que vigilaba más atentamente, y sus ojos se fijaron en un hombre en particular. Incluso a aquella distancia, y a pesar de que permanecía un poco apartado, detrás de los otros, había algo en él, igual que en la mujer, que le resultaba familiar.
No había ya duda y una calma gélida y mortífera se apoderó de él, como sucedía siempre que se hallaba en combate. No perdió tiempo en preocuparse de hasta qué punto lo superaban numéricamente; comenzó a sopesar y descartar opciones, tomando cada decisión en un instante.
Un sordo estruendo rompió el atardecer: el ruido del disparo de un rifle sobre aguas abiertas. Kell percibió la leve y cálida percusión de la bala al hender el aire por encima de su cabeza y astillar la madera de la cabina a su espalda. Con un movimiento tan suave como seda engrasada, apuntó y disparó; luego agachó la cabeza, todo ello en un fluir constante. No le hizo falta oír el grito involuntario y agudo que traspasó el aire para saber que no había errado el tiro; le habría sorprendido y enfurecido haber fallado.
–¡Sabin! –la voz amplificada retumbó con un sonido metálico sobre el agua–. ¡Sabes que no tienes ninguna oportunidad! ¡No compliques más las cosas!
Aquella voz tenía un acento muy bueno, pero no estadounidense. Su ofrecimiento era el que Kell esperaba. Su mejor opción era intentar dejarlos atrás. La velocidad era uno de los rasgos más sorprendentes del Wanda. Pero, para dejarlos atrás, tenía que llegar hasta los mandos, lo cual significaba exponerse a su fuego mientras subía la escalerilla.
Sopesó la situación y comprendió que tenía quizá un cincuenta por ciento de posibilidades de llegar arriba, quizá menos, dependiendo de cuánto les sorprendiera su maniobra. Por otro lado, si se quedaba allí sentado e intentaba mantenerlos a raya con el rifle, estaba perdido. Tenía mucha munición, pero ellos tendrían más. Tendría que correr el riesgo de moverse, así que no perdió el tiempo preocupándose por sus probabilidades, cada vez más escasas. Respiró hondo, contuvo el aliento, exhaló lentamente y tensó su cuerpo acerado. Tenía que encaramarse lo más posible a la escalerilla con el primer salto. Asió con fuerza el rifle, respiró otra vez y saltó. Mientras se movía apretó el gatillo y el arma automática se sacudió en su mano. Los ocupantes del otro barco tuvieron que ponerse a cubierto. Con la mano derecha se agarró al escalón de arriba de la escalera y sus pies descalzos apenas tocaron el metal antes de impulsarlo más arriba. Por el rabillo del ojo vio los blancos destellos mientras se lanzaba hacia la cubierta superior; un instante después, dos mazazos al rojo vivo golpearon su cuerpo. Sólo el impulso de su propio movimiento y la determinación lograron que llegara a la parte de arriba y que no cayera a la cubierta inferior. Una neblina negra oscurecía casi totalmente su visión y el sonido de su propio aliento ensordecía sus oídos.
Había dejado caer el rifle. «¡Maldita sea!». ¡Había dejado caer el rifle! Respiró hondo, ahuyentó a la fuerza aquella bruma negra y consiguió reunir fuerzas para volver la cabeza. El rifle seguía allí, su mano izquierda lo sujetaba, pero él no lo sentía. Tenía el lado derecho del cuerpo bañado con su propia sangre, casi negra a la luz menguante del atardecer. Su pecho subía y bajaba laboriosamente. Respiraba con rapidez. Estiró el brazo derecho y agarró el rifle. Al notar su contacto se sintió algo mejor, pero no mucho. Había roto a sudar y el sudor corría a chorros por su cuerpo, mezclándose con la sangre. Tenía que hacer algo, o acabarían con él. Su pierna y su brazo izquierdos no respondían a las órdenes de su cerebro, así que decidió ignorarlos y se arrastró hacia un lado sirviéndose solamente de la pierna y el brazo derechos. Se apoyó el rifle contra el hombro derecho, disparó de nuevo hacia el otro barco para que supieran que aún estaba vivo y seguía siendo peligroso. Para que no se dieran prisa en ir por él.
Bajó la mirada e hizo recuento de sus heridas. Una bala había atravesado el músculo externo de su muslo izquierdo, otra había cruzado su hombro izquierdo. Ambas eran graves. Tras la primera quemazón del impacto, el hombro y el brazo derechos se le habían entumecido, eran inservibles, y la pierna no podría soportar su peso, pero sabía por experiencia que aquella insensibilidad comenzaría a disiparse muy pronto, y con el dolor recuperaría en parte el uso de los músculos heridos, si podía permitirse esperar tanto.
Se arriesgó a echar otra ojeada y vio que el otro barco estaba describiendo un círculo alrededor del suyo. La parte de atrás de la cubierta superior estaba abierta y pronto podrían dispararle sin dificultad alguna.
–¡Sabin! ¡Sabemos que estás herido! ¡No nos obligues a matarte!
No, preferían que siguiera vivo para «interrogarlo», pero él sabía que no correrían riesgos. Lo matarían si era necesario, antes que dejarlo escapar.
Apretó los dientes, se arrastró hasta los mandos y estiró el brazo para girar la llave de contacto. El potente motor cobró vida. No podía ver adónde iba, pero no importaba, aunque embistiera a la otra embarcación. Jadeando, volvió a dejarse caer sobre la cubierta y procuró hacer acopio de fuerzas; tenía que llegar al acelerador y sólo le quedaban unos segundos. Un dolor ardiente comenzaba a extenderse por su costado izquierdo, pero el brazo y la pierna comenzaban a responder, así que pensó que era un trato justo.
Hizo caso omiso del dolor creciente y, apoyándose sobre el brazo derecho, obligó a estirarse a su brazo izquierdo hasta que sus dedos ensangrentados tocaron el acelerador y lo empujaron hasta poner la primera marcha. El yate comenzó a deslizarse por el agua con paulatina velocidad y Kell oyó los gritos procedentes del otro barco.
–Eso es, buena chica –jadeó, animando al barco–. Vamos, vamos –se estiró de nuevo, el esfuerzo hizo temblar cada uno de sus músculos, y logró empujar del todo la palanca del acelerador. El barco saltó bajo él, respondiendo al aumento repentino de la potencia con un rugido profundo y gutural.
A plena velocidad, tenía que ver adónde iba. Iba a arriesgarse de nuevo, pero sus posibilidades mejoraban con cada metro que ponía entre su barco y el otro. Un gruñido de dolor estalló en su garganta cuando se incorporó y el sudor salado escoció sus ojos. Tuvo que apoyar la mayor parte de su peso sobre la pierna derecha, pero la izquierda no cedió, y eso era todo lo que le pedía. Miró el otro yate por encima del hombro. Se alejaba velozmente de ellos, a pesar de que intentaban darle caza.
Sobre la cubierta superior del otro barco había un hombre colocándose un voluminoso tubo sobre el hombro. Kell no tuvo que pararse a pensar para saber qué era; había visto lanzacohetes tantas veces que los reconocía a simple vista. Sólo un segundo antes del destello y apenas dos segundos antes de que el cohete hiciera saltar su barco por los aires, Kell saltó por encima del flanco derecho y se zambulló en las aguas color turquesa del Golfo.
Se sumergió tanto como pudo, pero tenía muy poco tiempo y el choque lo hizo girar a través del agua como el juguete de un niño. El dolor abrasaba sus músculos heridos y todo se volvió negro de nuevo; fue sólo un segundo o dos, pero bastó para que se desorientara por completo. Se estaba ahogando y no sabía dónde estaba la superficie. El agua ya no era azul turquesa, era negra, y lo aplastaba.
Los años de entrenamiento lo salvaron. Kell nunca se había dejado llevar por el pánico, y no era ése momento de empezar. Dejó de luchar con el agua, se obligó a relajarse y su flotabilidad natural comenzó a impulsarlo hacia la superficie. Cuando supo hacia dónde dirigirse, comenzó a nadar como podía, aunque apenas movía la pierna y el brazo izquierdos. Le ardían los pulmones cuando por fin sacó la cabeza a la superficie y tragó el aire cálido y perfumado por el salitre.
El Wanda estaba en llamas. Arrojaba un humo negro hacia el cielo opalescente, en el que sólo quedaban unos últimos instantes de luz. La oscuridad se extendía ya sobre la tierra y el mar, y Kell se aferró a ella como a su único refugio. El otro barco iba rodeando el Wanda, iluminaba con su foco su cascarón en llamas y el océano que lo circundaba. Kell sintió vibrar el agua con la potencia de los motores. A menos que encontraran su cuerpo, o cuanto de él esperaran hallar, seguirían buscándolo. Tenían que hacerlo. No podían permitirse lo contrario. La prioridad de Kell seguía siendo la misma: alejarse lo más posible de ellos.
Se tumbó de espaldas a duras penas y comenzó a nadar hacia atrás con un solo lado del cuerpo, sin detenerse hasta que estuvo bien lejos del resplandor del barco en llamas. Sus perspectivas no eran buenas; estaba al menos a tres kilómetros de la costa, seguramente a cuatro. Había perdido mucha sangre y estaba débil, y apenas podía mover la pierna y el brazo izquierdos. A eso había que sumar la posibilidad de que los depredadores marinos se vieran atraídos por sus heridas antes de que lograra acercarse a tierra. Soltó una risa baja y cínica y se atragantó cuando una ola golpeó su cara. Estaba atrapado entre tiburones humanos y tiburones marinos, y le importaba bien poco cuál de ellos se apoderara de él, pero ambos tendrían que esforzarse. No pensaba ponérselo fácil.
Respiró hondo y siguió flotando mientras luchaba por quitarse los pantalones, pero se hundió y tuvo que luchar por volver a la superficie. Sujetó la prenda entre los dientes al tiempo que consideraba cuál sería la mejor táctica. El vaquero era viejo, fino, la tela estaba casi raída; podría rasgarla. El problema era mantenerse a flote mientras tanto. Tendría que usar la pierna y el brazo izquierdos, o no lo conseguiría. No tenía elección. Debía hacer lo que fuera necesario, a pesar del dolor.
Pensó que iba a desmayarse otra vez cuando comenzó a mover los brazos, pero aquel instante pasó, aunque el dolor no disminuyó. Mordió con fuerza el borde de los pantalones, intentando rasgar la tela. Ahuyentó el dolor de su mente mientras cortaba los hilos con los dientes y rasgaba la prenda hasta la cinturilla, donde el refuerzo y los puntos dobles detuvieron su progreso. Comenzó a rasgarla otra vez hasta que tuvo cuatro tiras sueltas de tela prendidas a la cinturilla; luego empezó a morder la tela a lo largo de ésta. La primera tira se soltó y la sostuvo en la mano cerrada mientras arrancaba la segunda.
Se tumbó de espaldas y flotó. Gemía a medida que su pierna herida se iba relajando. Anudó rápidamente las dos tiras para que tuvieran longitud suficiente para rodear su pierna. Luego se ató el torniquete improvisado alrededor del muslo y se aseguró de que la tela cubría tanto el orificio de entrada como el de salida. Apretó la venda tan fuerte como pudo sin cortar la circulación sanguínea, pero tuvo que ejercer presión suficiente para que las heridas dejaran de sangrar.
Vendarse el brazo iba a resultarle más difícil. Mordió y tiró hasta que arrancó las otras dos tiras de tela y a continuación las anudó. ¿Cómo iba a colocarse aquel vendaje? Ni siquiera sabía si tenía un orificio de salida en la espalda, o si la bala seguía alojada en su hombro. Movió lentamente, con gran cuidado, la mano derecha para palparse la espalda, pero sus dedos, arrugados por el agua, sólo sintieron la piel tersa, lo cual significaba que la bala seguía allí.
La herida estaba situada en la parte superior del hombro, y vendarla era casi imposible con los materiales que tenía. Incluso atadas, las dos tiras no bastaban. Comenzó a morder la tela otra vez, arrancó otras dos tiras y las anudó a las dos primeras. Lo único que pudo hacer fue pasarse la venda por la espalda y bajo la axila y atarla con fuerza por encima del hombro. Luego dobló lo que quedaba de sus pantalones y lo metió bajo el nudo, colocándolo sobre la herida. Era un vendaje tosco y chapucero, pero la cabeza le daba vueltas y un letargo mortal comenzaba a apoderarse de sus miembros.
Kell alejó de sí severamente ambas sensaciones y clavó la mirada en las estrellas, en un esfuerzo por orientarse. No iba a darse por vencido; podía flotar, y podía arreglárselas para nadar durante cortos periodos de tiempo. Tardaría un buen rato, pero, a menos que un tiburón acabara con él, llegaría a la orilla. Se tumbó de espaldas y descansó unos minutos; luego inició su lenta y agónica travesía nadando hacia la orilla.
Era una noche calurosa incluso para mediados de julio en el centro de Florida. Rachel Jones había ajustado automáticamente sus costumbres al clima y se tomaba las cosas con calma, hacía sus tareas a primera hora de la mañana o bien las dejaba para el atardecer. Se había levantado al alba para arrancar las malas hierbas de su pequeño huerto, dar de comer a los gansos y lavar el coche. Cuando la temperatura superó los treinta grados, entró en la casa, puso una lavadora y pasó un par de horas leyendo y haciendo planes para el curso nocturno de periodismo que había aceptado dar en Gainesville cuando comenzara el trimestre de otoño. El ventilador del techo zumbaba tranquilamente sobre ella. Se había recogido el pelo oscuro sobre la cabeza y llevaba solamente una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos viejos. Estaba cómoda, a pesar del calor. Junto a su codo había siempre un vaso de té con hielo del que iba bebiendo mientras leía.
Los gansos graznaban apaciblemente, correteando de un lado a otro por la hierba, dirigidos por Ebenezer, su viejo e irascible cabecilla. En cierto momento, Joe, el perro, y él se pelearon por cuál de los dos tenía derecho al trozo de hierba verde y fresca de debajo de la adelfa. Rachel se acercó a la puerta mosquitera y les gritó que se callaran, y aquél fue el acontecimiento más emocionante del día. Así era como transcurrían la mayoría de sus días durante el verano. En otoño las cosas se animaban, comenzaba la temporada turística y sus dos tiendas de souvenirsen Treasure Island y Tarpon Springs empezaban a reportar sustanciosos beneficios. Con el curso de periodismo, estaría más ocupada aún que de costumbre, pero los veranos eran tiempo para relajarse.
Trabajaba a ratos en su tercer libro. Tenía de plazo hasta Navidad, había adelantado bastante y no tenía grandes prisas por acabarlo. La energía de Rachel resultaba engañosa, porque lograba hacer muchas cosas sin que pareciera que se apresuraba.
Allí se sentía a gusto, tenía raíces profundas en el suelo arenoso. La casa en la que vivía había sido de su abuelo y la finca pertenecía a su familia desde hacía un siglo y medio. La casa había sido remodelada en los años cincuenta y no se parecía ya al edificio original. Al instalarse en ella, Rachel había renovado el interior, pero aquel lugar le procuraba todavía una sensación de permanencia. Conocía la casa y las tierras que la rodeaban tan bien como conocía su propia cara. Seguramente mejor, porque no era muy dada a mirarse al espejo. Conocía la alta espesura de pinos que había ante ella y la pradera ondulada de detrás, cada cerro, cada árbol y arbusto. Un sendero bajaba, sinuoso, entre los pinos, hasta la playa lamida por las aguas del Golfo. La playa estaba allí sin urbanizar, en parte debido a lo abrupto de la costa y en parte porque las fincas de primera línea de playa pertenecían desde hacía generaciones a las mismas familias y sus propietarios no deseaban ver alzarse hoteles y bloques de apartamentos ante sus narices. Aquélla era una región ganadera muy rica; la finca de Rachel estaba rodeada casi por completo por un enorme rancho cuyo dueño era John Rafferty, y Rafferty era tan reacio como ella a vender tierras para su desarrollo urbanístico.
La playa era el refugio de Rachel, un lugar para pasear, pensar y buscar la paz en el eterno e implacable movimiento del agua. Aquella zona se llamaba Diamond Bay, la Bahía del Diamante, por el modo en que la luz se astillaba sobre las olas al estrellarse éstas contra las peñas sumergidas que bordeaban la boca de la pequeña ensenada. Al ondular hacia la orilla, el agua brillaba y refulgía como miles de diamantes. Su abuelo le había enseñado a nadar en Diamond Bay. A veces, le parecía que su vida había empezado en aquella agua de color turquesa.
La bahía había sido, ciertamente, el centro de los días dorados de su infancia, cuando una visita a casa del abuelo era lo más divertido que podía imaginar. Luego murió su madre cuando ella tenía doce años, y la bahía se convirtió en su hogar permanente. Había algo en el océano que aliviaba la intensidad de su pena y le había enseñado a resignarse. Había tenido también a su abuelo, y hasta el simple hecho de pensar en él hacía aflorar una sonrisa a su cara. ¡Qué viejo tan maravilloso había sido! Nunca estaba demasiado ocupado, ni se avergonzaba de contestar a las preguntas, a veces embarazosas, de una adolescente, y le había dado libertad para poner a prueba sus alas mientras la mantenía firmemente anclada en el sentido común. Había muerto el año que ella acabó la universidad, pero hasta la muerte había ido a buscarlo conforme a sus propios términos. Estaba cansado, viejo y listo para dejar este mundo, y había muerto con tal sentido del humor y tanta serenidad que Rachel había sentido incluso una especie de paz ante su desaparición. Había sufrido, sí, pero la pena se había visto atemperada por la certeza de que aquello era lo que su abuelo había querido.
La vieja casa se había quedado vacía entonces, mientras Rachel comenzaba su carrera como periodista de investigación en Miami. Había conocido a B.B. Jones, con el que se había casado, y las cosas le habían ido bien. B.B. había sido más que un marido, había sido un amigo, y ambos habían creído poder comerse el mundo. Después, la muerte violenta de B.B. puso fin a ese sueño y dejó a Rachel viuda a los veinticinco años. Abandonó su trabajo, regresó a la bahía y buscó de nuevo consuelo en el mar infinito. Se sentía emocionalmente incapacitada, pero el tiempo y la vida apacible habían logrado curarla. Aun así, no tenía prisa por regresar a la vida acelerada que había llevado antes. Aquél era su hogar, y se sentía feliz con las cosas que hacía. Las dos tiendas de regalos le daban para vivir dignamente, y completaba sus ingresos escribiendo algún que otro artículo, así como libros de aventuras que funcionaban sorprendentemente bien.
Aquel verano parecía casi idéntico a los demás veranos que había pasado en Diamond Bay, de no ser porque era más caluroso. El calor y la humedad resultaban sofocantes, y algunos días no le apetecía hacer otra cosa que tumbarse en la hamaca y abanicarse. El atardecer deparaba algún alivio, pero siempre relativo. Por las noches se levantaba una brisa ligera procedente del Golfo que refrescaba su piel recalentada, pero aun así hacía tanto calor que a duras penas se podía dormir. Ya se había dado una ducha fría, y estaba ahora sentada en el balancín del porche delantero, a oscuras, meciéndose lánguidamente con el pie. Las cadenas rechinaban al compás que marcaban los grillos y el croar de las ranas. Joe estaba tumbado en el porche, delante de la puerta mosquitera, dormido.
Rachel cerró los ojos, disfrutó de la brisa que le daba en la cara y pensó en lo que tenía que hacer al día siguiente: casi lo mismo que había hecho ese día, y el anterior, pero no le molestaba la rutina. Había disfrutado de la emoción de los días de antaño, repletos de esa peculiar y seductora energía que emanaba del peligro, pero ahora disfrutaba también de la quietud de su vida presente.
Aunque llevaba sólo unas bragas y una camisa blanca de hombre que le quedaba grande, con las mangas enrolladas y los primeros tres botones abiertos, sentía cómo se iban formando diminutas gotas de sudor entre sus pechos. El calor la ponía nerviosa y, por fin, se levantó.
–Voy a dar un paseo –le dijo al perro, que levantó una oreja pero no abrió los ojos.
Rachel no esperaba en realidad que la acompañara. Joe no era un perro simpático, ni siquiera con ella. Era independiente y antisocial y, cuando alguien le tendía la mano, retrocedía con el pelo erizado y los dientes al descubierto. Rachel pensaba que quizá lo habían maltratado antes de que apareciera en su jardín un par de años atrás. Entre los dos, habían llegado a una tregua. Ella le daba de comer y él hacía el papel de perro guardián. Seguía sin permitir que Rachel lo tratara como a una mascota, pero acudía inmediatamente a su lado si llegaba algún extraño, y se quedaba allí, mirando con enfado al intruso hasta que llegaba a la conclusión de que no suponía ningún peligro, o el visitante se marchaba. Si Rachel trabajaba en el jardín, Joe solía andar cerca. La suya era una relación basada en el respeto mutuo y ambos estaban satisfechos con ella.
La verdad era que Joe se daba la gran vida, pensó Rachel mientras cruzaba el jardín y tomaba el sendero que atravesaba el alto pinar y llevaba hasta la playa. Rara vez tenía que hacer las veces de guardián: poca gente iba a la casa, como no fuera el cartero. Rachel vivía al final de una carretera sin pavimentar que cruzaba la finca de Rafferty, y la suya era la única casa que había en los alrededores. No tenía más vecinos que John Rafferty, y éste no era de los que se dejaban caer por allí para charlar un rato. Honey Mayfield, la veterinaria del pueblo, se pasaba a veces por la casa tras acudir a una llamada del rancho de Rafferty. Entre ellas había surgido una amistad bastante íntima, pero, aparte de eso, Rachel estaba siempre sola, razón por la cual podía pasear de noche vestida únicamente con su ropa interior y una camisa.
El camino descendía poco a poco entre los pinos. Las estrellas brillaban, apiñadas en el cielo, y Rachel había recorrido aquel sendero desde su niñez, así que no se molestaba en llevar una linterna. Incluso en el interior del pinar veía lo suficiente como para saber por dónde iba. Entre la casa y la playa había unos cuatrocientos metros, un cómodo paseo.
Le gustaba caminar por la playa de noche; era su hora favorita para escuchar la energía del océano, cuando las olas eran oscuras excepto en sus crestas coronadas de espuma blanca. Había bajado la marea y era así como Rachel prefería la playa. Era con la marea baja cuando el océano se replegaba para dejar al descubierto los tesoros que abandonaba en la arena como una ofrenda de amor. Rachel había recogido un sinfín de tesoros marinos con la marea baja, y nunca dejaba de maravillarse ante los prodigios que el Golfo de color turquesa arrojaba a sus pies.
Era una noche muy hermosa, sin luna ni nubes, y hacía años que no veía estrellas tan brillantes. Su luz se reflejaba en las olas como incontables diamantes. Diamond Bay. Un nombre bien escogido.
La playa era estrecha e irregular. En sus márgenes crecían amontonadas las malas hierbas y la boca de la bahía estaba delineada por rocas hendidas, especialmente peligrosas con la marea baja. Pero, a pesar de todas sus imperfecciones, la bahía, con su mezcla de luz y agua, era mágica. Rachel podía quedarse horas contemplando el fulgor del agua, cautivada por el poder y la belleza del mar.
La arena fina refrescaba sus pies descalzos. Hundió más aún los dedos en ella. La brisa se levantó un momento y le apartó el pelo de la cara, y Rachel inhaló el aire límpido y salobre. Sólo estaban el océano y ella.
La brisa cambió de dirección, coqueteando con ella mientras arrojaba mechones de pelo sobre su rostro. Rachel levantó la mano para apartarse el pelo de los ojos y se detuvo bruscamente, frunció un poco el ceño y se quedó mirando el agua. Le había parecido ver algo. Por un instante había visto el destello de un movimiento, pero sus ojos aguzados no distinguieron nada más que el vaivén rítmico de las olas. Quizá hubiera sido sólo un pez, o un trozo de madera a la deriva. Quería encontrar un buen pedazo para un arreglo floral, así que se acercó al borde de las olas y se apartó el pelo para que no le entorpeciera la visión.
¡Allí estaba otra vez, meciéndose en el agua! Rachel dio un paso adelante, hundiendo los pies en el agua espumosa. Luego, aquel objeto oscuro volvió a moverse y adoptó una forma curiosa. El resplandor plateado de las estrellas hacía que pareciera un brazo que se moviera débilmente hacia delante, como el de un nadador exhausto que luchara por coordinar sus movimientos. Un brazo musculoso, y el bulto oscuro que se adivinaba a su lado podía ser una cabeza.
Rachel comprendió por fin lo que sucedía y su cuerpo entero pareció electrizarse. Estaba en el agua antes de darse cuenta de lo que hacía, atravesando las olas hacia el hombre que luchaba por mantenerse a flote. El agua se resistía a su avance, las olas la empujaban con creciente fuerza: la marea comenzaba a subir de nuevo.
El hombre se hundió, perdiéndose de vista, y un grito áspero escapó de la garganta de Rachel. Nadó frenéticamente hacia él. El agua le llegaba a los pechos y las olas se estrellaban contra su cara. ¿Dónde estaba? El agua opaca no dejaba adivinar su posición. Rachel llegó al lugar donde lo había visto por última vez y buscó frenéticamente con las manos, pero las sacó vacías.
Las olas lo empujarían hacia la playa. Rachel se volvió, caminó a trompicones hacia la orilla y lo vio de nuevo un instante antes de que su cabeza desapareciera una vez más bajo el agua. Se dirigió hacia él, nadando enérgicamente, y dos segundos más tarde cerró la mano sobre su cabello denso. Tiró de su cabeza con fuerza para sacarla del agua, pero era un peso muerto y tenía los ojos cerrados.
–¡No te me mueras! –le ordenó ella entre dientes mientras lo agarraba por debajo de los hombros y tiraba de él.
Por dos veces la tumbó la marea, y cada vez creyó que no podría liberarse del peso aplastante de aquel hombre y acabaría ahogándose. Luego el agua le llegó a las rodillas, y él se hundió, inerme. Rachel tiró de él hasta que casi logró sacarlo por completo del agua. Después cayó de rodillas en la arena, tosiendo y jadeando. Temblando con cada músculo, se arrastró hasta él.
Dos
Estaba desnudo, pero Rachel apenas se dio cuenta de ello. Tenía la cabeza ocupada por asuntos más acuciantes. Seguía respirando con dificultad, pero se obligó a contener el aliento mientras apoyaba la mano sobre el pecho de aquel hombre para ver si su corazón latía o su pecho se movía con la respiración. Estaba quieto, demasiado quieto. Rachel no encontró indicio alguno de vida en él, y su piel estaba tan fría…
¡Claro que estaba fría! Rachel se incorporó bruscamente y sacudió la cabeza para aclarar las telarañas de la fatiga. Había estado en el agua Dios sabía cuánto tiempo, pero ella lo había visto nadar, aunque débilmente, y estaba perdiendo unos segundos preciosos en vez de actuar.
Tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para tumbarlo bocabajo. Era un hombre fornido y la luz brillante de las estrellas iluminaba sus músculos recios. Jadeando, Rachel se sentó a horcajadas sobre él y comenzó a masajear rítmicamente su espalda para estimular sus pulmones. Ésa era otra cosa que le había enseñado su abuelo, y se la había enseñado bien. Tenía los brazos y las manos fuertes de trabajar en el jardín y nadar, y siguió dándole masajes hasta que sus esfuerzos se vieron recompensados por una tos ahogada y un chorro de agua salió de la boca del hombre.
–Eso es –susurró Rachel sin cejar en sus esfuerzos.
Él comenzó a toser espasmódicamente. Su cuerpo se sacudía bajo ella. Luego profirió un gruñido áspero y se estremeció antes de volver a quedar inerme.
Rachel volvió a tumbarlo rápidamente de espaldas y se inclinó sobre él, llena de ansiedad. Su respiración era ahora audible. Era demasiado rápida e irregular, pero respiraba, no había duda. Seguía teniendo los ojos cerrados y su cabeza cayó de lado cuando Rachel lo zarandeó. Estaba inconsciente.
Ella se apoyó sobre los talones y tembló cuando la brisa del mar atravesó su camisa húmeda mientras miraba la oscura cabeza que descansaba sobre la arena. Sólo entonces reparó en el tosco vendaje que rodeaba su hombro. Estiró la mano para apartarlo, pensando que quizá fueran los restos de la camisa que llevaba aquel hombre al sufrir el accidente que lo había arrojado al mar. Pero la tela mojada que notó bajo los dedos era vaquera, demasiado gruesa para una camisa con aquel tiempo, y estaba atada en un nudo.
Tiró de ella de nuevo y parte de la tela se desprendió. Había sido doblada y metida bajo el nudo, y en la parte alta del hombro había una herida, una boca redonda y obscena donde no debería haber ninguna, negra a la luz incolora. Rachel se quedó mirando la herida y las ideas comenzaron a atropellarse en su cabeza. ¡Le habían disparado! Ella había visto demasiadas heridas de bala como para no reconocer aquélla, incluso a la pálida luz de las estrellas, que lo reducía todo a un resplandor plateado y a negras sombras.
Volvió la cabeza bruscamente, miró el mar y aguzó la vista por si veía el brillo delator que le advirtiera de la presencia de un barco, pero allí no había nada. Todos sus sentidos estaban alerta, sus nervios se estremecieron y al instante se puso en guardia. A la gente no le disparaban sin motivo alguno, y era lógico pensar que, fuera quien fuese quien había disparado a aquel hombre la primera vez, estaría dispuesto a volver a hacerlo.
Aquel hombre necesitaba ayuda, pero ella no podía cargárselo al hombro y llevarlo hasta la casa. Se puso en pie y escudriñó de nuevo el mar oscuro para asegurarse de que no había pasado nada por alto, pero la vasta extensión de agua estaba desierta. Tendría que dejarlo allí, al menos el tiempo necesario para correr a la casa y volver.
Una vez tomada la decisión, no vaciló. Se inclinó, lo agarró por debajo de los hombros, clavó los talones en la arena y, gruñendo por el esfuerzo, lo alejó del agua para que la marea alta no lo alcanzara antes de que ella volviera. A pesar de que se hallaba sumido en la inconsciencia, él sintió el dolor que le causaba al tirar de su hombro herido y dejó escapar un gemido bajo y áspero. Rachel hizo una mueca y sintió que los ojos le ardían un momento. Pero tenía que seguir. Cuando le pareció que estaba lo bastante lejos de la orilla, dejó descansar sus hombros sobre la arena con toda la delicadeza de que fue capaz y masculló una disculpa, a pesar de que sabía que él no podía oírla.
–Enseguida vuelvo –le aseguró, tocando un momento su cara mojada. Luego echó a correr.
Normalmente, el sendero que ascendía por la playa y a través del pinar se le hacía corto, pero esa noche parecía extenderse infinitamente ante ella. Corrió sin importarle las raíces desnudas que arañaban sus pies, ajena a las ramas que rozaban su camisa. Una de ellas, más recia que las demás, se enganchó en la prenda y la detuvo bruscamente. Rachel, demasiado ansiosa para detenerse a desengancharla, lanzó todo su peso contra la tela. La camisa se rasgó con un seco siseo, y ella quedó libre para reanudar su frenética carrera cuesta arriba.
Las luces acogedoras de su casita eran una baliza en medio de la noche; la casa, un oasis de seguridad y cosas conocidas, pero algo había sucedido, y no podía volver a encerrarse en su refugio. La vida del hombre de la playa dependía de ella.
Joe la había oído llegar. Estaba de pie al borde del porche, con las orejas levantadas. Un gruñido vibrante salía de su garganta. Rachel lo vio silueteado por la luz del porche mientras cruzaba corriendo el jardín, pero no tuvo tiempo de calmarlo. Si la mordía, que la mordiera. Más tarde se preocuparía por eso. Pero Joe ni siquiera la miró cuando subió los escalones y cerró de golpe la puerta mosquitera. Permaneció en guardia, mirando hacia los pinos y la playa, con los músculos trémulos mientras se interponía entre Rachel y lo que la había hecho huir a través de la oscuridad.
Rachel levantó el teléfono e intentó controlar su respiración para hablar con coherencia. Le temblaban las manos al hojear torpemente la guía telefónica en busca del listado de ambulancias, o del número de un equipo de emergencias; o, quizá, del departamento del sheriff. ¡Lo que fuese! Se le cayó la guía y juró violentamente al agacharse para recogerla. Un equipo de emergencias: ellos tendrían personal sanitario, y aquel hombre necesitaba atención médica mucho más que un atestado policial del que él mismo sería el protagonista.
Encontró el número y estaba marcándolo cuando, de pronto, su mano quedó inmóvil y clavó la mirada en el teléfono. Un atestado policial. No sabía por qué, no podía explicárselo a sí misma de manera lógica en ese instante, pero de repente estaba segura de que tenía que guardar aquello en secreto, al menos de momento. La intuición que había desarrollado durante sus años como periodista de investigación le enviaba señales constantes de advertencia, y las obedeció ahora como las obedecía entonces. Volvió a colgar el teléfono y se quedó allí, temblando, mientras intentaba ordenar sus pensamientos.
Nada de policía. De momento. El hombre de la playa estaba indefenso, no suponía una amenaza para ella, ni para nadie. No tendría ninguna oportunidad si aquello era algo más que un simple tiroteo, una discusión que se había ido de las manos. Podía ser un traficante de drogas. Un terrorista. Cualquier cosa. Pero, santo Dios, quizá no fuera ninguna de esas cosas, y ella fuera su única oportunidad.
Sacó una manta del maletero del armario de su cuarto y salió corriendo de la casa, con Joe pisándole los talones. Mientras corría desfilaban por su cabeza escenas mezcladas de su pasado. Cosas que no estaban bien, situaciones en las que la reluciente apariencia de las cosas se aceptaba y archivaba, y la verdad quedaba para siempre oculta a la vista. Había otros mundos más allá de la vida cotidiana y corriente que llevaban las personas en su mayoría, capas insospechadas de peligro, engaño y traición. Rachel las conocía bien. Le habían costado la vida a B.B.
El hombre de la playa podía ser una víctima o un villano, pero, si era esto último, ella tendría tiempo de entregarlo a las autoridades mucho antes de que pudiera recuperarse de su herida. Por otro lado, si era una víctima, sólo disponía del tiempo que ella pudiera darle.