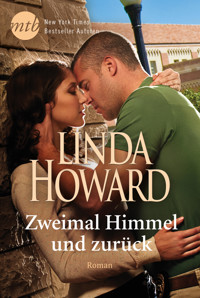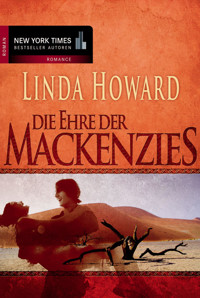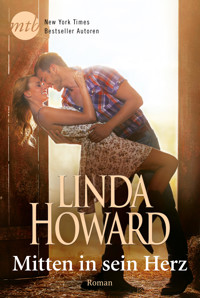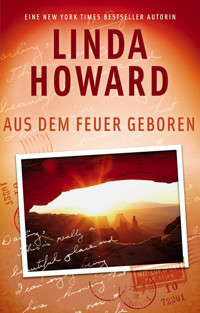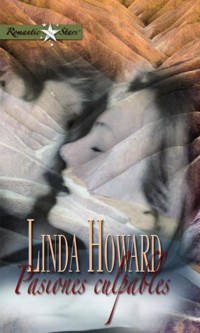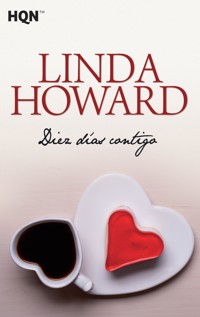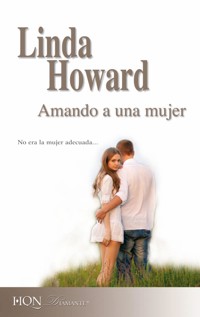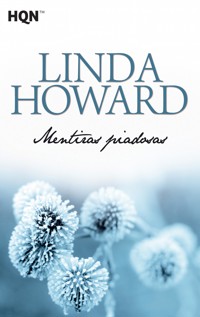
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
Nada podría haber preparado a Jay Granger para la visita de dos agentes del FBI... ni para las noticias que le traían. Steve, su ex marido, había sufrido un accidente que lo había dejado gravemente herido y el FBI necesitaba que Jay confirmara su identidad. El hombre que Jay encontró en la cama del hospital era prácticamente irreconocible. Seguramente porque estaba agotada y algo asustada, Jay confirmó que se trataba de Steve Crossfield. Pero cuando se despertó del coma no era para nada como ella recordaba a su ex marido. Además, no guardaba memoria de su vida junto a ella. De pronto nada le resultaba familiar, ni su aspecto, ni su intensa personalidad, ni el deseo que provocaba en ella. ¿Quién era ese hombre? Y... ¿se rompería la pasión que había entre ellos cuando descubriera su verdadera identidad?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1988 Linda Howington
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Mentiras piadosas, nº. 102B - junio 2017
Título original: White Lies
Publicado originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá
Este título fue publicado originalmente en español en 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios
(comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-687-9765-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Uno
Si tuviera que establecer una clasificación de los peores días de su vida, aquél probablemente no sería el primero, pero, definitivamente, ocuparía uno de los tres primeros puestos.
Jay Granger había estado dominando su impaciencia durante todo el día, controlándose estrictamente, hasta terminar con la cabeza palpitante y ardor de estómago. Ni siquiera durante el agitado trayecto hasta su casa en una sucesión de autobuses abarrotados se había permitido derrumbarse. Durante todo aquel largo día, se había obligado a conservar la calma a pesar de la frustración y la furia que la embargaban y, en aquel momento, se sentía como si no pudiera liberarse de sus propias restricciones mentales. Lo único que quería era estar sola.
De modo que continuó aguantando, de puntillas, con las costillas dislocadas por los codazos y la pituitaria dominada por el intenso olor a humanidad. Comenzó a llover justo antes de que saliera del último autobús. Era una lluvia helada que para cuando llegó a su edificio la había calado hasta los huesos. Naturalmente, no llevaba paraguas; se suponía que aquél tenía que ser un día soleado.
Pero por fin había llegado a casa, donde estaba a salvo de las miradas de los curiosos, ya fueran éstas compasivas o burlonas. Estaba sola, felizmente sola. Un suspiro de alivio abandonó sus labios mientras comenzaba a cerrar la puerta. En ese instante, su autodominio se resquebrajó y cerró la puerta con todas sus fuerzas. Pero aquel pequeño acto de violencia no le sirvió para liberar la tensión. Quizá la habría ayudado demoler todo su edificio de oficinas o estrangular a Farrell Wordlaw, pero ambas cosas estaban prohibidas.
Cuando pensaba en cómo había trabajado esos últimos cinco años, hasta catorce y dieciséis horas diarias, y en el trabajo que se había llevado a casa durante los fines de semana, le entraban ganas de gritar, de tirar cosas. Sí, definitivamente, quería estrangular a Farrell Wordlaw. Pero ésa no era una conducta apropiada para una profesional, una sofisticada ejecutiva de una prestigiosa firma de inversiones. Por otra parte, era un comportamiento perfectamente adecuado para alguien que acababa de pasar a formar parte de las listas de desempleados.
Malditos fueran.
Durante cinco años, se había dedicado por entero a su trabajo, anulando despiadadamente todas aquellas facetas de su personalidad que no encajaban con su imagen profesional. Al principio, lo hacía sobre todo porque necesitaba el trabajo y el dinero, pero Jay era demasiado apasionada para hacer algo a medias. Muy pronto se había dejado atrapar en aquella carrera de ratas por el hambre constante de éxito, de nuevos triunfos, de más altas y mejores metas. Y, durante cinco años, ese mundo se había convertido en su vida. Pero acababan de expulsarla de una patada.
Y no porque no hubiera tenido éxito. Lo había tenido, sí. Demasiado quizá. Había personas a las que no les gustaba tratar con ella porque era mujer. Al darse cuenta de ello, Jay había intentado ser tan directa y agresiva como cualquier hombre. Quería que sus clientes confiaran en que podía atenderlos como cualquier hombre. A la larga, había terminado por cambiar su forma de hablar, de vestir, jamás dejaba que una lágrima asomara a sus ojos… Jamás se reía. Había aprendido a beber whisky, aunque en realidad nunca había llegado a disfrutarlo.
Había pagado ese rígido control sobre sus sentimientos con dolores de cabeza y un ardor de estómago constante, pero aun así, jamás había abandonado su papel porque, a pesar de todas las tensiones, disfrutaba del reto que representaba. Era un trabajo excitante, con el aliciente constante de un ascenso rápido, y durante todo ese tiempo, Jay había estado dispuesta a pagar el precio que hiciera falta por ello.
Pues bien, por decreto de Farrell Wordlaw, todo había terminado. Farrell lo sentía muchísimo, pero el estilo de Jay no era compatible con la imagen que Wordlaw, Wilson & Trusler quería proyectar. Él apreciaba profundamente sus esfuerzos, etcétera etcétera, y estaba dispuesto a darle las mejores referencias, así como dos semanas de plazo para que pudiera poner todos sus asuntos en orden. Pero nada de eso ocultaba la triste verdad: la echaban para que ocupara su puesto Duncan Wordlaw, el hijo de Farrell, que se había incorporado a la firma el año anterior y siempre andaba un paso por detrás de ella en el desempeño de sus funciones. Jay estaba poniendo en evidencia al hijo de uno de los socios más antiguos de la firma, de modo que tenía que irse. En vez del ascenso que había estado esperando, se había ganado un despido.
Estaba furiosa, más de lo que podía llegar a expresar. Una de las cosas que mayor satisfacción le habría dado habría sido dejar Wordlaw con todo su trabajo pendiente, pero la fría y dura realidad era que necesitaba el salario de esas dos semanas. Si no encontraba otro trabajo inmediatamente, perdería su apartamento. Disfrutaba de un buen nivel de vida, pero únicamente gracias a su salario, y apenas tenía dinero ahorrado. Desde luego, lo último que esperaba era perder su trabajo porque Duncan Wordlaw rindiera menos de lo que debía.
Cada vez que Steve perdía un puesto de trabajo, se limitaba a encogerse de hombros, a reírse y decirle que no se preocupara, que ya encontraría otro. Y siempre lo encontraba. El trabajo no era importante para él, y tampoco su seguridad. Jay soltó una tensa carcajada mientras abría un frasco de tabletas contra la acidez estomacal. ¡Steve! Hacía años que no pensaba en él. De una cosa estaba segura, jamás se tomaría con tanto desenfado como su ex marido el hecho de estar desempleada. A ella le gustaba saber cómo iba a pagar su próxima comida. Steve adoraba la emoción. Necesitaba la excitación de la adrenalina, la necesitaba más que a ella. Y al final, eso había acabado con su matrimonio.
Pero por lo menos él jamás sufriría aquella tensión nerviosa, pensó mientras masticaba las tabletas y esperaba a que le aliviaran el ardor de estómago. Steve habría chasqueado con los dedos delante de Farrell Wordlaw, le habría dicho lo que podía hacer con aquellas dos semanas pendientes y se habría largado silbando de su despacho. Quizá fuera una actitud irresponsable, pero Steve nunca habría permitido que un simple trabajo se llevara lo mejor de él.
En fin, ésa era la personalidad de Steve, pero no la suya. Era un hombre divertido, pero al final, las diferencias habían pesado más que la atracción que había entre ellos. La suya había sido una separación amistosa, aunque para Jay también había sido un tanto desesperante. Steve nunca crecería.
Pero ¿por qué pensaba en él en aquel momento? ¿Sería porque lo asociaba al desempleo? Jay comenzó a reír al ser consciente de ello. Sin dejar de reír, se sirvió un vaso de agua y lanzó un brindis al viento:
–Por los buenos tiempos –dijo.
Había habido muchos momentos buenos. Habían reído y disfrutado como los dos jóvenes saludables que eran, pero no habían sabido hacer durar su matrimonio.
Se olvidó de Steve y volvió a surgir la preocupación. Tenía que encontrar otro trabajo inmediatamente, un trabajo bien remunerado, pero no confiaba en que Farrell le diera unas recomendaciones especialmente encomiosas. Sí, seguramente la pondría por las nubes por escrito, pero después comentaría a todo el mundo relacionado con el negocio de las inversiones de Nueva York que no encajaba en el perfil de su firma. Posiblemente debería probar otra cosa; sin embargo, sólo tenía experiencia en ese campo y no tenía dinero suficiente para probar en otros terrenos.
Con una repentina sensación de pánico, fue repentinamente consciente de que tenía treinta años y ni la menor idea de lo que iba a hacer con su existencia. No quería pasar el resto de su vida tomando antiácidos y dedicando el tiempo libre a recuperar sus agotadas fuerzas.
Tras su separación, como reacción contra la filosofía vital de Steve, capaz de dejar todo para el día siguiente y decidido a disfrutar del presente, se había ido al otro extremo y había eliminado toda posible diversión de su vida.
Acababa de abrir la puerta del congelador y estaba mirando con desagrado sus provisiones de alimentos congelados cuando sonó el timbre del portero automático.
Decidida a olvidarse de la cena, algo que últimamente hacía con excesiva frecuencia, presionó el interruptor.
–¿Sí, Dennis? –preguntó al portero.
–El señor Payne y el señor McCoy quieren verla, señorita Granger –contestó Dennis suavemente–. Son dos funcionarios del FBI.
–¿Qué? –preguntó Jay, sobresaltada y convencida de haber oído mal.
Dennis repitió el mensaje, pero las palabras continuaban siendo las mismas.
Jay estaba totalmente anonadada.
–Diles que suban –contestó.
No sabía qué otra cosa decir. ¿Del FBI? ¿Qué demonios…? A menos que dar un portazo fuera contrario a la ley, de lo peor que podían acusarla era de haber roto la etiqueta de su almohada. Pero ¿por qué no? Aquél era un final horrible para un día igualmente horroroso.
Sonó el timbre de la puerta un segundo después y corrió a abrir con la cara convertida en una máscara de confusión. Los dos hombres que había al otro lado le mostraron sus placas de identificación.
–Soy Frank Payne –dijo el policía de más edad–. Y éste es Gilbert McCoy. Si fuera posible, nos gustaría hablar con usted.
Jay los invitó a entrar en su apartamento con un gesto.
–Estoy completamente desconcertada –confesó–. Por favor, siéntense. ¿Les apetece un café?
–Gracias –contestó Frank Payne con inmensa sinceridad–. Hoy ha sido un día muy largo.
Jay fue a la cocina y conectó la cafetera. Después, para prevenir males mayores, se metió en la boca otros dos antiácidos. Al final, tomó aire y volvió al salón, donde los dos hombres estaban cómodamente arrellanados en el sofá de color gris azulado.
–¿Qué he hecho? –preguntó Jay medio en broma.
Ambos hombres sonrieron.
–Nada –le aseguró McCoy con una sonrisa–. Sólo queríamos hablarle de un antiguo conocido.
Jay se sentó en una butaca tapizada a juego con el sofá y suspiró aliviada. El ardor de estómago disminuyó ligeramente.
–¿De qué antiguo conocido? –quizá anduvieran detrás de Farrell Wordlaw. A lo mejor todavía quedaba justicia en el mundo.
Frank Payne sacó una libreta del bolsillo interior de su chaqueta y la abrió para consultar unas notas.
–¿Es usted Janet Jean Granger, ex esposa de Steve Crossfield?
–Sí.
De modo que aquello tenía que ver con Steve. Debería habérselo imaginado. Aun así, le parecía sorprendente. Era como si, de alguna manera, hubiera conjurado a aquellos dos hombres al haber pensado minutos antes en su ex marido, algo que casi nunca hacía. Steve estaba tan lejos de su vida que apenas podía recordar su cara. ¿En qué líos podía haberse metido con su loca necesidad de emoción?
–¿Su ex marido tiene algún pariente?, ¿alguna persona cercana?
Jay sacudió lentamente la cabeza.
–Steve es huérfano. Creció en una serie de hogares de acogida y, por lo que yo sé, no tenía contacto con ninguno de sus padres adoptivos. En cuanto a amigos íntimos –se encogió de hombros–, la verdad es que no he vuelto a verlo ni a saber nada de él desde que nos divorciamos hace cinco años, así que no tengo la menor idea de quiénes pueden ser sus amigos.
Payne frunció el ceño.
–¿Podría recordar el nombre del dentista al que iba cuando estaba casado con usted, o quizá de algún médico?
Jay negó con la cabeza y lo miró fijamente.
–No. Steve tenía una salud de hierro.
Los dos hombres se miraron con el ceño fruncido. McCoy dijo quedamente:
–Maldita sea, esto no va a ser fácil. No acabamos de salir de un callejón sin salida cuando ya estamos en otro.
En el rostro de Payne se reflejaba un profundo cansancio, y también algo más. Volvió a mirar a Jay con expresión preocupada.
–¿Cree que ya estará listo el café, señorita Granger?
–Debería estarlo. Ahora mismo vuelvo.
Sin saber por qué, Jay estaba temblando cuando entró en la cocina y comenzó a colocar las tazas, la leche y el azúcar en la bandeja. El café acababa de filtrarse, de modo que puso la jarra en la bandeja. Pero cuando estuvo todo preparado, se quedó allí quieta, con la mirada clavada en el humo que salía de la cafetera. Steve debía de tener problemas serios, verdaderamente serios, y ella lo lamentaba, aunque no pudiera hacer nada por él. De hecho, le parecía casi inevitable. Siempre había corrido detrás de la aventura y, desgraciadamente, las aventuras muchas veces iban de la mano de los problemas.
Jay llevó la bandeja al salón y la dejó en una mesita, delante del sofá. Fruncía el ceño con expresión preocupada.
–¿Qué ha hecho Steve?
–Nada ilegal, al menos que nosotros sepamos –contestó Payne precipitadamente–. Es sólo que está envuelto en… una situación delicada.
Miró a Jay con inquietud.
De pronto, ella reparó en lo bonitos que eran los ojos del policía: unos ojos claros y extrañamente compasivos. Ojos amables. No eran en absoluto la clase de ojos que habría esperado de un agente del FBI.
Frank se aclaró la garganta.
–Muy delicada. De hecho, ni siquiera sabemos cómo ha llegado hasta ahí. Pero necesitamos encontrar a alguien que pueda identificarlo con certeza.
Jay palideció. Las implicaciones de aquella queda y siniestra declaración bullían en su mente. Steve estaba muerto. Y aunque el amor que en otro tiempo había sentido por él hubiera desaparecido, la embargó una desgarradora tristeza por lo que habían vivido. Steve era alegre, siempre se estaba riendo, sus ojos oscuros estaban iluminados por un brillo de júbilo constante. Saber que su risa había desaparecido para siempre era como perder una parte de su propia infancia.
–Está muerto –farfulló con la mirada fija en la taza de café.
La mano comenzó a temblarle e hizo oscilar peligrosamente el oscuro brebaje.
Payne alargó rápidamente la mano para quitarle la taza y dejarla en la bandeja.
–No lo sabemos –dijo, con el semblante cada vez más inquieto–. Se produjo una explosión y sólo sobrevivió una persona. Creemos que es Crossfield, pero también podría tratarse de uno de nuestros hombres. No estamos seguros, y es fundamental que lo sepamos. No podemos explicarle nada más.
Había sido un día larguísimo, un día terrible, y la situación no mejoraba. Jay se llevó las manos a las sienes y presionó con fuerza, intentando encontrar algún sentido a lo que le estaban diciendo.
–¿No tenía nada que lo identificara?
–No –contestó Payne.
–¿Entonces por qué creen que es Steve?
–Sabemos que estaba allí. Se ha encontrado parte de su carnet de conducir.
–¿Y por qué no les basta con cotejar los datos con los que cuentan para saber quién es? –gritó–. ¿Por qué no identifican a los otros y averiguan quién es mediante un proceso de eliminación?
McCoy desvió la mirada. Los amables ojos de Payne se oscurecieron.
–No ha quedado nada que nos permita identificarlo. Nada.
Jay no quería oír nada más. No quería saber ningún detalle, aunque podía imaginarse perfectamente aquella carnicería. Se quedó repentinamente fría, como si la sangre hubiera dejado de correr por sus venas.
–¿Steve? –preguntó con voz débil.
–El hombre que ha sobrevivido se encuentra en una situación crítica, pero los médicos son moderadamente optimistas. Tiene alguna oportunidad. Hace dos días ni siquiera estaban seguros de que pudiera sobrevivir una noche.
–¿Y por qué es tan importante saber ahora mismo quién es? Si sobrevive, podrán preguntárselo. Y si muere… –se interrumpió bruscamente.
No podía decirlo, pero lo pensaba. Si moría, ya no importaría. No habría supervivientes y ellos podrían cerrar el caso.
–No podemos decirle nada, excepto que necesitamos saber quién es ese hombre. Necesitamos saber quién ha muerto para estar seguros de los pasos que debemos dar. Señorita Granger, puedo decirle que mi agencia no está directamente involucrada en esta situación. Simplemente, estamos colaborando con otras porque es un asunto que concierne a la seguridad nacional.
De pronto, Jay comprendió lo que querían de ella. Estarían satisfechos si pudiera ayudarlos a localizar alguna pieza dental o algún informe médico de Steve, pero ése no era su principal objetivo. Querían que fuera con ellos para identificar personalmente a aquel hombre herido.
–¿Y ninguna de las otras agencias de seguridad puede decir si la descripción de ese hombre encaja con sus datos? –preguntó con voz apagada–. Seguramente tendrán medidas, huellas dactilares, esa clase de cosas.
Tenía la mirada baja, de modo que no pudo ver el repentino recelo que apareció en el rostro de Payne. El policía se aclaró de nuevo la garganta.
–Su marido, su ex marido, y nuestro hombre miden… medían lo mismo. No es posible tomarle las huellas dactilares: las manos están abrasadas. Pero usted sabe mucho más sobre él que cualquier otra persona que podamos localizar. Tiene que haber algo de él que usted pueda reconocer, alguna marca de nacimiento o cicatriz que pueda recordar.
Jay continuaba confundida. No podía comprender por qué no eran capaces de reconocer a uno de sus propios hombres, a no ser que estuviera terriblemente desfigurado… Estremecida, no se permitió completar la imagen que asomaba a su mente. ¿Qué ocurriría si fuera Steve? Jay no lo odiaba, jamás lo había odiado. Era un granuja, pero nunca había sido un hombre cruel. Incluso después de haber dejado de amarlo, había continuado guardándole cariño de una manera casi exasperante.
–Quieren que vaya con ustedes –dijo.
–Por favor –rogó Payne con voz queda.
Jay no quería ir, pero Payne lo presentaba como si fuera una especie de deber patriótico.
–De acuerdo. Iré a buscar mi abrigo. ¿Dónde está?
Payne volvió a aclararse la garganta y Jay se tensó. A esas alturas, había comprendido ya que el policía lo hacía cada vez que tenía que decirle algo embarazoso o desagradable.
–Está en el Hospital Naval de Bethesda. Tendrá que preparar una maleta. Tenemos un avión particular esperándonos en el aeropuerto Kennedy.
Los acontecimientos estaban yendo demasiado rápido para su capacidad de asimilación. Jay se sentía como si lo único que pudiera hacer fuera seguir el rumbo que le marcaban sin oponer la menor resistencia. Habían pasado demasiadas cosas aquel día. Para empezar, la habían despedido, un golpe suficientemente brutal ya de por sí, y después aquello… La seguridad que tanto se había esforzado en conseguir se había desvanecido en cuestión de minutos en el despacho de Farrell Wordlaw, dejándola vertiginosamente indefensa, incapaz de pisar un terreno firme. Su vida había sido absolutamente tranquila durante los últimos cinco años. ¿Cómo podía ocurrir tan rápidamente todo aquello?
Aturdida, metió dos vestidos en la maleta y sacó la bolsa de cosméticos del baño. Mientras guardaba todo lo que iba a necesitar en un pequeño neceser de plástico, se quedó estupefacta al ver su reflejo en el espejo. Estaba pálida, tensa, y muy delgada. Enfermizamente delgada. Tenía los ojos hundidos y los pómulos excesivamente prominentes como resultado de las largas horas de trabajo y de alimentarse a base de tabletas contra el ardor de estómago. En cuanto regresara a la ciudad, tendría que ponerse a buscar otro trabajo, además de terminar con el suyo, y eso significaría saltarse más comidas.
De pronto se avergonzó de sí misma. ¿Cómo podía estar preocupándose por el trabajo cuando Steve, o quienquiera que fuera, estaba en la cama de un hospital, luchando por su vida? Steve siempre le había dicho que se preocupaba excesivamente por el trabajo, que no podía disfrutar del momento porque siempre estaba preocupada por lo que podría pasar al día siguiente. Y quizá tuviera razón.
¡Steve! Los ojos se le llenaron de lágrimas mientras guardaba el neceser en la maleta. Esperaba que estuviera bien.
En el último momento, se acordó de la ropa interior. Estaba nerviosa, normalmente era una persona mucho más organizada.
Al final, cerró la maleta y agarró el bolso.
–Estoy lista –anunció nada más salir del dormitorio.
Observó agradecida que uno de los policías había llevado la bandeja del café a la cocina. McCoy tomó su maleta y ella fue a sacar un abrigo del armario. Payne la ayudó a ponérselo en silencio. Jay miró a su alrededor para asegurarse de que todas las luces estaban apagadas: a continuación, salieron los tres al vestíbulo y Jay cerró la puerta tras ella, preguntándose por qué se sentía como si jamás fuera a regresar.
Se durmió en el avión. No pretendía hacerlo, pero casi en el mismo instante en el que emprendieron el vuelo y se había relajado en el cómodo asiento de cuero, los párpados habían comenzado a pesarle de tal manera que no había podido mantener los ojos abiertos. Cuando Payne extendió una manta sobre ella, ni siquiera lo notó.
Éste permanecía frente a ella, observándola pensativo. No se sentía muy cómodo con lo que estaba haciendo, arrastrar a una mujer inocente a todo aquel desastre. Ni siquiera McCoy sabía hasta qué punto aquello era un desastre, ni de hasta qué punto se habían complicado las cosas. Para su compañero, la situación era idéntica a la que le había descrito a Jay Granger: un simple problema de identificación. Sólo unas cuantas personas sabían que había algo más. Quizá únicamente dos, además de él. Quizá sólo una, pero una con muchísimo poder. Y cuando esa persona quería que se hiciera algo, había que hacerlo. Payne lo conocía desde hacía años, pero nunca había llegado a sentirse cómodo en su presencia.
Jay parecía cansada y extrañamente frágil. Estaba demasiado delgada. Debía de medir más de un metro setenta y pesar menos de cincuenta kilos. Y había algo en ella que le hacía pensar que aquella delgadez no era normal. Se preguntó si sería suficientemente fuerte como para ser utilizada como escudo.
Probablemente sería una mujer atractiva cuando hubiera descansado y hubiera algo de carne en sus huesos. Tenía un pelo bonito, de color miel, y tan espeso y sedoso como un abrigo de piel de nutria. Los ojos eran de color azul oscuro. Pero en aquel momento sólo parecía cansada. No había sido un día fácil para ella.
Aun así, le había hecho algunas preguntas que le habían hecho sentirse incómodo. Si no hubiera estado tan cansada y nerviosa, podría haber sacado temas de los que él no quería hablar delante de McCoy. Era esencial para el plan que nadie lo cuestionara. No podía haber ninguna duda en absoluto.
El vuelo desde Nueva York hasta Bethesda fue corto, pero la siesta le permitió recuperar la sensación de equilibrio. El único problema era que, cuanto más alerta estaba, más irreal le parecía aquella situación. Miró el reloj mientras Payne y McCoy la acompañaban por la escalerilla del avión privado y la conducían hacia un coche oficial que los estaba esperando en la pista, y se sorprendió al ver que tan sólo eran las nueve en punto. En unas horas, su vida se había vuelto del revés.
–¿Por qué a Bethesda? –le musitó a Payne mientras el coche ronroneaba por las calles.
Los copos de nieve bailaban en el aire como pétalos de flores empujados por la brisa. Jay fijó en ellos la mirada, preguntándose con aire ausente si una tormenta de nieve podría impedirle regresar a casa.
–¿Por qué no está en un hospital civil? –insistió.
–Es una cuestión de seguridad –Payne hablaba tan bajo que apenas lo oía–. Pero no se preocupe. Hemos traído a los mejores expertos en traumatología, tanto civiles como militares. Y estamos haciendo todo lo que podemos por su marido.
–Mi ex marido –replicó Jay débilmente.
–Sí, lo siento.
Mientras giraban por la avenida Wisconsin, que los llevaría hasta el Hospital Naval, la nieve comenzó a caer con más intensidad. Payne se alegraba de que Jay no hubiera hecho ninguna otra pregunta sobre los motivos por los que aquel hombre estaba en un hospital militar en vez de, por ejemplo, en el hospital de la Universidad de Georgetown. Por supuesto, le había contestado la verdad. La seguridad era la razón por la que había ingresado en Bethesda. Pero no era la única. Payne observó cómo caía la nieve preguntándose si habría alguna forma de reunir todos aquellos cabos sueltos.
Cuando llegaron al centro médico, sólo él salió del coche con ella: McCoy inclinó la cabeza a modo de despedida y se alejó con el coche. Los copos de nieve no tardaron en blanquear sus cabezas, a pesar de que Payne la agarró del codo y corrió con ella al interior del hospital, donde el calor derritió aquel encaje de nieve. Nadie les prestó la menor atención cuando entraron en el ascensor.
Cuando las puertas de éste se abrieron de nuevo, salieron a un silencioso pasillo.
–Ésta es la planta de la UCI –le aclaró Payne–. La habitación está por aquí.
Se volvieron hacia la izquierda, donde dos hombres de uniforme custodiaban una puerta de doble hoja, cada uno de ellos con su respectiva pistola. Debían de conocer a Payne porque nada más verlo, uno de los guardias le franqueó el paso.
–Adelante –le dijo educadamente Payne mientras entraban.
La unidad estaba desierta, excepto por las enfermeras que controlaban los equipos de mantenimiento de las constantes vitales y vigilaban continuamente el estado de sus pacientes. Aun así, Jay percibió el sordo zumbido que invadía la unidad, era el sonido de las máquinas que mantenían vivos a los pacientes o ayudaban a su recuperación. Por primera vez, se le ocurrió pensar que Steve debía de estar conectado a alguna de esas máquinas, que estaría completamente inmovilizado. Al pensarlo, estuvo a punto de tropezar. Le resultaba difícil de asimilar.
Payne continuaba agarrándola del codo, proporcionándole discretamente su apoyo. Se detuvo ante una puerta y se volvió hacia ella con sus ojos claros rebosantes de preocupación.
–Quiero prepararla un poco. Está seriamente herido. Tiene el cráneo fracturado y los huesos del rostro destrozados. Respira a través de un tubo conectado a la tráquea. No espere que se parezca al hombre que usted recuerda.
Esperó un instante y la miró con atención, pero Jay no dijo nada y, al final, abrió la puerta.
Ella entró en la habitación y, durante una décima de segundo, fue como si tanto su corazón como sus pulmones dejaran de funcionar. Después, su corazón comenzó a latir y Jay respiró profunda y dolorosamente. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras clavaba la mirada en aquel hombre inmóvil, tumbado sobre la blancura de una cama de hospital. Un nombre tembló entre sus labios. Le parecía imposible que aquel… que aquel hombre pudiera ser Steve.
Era casi literalmente una momia. Tenía las dos piernas escayoladas y sujetas por un complejo sistema de cadenas y poleas. Las vendas de las manos se extendían hasta los codos y la cabeza y el rostro estaban cubiertos de gasas. Sólo eran visibles los labios, la barbilla y la mandíbula, y estaban hinchados y descoloridos. Su respiración silbaba débilmente a través de un tubo conectado a la garganta, y había varios tubos que entraban y salían de su cuerpo. Los monitores colocados en el cabecero registraban cada una de sus funciones vitales. Y estaba quieto. Muy quieto.
A Jay se le secó de tal manera la garganta que le dolía al hablar.
–¿Cómo voy a poder identificarlo? –preguntó bruscamente–. Usted sabía que no podría identificarlo, ¡sabía el aspecto que tenía!
Payne la miraba con compasión.
–Lo siento. Sé que es una fuerte impresión. Pero necesitamos que lo intente. Usted estuvo casada con Steve Crossfield, lo conoce mejor que cualquier otra persona. Quizá haya algún detalle que recuerde: una cicatriz, un lunar, alguna marca de nacimiento… Cualquier cosa. Tómese el tiempo que necesite y obsérvelo. Yo estaré fuera.
Salió y cerró la puerta tras él, dejándola sola en la habitación con aquel cuerpo inmóvil, los inquietantes pitidos de los monitores y el débil silbido de su respiración. Jay apretó los puños y las lágrimas volvieron a nublar su mirada. Tanto si se trataba de Steve como si no, sentía una pena tan intensa que resultaba dolorosa.
Consiguió acercarse hasta la cama. Evitó cuidadosamente los tubos y los cables mientras avanzaba sin apartar la mirada de su rostro… o de aquella parte de su rostro que todavía podía ver. ¿Steve?, ¿realmente era Steve?
Sabía lo que quería Payne. No se lo había explicado con detalle, pero no hacía falta que lo hiciera. Quería que levantara la sábana y estudiara el cuerpo de aquel hombre indefenso y desnudo, excepto por las vendas que cubrían su cuerpo. Pensaba que debía conocer íntimamente aquel cuerpo, pero cinco años eran mucho tiempo. Todavía recordaba la sonrisa de Steve y el brillo travieso de sus ojos castaños, pero otros detalles se habían borrado mucho tiempo atrás de su mente.
A aquel hombre no le importaría que le quitara la sábana y lo mirara. Estaba inconsciente; de hecho, si no fuera por aquellas milagrosas máquinas conectadas a su cuerpo, podría incluso estar muerto. Nunca se enteraría. Y por lo que Payne le había dado a entender, si podía identificar aquel cuerpo, estaría rindiendo un gran servicio al país.
No podía dejar de mirarlo. Estaba tan terriblemente herido… ¿Cómo era posible que un hombre pudiera estar tan malherido y continuar vivo? Si pudiera recuperar la conciencia, ¿querría seguir viviendo? ¿Sería capaz de volver a caminar?, ¿de utilizar sus manos, de ver, de pensar? ¿O quizá tras ver sus heridas decidiera morir?
También era posible que tuviera una enorme voluntad de vivir. Quizá fuera eso lo que lo había mantenido vivo durante todo ese tiempo, la determinación podía mover montañas.
Vacilante, Jay alargó una mano y le tocó el brazo derecho, justo por encima de las vendas que cubrían sus quemaduras. Sintió su piel caliente y apartó precipitadamente los dedos. No sabía por qué, pero había imaginado que estaría frío. Aquel intenso calor era otra señal de que la vida seguía vibrando en su interior a pesar de su quietud. Lentamente, volvió a acercar la mano a su brazo y la posó ligeramente sobre la parte interior del codo, con mucho cuidado de no tocar la aguja a través de la cual suministraban líquido a sus venas.
Estaba caliente. Estaba vivo.
El corazón latió con fuerza en su pecho y una emoción intensa la embargó hasta tal punto que pensó que iba a reventar, tal era el esfuerzo que estaba haciendo por controlarla. Le destrozaba pensar lo que aquel hombre había pasado, lo mucho que todavía estaba luchando, desafiando a sus escasas probabilidades de sobrevivir con un espíritu tan fiero y orgulloso que le impedía entregarse a la muerte. Si hubiera podido, habría sufrido aquel dolor en su lugar.
Aquel cuerpo ya estaba atrozmente invadido. Como si no tuviera suficiente con sus heridas, los médicos habían insertado tubos de drenaje en su pecho, y también salían tubos de sus costados. Cada día, personas desconocidas lo miraban y lo trataban como si no fuera nada más que un pedazo de carne. Y todo para salvarle la vida.
Ella no invadiría su privacidad, no de aquella manera. El pudor podía no significar nada para el herido, pero ella todavía podía elegir.
Toda su atención estaba pendiente de él. En aquel momento no existía nada en el mundo más que ese hombre tendido en una cama de hospital. ¿Sería Steve? ¿Sería posible que reconociera alguna señal a pesar de la inflamación y de las vendas que lo cubrían? Intentó recordar.
¿Steve tenía aquellos músculos? ¿Sus brazos eran tan fuertes? Podía haber cambiado, haber ganado peso, haber hecho suficiente ejercicio como para haber ensanchado hombros y brazos.
Le habían afeitado el pecho. Bajó la mirada hacia la sombra de vello que lo cubría. Steve tenía pelo en aquella zona, aunque no mucho.
¿Y la barba? Miró su mandíbula, lo que podía ver de ella, pero tenía la cara tan hinchada que nada le resultaba familiar.
Algo húmedo descendió por la mejilla de Jay y, sorprendida, se pasó la mano por la cara. Ni siquiera era consciente de que estaba llorando.
Payne entró en la habitación y le ofreció silenciosamente su pañuelo. Cuando ella se secó la mejilla, la apartó de la cama, le rodeó la cintura con el brazo y dejó que se recostara en él.
–Lo siento. Sé que no es fácil.
Jay sacudió la cabeza, sintiéndose como una estúpida por haberse derrumbado de aquella manera, sobre todo a la luz de lo que tenía que decirle.
–No lo sé. Lo siento, pero no puedo decirle si es o no Steve. Simplemente… no puedo.
–¿Y cree que podría serlo? –insistió Payne.
Jay se frotó las sienes.
–Supongo que sí. No puedo decírselo, tiene tantas vendas…
–Lo comprendo. Sé lo difícil que es, pero necesito decirles algo a mis superiores. ¿Su marido tenía esa altura? ¿Hay algo en él que le resulte familiar?
Si la comprendía, ¿por qué la estaba presionando? El dolor de cabeza de Jay empeoraba por segundos.
–¡No lo sé! –sollozó–. Supongo que Steve es así de alto, pero me resulta difícil asegurarlo estando tumbado. Tiene el pelo negro y los ojos castaños, pero de este hombre ni siquiera puedo asegurarle eso.
Payne bajó la mirada hacia ella.
–Esos datos aparecen en el informe médico. Pelo negro y ojos castaños.
En un principio, Jay no comprendió la importancia de aquella información; pero de pronto abrió los ojos como platos. No había tenido la sensación de reconocer al herido, pero todavía estaba aturdida por la tormenta de sentimientos que había provocado en ella. Compasión, sí, pero también admiración por el hecho de que continuara luchando. Y un respeto casi desgarrador por la determinación y el valor que le suponía.
Muy débilmente, con el rostro pálido, dijo:
–Entonces debe de ser Steve, ¿verdad?
Una expresión de inmenso alivio cruzó el rostro de Payne, pero desapareció casi inmediatamente.
–Notificaré a mis superiores que lo ha identificado. Se trata de Steve Crossfield.
Dos
Cuando Jay se despertó a la mañana siguiente, se quedó muy quieta en la cama y recorrió con la mirada la habitación de aquel hotel desconocido intentando orientarse. Los acontecimientos del día anterior le resultaban casi todos borrosos, excepto el recuerdo,nítido como el agua, de aquel hombre herido del hospital. Steve. Aquel hombre era Steve.
Debería haberlo reconocido. Aunque hubieran pasado cinco años, en otro tiempo lo había amado. Algo en él debería haberle resultado familiar a pesar de sus heridas. La asaltó un extraño sentimiento de culpa, aunque sabía que era ridículo. Pero era como si, de alguna manera, hubiera abandonado a Steve al reducirlo al nivel de algo tan insignificante para su vida que ni siquiera recordaba su aspecto.
Con una mueca, se levantó de la cama, pero volvió a tumbarse. Steve le decía constantemente que se animara, y utilizaba para ello un tono lleno de impaciencia. Ése era otro aspecto de su personalidad en el que eran incompatibles. Jay era demasiado intensa, se involucraba demasiado en lo que la rodeaba, mientras que Steve se deslizaba alegremente por la superficie.
Podía regresar a Nueva York esa misma mañana, pero no quería hacerlo. Era sábado, no tenía ninguna prisa, siempre y cuando llegara a tiempo de estar el lunes en el trabajo. No quería pasarse todo el fin de semana en su apartamento compadeciéndose por su despido, y quería volver a ver a Steve. Al parecer, también Payne lo deseaba. No había comentado nada de volver a Nueva York.
La noche anterior estaba tan cansada que, por vez primera desde hacía mucho tiempo, había dormido profundamente y, como consecuencia, las ojeras no estaban tan marcadas como el día anterior. Se miró en el espejo, preguntándose si su despido era un desastre o una bendición. Había estado forzándose hasta un punto peligroso para la salud. Había perdido más peso del que su constitución le permitía y su rostro aparecía demacrado y ojeroso, en especial sin maquillaje. Nunca había sido una belleza, pero en otra época era una mujer bonita. Sus ojos azules y su melena color miel eran sus rasgos más llamativos, y el resto de su rostro podía ser descrito como normal.
¿Qué diría Steve si la viera en aquel momento?
Pero ¿por qué no podía sacárselo de la cabeza? Era natural que estuviera preocupada por él, que lo compadeciera a causa de sus terribles heridas, pero lo cierto era que no podía evitar preguntarse qué pensaría, qué diría Steve sobre ella. No el Steve de otra época, sino el hombre en el que se había convertido: un hombre más duro, más fuerte, con una fuerza de voluntad que lo había mantenido vivo en las peores circunstancias. ¿Qué pensaría aquel hombre de ella? ¿Todavía la desearía?
Ese pensamiento la hizo sonrojarse y se apartó del espejo para meterse en la ducha. ¡Debía de estar enloqueciendo! Steve era un inválido. Ni siquiera podían garantizar que fuera a sobrevivir, a pesar de su naturaleza luchadora. E incluso en el caso de que lo hiciera, tal vez no volviera a ser el mismo. La operación podía no haber funcionado, algo que no sabrían hasta que le hubieran quitado las vendas de los ojos. Incluso podía haber sufrido una lesión cerebral. Quizá no pudiera hablar, ni caminar, ni alimentarse por sí mismo.
Las lágrimas volvieron a deslizarse por sus mejillas. ¿Por qué no era capaz de dejar de llorar por él? Cada vez que pensaba en Steve, comenzaba a sollozar. Y era ridículo, teniendo en cuenta que ni siquiera había sido capaz de reconocerlo.
Payne le había dicho que iría a buscarla a las diez, de modo que se obligó a sí misma a dejar de llorar y a prepararse. Consiguió hacerlo con tiempo más que suficiente y entonces descubrió, para su sorpresa, que estaba hambrienta. Normalmente no desayunaba, sobrevivía con dosis interminables de café hasta la hora del almuerzo, y para entonces, el estómago le ardía de tal manera que no era capaz de comer mucho. Pero la tensión del trabajo comenzaba a desaparecer, y quería comer.
Pidió un desayuno al servicio de habitaciones que recibió con premura. Se lanzó sobre la bandeja como si estuviera muerta de hambre y devoró la tortilla y la tostada en un tiempo récord. Había terminado de desayunar media hora antes de que Payne llamara a la puerta.
Disimuladamente, éste estudió su rostro y analizó cada detalle. Había estado llorando. Aquella situación le estaba afectando, y aunque eso era precisamente lo que querían, todavía le dolía que estuviera sufriendo. Pero también era cierto que su aspecto era muchísimo mejor aquella mañana. El color había vuelto a su rostro. Sus ojos parecían más grandes y brillantes de lo que recordaba, aunque en parte era consecuencia de las lágrimas. Esperaba que no tuviera que derramar muchas más.
–Ya he llamado al hospital para comprobar su estado –la informó, agarrándola del brazo–. Buenas noticias. Sus constantes vitales están mejorando. Continúa inconsciente, pero las ondas cerebrales se encuentran en creciente actividad y los médicos cada vez son más optimistas. Está mejorando mucho más de lo que nadie esperaba.
Jay no contestó que, teniendo en cuenta que esperaban que muriera, cualquier cosa significaba una mejoría. No quería pensar en lo cerca que había estado Steve de morir. No lo comprendía, su ex marido se había convertido en alguien inesperadamente importante para ella en los pocos minutos que había permanecido al lado de su cama.
El hospital estaba mucho más concurrido por la mañana que la noche anterior. Los dos guardias que custodiaban las puertas de la UCI habían cambiado, pero también ellos parecieron reconocer a Payne nada más verlo. Jay se preguntó cuántas veces habría ido Payne a ver a Steve y si realmente necesitaría estar de nuevo allí. Podría haberse limitado a recibir información sobre el herido telefónicamente. Fuera cual fuera el lío en el que Steve se había metido, debía de ser extremadamente importante y Payne parecía desear estar presente en el momento en el que recuperara la conciencia… Si eso llegaba suceder.
Payne dejó que Jay entrara sola en la habitación con la excusa de que quería ir a hablar con alguien. Ella asintió con aire ausente y toda su atención concentrada en Steve. Empujó la puerta semiabierta y entró, dejando a Payne en el pasillo, prácticamente con la palabra en la boca. Una sonrisa de cansancio asomó a los labios del policía mientras miraba la puerta cerrada de la habitación; a continuación, se volvió y caminó con paso enérgico por el pasillo.
Jay miró fijamente al hombre tumbado en la cama. Steve. Al volver a verlo, le resultaba más difícil aceptar que aquél fuera su ex marido. Ella había conocido a un Steve vibrante, rebosante de energía; y aquel hombre permanecía tan inmóvil que estuvo a punto de hacer perder a Jay su precario equilibrio.
Estaba en la misma postura que la noche anterior; las máquinas seguían zumbando y los sueros continuaban alimentándolo, fluyendo hasta su cuerpo a través de las agujas. El fuerte olor a antiséptico le irritó la nariz y, de pronto, se preguntó si, en algún rincón de su mente, Steve sería consciente de aquel olor. ¿Podría oír aunque fuera incapaz de responder?
Se acercó a la cama y le tocó el brazo como había hecho la noche anterior. El calor de su piel le provocó un cosquilleo en las yemas de los dedos. ¿Sentiría algo Steve? ¿Sería consciente de sus caricias?
–¿Steve? –susurró con voz temblorosa.
Le resultaba extraño hablar con una momia inmóvil, sabiendo además que estaba en un coma tan profundo que no era consciente de nada y que, si por alguna suerte de milagro fuera capaz de oírla, no podría nunca responder. Pero incluso sabiéndolo, algo la impulsó a intentarlo.
–Soy Jay. Estás herido –le explicó, sin dejar de acariciarle el brazo–. Pero te pondrás bien. Te has roto las piernas y las tienes escayoladas, por eso no puedes moverlas. Además te han insertado un tubo en la garganta para ayudarte a respirar, por eso no puedes hablar. Y no puedes ver porque tienes los ojos cubiertos por las vendas. Pero no te preocupes de nada, aquí te están cuidando muy bien y estás mejorando.
Quizá no fuera cierto que fuera a recuperarse, pero no sabía qué otra cosa decirle. Si podía oírla, quería tranquilizarlo y no darle nuevos motivos de preocupación.