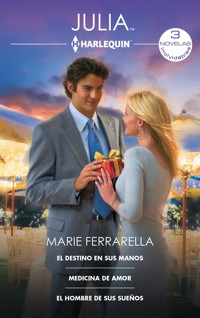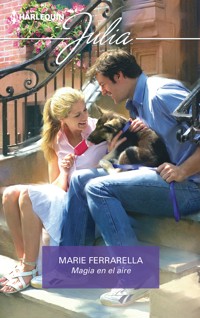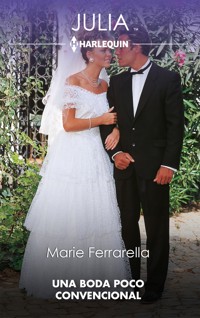4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harlequin Sagas
- Sprache: Spanisch
Amnesia Marie Ferrarella Por fin había encontrado la manera de vengarse de ella El duro Max Cooper tenía ante sí la oportunidad perfecta para poner en su sitio a su arrogante socia, Kristina Fortune. Aquella princesita mimada había perdido la memoria y dependía enteramente de que Max la ayudara a recuperarla. Mientras su cabeza le pedía a gritos que la convirtiera en su esclava, su corazón le obligaba a plantearse sus motivos. ¿Estaría castigando a Kristina por el deseo que provocaba en él... o más bien negándose a sí mismo una luna de miel memorable? Orgullo y seducción Jennifer Greene Era muy peligroso seducir a alguien como él y luego tratar de olvidarlo Lo único que Rebecca Fortune deseaba era tener un bebé, y si para ello tenía que acabar en la cama con el duro investigador Gabriel Devereax, pues se tragaría su orgullo e intentaría seducirlo. Sabía que Gabriel no tardaría en alejarse de su vida, con lo que su secreto estaría a salvo... Pero fue entonces cuando una soltera empedernida como Rebecca se dio cuenta de que lo que sentía por él había superado todas sus previsiones. ¿Sentiría lo mismo alguna vez el padre de su futuro hijo... especialmente cuando descubriera la mentira?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1997 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
AMNESIA, Nº 30 - noviembre 2011
Título original: Forgotten Honeymoon
Publicada originalmente por Silhouette® Books
© 1997 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados.
ORGULLO Y SEDUCCIÓN, Nº 30 - noviembre 2011
Título original: The Baby Chase
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9010-097-4
Editor responsable: Luis Pugni
Imagen de cubierta: DENIS RAEV/DREAMSTIME.COM
ePub: Publidisa
MARIE FERRARELLA
Amnesia
Conoce a los Fortune, tres generaciones de una familia que comparten un legado de riqueza, influencia y poder. Cuando se unan para enfrentarse a un enemigo desconocido, comenzarán a descubrirse los más impactantes secretos de la familia... y nacerán nuevos y apasionados romances.
KRISTINA FORTUNE: es una joven guapa y millonaria, pero hay mucho más en Kristina que su actitud de niña rica. Sin embargo, no consigue demostrarlo hasta que no sufre una pérdida de memoria.
MAX COOPER: un duro y solitario trabajador que ha tenido que forjarse su propio camino en la vida. Lo molesta que la prepotente y consentida Kristina sea su nueva compañera de negocios. Y cuando un ataque de amnesia pone a la joven a su merced, decide darle una buena lección... Aunque quizá sea él el que termine aprendiendo algo sobre el amor.
JAKE FORTUNE: continúa acusado de asesinato; ¿lo liberará de una vez por todas la justicia, o tendrá que pasar el resto de su vida encarcelado?
REBECCA FORTUNE: La escritora de novelas de misterio, aficionada a las labores detectivescas, está decidida a desentrañar las pistas que demuestren la inocencia de Jake. ¿Tendrá éxito en su investigación, o quizá sea ya demasiado tarde?
DIARIO DE KATE FORTUNE
No soporto continuar en silencio. Mi familia se está derrumbando y Jake necesita mi ayuda. Creo que las estratagemas para destruir a los Fortune han sido descubiertas. Ahora debemos mantenernos unidos frente a nuestros enemigos. No es fácil ser rico y poderoso, estar siempre en un primer plano.
Todo el mundo quiere algo de ti. Pero sé que juntos venceremos a la adversidad. Sé que prevalecerá la justicia y se demostrará la inocencia de Jake. Y después, podremos volver a lo que realmente importa, al amor y a la familia.
ECOS DE SOCIEDAD
Por Liz Jones
¡Kate Fortune está viva! Fueron muchos los amigos y familiares que lloraron la muerte de esta maravillosa mujer. Pero, al parecer, la astuta matriarca de los Fortune estaba escondida. Sobrevivió al accidente de avión, que al final resultó ser un intento de asesinato, y ha permanecido oculta desde entonces, intentando descubrir quién estaba destrozando a su familia. Tras la muerte de Mónica Malone y la acusación de asesinato que pende sobre Jake Fortune, Kate no podía continuar en silencio. De modo que ha vuelto con intención de convertirse en el soporte de la familia y decidida a levantar de nuevo su imperio.
¡Adelante, Kate!
1
Kristina Fortune colgó el teléfono. A sus labios asomaba una sonrisa agridulce, reflejo de la ambivalencia de sus sentimientos. Grant iba a casarse. Y a pesar de lo mucho que se alegraba por su hermanastro, no podía evitar pensar en sí misma con cierta tristeza. Dudaba de que ella pudiera encontrar el verdadero amor, sobre todo porque después de lo de David no pensaba volver a bajar la guardia.
Con un suspiro, se acercó a la ventana. La vista desde el decimocuarto piso del Edificio Fortune era prácticamente inexistente aquel día. La radio había anunciado un porcentaje de visibilidad cercano al cero. Y el tráfico estaba paralizado. Mirar por la ventana era como asomarse al interior de una nube. Una densa niebla abrazaba la ciudad y enroscaba sus tentáculos en los altos edificios de Minneapolis.
Kristina permanecía con la mirada fija en la niebla, pensando.
Estaba nerviosa. Tensa.
Aquella sensación de inquietud, de insatisfacción, la había acompañado desde la repentina muerte de su abuela.
Todavía no se lo podía creer.
La muerte era algo que sucedía cada día. Pero siempre a alguien perteneciente a otra familia. Y no era algo en lo que quisiera pensar una joven de veinticuatro años. En su vida no había lugar para ella.
Pero había entrado sin anunciarse, llevándose a una persona a la que Kristina adoraba.
Kate se habría alegrado mucho por Grant.
Kristina sonrió para sí. Era extraño, siempre había asumido que Kate Fortune viviría para siempre, sería como el sol, como las mareas. No había nada en su abuela que evidenciara su condición de mortal. Nunca estaba enferma y era capaz de trabajar sin descanso. Más que una persona de carne y hueso, parecía una institución.
Pero sabía ser cariñosa y amable cuando alguna nieta la necesitaba, pensó Kristina con tristeza. Acarició el dije de plata que llevaba al cuello, un corazón de plata perteneciente al brazalete de su abuela. Era el colgante que su abuelo, ya fallecido, le había regalado a Kate el día del nacimiento de Kristina, continuando la tradición de regalarle un dije por cada nacimiento.
Mientras acariciaba el colgante, Kristina recordó cómo le había dejado Kate llorar sobre su hombro cuando había roto con David, en una de las escasas ocasiones en las que la joven se había permitido mostrarse vulnerable. David había demostrado estar más interesado en el apellido y el dinero de los Fortune que en el amor de Kristina y al final había decidido entroncar mediante el matrimonio con una de las dinastías políticas más importantes del país. Tras la ruptura de su compromiso, Kristina se había refugiado en la casa de su abuela. Habían pasado toda la noche sin dormir, hablando.
Kristina posó la mano en el cristal de la ventana. Afuera estaba el invierno; duro e inmisericorde como la vida, pensó Kristina.
David y los políticos se merecían mutuamente, decidió, endureciendo el gesto. Pero su abuela no se merecía lo que le había ocurrido.
Kate Fortune era una mujer de una belleza extraordinaria a pesar de estar rondando los setenta. Pero ella no había envejecido como los demás. Kate Fortune parecía encarnar la esencia de la vida.
Por eso parecía imposible que la vida la hubiera abandonado en aquel accidente de avión. Era casi un insulto.
Aun así, si su abuela hubiera elegido la forma de morir, probablemente se habría decidido por desaparecer en medio de la misteriosa selva en un accidente de avión.
Kristina sintió en la garganta el nudo que anunciaba las lágrimas. Lágrimas que todavía no se había permitido liberar. Kate Fortune no quería llantos. Ella habría querido que todos continuaran trabajando y sacando adelante el legado por el que tanto había trabajado. El éxito de los Fortune se debía tanto a los esfuerzos de Kate como a los de Ben. Quizá incluso más a los de Kate, que había continuado la expansión de la empresa tras la muerte de su marido.
Y cuánto la echaba de menos.
Kristina suspiró. Necesitaba alejarse unos días de allí, pensó. Miró hacia el documento que tenía encima del escritorio, un documento que había estado estudiando durante toda la mañana. Quizá durante más de unos días, se dijo.
Pensó en Grant y en Meredith y en su futura boda. Y también en la posterior luna de miel. Y se le iluminó la mirada.
¿Por qué no?
Con el entusiasmo que depositaba en todo cuanto hacía, Kristina regresó al escritorio y comenzó a tomar notas. La idea que había concebido el día anterior comenzó a cobrar forma a una velocidad que habría sorprendido a cualquiera que no la conociera.
Porque los que la conocían sabían que Kristina jamás hacía nada lentamente.
A los veinticuatro años, era reconocida como una perspicaz creativa y se había convertido en una empleada muy valiosa para el departamento de publicidad de la compañía.
Gracias a su herencia, Kristina podría haber dedicado su vida a no hacer nada productivo. Pero eso no era propio de ella.
Revisó la carpeta que le había enviado Sterling Foster, el abogado de la familia. El documento tenía cuatro páginas en total. Pero la carpeta también incluía un folleto con fotografías de un hostal en el que su abuela había invertido años atrás en un acceso sentimental. Cada palabra del folleto le inspiraba nuevas anotaciones y esbozos que conservaría para considerarlos más adelante.
Cuando terminó la lectura, dejó a un lado el folleto y desvió la mirada hacia la carta que tenía sobre el escritorio. Sterling se la había enviado junto con la escritura.
Era tan propio de Kate, pensó Kristina. Incluso después de muerta, Kate había atendido a las necesidades de todo el mundo, dejando a cada miembro de la familia no solo dinero, sino también algo más significativo. En el caso de Kristina, había sido la copropiedad de un hostal situado en el sur de California.
Hasta que Sterling no se lo había notificado, Kristina ni siquiera sabía de su existencia. Por lo que había podido averiguar hasta entonces, Kate había sido durante más de veinte años la silenciosa y discreta copropietaria de un hostal.
Sonrió con cariño. Le costaba mucho imaginarse a su abuela siendo una socia silenciosa en nada. Eso era algo que tenían en común. Ninguna de ellas era capaz de guardarse sus opiniones.
«El silencio no se oye», le había dicho su abuela en una ocasión. Con el tiempo, Kristina había comprendido la profundidad que encerraban las palabras de Kate. Había que hacerse oír para conseguir lo que se quería. Si no se hacía, nadie sabría lo que tenía que ofrecer.
Y ella tenía muchas cosas que ofrecer, sobre todo a ese hostal tan anticuado.
Casi por costumbre, había solicitado a sus contables un informe sobre la situación económica del hostal. Esa misma mañana lo había encontrado encima de su escritorio.
Las cifras no eran muy prometedoras, pero la verdad era que lo esperaba. Todavía había una gran posibilidad de mejorarlas. Desde luego, en cuanto a inversión, aquella no había sido la más inteligente por parte de Kate.
Kristina decidió que seguramente Kate había conservado aquel lugar por alguna razón sentimental. Quizá incluso era el lugar en el que había mantenido sus primeras citas con el abuelo Ben.
Aquella idea le gustó. Kristina deseaba que su abuela hubiera disfrutado de aquella clase de felicidad.
La misma que estaba disfrutando Grant. Y que a ella siempre parecía eludirla.
La joven apartó ese pensamiento antes de que pudiera volver a ablandarla e intentó animarse. Su carrera estaba en un momento floreciente, pero necesitaba nuevos desafíos. Algo que fuera solo suyo, no que formara parte de la dinastía Fortune. Miró los papeles que tenía encima del escritorio. Aquel hostal estaba pidiendo ayuda a gritos.
Y ella era la mujer que iba a proporcionársela.
Con un asentimiento de cabeza, reunió los documentos que tenía encima del escritorio y los guardó en un sobre.
—Gracias, abuela —dijo en voz alta—. Tú siempre has sabido lo que me convenía.
Frank Gibson, que había formado parte del departamento de publicidad de Fortune Industries durante los últimos quince años, miró a la joven que le habían endilgado dos años atrás en el departamento e intentó digerir lo que acababa de decirle. Si bien al principio había aceptado a regañadientes la presencia de Kristina, no había tardado en descubrir la enorme capacidad de la joven para sacar adelante un trabajo en el que era condenadamente buena.
Y no le hacía gracia tener que prescindir de ella durante un largo periodo de tiempo.
Frank frotó las manos contra el borde del escritorio, un gesto inequívoco de que la noticia que acababa de recibir lo estaba poniendo nervioso.
—¿Que quieres qué?
Kristina sabía que podía marcharse sin necesidad de pedirlo. En realidad, la única opinión que podía tener algún valor era la de su padre y este le permitiría hacer lo que quisiera.
Pero, legalmente, Frank era el jefe, de modo que, para evitar posibles susceptibilidades, Kristina le hizo a él la petición.
—Solo quiero una excedencia.
Estaban a punto de sacar un nuevo perfume. Todavía había miles de detalles de los que ocuparse. Y aquel producto había sido uno de los niños mimados de Kristina.
—¿Ahora? —preguntó Frank—. ¿En medio de una campaña de publicidad?
Kristina soltó una carcajada. No podía recordar un solo día en el que Frank no se hubiera comportado como si todo fuera una cuestión de vida o muerte.
—Frank, siempre estamos en medio de una campaña. Y estoy segura de que podrás controlar la situación perfectamente. Lo he dejado todo organizado. Está todo en mi ordenador, en un archivo.
Frank frunció el ceño, a pesar de que por fin había conseguido manejar el teclado del ordenador como si se tratara de una máquina de escribir, los programas informáticos estaban todavía fuera de su alcance. Pedirle que manejara un ordenador era como pedirle que pilotara una nave espacial.
—Ya sabes que odio los ordenadores. Esa es la razón por la que te necesito.
Kristina soltó una carcajada y se inclinó hacia delante.
—Me necesitas por muchas más razones, Frank.
En realidad, Frank solía cederle a Kristina la dirección de la mayor parte de las campañas.
—Muy bien, de acuerdo, restriégamelo todo lo que quieras, pero no te vayas.
—Solo es una excedencia, Frank. Eso no significa que me vaya a ir para siempre. Quiero estar fuera dos meses — pensó entonces en las fotografías que había visto del hostal—. Dos y medio como mucho.
Frank sabía que era inútil discutir con ella. Kristina terminaría haciendo lo que quisiera. Era una Fortune y podía permitírselo.
—¿Y a qué piensas dedicar esos dos meses?
—A algo nuevo —no podía expresarlo con palabras, pero sentía que algo la llamaba, que algo le decía que estaba tomando la decisión correcta—. Mi abuela me dejó en herencia su participación en un hostal de California.
—¿California? —repitió Frank horrorizado—. ¡Pero si en California hay temblores de tierra!
Kristina se echó a reír al ver su expresión. Frank era una de esas personas incapaces de hacer ningún cambio en su vida, y parecía querer transmitir aquel sentimiento a todo el mundo.
—Y aquí hay nieblas y tornados.
Frank soltó un bufido burlón. Por nada del mundo viajaría él a California. Ni siquiera por motivos de trabajo.
—Pero la niebla no puede matarte.
Kristina se volvió hacia la ventana. La espesa textura de la niebla no había cambiado en toda la mañana.
—No, pero puede deprimirte hasta la muerte —sabía que no tenía por qué dar explicaciones, pero quería que Frank la comprendiera—. No sé, Frank, solo siento que quiero empezar algo por mí misma, algo que no tenga el sello de los Fortune por todas partes.
—Cuando pongas tu sello, también será el de los Fortune —señaló Frank, por si se le había escapado aquel matiz.
Kristina se volvió hacia él con una enorme sonrisa, satisfecha de que la hubiera entendido.
—Exactamente, pero será mi propio sello.
—¿Y ya lo tienes todo decidido? —era una pregunta retórica. En realidad, conocía de antemano la respuesta.
—¿Cuándo me has visto titubear a mí?
Jamás. Kristina era la mujer con más confianza en sí misma que había conocido nunca, después de su abuela, claro. Frank suspiró.
—De acuerdo —inclinó la cabeza antes de hacer el último intento—. Y supongo que no puedo hacer nada para hacerte cambiar de opinión.
Kristina sacudió la cabeza lentamente, con un brillo de diversión en la mirada.
Frank extendió las manos, con gesto de impotencia.
—Entonces no puedo hacer nada, excepto darte permiso —frunció el ceño y suspiró con resignación—. ¿Alguna vez te ha dicho un hombre que no a algo?
Kristina sonrió de oreja a oreja.
—Todavía no.
Incluso en el caso de David, había sido ella la que le había dicho que no. Aunque solo después de haber descubierto que de quien realmente estaba enamorado era del dinero de los Fortune.
—Y no creo que vaya a ocurrir pronto.
Frank no tenía ningún motivo para no estar de acuerdo con ella.
—Cuando eso ocurra, házmelo saber.
Kristina le palmeó la cara con cariño, con la camaradería que había surgido entre ellos durante aquellos dos años de trabajo.
—Serás el primero en saberlo, te lo prometo.
Había comenzado a marcharse, cuando Frank dijo tras ella:
—En serio, ¿qué piensas hacer en...? —se interrumpió, como si estuviera esperando que Kristina le diera el nombre de la ciudad a la que iba.
—La Jolla —le aclaró ella.
—La Jolla —repitió Frank con incredulidad. ¿Qué clase de nombre era ese para una ciudad?—. No creo que encajes en un lugar como ese —insistió—. Con todos esos bichos raros obsesionados por el surf a tu alrededor. En menos de una semana, te habrán vuelto loca.
Hablaba como un hombre que nunca había salido de Minneapolis.
—Me temo que toda la información que tienes de California la has sacado de las peores películas de los setenta, Frank.
Sabía que, a su modo, Frank estaba preocupado por ella y eso no podía menos que conmoverla.
—Quiero convertir ese hostal que he heredado de mi abuela en un lugar del que ella hubiera podido sentirse orgullosa.
—Creo que si Kate hubiera querido cambiar ese lugar, lo habría hecho ella misma.
Quizá. Y a lo mejor había alguna razón por la que no lo había hecho.
—No necesariamente. Siempre estaba demasiado ocupada.
—¿Y tú no?
Había llegado la hora de marcharse. Si lo dejaba, Frank podría continuar así toda la tarde. Y ella tenía que hacer las maletas.
—Podrás hacerlo todo solo, Frank.
Frank se levantó de su escritorio, elevando al mismo tiempo la voz.
—¿Cómo podré ponerme en contacto contigo?
—No podrás. Te llamaré yo.
«Cuando me apetezca», añadió para sí.
Como era costumbre en ella, lo había dejado todo perfectamente ordenado. Frank tenía todas sus notas sobre la nueva campaña, y aunque la propia Kristina sabía por experiencia que era ella la única sangre nueva que corría por las venas de aquel aburrido departamento, también sabía que no había nada de lo que no pudiera ocuparse cualquier otro miembro del equipo.
Kristina aparcó todos sus pensamientos sobre el departamento y la campaña pendiente en el rincón más alejado de su mente y prestó atención a su futuro.
Un futuro que quizá fuera el principio de algo grande.
—¡Eh, Max! —gritó Paul Henning por encima del ruido de la grúa—. ¡Es para ti!
Levantó el teléfono portátil, por si Max no había oído lo que estaba diciendo.
Max Cooper se volvió hacia la caseta. Creía haber oído su nombre. Y el resto de los obreros estaban demasiado lejos para que pudiera haberlo llamado alguno de ellos. Entonces vio a su amigo meciendo el auricular.
Con un suspiro, se quitó el casco y se pasó la mano por sus rizos oscuros. Esperaba que no fuera otra llamada para comunicar un retraso. La construcción del nuevo complejo de viviendas ya iba por detrás de los plazos previstos y lo último que quería era verse obligado a pagar una indemnización por entregar el proyecto fuera de plazo.
Cada vez que sonaba el teléfono, hacía mentalmente una mueca, anticipando otro desastre.
Volvió a ponerse el casco y le hizo un gesto a Paul. Este regresó a la caseta en la que habían instalado su modesta oficina y Max lo siguió. Era tan reducido el espacio que Paul tuvo que apoyarse contra la pared para que Max pudiera acercarse al teléfono.
—Hemos construido armarios más grandes que esto —musitó, sosteniendo el teléfono todavía en alto.
Max señaló el auricular.
—¿Quién es? —preguntó, moviendo solamente los labios.
Paul sabía perfectamente quién era, pero quería tensar a Max un minuto más.
—Ella ha dicho que es algo personal —musitó.
En aquel momento de su vida, estaba rodeado de asuntos personales, pensó Max mientras agarraba el teléfono. Rita y él habían llegado a un mutuo acuerdo de separación. Bueno, en realidad, la palabra «acuerdo» quizá no fuera la más adecuada para definir su ruptura. Rita le había gritado algo sobre su miedo enfermizo al compromiso. Sí, aquellas eran las palabras con las que habían puesto fin a una placentera aunque breve relación.
Max se llevó el auricular a la oreja, preguntándose si Rita habría decidido darle otra oportunidad. Esperaba que no. Después de lo de Alexis, él prefería las relaciones cortas y predominantemente dulces. Aunque lo primero, era condición casi imprescindible para lo segundo.
—¿Diga?
—¿Max? Soy June —le contestaron al otro lado de la línea. La normalmente complaciente voz de June parecía nerviosa e insegura—. Odio tener que molestarte, pero creo que deberías venir. Tienes que ver esto.
June Cunninghan era la sexagenaria y eficiente recepcionista de La Gota de Rocío, un pequeño hostal del que Max era copropietario. Él habría vendido su parte del negocio hacía tiempo, si con ello no hubiera herido los sentimientos de sus padres adoptivos. John y Sylvia Murphy eran los únicos padres que había conocido. Aquella pareja había acogido en su casa a un descarado y asustado adolescente de trece años y lo había convertido en un hombre. Y sabía que les debía mucho más de lo que nunca podría devolverles.
De modo que si ellos querían que fuera propietario de la mitad del hostal, no podía rechazar aquel regalo. Así que había dejado todo lo relativo a la dirección del negocio en manos de June y pasaba por allí todos los viernes por la tarde para ponerse al tanto de la marcha del negocio. Pero en aquel momento, metido hasta el cuello como estaba en aquel proyecto de viviendas, el hostal era lo último en lo que podía pensar. Y no podía imaginar qué podía haber impulsado a la imperturbable June a llamarlo al trabajo y pedirle que fuera al hostal. ¿Qué demonios habría pasado?
—¿Esto? —repitió—. ¿A qué te refieres exactamente con «esto»?
—A la señorita Fortune.
Max tardó casi un minuto en reaccionar.
—¿A Kate? Pero si Kate está muerta. Murió hace casi dos años.
Recordaba haber leído un artículo en el periódico en el que decían que el avión que Kate Fortune pilotaba se había estrellado en alguna parte de América del Sur. Sterling Foster, el abogado de Kate, le había enviado una carta explicándole que la autenticación del testamento llevaría algún tiempo, de modo que podía continuar dirigiendo el hostal como siempre. Pero, al parecer, habían surgido algunos cambios.
—No, Kate no —lo corrigió June rápidamente—, es su heredera, Kristina Fortune.
Aquello sí que era una sorpresa para él, aunque tenía que admitir que se había relajado demasiado en todo lo relacionado con el hostal. Cuando se había enterado de la muerte de Kate, no se le había ocurrido pensar que quienquiera que heredada su parte podría querer ir a verlo.
—¿Está allí?
—Sí, está aquí —oyó suspirar a June—. Y quiere verte inmediatamente.
—¿Inmediatamente? —aquella no era una palabra común en el vocabulario de June, que solía tomarse todo con mucha tranquilidad—. ¿Inmediatamente? —repitió.
June bajó entonces la voz, como si temiera que pudieran oírla.
—Lo ha dicho ella, no yo. Pero creo que deberías venir, Max. Le he oído murmurar algo sobre que habría que tirar unas cuantas paredes.
Aquello consiguió atrapar su atención. ¿Quién demonios se creía que era aquella Kristina Fortune? Él no apreciaba particularmente aquel hostal, pero tampoco quería destrozarlo. Era parte de su infancia. La mejor parte, de hecho, sin contar a John y a Sylvia.
Tapó con la mano el auricular y se volvió hacia Paul:
—¿Te importaría que te dejara solo unas horas?
—Eh, claro que no. Justo ahora estaba preguntándome cómo podría deshacerme de ti. Me encanta hacer de jefe, chico.
Max apartó la mano del auricular.
—En cuanto pueda, iré para allá, June —y colgó.
—¿Qué ha pasado? —le preguntó Paul con curiosidad. Él no necesitaba algo así, se dijo Max. A él le gustaban las cosas sencillas y probablemente aquel fuera el peor momento posible para tener problemas.
—Al parecer, la nueva copropietaria del hostal tiene algunas ideas un poco extrañas sobre lo que convendría hacer en él.
Paul se sirvió una taza de café.
—¿La nueva copropietaria?
—Sí. Kate Fortune tenía, como mis padres, la mitad de la propiedad del hostal. Murió en un accidente de avión hace un par de años. Y June acaba de llamarme para decirme que ha llegado su heredera y que vaya para allá inmediatamente.
—Eso no parece propio de June.
Max se quitó el casco y se puso la cazadora.
—Estaba citando a Kristina Fortune.
2
Tenía posibilidades.
En cuanto se había bajado del taxi que la había llevado hasta allí desde el aeropuerto, Kristina había caminado lentamente hacia el hostal. No tenía ningún estilo definido. Las fotografías que aparecían en el folleto mostraban su mejor cara. Aun así, era un edificio rústico y, a su manera, con cierto encanto. Pero tenía aspecto de abandono.
Sin embargo, haciendo un sólido esfuerzo y contratando a un buen contratista, capaz de comprender lo que tenía en mente, aquel hostal podría ser transformado en un lugar muy rentable.
Sería el primero de otros muchos hostales.
Kristina había comenzado a desarrollar aquella idea nada más ocurrírsele. Su mente corría a toda velocidad, haciendo planes y empezando a construir la casa por el tejado cuando todavía no tenía un terreno estable en el que edificar.
Pero el terreno tendría que conseguirlo, había pensado con una sonrisa mientras subía las escaleras del porche.
Sí, le gustaba la idea. ¿Por qué conformarse con un solo establecimiento? ¿Por qué no una cadena? Una cadena que ofreciera lugares románticos para todo el mundo. Si conseguía hacer rentable aquel hostal, podría continuar comprando pequeños hostales como aquel en todo el país y transformarlos en los lugares ideales para una luna de miel.
Su humor se había transformado bruscamente al tropezar. El tacón del zapato había quedado atrapado en uno de los tablones del suelo. Kristina había fruncido el ceño mientras liberaba el tacón. Alguien debería encargarse de arreglarlo.
Arreglar era la palabra clave, volvió a decirse mientras regresaba a recepción después de haber examinado el resto del hostal. La mujer que se había presentado a sí misma como June había permanecido a su lado prácticamente todo el tiempo, intentando señalar los encantos del lugar. Y al parecer, en aquel hostal, la palabra negligencia era sinónimo de encanto.
Posó sus ojos en la enorme chimenea de ladrillo. En aquel momento estaba apagada, pero podía imaginársela perfectamente con un fuego ardiendo en su interior.
—Chimeneas.
—¿Perdón? —le preguntó June vacilante.
Kristina se volvió entonces hacia ella.
—Chimeneas —repitió—. Todas las habitaciones tendrán chimeneas.Voy a convertir este hostal en un lugar en el que los recién casados puedan pasar los primeros y más románticos días de su vida en común.
Ignoró la mirada dubitativa de su interlocutora, tomó nota mentalmente de aquella idea y continuó escrutando la habitación con la mirada.
Pero June señaló algo evidente.
—Pero en las habitaciones no hay espacio suficiente para poner chimeneas.
—Lo habrá en cuanto tiremos algunos tabiques —respondió Kristina y miró hacia la mujer que había detrás del mostrador.
Antes de salir de viaje, le había pedido a una de sus ayudantes información sobre el personal del hostal. Sabía, por tanto, que June llevaba veinte años trabajando en aquel lugar. Y parecía muy cómoda en su puesto. Demasiado cómoda. Por lo que había manifestado hasta entonces, seguramente June se resistiría al cambio, y eso significaba que tendría que marcharse. Sería preferible tener a personas jóvenes y enérgicas trabajando en el hostal. Jóvenes, como la idea del amor eterno.
El éxito que comenzaba a vislumbrar consiguió emocionarla.
—Necesito una guía de teléfono —dijo de repente.
June ya había comenzado a recelar con todo aquello. Kristina Fortune había anunciado su presencia con la sutilidad de un huracán. Y cada una de las preguntas que había hecho hasta entonces indicaba que el hostal corría un serio peligro de desaparecer, ladrillo a ladrillo, empleado tras empleado. A June le gustaba su trabajo, y también la gente que trabajaba con ella, personas que habían llegado a ser como una enorme familia, igual que Max.
Se preguntó entonces qué lo estaría reteniendo. Hacía más de una hora que lo había llamado.
Kristina advirtió que June le dirigía una larga y penetrante mirada antes de agacharse tras el mostrador de recepción para sacar la guía telefónica. Y eso la reafirmó en su intención de reemplazarla. June era más lenta que una tortuga en invierno.
No le extrañaba que aquel lugar estuviera a punto de caerse. Todo el mundo se movía lentamente. El jardinero con el que se había cruzado al llegar parecía haberse quedado dormido contra un enebro.
Y aunque se suponía que debía haber camareras que atendieran las dieciséis habitaciones, Kristina todavía no había visto a ninguna.
June colocó las páginas amarillas en el mostrador.
—¿Quiere llamar a un taxi? —preguntó esperanzada.
A Kristina no le pasó desapercibido su tono. «Ni lo sueñes», pensó. No sería la primera vez que le caía mal a una empleada. Si pretendiera hacerse amiga de todo el mundo, la preocuparía. Pero Kristina había aprendido hacía mucho tiempo que la mayor parte de la gente envidiaba su posición. Así que ignoraba las opiniones que tan abiertamente reflejaban sus rostros y hacía lo que tenía que hacer.
Frunció el ceño mientras pasaba las páginas de la guía buscando la sección indicada, pero no había muchas empresas entre las que elegir.
—No, estoy buscando un contratista —dirigió a June una fría mirada—. Este lugar necesita una rehabilitación.
—Antonio es nuestro albañil. Y trabaja también como camarero.
Indudablemente, aquello explicaba el estado en el que se encontraba el hostal.
—Hará falta algo más que un albañil para arreglar este lugar. June pensó entonces en decirle que Max era contratista, pero al final optó por no hacerlo. Max podría decírselo personalmente cuando llegara.
Kristina miró a su alrededor. Pero no vio el teléfono por ninguna parte.
—¿Dónde está el teléfono?
La impaciencia la devoraba mientras marcaba con un bolígrafo uno de los anuncios de la guía. La empresa Jessup e Hijo prometía calidad y rapidez en el trabajo. Era un anuncio tan bueno como cualquier otro para empezar.
Pero el teléfono no llegó suficientemente rápido. Kristina hizo un gesto de desdén. Si aquella era una muestra de la eficacia del servicio, no la extrañaba que no hubiera nadie alojado en el hostal.
—No importa, utilizaré el mío.
Kristina abrió uno de los compartimentos del bolso, sacó un teléfono móvil y marcó el número del anuncio. Al oír un suspiro de evidente alivio, alzó la mirada hacia June, a la que vio salir corriendo hacia la puerta de la entrada.
Teléfono en mano, Kristina se volvió y descubrió a la persona que había conseguido imprimir a los movimientos de June tal velocidad.
—El hombre ha vuelto al hogar —musitó.
June, por su parte, agarró a Max del brazo y lo empujó hacia un lado.
—Max, está llamando a un contratista. Haz algo.
Así que aquel era el otro propietario del hostal. Kristina cerró el teléfono. La llamada podría esperar.
Deslizó la mirada sobre el recién llegado lentamente, midiéndolo de la cabeza a los pies. Y era mucho lo que había que medir. Max Cooper era un hombre considerablemente alto, parecía un vaquero larguirucho que acabara de regresar de un torneo. Llevaba unos vaqueros que parecían haber formado parte de su guardarropa desde que estaba en el instituto y se adherían a su cuerpo con la familiaridad reservada para los amantes.
Incluso desde aquella distancia, Kristina advirtió que tenía los ojos de un color azul intenso. Aquel tono de azul que siempre había imaginado propio de un dios griego.
Por lo que podía distinguir, el pelo que asomaba bajo el sombrero vaquero era castaño oscuro y rizado.
Sí, el aspecto de aquel hombre podría haber impresionado a muchas de sus amigas, pero no a ella.
A ella, lo que realmente la impresionaba era la capacidad para los negocios, y aquel hombre parecía no tener ninguna.
De modo que aquel era el torbellino por el que lo había llamado June, pensó Max. Había conocido a Kate Fortune años atrás, cuando había ido a firmar unos documentos con sus padres. La recordaba sentada en la terraza, con el sol directamente a su espalda. Incluso siendo un adolescente, había reconocido su elegancia y su clase.
Pero lo que tenía en aquel momento frente a él era una niña mimada. Una niña preciosa, con un rostro bonito y unas piernas magníficas, pero una mocosa mimada.
Y no tenía nada que hacer allí.
Supo desde el primer momento que había interpretado correctamente su expresión. Kristina Fortune parecía decidida a alcanzar su objetivo, sin importarle a quién se llevara por delante en el proceso. Pues bien, la mitad de aquel lugar era suyo y él pretendía que las cosas siguieran como estaban.
Consciente de la importancia de llevarse bien con el enemigo, June, todavía agarrada del brazo de Max, dio un paso hacia Kristina.
—Max, esta es la copropietaria —Kristina advirtió que la recepcionista enfatizaba la sílaba «co»—. Kristina...
Sin esperar a ser presentada, Kristina se cambió el teléfono móvil de mano y dio un paso adelante, tendiéndole la mano a Max.
—Kristina Fortune, soy una de las nietas de Kate.
Y mientras lo decía, se le ocurrió que debería colocar un retrato de su abuela sobre la chimenea.
Sí, eso le daría el toque ideal a aquel lugar. Además, ya sabía qué retrato utilizaría: uno que le habían hecho a Kate por su treinta cumpleaños. Su abuela todavía conservaba en él el rubor de la juventud. Llevaba el pelo hacia atrás y un vestido de noche de color verde menta...
—Me alegro de conocerla —respondió Max, pero no obtuvo respuesta.
Cuando dejó caer la mano, Kristina lo miró con extrañeza.
Max tuvo entonces la sensación de que aquella mujer solo estaba parcialmente allí. Lo que era indiscutiblemente mejor para él. Porque si por Max fuera, no estaría allí en absoluto. June y los demás estaban haciendo un trabajo estupendo para mantener aquel viejo hostal y él creía firmemente en el refrán que decía que lo que no estaba roto, no tenía por qué ser arreglado.
—Parece como si estuviera a kilómetros de distancia.
Kristina se aclaró la garganta avergonzada.
—Lo siento. Solo estaba pensando en algo que me gustaría colgar encima de la chimenea.
En aquel momento, había un colorido tapiz sobre la chimenea. La madre adoptiva de Max se había pasado horas y horas tejiéndolo. Max se recordaba observándola mientras lo hacía. Su madre llevaba sangre cherokee en las venas y aquel tapiz representaba una historia que le había sido transmitida a Sylvia Murphy a través de su abuela materna.
Max miró a Kristina con los ojos entrecerrados.
—¿Qué tiene de malo ese tapiz?
Era natural que intentara desafiarla. Kristina ya había supuesto que se resistiría al cambio. Las personas sin imaginación siempre lo hacían.
—Ese tapiz no encaja con el motivo del hostal.
¿Pero de qué demonios estaba hablando?
—¿Motivo? ¿Qué motivo?
—El motivo que se me ha ocurrido para este lugar. Vamos a convertir nuestro establecimiento en un rincón en el que los recién casados pasen la luna de miel —observó la expresión de Max, intentando adivinar si le gustaba la idea.
No le gustaba.
Kristina se interrumpió y soltó una bocanada de aire. Puesto que Max era el otro propietario, suponía que sería mejor que intentara explicárselo, por mucho que ella odiara tener que dar explicaciones.
—Supongo que me estoy adelantando un poco.
—Yo diría que se está adelantando mucho. ¿Qué le hace pensar que necesitamos un «motivo» para este lugar?
Pronunció cada una de las palabras como si tuviera un sabor amargo en la boca.
—Bueno, es evidente que se necesita algún cambio.
A Max no le hizo ninguna gracia el tono condescendiente de su voz.
—El hostal está perfectamente.
—Perfectamente —repitió Kristina suavemente. Y lo miró como si acabara de descubrir que era un retrasado mental. Max estaba furioso—. Debo suponer que no se ha molestado en revisar los libros de contabilidad.
—Es June la que se encarga de la contabilidad —señaló hacia la recepcionista, que permanecía refugiada tras el mostrador—. Y, obviamente, yo los reviso de vez en cuando.
—No suficientemente a menudo.
Max ya estaba harto. Tenía trabajo que hacer, no podía perder el tiempo con el hostal. El hostal podía continuar funcionando como hasta entonces, sin que aquella mujer tuviera que interferir en nada...
—¿Qué demonios le da derecho a entrar aquí con toda la frescura del mundo y...?
Kristina tenía que interrumpirlo antes de que estallara y les hiciera perder el tiempo a los dos.
—Yo no he entrado aquí con toda la frescura del mundo —lo corrigió con dureza—. De hecho, he estado a punto de romperme el cuello por culpa de uno de los tablones de la entrada.
—Qué pena.
Kristina tuvo la sensación de que lo que lamentaba era que no se hubiera roto el cuello. Pero decidió ignorarlo.
—Y he tenido una hora para examinar el estado del hostal.
Una hora, y le había bastado para juzgar el trabajo que a sus padres les había llevado toda una vida.
—Supongo que eso la convierte en una experta.
—No, ya lo era antes de llegar.
—En hostales, supongo.
Kristina decidió ignorar su obvio sarcasmo.
—En obtener beneficios y en vender productos.
Max se tomó su tiempo en contestar, sabiendo instintivamente que iba a irritarla.
—¿Y qué es exactamente lo que vende?
Kristina podría haberlo abofeteado en ese momento por lo que obviamente estaba insinuando, pero eso no los habría llevado a ninguna parte. Al fin y al cabo, ella había ido allí a trabajar.
—Soy publicista. Y la responsable de la campaña de Pecado Oculto, por ejemplo.
Max era vagamente consciente de que se estaba refiriendo a un perfume. El último número de una revista a la que estaba suscrito había llegado oliendo a auténtica gloria porque una de sus páginas había sido impregnada con ese perfume.
—Felicidades, pero no sé de qué me está hablando.
Si pensaba que iba a conseguir irritarla, estaba confundido.
—No lo dudo. Todavía no hemos encontrado la forma de hacer llegar nuestra publicidad a personas que se pasan la vida durmiendo.
—¿Está insinuando que soy perezoso?
Kristina se cruzó de brazos.
—El hostal está destrozado, los libros de contabilidad son un desastre. Está en números rojos...
Max la interrumpió al instante.
—Estamos en temporada baja —por el rabillo del ojo, advirtió que June sacudía la cabeza con gesto de desaprobación.
¿Pero qué se suponía que tenía que hacer? ¿Seguirle la corriente a aquella loca?
—En el sur de California no debería haber temporada baja.
Max la miró, completamente desconcertado por su razonamiento.
—¿Eso es algo que se le acaba de ocurrir?
Kristina suspiró. Estaba intentando controlar su impaciencia, pero no se lo estaban poniendo nada fácil.
—Si va a cuestionar todo lo que diga, no vamos a llegar a ninguna parte, Cooper.
—¿Y qué le hace suponer que quiero llegar a alguna parte con usted, señorita Fortune? A mí me gusta el hostal tal y como está.
—No es suficiente. Yo soy la copropietaria de este hostal.
Max comprendió perfectamente sus intenciones.
—Pero es imposible que haga nada sin contar con mi aprobación.
«Imposible» era una palabra que no formaba parte del vocabulario de Kristina.
—Puedo comprarle su parte del hostal.
Qué ironía. Eran muchas las veces que Max había deseado vender su parte del hostal para poder entregarse únicamente a su negocio. Acababa de surgirle la oportunidad perfecta para hacerlo y, sin embargo, no iba a aprovecharla.
No, no iba a venderle su parte porque eso significaría abandonar a gente a la que conocía desde hacía mucho, mucho tiempo. Y estaba convencido de que a los diez minutos de firmar la escritura, Kristina los echaría a todos para sustituirlos por clones de plástico.
Y por nada del mundo permitiría que aquella mujer despidiera a personas a las que conocía y quería desde hacía años.
—No, no puede, si yo no quiero venderla.
Aquel hombre no quería entrar en razón. Era evidente que no tenía ningún interés en el hostal. Si lo tuviera, no habría dejado que se deteriorara hasta ese punto.
—No lo comprendo. ¿Por qué quiere desaprovechar este lugar?
Desde la parte posterior del hostal se disfrutaba de una magnífica vista del mar. Mucha gente pagaría por tener la oportunidad de despertarse frente al mar. Y, sin embargo, en aquel momento el hostal estaba vacío.
La gente como Kristina Fortune solo tenía una visión de las cosas, su propia visión. Y Max había tenido suficiente experiencia con personas de esa clase. Alexis había sido una gran maestra.
—¿Qué le hace pensar que quiero desaprovechar este lugar?
Oh, Dios. Aquel hombre era idiota. Atractivo, pero idiota. Kristina volvió a fijarse en él, apreciando las duras líneas de su rostro y la sensualidad de sus pestañas. La estructura de su rostro recordaba a la de los indios que en otros tiempos habían habitado aquellas tierras. Probablemente, Max Cooper estaba acostumbrado a conseguir lo que quería gracias a su aspecto. Pero eso no iba a servirle con ella.
—Cualquiera con dos dedos de frente sabría que... —empezó a decir irritada.
June salió en aquel momento de detrás del mostrador, decidida a interponerse entre los dos. Aquella discusión no iba a llevarlos a ninguna parte. Ambos necesitaban tranquilizarse y comenzar de nuevo. Lo último que a June le importaba era lo que Kristina quisiera o dejara de querer, pero Max y el hostal sí le importaban.
—Señorita Fortune, ¿qué le parece si le pido a Sydney que la acompañe a su habitación? —sugirió alegremente, como si Kristina acabara de llegar—. Supongo que estará cansada después de haber viajado hasta aquí desde... —se interrumpió y arqueó la ceja con gesto interrogante.
—Minneapolis —contestó Kristina, sin apartar la mirada de Max.
June asintió, como si tuviera el nombre de la ciudad en la punta de la lengua.
—Después de cinco horas de vuelo, tiene que estar muy cansada. ¡Sydney! —alzó la voz mientras se dirigía hacia la parte trasera del hostal.
Kristina no estaba cansada, pero apreciaba el valor de una retirada a tiempo. Gritarle a aquel cabeza hueca no iba a servirle de nada y necesitaba tiempo para refrescarse.
Y para dominar su mal genio. Kristina rara vez perdía la paciencia, pero aquel hombre parecía tener la capacidad de sacarla de sus casillas a una velocidad pasmosa.
—De acuerdo —contestó—. Así podré deshacer el equipaje. Después volveremos a comenzar. Tengo un montón de notas y bosquejos que me gustaría enseñarle.
—Estoy deseando verlos —musitó Max con desgana.
Kristina se reprimió la respuesta. Aquello iba a ser más difícil de lo que pensaba. Pero no imposible. Nada lo era si se estaba suficientemente decidido a llevarlo a cabo. Y ella lo estaba.
En ese momento apareció Sydney, moviéndose con aquella lentitud que Kristina estaba empezando a considerar propia del lugar.
June advirtió la expresión de curiosidad con la que Sydney miró a Kristina.
—Sydney, esta es la nieta de Kate Fortune, se llama Kristina. Esta es Sydney Burnham, la más pequeña del grupo.
Durante los últimos cuatro años, Sydney había trabajado en el hostal durante los veranos, y en cuanto se había graduado en la universidad, había pasado a formar parte de la plantilla fija del mismo, prefiriendo la tranquila vida en La Jolla a la frenética vida de una agente de bolsa.
Sydney miró a su alrededor y se fijó en las dos maletas que había al lado del mostrador. Tomó una en cada mano y miró a la nueva huésped.
—Encantada de conocerte, Kristina.
A Kristina le pareció un saludo demasiado informal. Tenía que haber cierta distancia entre el jefe y los empleados para que las cosas funcionaran correctamente.
—Señorita Fortune —la corrigió.
Max elevó los ojos al cielo mientras se volvía hacia Kristina. Y June esperó a que las dos mujeres desaparecieran escaleras arriba antes de volverse hacia Max.
—He pensado que debería darte un poco de tiempo.
—Tengo la sensación de que con esa mujer no bastaría ni con un siglo. Es una niña mimada, egoísta y cabezota.
—Y esas son sus cualidades. Pero estoy segura de que encontrarás la forma de solucionar todo esto, Max.
—Me temo que yo no soy como mi padre, June.
A June siempre le había gustado la modestia de Max.
—No, pero él te educó muy bien. Seguro que encontrarás la manera de llevarte bien con ella y hacerle olvidarse de sus planes.
—A veces creo que me concedes demasiados méritos.
—Y yo a veces creo que no te quieres tanto como deberías —June miró estremecida hacia las escaleras—. Tienes que hacer algo, Max. Porque tengo la sensación de que quiere dejarnos sin trabajo.
—Yo también June, yo también.
Tenía que haber alguna manera de hacer entrar a Kristina en razón. La pregunta del millón era, ¿cuál?
3
Kristina se acurrucó en la cama, con el teléfono entre el hombro y la oreja. Había llamado a su tía en cuanto había subido a la habitación. Y, como siempre, la voz de Rebecca le había hecho sentirse mejor.
—En serio, Rebecca, no podrías creer lo maravilloso que es este lugar.
Rebecca Fortune era su tía favorita y se llevaban tan pocos años que, más que como a una tía, la veía como a una hermana mayor.
—Está lleno de posibilidades, aunque ahora mismo tiene un aspecto un tanto anticuado.
—¿Con cabeza de ciervo encima de la chimenea incluida?
—Bueno, no es para tanto, pero casi.
—Suena maravilloso.
Kristina podía imaginarse perfectamente la imagen que su tía se estaba haciendo del hostal. Probablemente se lo imaginaba como un lugar aislado y casi en ruinas. Y aunque el hostal estuviera en mal estado, tampoco parecía que fuera a derrumbarse.
—Eso lo dices porque piensas como una escritora de novelas de misterio, y no como una posible huésped.
—Lo siento, querida, es la fuerza de la costumbre.
Se hizo un momentáneo silencio. Kristina pudo advertir cómo cambiaba el tono de voz de su tía cuando Rebecca continuó diciendo:
—Supongo que por culpa de mi condición de escritora de novelas de misterio soy incapaz de aceptar la muerte de mi madre —suspiró.
—Rebecca... —comenzó a decir Kristina con inmenso cariño.
—Lo sé, lo sé. Vas a decirme que tengo que aceptarlo, pero no puedo. Necesito alguna prueba, Kristina. Algo con lo que cerrar el último capítulo. Ahora mismo tengo la sensación de que esto es una especie de final en el que cada capítulo termina con la palabra «continuará».
Kristina sabía que no tenía sentido discutir con Rebecca. A su manera, era tan tenaz como lo había sido Kate. Aquel era un rasgo que Kristina tenía en común con ellas.
—¿Y el detective al que contrataste ha averiguado algo?
—Gabriel Devereax está haciendo todo lo que puede, pero no es suficiente. Además, al final se ha visto envuelto en muchas otras investigaciones y está buscando pruebas para demostrar la inocencia de Jake. Sé que él no mató a Mónica Malone y pronto lo demostraremos. Y en cuanto esto acabe, volveremos a ocuparnos de la muerte de Kate. Todavía no me he dado por vencida —Rebecca cambió rápidamente de tema, señal inequívoca de que no quería seguir hablando ni de Gabriel ni de su madre—. Y parece que tú también vas a estar muy ocupada. Mi madre nunca me habló de ese hostal.
Kristina bajó la mirada hacia la colcha sobre la que estaba sentada. Aunque era bonita, había conocido tiempos mejores.
—No me extraña —contestó riendo—. Si fuera propietaria de un lugar como este tampoco lo divulgaría demasiado.
—Pero estás decidida a cambiarlo —dijo Rebecca.
Kristina se enderezó en la cama, como si se estuviera preparando para la batalla que tenía por delante.
—En cuanto pueda contar con la colaboración de Max, el vaquero.
—¿Que es...?
Kristina comprendió que había olvidado aquel pequeño detalle cuando le había hablado a su tía del hostal.
—El otro propietario.
—Espera un momento. Yo pensaba que el hostal era de un matrimonio apellidado Murphy.
—Lo era, pero se jubilaron y le cedieron la propiedad a su hijo adoptivo —bufó burlona—. Supongo que no les importaba mucho lo que pudiera ocurrirle al hostal.
—Parece que no te llevas muy bien con él.
Kristina reprimió una sonrisa. Ella podría haber dicho lo mismo de su tía y del detective al que había contratado.
—Digamos que parecemos una pareja de perros hambrientos disputándose un hueso.
—Eso no tiene muy buena pinta. Procura cuidarte —le recomendó Rebecca.
—No te preocupes. Lo único que tiene ese vaquero es una sonrisa atractiva y algodón en el cerebro. Estoy segura de que sabré manejarlo —dijo con confianza.
En aquel momento llamaron a la puerta. Kristina miró hacia allí con impaciencia.
—Tengo que colgar, Rebecca. Están llamando a la puerta. Me temo que voy a estar muy ocupada, así que probablemente no llame muy a menudo. Dile al resto de la familia que me pondré en contacto con ellos.
—Claro, aunque últimamente yo también he estado demasiado entregada a las investigaciones como para ocuparme de atender a la familia. Tenemos que liberar a Jake como sea.
—Sí —Kristina no se había creído ni por un momento que Jake hubiera matado a aquella horrible mujer.
—Estamos haciendo todo lo posible para llegar al fondo de este asunto. Todo el mundo sabe que Jake es incapaz de hacer ningún daño a nadie.
Kristina oyó que volvían a llamar a la puerta y su impaciencia creció ante aquella segunda interrupción.
—Todo el mundo, excepto los jueces. ¿Han señalado ya la fecha del juicio?
—Será a principios de marzo.
—Estaré allí para entonces —le prometió—. Buena suerte, Rebecca. Nos veremos dentro de unas semanas.
Llamaron por tercera vez, y en aquella ocasión con más insistencia. Kristina se inclinó sobre la mesilla de noche y dejó el teléfono al lado de la lámpara. Una lámpara que podría sustituir por un farol, pensó.
Kristina reunió todas las notas y bosquejos que había estado haciendo y los dejó al lado del teléfono.
—Adelante.
Refrenando su enfado, Max giró el pomo de la puerta y entró en la habitación. Antes de llamar, había oído algún retazo de la conversación de Kristina. Así que algodón en el cerebro, ¿eh? Pues bien, iba a disfrutar mucho demostrándole lo temible que podía llegar a ser un contrincante descerebrado.
En cuanto Max entró en la habitación, Kristina sintió la hostilidad que surgía entre ellos. Había algo en su presencia que la hacía sentirse inquieta.
Se levantó de la cama. Sin los tacones, apenas le llegaba a Max por los hombros. Aquello la colocaba en situación de desventaja. Se acercó los zapatos con el pie y se los puso rápidamente.
—¿Temía que hubiera empezado a trabajar sin usted? —le preguntó.
Max hundió los pulgares en las trabillas de los vaqueros y le dirigió una larga mirada.
—Sí, la verdad es que se me ha pasado esa idea por la cabeza.
Había algo insondable en su mirada que alimentaba la sensación de inquietud de Kristina.
—¿Entonces por qué ha venido?
Las palabras de June, recomendándole precaución, resonaban en los oídos de Max. Y lo ayudaron a elegir cuidadosamente sus palabras.
—He pensado que quizá hayamos empezado con mal pie.
¿Estaría disculpándose? ¿Era eso lo que veía en sus ojos? ¿Malestar?
—¿Con mal pie? Esa es una forma muy diplomática de decirlo —Kristina esperó a que Max continuara, anticipando una disculpa.
Aquella mujer tenía algo irritante. Max había subido a su habitación esperando empezar de nuevo, hacerle comprender lo que sentía él por el hostal. Estrangularla no formaba parte del plan, aunque no habría estado del todo mal. Y siempre podría declarar que se había mordido la lengua y había muerto envenenada.
Max forzó una sonrisa.
—Quiero invitarla a cenar.
Kristina lo miró con recelo.
—Aquí, en el hostal.
—Estupendo, porque estaba pensando en probar la comida del hostal —Kristina decidió aprovechar la situación—. Y también podríamos hablar de negocios mientras cenamos.
La idea era intentar relajarla un poco, suavizarla. Y si hablaban de negocios, terminaría surgiendo otra discusión que no contribuiría en absoluto a generar un buen ambiente entre ellos.
Max se acercó a Kristina.
—Estaba pensando en algo que nos ayudara a conocernos.
El crujido de un trueno sobresaltó a Kristina. Miró hacia la ventana, como si esperara ver qué había destrozado. Dejó escapar un suspiro y se volvió, solo para descubrir que prácticamente estaba rozando a Max. Y un rayo de una naturaleza completamente diferente la hizo sobresaltarse en aquella ocasión.
Tardó algunos segundos en volver a concentrarse en la conversación. Apretó los labios y preguntó:
—¿Por qué?
—¿No le gusta conocer a la gente con la que hace negocios?
—Solo si tengo que hacerlo.
Y, obviamente, la cena con Max no era algo que ella hubiera elegido.
—Lo hace sonar realmente atrayente —comentó Max secamente.
David había sido extraordinariamente encantador. Kristina había confiado en él, había creído en sus palabras. Y él se había aprovechado de ella. Pero nunca volvería a ocurrirle nada igual. Ni en el amor ni en ningún otro aspecto de su vida.
—No he venido aquí para hacer amigos, Cooper. He venido con un propósito muy diferente.
«Y montada en una escoba, seguro», pensó Max con ironía.
Se preguntó si Kristina disfrutaría irritándolo. Intentando otra forma de aproximación, la agarró del brazo y la obligó a salir de la habitación.
Sorprendida, Kristina intentó liberarse, pero descubrió que no podía.
—¡Eh!
Max, ignorando su protesta, dijo con voz educada, aunque tensa:
—Creo que en cuanto empiece a familiarizarse con el lugar y con las personas que trabajan aquí, se dará cuenta de que...
Kristina ya sabía lo que iba a decir. Pero eso no cambiaría nada. Ella ya había hecho sus propios planes y pensaba convertirlos en realidad.
—Estoy segura de que toda la gente que trabaja aquí es encantadora. Pero esto no es su casa, es su lugar de trabajo. Y yo quiero que lo parezca.
—Se equivoca.
Por supuesto. Tenía que decir eso. Los hombres como Max Cooper tenían que llevar la contraria en todo.
—¿En qué?
Max volvió a agarrarla del brazo para bajar con ella las escaleras. No quería discutir con ella, pero era prácticamente imposible evitarlo.
—Esta es su casa, su hogar. Los empleados viven en el hostal. Y esta también ha sido hasta hace muy poco mi casa.
Bien, eso explicaba muchas cosas. Kristina no fue consciente del tono de condescendencia que adquiría su voz al decir:
—Y estoy segura de que, cuando era niño, este era un lugar magnífico.
Max sintió que los ánimos se le enardecían. Eso no era lo que él buscaba. Él pretendía convencerla, no discutir. Pero al parecer las cosas no iban en aquella dirección.
Volvió a sorprenderla, en aquella ocasión, posando bruscamente un dedo sobre sus labios.
—¿Por qué no hacemos una tregua? Aunque solo sea hasta la hora de la cena. Después podemos continuar negociando sobre un buen filete —advirtió la mirada de superioridad de Kristina—. ¿O acaso es vegetariana?
Kristina estuvo a punto de contestar que sí, aunque solo fuera para enfadarlo. Había algo en él que la instaba a presionarlo de un modo perverso. Quizá fuera su actitud hacia ella: la trataba como si fuera una niña jugando a trabajar. O quizá fuera que era tan condenadamente atractivo como David.
—No, un filete me parece una buena cena. Poco hecho.
En aquella ocasión, fue Max el que pareció sorprenderse. La respuesta de Kristina consiguió arrancarle una sonrisa.
—Vaya, por fin estamos de acuerdo en algo.
Kristina echó la cabeza hacia atrás. Era un gesto arrogante, de desafío. Pero, por un breve instante, a Max le pareció teñido de cierta inseguridad. Aunque probablemente fueran imaginaciones suyas.
—A la larga, también nos pondremos de acuerdo sobre el hostal —le aseguró Kristina mientras entraban en recepción.
Max sonrió sin decir una sola palabra. «Cuando las vacas vuelen», pensó.
El comedor estaba situado en la parte de atrás del hostal y tenía una magnífica vista del mar de la que Kristina había tomado nota durante el primer recorrido por el edificio. En aquel momento, con aquel cielo de tormenta, le causó una magnífica impresión.
Max advirtió su expresión y la interpretó como un punto a su favor.
—¿Le gusta la vista, o también quiero mejorarla? —no pudo evitar añadir.
Kristina apretó los dientes. Se había acostumbrado a expresar sus opiniones con dureza porque había descubierto que nadie se molestaba en escuchar sus sugerencias cuando las planteaba educadamente. La veían siempre como la nieta de Kate o la hija de Nathaniel. Y era cierto que lo era. Pero también era muchas cosas más.
—Solo me gustaría asegurarme de que las ventanas estén siempre limpias —contestó con naturalidad.
Max se preguntó si al matarla allí mismo arruinaría el apetito de otros huéspedes o si se ganaría sus aplausos.
Sydney se acercó en ese momento a su mesa. Al igual que Antonio, tenía una doble labor en el hostal. Max le hizo un gesto con la cabeza.
—Dile a Sam que queremos dos filetes poco hechos.
—¿Algo para beber? —preguntó Sydney, mientras dejaba una cesta de pan en medio de la mesa.
Max se habría pedido un whisky doble.
—Solo agua. Para los dos.
—Soy capaz de pedir por mí misma, Cooper —saltó Kristina.
Max levantó las manos al instante.
—Lo siento. No pretendía invadir su territorio. Adelante.
—Un café con hielo, por favor —le dijo Kristina a Sydney mientras se sentaba.
—Muy apropiado —musitó Max. Sus ojos se encontraron y se sostuvieron la mirada. Max vio un relámpago de furia en los de Kristina y sintió una cierta satisfacción—, teniendo en cuenta el calor que traerá la tormenta.
Por el momento, Kristina permaneció en silencio. Sydney se volvió hacia Max.
—¿Y queréis algo más?
—No, pero dile a Sam que se dé prisa —quería que aquel trance durara lo menos posible.
Sydney le dirigió a Max una sonrisa.
—Claro, Max —la sonrisa se heló en sus labios cuando miró a Kristina—. Señorita Fortune.
Kristina extendió la servilleta en su regazo. Sin esperar a Max, cortó una rebanada de pan. El pan debería haber estado caliente, advirtió. Alzó la mirada hacia Max, pero decidió que no merecía la pena perder el tiempo comentando detalles que sería incapaz de apreciar.
Otros, sin embargo, no podía dejar de señalarlos.
—No debería permitir que lo tuteara.
—Es curioso. Yo estaba pensando que no debería insistir en que la tratara de usted.
—¿Por qué?
Max habría jurado que era algo evidente. Pero quizá no para una princesa de hielo.
—Porque crea distancias.
—Eso es exactamente lo que pienso.
Max tomó aire. Era obvio que aquella mujer no tenía ninguna experiencia en tratar a personas que no habían nacido con una cuchara de plata en la boca.
—Se supone que uno pretende que consideren que su trabajo es algo más que un simple trabajo.
Su razonamiento era tan absurdo que le quitó a Kristina la respiración.
—Pero es que esto es un trabajo. Se les puede incentivar mediante pagas extras o algún tipo de premio, por ejemplo.
Max dejó caer el trozo de pan que tenía en la mano, y con él, lo poco que le quedaba de apetito.
—Habla como si trabajáramos con focas en un circo —se inclinó hacia delante, de modo que su rostro quedaba a solo unos centímetros del suyo—. Tiene una manera muy extraña de desanimar a la gente —le reprochó.
No, evidentemente, no iba a disfrutar nada trabajando con ese idiota. Kristina cuadró los hombros.
—No me gusta mucho, Cooper. Afortunadamente para mí, no creo que eso importe. Podemos trabajar juntos sin necesidad de caernos bien.
—Siempre y cuando haga las cosas a su manera...
—Si mi manera de hacer las cosas tiene sentido...
Max curvó los labios en una sonrisa carente por completo de humor.
—Y lo tendrá siempre que nos permita ganar mucho dinero, ¿correcto?
—La mayor parte de la gente hace negocios para ganar dinero.
Sydney volvió en aquel momento con la comida. Max esperó a que la camarera se retirara para contestar, y no le pasó por alto la mirada de compasión que le dirigió la joven antes de marcharse.
Se inclinó entonces hacia la fuente que tenía Kristina delante y decidió aprovecharse de aquella pequeña distracción.