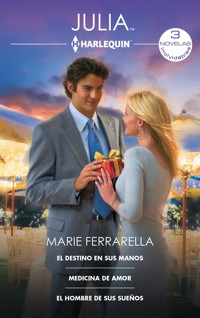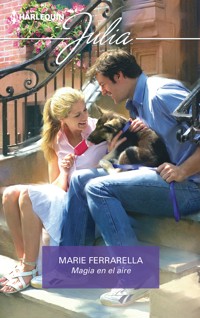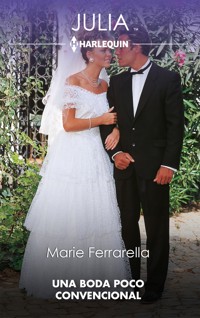4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Julia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Atrapa a un soltero Marie Ferrarella Quería ser el mejor amigo de esa mujer. Estar atrapado en una casa llena de perros y sin electricidad no era el sueño de Alain Dulac. Sin embargo, cuando un accidente de coche puso al abogado al cuidado de Kayla MacKenna, cambió de opinión. La compasiva y seductora veterinaria estaba consiguiendo que añorase una vida más tranquila… Kayla sentía ternura por los perros maltratados, no por los solteros conquistadores. Aunque tras rescatar al atractivo desconocido, le fue difícil resistirse a él. Llevar a Alain a su casa había sido un acto de caridad, pero cuando se curasen sus lesiones, ¿lo perdería para siempre? La ley de la pasión Kathleen Eagle Podría aquella niña ser su hija. La prioridad del sheriff Sam Beaudry era proteger a los ciudadanos de su pueblo natal, en las Montañas Rocosas, pero su tranquila vida se vio perturbada cuando una niña llegó al pueblo. Eso iba a alterar toda su existencia, por no mencionar la incipiente relación que mantenía con la enfermera Maggie Whiteside. Maggie no iba a dejarse influenciar por los cambios que rodeaban a Sam, porque pensaba que compartía algo muy especial con aquel sheriff inquebrantable. Tanto Maggie como su hijo habían sabido siempre que era un hombre con el que podían contar. Había llegado el momento de que le demostrara que él también podía contar con ella…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 429 - enero 2021
© 2007 Marie Rydzynski-Ferrarella
Atrapa a un soltero
Título original: Capturing the Millionaire
© 2009 Kathleen Eagle
La ley de la pasión
Título original: In Care of Sam Beaudry
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2009
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1375-177-1
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Atrapa a un soltero
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
La ley de la pasión
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
Atrapa a un soltero
Capítulo 1
Se suponía que no llovía en octubre. Al menos en California del Sur.
Alain Dulac estaba bastante seguro de que debía de ser una norma escrita, en algún sitio. Mientras intentaba controlar su coche deportivo, en absoluto ideado para esa clase de tiempo, comprobó que la visibilidad era equivalente a cero. Porque, como decía una vieja canción de los años sesenta, en California no llovía, sólo diluviaba.
Y eso estaba ocurriendo. Diluviaba. Como si todo el océano Pacífico hubiera sido absorbido por las nubes negras del cielo que estaban derramando su contenido sobre él. Veía tan poco que ni siquiera sabía dónde estaba. Hasta podría haber dado la vuelta y estar yendo de nuevo hacia Santa Bárbara.
El reloj decía que eran poco menos de las cuatro de la tarde, pero parecía el principio del Apocalipsis. Incluso se oían truenos, otra cosa inaudita en esa época del año.
Los limpiaparabrisas hacían lo que podían pero, indudablemente, estaban perdiendo la batalla. Sólo le daban segundos de visibilidad.
Alain se tragó una maldición cuando el coche rebotó en un charco. Pensó, con rabia, que habría estado bien que el hombre del tiempo hubiera avisado sobre la tormenta el día anterior, o incluso esa mañana. Agarró el volante con más fuerza, como si eso pudiera proporcionarle un mejor control del coche. Si hubiera sabido que el día amenazaba diluvio, habría pospuesto unos días el viaje a Santa Bárbara para conseguir el atestado.
El aspecto saludable de Archie Wallace indicaba que viviría sin problemas hasta el lunes. Con sus ochenta y cuatro años, el ex sirviente, estaba mejor que muchos hombres con la mitad de edad. Alain podría haber esperado para obtener la declaración sin arriesgar su vida y su BMW.
Los labios de Alain se curvaron por primera vez desde que había salido de la casa de Archie. Pensó que no tenía nada de malo aparecer ante las cámaras por un caso importante, le gustaba la idea de estar en el candelero. Hasta ese momento, su único derecho a la fama se debía a ser el hijo menor de Lily Moreau. Su madre, Dios la bendijera, era tan famosa por su estilo de vida como por sus coloridas obras de arte. A veces su vida social obtenía más atención que sus cuadros.
Alain no dudaba que los reporteros que habían asistido a su última exposición estaban tan interesados en el oscuro y guapo jovencito que la acompañaba como en los cuadros expuestos. Kyle Autumn era el protegido de su madre y, por lo que ella decía, el amor de su vida.
Al menos durante ese mes.
El hecho de que Alain y sus dos hermanastros, mayores que él, tuvieran tres padres distintos era testimonio de que Lily amaba con pasión, y de que no solían ser pasiones duraderas.
Era mejor madre que esposa y, por suerte para el mundo del arte, mejor pintora que cualquiera de las otras dos cosas.
Alain no tenía quejas en ese sentido. Había comprendido hacía muchos años que Lily era tan buena madre como podía ser, y Georges y él siempre habían tenido a Philippe. Era el mayor, siempre más padre que hermano, y Alain había aprendido la mayoría de sus valores de él.
En cierto modo, suponía que Philippe había sido el artífice de que se dedicara a la abogacía de familia. Philippe siempre había mantenido que la familia lo era todo.
Era una lástima que los Halliday no lo vieran de la misma manera. El caso al que se enfrentaba estaba a punto de convertirse en el drama familiar del año. Todos se lanzaban acusaciones a diestro y siniestro. Y la prensa amarilla hacía su agosto.
En realidad no era el tipo de caso que Dunstan, Jewison y McGuire solía aceptar. El venerable bufete de más de un siglo de antigüedad se enorgullecía de llevar todos sus asuntos con clase y decoro. Ése, sin embargo, tenía tanta clase como un reality show televisivo.
El problema era la obscena cantidad de dinero en lid. Sólo un santo podría haber rechazado la cantidad que recibiría la empresa si ganaba el caso para la voluptuosa y dolida viuda. El bufete llevaba años manteniéndose en pie por su reputación y poco más; por eso habían contratado a Alain. Era el abogado más joven. El siguiente, Morris Greenwood, tenía cincuenta y dos años. Habían buscado una inyección de sangre nueva, y de dinero, claro.
Alain había llevado el caso Halliday al bufete. Cuando lo ganaran, y lo ganarían, se generaría mucho negocio. Y eso no tenía nada de malo.
Igual que su madre, Alain estaba dispuesto a jugar si hacía falta. No tenía duda de que podía ganar. Ethan Halliday se había enamorado tanto de su joven esposa que, dos meses después de la boda, había roto el acuerdo prenupcial y cambiado su testamento. La joven y núbil modelo de lencería iba a heredar más del noventa y ocho por ciento de la cuantiosa fortuna de Halliday. Ese testamento había robado a los cuatro hijos de Halliday lo que consideraban suyo por derecho. Dos hombres y dos mujeres, todos mayores que la viuda de su padre, estuvieron de acuerdo por primera vez en años: se habían unido contra la malvada madrastra.
Era como un guión de película de serie B. En otros tiempos habría sido un triste cuento de los hermanos Grimm. Y, si estaba en su mano, sería su cliente, la viuda, quien tuviera el final feliz.
«Si vivo para entregar la declaración que he recibido», pensó Alain, cuando el coche volvió a patinar en la carretera.
El viento no ayudaba. Llegaban fuertes ráfagas de repente, que luchaban con él por el control de su vehículo. Volvió a aferrar el volante con todas sus fuerzas, para impedir que el coche saliera despedido de la carretera.
Tenía la sensación de que el viento se había partido en dos, y que cada lado lo empujaba primero en una dirección, luego en otra.
Alain pensó en cómo debería haber ido su día antes de que se iniciara el desastroso temporal. Había planeado ir a ver antigüedades con Rachel para después disfrutar de una cena íntima que llevaría a donde llevara.
Sonrió, a su pesar. Rachel Reed era una gata salvaje en la cama y agradablemente directa y sin complicaciones cuando estaba de pie. Justo como le gustaban las mujeres: diversión sin ataduras. En ese sentido, Alain se parecía mucho a su madre.
Volvió a forcejear con el volante para mantener el rumbo del coche. No tenía ni idea de dónde estaba.
Miró el GPS. Hacía lo que llevaba haciendo durante el último cuarto de hora: parpadear como un adolescente. Estaba fuera de control.
—¿Para qué sirves si no funcionas? —clamó, irritado. Como si respondiera, el GPS se oscureció—. Eh, no te pongas así, lo siento. Enciéndete, ¿vale?
Pero el GPS siguió a oscuras, como el resto del salpicadero. Tampoco la radio ofrecía más que un zumbido de estática.
Alain resopló. Se sentía como el último hombre sobre la faz de la tierra, luchando contra los elementos. Perdido y más que perdido.
Ni siquiera su teléfono móvil tenía cobertura, lo había probado varias veces. La madre naturaleza le había declarado la guerra, a él y a sus dispositivos electrónicos. Como si supiera que sin su ayuda era incapaz de orientarse e iría a la deriva, como una hoja en una galerna.
Llevaba un mapa en el bolsillo de la puerta del pasajero, pero no servía para nada porque sólo cubría Los Ángeles y Orange County. Él estaba por debajo de Santa Bárbara, de camino al país del mago de Oz, o al infierno, lo que llegara antes.
Circulaba a la velocidad mínima, buscando desesperadamente algún rastro de civilización. Había dejado la ciudad hacía un buen rato y sabía que había casas por allí, las había visto a la ida. Pero eran escasas y dispersas; no conseguía captar ni un destello de luz que lo guiara. Ni siquiera veía siluetas de edificios.
Frunciendo los ojos, Alain se inclinó sobre el volante, intentando ver algo, lo que fuera.
Estaba a punto de rendirse cuando algo se cruzó en su camino. Tal vez un animal. Con el corazón acelerado dio un volantazo hacia la izquierda para evitar a lo que quiera que fuese. Las ruedas rechinaron y oyó el chirrido de los frenos. Salió barro disparado por los aires.
De repente, de la nada, surgió un árbol a su izquierda. Alain sabía que no podía chocar contra él si quería salir de allí con vida.
Pero su coche, al que cuidaba como si fuera un bebé, parecía tener otros planes: unirse a ese árbol. Alain notó que el coche patinaba.
En el fondo de su mente recordó que en ciertos casos lo mejor era girar el volante hacia el lado del derrape, pero todo su cuerpo gritaba que se alejara del árbol para no chocar con él. Así que giró el volante tanto como pudo hacia la derecha.
El horrible ruido de las ruedas, el chirrido del metal y el aullido del viento se unieron en uno. Su compostura habitual lo abandonó y dio paso al pánico. Oyó un golpe.
Y después nada.
Tenía la impresión de que Winchester no había dejado de dar problemas desde el día en que lo encontró en el refugio de animales y decidió adoptarlo. Pero le tenía un cariño especial y le daba bastante manga ancha. De todos los perros que Kayla MacKenna había adoptado, era el que tenía una historia más triste.
Antes de que rescatara al pequeño pastor alemán, alguien lo había utilizado como diana, para práctica de tiro. Cuando llamó su atención, Winchester tenía una bala alojada en la pata delantera derecha y tenía fiebre porque la herida se había infectado. En vez de costear una operación para extraer la bala, el refugio de animales se había limitado a entablillarle la pata. Ella lo encontró cuando hacía su ronda bimensual, pocas horas antes de que lo sacrificaran.
En cuanto insistió en que abrieran su jaula, el perro había cojeado hacia ella y había apoyado la cabeza en su regazo. Kayla no pudo resistirse. Lo había llamado Winchester en honor al famoso rifle utilizado en la conquista del oeste.
Solía visitar los refugios de animales buscando a pastores alemanes que hubieran sido abandonados por alguna razón. Si hubiera podido, se los habría llevado a todos a casa para tratarlos, cuidarlos y prepararlos para que fueran adoptados en buenos hogares. Pero incluso ella, a pesar de su gran corazón, tenía que ponerse límites.
Así que elegía basándose en su infancia. Hailey había sido su primera mascota, una pastor alemán enorme, adorable y atípica. Como perra guardián era un fracaso, pero era tan cariñosa que a Kayla le había robado el corazón el primer día. Sus padres la habían esterilizado, así que nunca tuvo perritos. Pero en cierto modo Kayla consideraba a Hailey la madre de todos los perros que había rescatado desde que acabó la carrera.
Había perdido la cuenta de los perros que había llevado a casa y cuidado hasta encontrar a alguien que los adoptara. Era veterinaria, así que el coste de curar a los animales, con frecuencia maltratados, era nominal.
—Así nunca te harás rica —se había burlado Brett con condescendencia—. Y si esperas que me case contigo, tendrás que librarte de estos perros. Lo sabes, ¿verdad?
Ella, alzando el candil que había sacado para ver algo en la lluvia, pensó que sí lo había sabido, pero no había querido admitirlo. Había conocido a Brett en la facultad. Era guapísimo y se había enamorado locamente de él. Pero al final resultó que había cometido un error de juicio. Él no sería el hombre con quien pasaría el resto de su vida.
Así que se quedó con los perros y se libró de su prometido; sabía que había salido ganando.
El viento cambió de dirección, golpeándola de frente, en vez de desde atrás. Intentó sujetarse la capucha con la mano libre, pero el viento lo impidió. Segundos después tenía el cabello empapado.
—¡Winchester!
El viento le quitó el aire, impidiéndole volver a llamar al pastor alemán.
«Maldito perro, ¿por qué has tenido que escaparte hoy?», pensó. No era la primera vez que lo hacía. Winchester era muy nervioso, seguramente por haber sido maltratado, y cualquier ruido lo incitaba a esconderse.
—¡Winchester, vuelve, por favor! —el viento le devolvió la fútil súplica—. Taylor, tenemos que encontrarlo —le dijo al perro que iba a su izquierda.
Taylor era uno de los perros que había decidido quedarse. Tenía siete años y nadie quería un perro tan viejo. Implicaba un gasto mayor en cuidados sanitarios y más dolor de corazón porque le quedaban pocos años de vida. Pero Kayla pensaba que todas las criaturas de Dios merecían amor, con la posible excepción de Brett.
De repente, Taylor y Ariel, la perra que iba al otro lado, empezaron a ladrar.
—¿Qué? ¿Veis algo? —preguntó a los animales.
Se puso una mano haciendo de visera y alzó el candil con la otra. Entrecerró los ojos para intentar ver algo a través de la lluvia y comprendió la razón de los ladridos de Taylor y Ariel.
Los ladridos de tres perros, porque distinguió la silueta de Winchester. Estaba a un metro del coche color cereza que, desde donde estaba Kayla, parecía estar haciendo lo imposible: trepar a un roble. El morro y las ruedas delanteras estaban a casi medio metro del suelo, sobre el tronco del árbol centenario.
A pesar de la lluvia, Kayla habría jurado que captaba olor a humo. Tras un segundo de parálisis, corrió hacia el coche tan rápido como pudo. La lluvia golpeaba su piel como miles de agujas diminutas.
Casi resbaló cuando llegaba al vehículo. Iluminó el interior con el candil. Consiguió ver la parte posterior de la cabeza de un hombre. El rostro estaba enterrado en el airbag, que se había inflado, como debía, con el impacto.
Kayla oyó un gemido, pero se dio cuenta de que lo había emitido ella, no el hombre.
Winchester saltaba sobre las patas traseras como si quisiera dejar claro que él había encontrado al hombre antes que nadie. Debía de ser la interpretación canina de «Yo lo encontré, ¿puedo quedármelo?».
El hombre no se movía. Kayla se preguntó si estaría inconsciente o…
—Aquí es cuando yo os ordeno que vayáis a buscar ayuda —les murmuró a los perros, intentando pensar—. Si hubiera a quién pedírsela.
Pero no era el caso. Vivía sola y el vecino más próximo estaba a cuatro kilómetros de distancia. Incluso si pudiera enviar allí a los perros, nadie entendería por qué ladraban. Seguramente llamarían a la policía o los ignorarían.
Tenía que ocuparse ella. Dejó el candil en el suelo e intentó abrir la puerta del conductor. Al principio no se movió, pero tiró de ella con todas sus fuerzas hasta que, milagrosamente, se abrió. Kayla se tambaleó y habría caído sobre el barro si el árbol no lo hubiera impedido. Chocó contra él y la vibración del golpe reverberó por su columna.
Se quedó quieta un momento, intentando recuperar el aliento. Inspirando, miró dentro del coche. El conductor seguía tirado sobre el airbag, sujeto por el cinturón de seguridad. La lluvia empezaba a entrar en el coche, empapando al conductor.
Y él seguía sin moverse.
Capítulo 2
Se—or. Eh, señor —Kayla alzó la voz por encima del rugido del viento—. ¿Puede oírme?
Como no hubo respuesta, sacudió su hombro. No consiguió nada. El desconocido no alzó la cabeza ni intentó hablar. Estaba inmóvil como la muerte.
La inquietud de Kayla creció. Se preguntó si estaría gravemente herido, o…
—Ay, Dios —murmuró, entre dientes.
Dio un paso atrás y casi pisó a Winchester. El perro parecía tener la intención de saltar dentro del coche para reanimar al conductor.
—Apártate, amigo —ordenó Kayla, temiendo pisar una de sus patas sanas. El perro obedeció con desgana.
Kayla frunció el ceño. El airbag no se estaba desinflando. Tras, posiblemente, haberle salvado la vida, en ese momento podía estar asfixiándolo.
Empujó el airbag, pero no cedió. Lo golpeó con el lateral de la mano, esperando que la enorme almohada color crema se deshinchara.
No lo hizo.
Desesperada, rebuscó en los bolsillos. Por la mañana, cuando se vestía, siempre metía el teléfono móvil en el bolsillo, junto con la vieja navaja suiza que una vez había sido la posesión más preciada de su padre.
Sonrió con alivio cuando sus dedos rozaron el pequeño y familiar objeto. La sacó del bolsillo y con la hoja más grande pinchó la bolsa, que se desinfló rápida y ruidosamente.
En cuanto estuvo plana, la cabeza del desconocido cayó hacia delante, golpeando el volante. Era obvio que seguía inconsciente, o eso esperaba. La otra alternativa era horrible.
Kayla puso los dedos en su cuello y encontró pulso.
—Ha tenido suerte —masculló.
El siguiente paso era sacarlo del coche. Había visto accidentes en los que el vehículo quedaba tan destrozado que tenían que intervenir los bomberos. Por suerte, no era el caso. Dadas las circunstancias, el conductor había sido increíblemente afortunado. Se preguntó si habría estado bebiendo. Lo olisqueó y no captó el más mínimo olor a alcohol.
Debía de ser otro californiano que no sabía conducir en la lluvia. Se inclinó sobre él para intentar soltarle el cinturón. Tuvo la sensación de que se movía.
Hacía mucho tiempo que no estaba tan cerca de un hombre.
—¿Nos… conocemos?
Kayla tragó aire y se apartó, golpeándose la cabeza con el techo del coche.
—Está despierto —declaró con alivio.
—O… tú eres… un sueño —murmuró Alain con vez débil. Su voz le sonó aguda y distante. Le pesaban los párpados tanto como una tonelada de carbón. Insistían en cerrarse.
Se preguntó si estaba alucinando. Oía ladridos. Tal vez fueran perros demoníacos y él estuviera en el infierno.
Alain intentó concentrarse en la mujer que tenía ante él. Llegó a la conclusión de que deliraba. No había otra explicación para estar viendo a un ángel pelirrojo con impermeable.
Kayla miró al desconocido fijamente. Le salía sangre de un gran corte en la frente, justo encima de la ceja derecha, y los ojos se le iban hacia arriba. Daba la sensación de que volvería a perder el conocimiento de un momento a otro. Pasó un brazo por su cintura, aún intentando encontrar el botón que soltaba el cinturón de seguridad.
—Indudable… un sueño —jadeó Alain, al sentir sus dedos en el muslo. Si hubiera sabido que el infierno estaba poblado por criaturas como ella, se habría ofrecido voluntario mucho tiempo antes.
Ella encontró el botón, lo pulsó y apartó el cinturón. Miró su rostro. Tenía los ojos cerrados.
—No, no te desmayes —suplicó. Llevar al desconocido hasta su casa sería imposible si estaba inconsciente. Era fuerte, pero no tanto—. Sigue conmigo. Por favor —le urgió.
Para su alivio, él abrió los ojos de nuevo.
—Es… la mejor oferta… del día —consiguió decir, con una mueca dolorida.
—Fantástico —murmuró ella—. De todos los hombres que podrían estrellarse contra mi árbol, me ha tenido que tocar un donjuán.
Pasó las manos por sus costillas y consiguió más muecas de dolor. Pensó, con desmayo, que debía de tener alguna costilla rota o magullada.
—Bueno, aguanta un poco —le dijo, moviendo su torso y sus piernas de modo que estuviera mirando hacia fuera del vehículo. Con un esfuerzo, puso el brazo bajo su hombro y le agarró la muñeca.
—No deberías… poner tus árboles… donde la gente pueda… chocar con ellos —farfulló él contra su oreja, aún con los ojos cerrados.
Kayla intentó controlar el escalofrío que le provocó sentir su aliento. Apretó los dientes para prepararse para el esfuerzo que iba a hacer.
—Lo tendré en mente —dijo. Separó los pies e intentó alzarse tirando de él. Notó cómo él se hundía—. A ver si colaboras conmigo —farfulló. Le pareció oír una risita.
—¿Qué… colaboración… tenías en mente?
—Desde luego, no la que tienes tú —le aseguró. Inspiró profundamente y se enderezó. El hombre a quien intentaba rescatar era un peso muerto.
Rodeó su cintura con el brazo y se concentró en emprender el largo camino por el jardín hasta la puerta de su casa.
—Perdona… —la palabra se perdió en el viento. Un momento después su significado quedó claro: el hombre se había desmayado.
—No, no, espera —suplicó Kayla con frenesí.
Él se derrumbó como una tonelada de ladrillos. Casi la arrastró en su caída, pero en el último instante lo soltó. Frustrada, miró al rubio y guapo desconocido. Si estaba inconsciente, no podría con él. Miró hacia su casa. Tan cerca y, sin embargo, tan lejos.
Kayla se mordió el labio inferior y pensó un momento, mientras los perros rodeaban al desconocido. Entonces se le ocurrió una idea desesperada.
—Hay muchas formas de matar a un gato —dijo.
Taylor ladró con entusiasmo y Kayla no pudo evitar una sonrisa.
—Eso te gustaría, ¿eh? Bueno, chicos —les dijo a todos, como si fueran sus ayudantes—. Vigiladlo. Volveré enseguida.
Los perros parecieron entender cada palabra. Kayla creía que los animales entendían lo que se les decía, siempre y cuando uno tuviera la paciencia de adiestrarlos desde que llegaban a casa. Igual que a los bebés.
—Lona, lona, ¿qué hice con esa lona? —canturreó, corriendo hacia la casa. Recordaba haber comprado más de diez metros el año anterior, de color rojo. Le había sobrado un trozo bastante grande y tenía que estar por ahí.
Cruzó la cocina y fue al garaje, buscando. La lona estaba doblada y colocada en un rincón. Kayla la agarró y volvió sobre sus pasos.
Instantes después llegaba al vehículo. Winchester, oyendo su llegada, cojeó hacia ella y luego volvió hacia el coche.
—¿Crees que he olvidado el camino? —le dijo.
Mientras la lluvia seguía golpeándola, Kayla extendió la lona en el suelo embarrado. Trabajando tan rápido como podía, hizo rodar al hombre sobre la lona. Lo embarró de arriba abajo, pero era inevitable. Dejarlo allí fuera, sangrando y sólo Dios sabía en qué estado, no era una opción.
—Bueno —les dijo a los perros—, ahora viene lo difícil. En momentos como éste, un trineo sería muy útil.
Winchester ladró animoso y la miró con adoración. Al fin y al cabo, ella era su salvadora.
—Es fácil para ti darme ánimos. Allá vamos —rezongó. Agarró las esquinas de la lona y, tirando de ellas, emprendió el lento y pesado viaje. Rezó porque el hombre, boca arriba, no se ahogara por el camino.
Lo primero que notó Alain cuando abrió los ojos fue el peso de un yunque sobre la frente. Parecía pesar miles de kilos y una banda de diablillos bailaba encima de él, dando martillazos sin cesar.
Lo segundo que notó fue el roce de las sábanas en la piel. En casi toda su piel. Estaba desnudo bajo el edredón de plumas azul y blanco. O cerca de estarlo. Sin duda, sentía una sábana bajo la espalda.
Parpadeando, se esforzó por enfocar los ojos.
¿Dónde diablos estaba?
No tenía ni idea de cómo había llegado allí, ni por qué. Tampoco sabía quién era la mujer de las bonitas caderas.
Alain parpadeó otra vez. No eran imaginaciones suyas. Había una mujer de espaldas a él, una mujer con caderas suntuosas, inclinada sobre una chimenea. El resplandor del fuego y un puñado de velas repartidas por la gran habitación de aspecto rústico eran la única luz.
«¿Por qué no hay electricidad? ¿Estaré viajando en un túnel del tiempo?».
Nada tenía sentido. Alain intentó levantar la cabeza y se arrepintió de inmediato. El golpeteo que sentía se multiplicó por dos.
Automáticamente, se llevó la mano a la frente y tocó un montón de gasa. La recorrió con los dedos, preguntándose qué había ocurrido.
Curioso, alzó el edredón y la sábana y vio que aún llevaba puestos los calzoncillos. Había más vendajes rodeando su pecho. Empezaba a sentirse como un personaje de tebeo.
Abrió la boca para llamar la atención de la mujer, pero no pudo decir nada. Carraspeó antes de volver a intentarlo y la mujer oyó el sonido.
Se dio la vuelta, al igual que los perros que la rodeaban. Alain comprendió que había estado poniendo comida en varios cuencos.
Al menos no iban a comérselo a él. «Aún», se corrigió con ironía.
—Estás despierto —dijo la mujer complacida, yendo hacia él.
La luz del fuego iluminaba las ondas pelirrojas que enmarcaban su rostro. Se movía con fluidez y gracia. Como alguien que se sentía cómoda dentro de su piel. Y no tenía por qué no ser así. La mujer era una belleza.
Volvió a preguntarse si estaría soñando.
—Y desnudo —añadió él.
Los labios de ella se curvaron con una sonrisa traviesa. Él no supo si se había sonrojado o si el tono rosado de sus mejillas se debía al fuego. En cualquier caso, era cautivadora.
—Te pido disculpas por eso.
—¿Por qué? ¿Te has aprovechado de mí? —preguntó él, divertido, aunque aún confuso.
—No estás desnudo —señaló ella—. Y prefiero a los hombres conscientes —después se puso seria—. Tu ropa estaba húmeda y embarrada. Conseguí lavarla antes de que se fuera la luz —señaló las velas—. Ahora mismo está colgada en el garaje, pero no se secará hasta mañana. Si acaso.
Él estaba acostumbrado a los apagones eléctricos, solían durar unos minutos.
—A no ser que vuelva la electricidad.
La pelirroja movió la cabeza y su pelo flotó alrededor de su rostro como una nube al viento.
—Lo dudo mucho. Por aquí, cuando se va la luz no es a corto plazo. Con suerte, la electricidad volverá mañana a mediodía.
Alain miró el edredón que lo cubría. Incluso ese leve movimiento le causó dolor.
—Bueno, aunque sea una opción intrigante, no puedo estar desnudo tanto tiempo. ¿Podrías prestarme ropa de tu marido hasta que la mía se seque?
—Eso no va a ser nada fácil —contestó ella, con un brillo divertido en los ojos.
—¿Por qué?
—Porque no tengo marido.
Él tenía la sensación de haber visto a alguien con impermeable y capucha antes.
—¿Compañero? —sugirió. Al no recibir contestación, insistió—: ¿Hermano? ¿Padre?
—No, ninguna de esas cosas.
—¿Estás sola? —preguntó él, incrédulo.
—Ahora mismo tengo siete perros —le dijo, con una sonrisa traviesa—. Nunca, en ningún momento del día o de la noche, estoy sola.
Él no entendía. Si no había nadie más en la casa…
—Entonces, ¿cómo me has traído? No pareces lo bastante fuerte para haberlo hecho sola.
Ella señaló la lona que había extendido ante la chimenea para que se secara.
—Te tumbé en eso y te arrastré hasta aquí.
Él tuvo que admitir que estaba impresionado. Ninguna de las mujeres que conocía habría intentado siquiera hacer algo así. Lo habrían dejado bajo la lluvia hasta que pudiera moverse por sí solo. O hasta que se ahogara.
—Una mujer con recursos.
—Me gusta creer que lo soy.
Y como tenía recursos, su mente no paraba nunca. Se centró en el problema de tener a un hombre casi desnudo en el salón.
—Creo que hay un viejo peto vaquero de mi padre en el ático —dijo Kayla. Empezó a ir hacia la escalera, pero se detuvo. Miró al hombre que había en el sofá con una expresión escéptica en los ojos verdes.
Alain se preguntó qué estaría pensando. Y por qué lo miraba dubitativa.
—¿Qué?
—Bueno… —Kayla titubeó, buscando una forma delicada de decirlo, a pesar de que su padre había fallecido unos cinco años antes—. Mi padre era un hombre bastante grande.
—Yo mido un metro ochenta y cinco —apuntó Alain, que seguía sin ver el problema.
Ella sonrió y, a pesar de la situación, él sintió una atracción magnética, como si alguien le hubiera echado un lazo y tirara de él.
—No, no grande así… —Kayla alzó la mano para indicar altura—, grande así —aclaró poniendo la mano delante de su abdomen; su padre había tenido el cuerpo de un oso grizzly adulto.
—Me arriesgaré —le aseguró Alain—. Es eso o ponerme algo tuyo, y no creo que ninguno de los dos queramos ir por ese camino.
De repente se le ocurrió que estaba conversando con una mujer cuyo nombre no conocía y que no sabía el suyo. Aunque no era algo tan inusual en su vida, había llegado la hora de las presentaciones.
—Por cierto, soy Alain Dulac.
La sonrisa de ella, a juicio de Alain, iluminaba la habitación mucho mejor que las velas.
—Kayla —dijo ella—. Kayla MacKenna —le vio hacer una mueca de dolor al intentar incorporarse para darle la mano. Con gentileza, apoyó las palmas de las manos en sus hombros y lo obligó a tumbarse de nuevo—. Creo que deberías seguir ahí un rato. Te hiciste una brecha en la cabeza y fisuras en un par de costillas. Te he dado puntos en la frente y vendado el pecho —añadió—. No parece que haya más daños. Hice un reconocimiento con mi escáner portátil.
—¿He de suponer que eres médico? —preguntó él. O eso, o estaba ante un personaje de Star Trek. Kayla negó con la cabeza.
—Veterinaria —corrigió.
—Oh —Alain tocó el vendaje de la cabeza, como si no supiera qué pensar—. ¿Significa eso que de pronto voy a empezar a ladrar o a sentir el impulso de beber agua del inodoro?
Ella se echó a reír. A Alain le pareció una risa de lo más sexy.
—Sólo si quieres. Las reglas básicas de la medicina son las mismas, ya se trate de animales o humanos —le aseguró—. Hoy en día ya ni siquiera matan a los caballos cuando se rompen una pata.
Él hizo intención de moverse, pero se detuvo cuando ella lo miró con dureza.
—¿Por qué no descansas mientras voy a ver si encuentro algo de mi padre en el ático?
Sin que él lo notara, la jauría de perros se había cerrado a su alrededor. Daban la impresión de mirarlo con suspicacia, o eso le parecía a él. Eran siete en total, siete pastores alemanes de distintos tamaños y colores: dos blancos, uno negro y el resto negros y dorados. Ninguno de ellos, excepto el más pequeño, que tenía una pata escayolada, tenía aspecto amigable.
—¿Crees que es seguro dejarme solo con estos perros? —le preguntó Alain a Kayla.
—No les harás daño. Confío en ti —sonrió ella.
—Sin ánimo de ofender, no pensaba hacerles daño. Me preocupa que decidan que no han cenado suficiente —dijo, sólo medio en broma—. La supervivencia del más fuerte y todo eso.
—No te preocupes —le dio una palmadita en el hombro, que era lo mismo que hacía con los perros para tranquilizarlos—. No te han confundido con un macho alfa invasor —los miró y comprendió que para un extraño podían resultar intimidantes—. Si hace que te sientas mejor, me llevaré a algunos conmigo.
—¿Qué te parece llevártelos todos? —sugirió él.
—No te gustan los perros —afirmó, más que preguntó, ella. Se sentía un poco decepcionada por eso, aunque no sabía por qué.
—Los perros me gustan —contradijo él—. Pero preferiría estar de pie, no tumbado como si fuera el último plato del menú.
—Vale, entonces vendrán conmigo —aceptó ella, suponiendo que era comprensible que estuviera nervioso—. Sólo te dejaré a Winchester —dijo, señalando al perro más pequeño.
Ése parecía bastante amistoso. Pero Alain sintió curiosidad por la elección.
—¿Por qué? ¿Es porque se ha roto una pata?
—No se rompió la pata —corrigió ella—. Alguien le dio un tiro. Pero he pensado que podríais crear un vínculo, Winchester fue quien te encontró —aclaró. Salió de la habitación con los perros pisándole los talones.
Un minuto después de que Kayla saliera de la habitación, él comprendió que ella se equivocaba. Winchester no lo había encontrado; había sido el responsable de su súbita e inesperada fusión con el roble.
Pero ya era tarde para decírselo.
Capítulo 3
La puerta del ático crujió al abrirla. Kayla se detuvo en el umbral un momento, observando las sombras que creaba el candil en la habitación.
Ariel le golpeó el muslo con la cabeza, como animándola. Kayla tomó aire y entró.
Hacía mucho tiempo que no subía allí. No porque la asustaran las arañas, grillos y todo tipo de insectos que se refugiaban allí. No tenía problemas con ninguna de las criaturas de Dios, por desagradables que algunas pudieran parecerles al resto del mundo. Lo que le impedía subir era el dolor de los recuerdos agridulces.
El ático estaba lleno de muebles, cajas de ropa, trastos y tesoros personales de gente que hacía mucho que había dejado ese mundo. Sin embargo, era incapaz de tirarlas o donarlas. Limpiar la habitación y librarse de todo le parecía una especie de violación. Pero aunque era incapaz de separarse de las pertenencias de sus padres y abuelos, subir allí y recordar a personas que ya no formaban parte de su vida diaria le resultaba extremadamente difícil.
Kayla atesoraba las huellas que habían dejado en su vida, pero odiaba recordar que ya no estaban. Que esa gente que había llenado su infancia y adolescencia de felicidad ya no pudiera compartir su vida.
Tal vez, si siguieran vivos, no habría pasado por ese terrible periodo en San Francisco…
Los seis perros, como si percibieran sus sentimientos, se habían quedado inmóviles en las sombras, esperando a que hiciera lo que fuera que tenía que hacer.
Kayla inspiró profundamente y sintió el cosquilleo del polvo en la nariz.
Una antigua máquina de coser Singer, que había pertenecido a su bisabuela, ocupaba un rincón como una gran dama, presidiendo sobre todo lo demás. La caña de pescar de su abuelo estaba en otro rincón, cerca del juego de palos de golf de su padre, perfectamente conservados bajo las fundas de punto que había tejido su madre.
Junto a los palos de golf había un aparato de musculación que había sido de su madre. La madre de Kayla se había enorgullecido mucho de mantener en forma su cuerpo perfecto. Utilizaba la máquina a diario. Kayla apretó los labios para contener las lágrimas que llenaron sus ojos. Al cáncer le había dado igual el aspecto exterior y la había devorado por dentro, dejando a Kayla sin madre a los dieciséis años.
A los veintidós se había quedado huérfana.
En la actualidad, su familia eran los perros.
«Estás poniéndote sensiblera. Déjalo ya», se ordenó.
Inspiró de nuevo, soltó el aire lentamente y fue hacia un gran baúl que había en el rincón opuesto al que ocupaba la máquina de coser. El baúl tenía su propia historia. Su abuelo había viajado de Irlanda con todas sus posesiones en ese baúl. Cuando desembarcó en Nueva York, descubrió que alguien había saltado los cierres y sacado todo su contenido. Seamus MacKenna se había quedado con el baúl, jurándose que un día lo llenaría con las mejores sedas y satenes.
En ese momento contenía las cosas de sus padres, mezcladas igual que cuando habían vivido. Para Kayla valían mucho más que las sedas y satenes que había soñado su abuelo.
El ático gritaba sus recuerdos. Kayla habría jurado que podía ver a sus padres entre las sombras. Sintió dolor de corazón.
—Os echo de menos —dijo con voz queda. Parpadeó varias veces, sintiendo la humedad que perlaba sus pestañas.
Todos, en especial su padre, habían sido su inspiración. No recordaba un tiempo en el que no hubiera deseado ser como él, estudiar medicina porque él lo había hecho. Era el hombre más bueno y cariñoso del mundo…
Pero su apasionado amor por los animales la llevó en una dirección algo distinta y, en vez de médico, se hizo veterinaria. Nunca se había arrepentido de su decisión. Ser veterinaria, junto con el trabajo voluntario que hacía para la Asociación para el Rescate de Pastores Alemanes, le había dado a su vida el sentido que necesitaba.
Y tenía una ventaja adicional. Ya no se sentía sola, rodeada de sus compañeros de cuatro patas, que se esforzaban por demostrarle su gratitud y su amor.
Kayla fue hacia el baúl y empezó a abrirlo. Se detuvo y miró a los perros.
Los pastores alemanes, a pesar de su imagen de duros perros policía, tenían la piel muy delicada y solían sufrir alergias. De los que tenía en casa en ese momento, tres tomaban medicación antialérgica a diario.
—Debería de haberos dejado abajo —dijo. Pero ya era demasiado tarde—. Bueno, quietos.
Dijo la última palabra como una orden. Sabía que el adiestramiento de los animales tenía que ser constante, y nunca perdía la oportunidad de reforzar cualquier progreso obtenido. De inmediato, los perros se convirtieron en estatuas. Kayla sonrió para sí y alzó la tapa del baúl.
Captó una leve oleada del perfume que había utilizado su madre. Aunque pensó que tal vez lo había imaginado.
Le dio igual. Para ella era real y eso era lo único que importaba. Vio la imagen de su madre riendo. Había mantenido su aspecto saludable hasta casi el final.
Kayla dejó el candil a un lado y revisó las ropas y recuerdos que había en el baúl. Al fondo había algunos libros de texto de medicina de su padre, que nunca tiraba nada. Encontró el pantalón de peto en un rincón, cerca de los libros.
A Daniel MacKenna nunca le habían gustado los trajes y corbatas. Solía llevar ropa cómoda bajo la bata blanca. Irónicamente, la semana antes de morir, le había dicho que cuando se fuera entregase su ropa a la tienda de caridad, igual que él había entregado su tiempo y sus servicios cuando tenía un rato libre.
Pero Kayla había sido incapaz de darlo todo. Por razones sentimentales se había quedado con su viejo pantalón vaquero.
Lo alzó y sacudió la cabeza. El hombre que había en el sofá iba a perderse ahí dentro. Pero serviría para taparlo. Al fin y al cabo, era un apaño temporal, hasta que su ropa se secara.
Mientras doblaba la prenda, Kayla tuvo que admitir para sí que preferiría que Alain Dulac siguiera como estaba. Era indudable que bajo el edredón había una magnífico espécimen del género masculino.
Su madre habría aprobado los músculos esculpidos de sus brazos y los abdominales firmes como una tabla de lavar. Seguramente, pensó Kayla con una sonrisa, su madre habría acabado intercambiando ejercicios de musculación con él y dándole consejos sobre cómo obtener mejores resultados por su esfuerzo.
Pero no había mucho lugar a mejoras, pensó, con una mueca traviesa. Cerró la tapa del baúl, se inclinó y recogió el candil.
No había visto ninguna alianza en su mano, pero eso no significaba nada. Muchos hombres no llevaban anillo, y si lo hacían podían quitárselo en determinados momentos. Pero, pensándolo bien, no había visto ningún descoloramiento en su dedo que indicara ese tipo de juegos.
Aun así, no pudo evitar preguntarse si habría alguien esperando a Alain Dulac en su casa, dondequiera que estuviera.
Un segundo después se rió de sí misma. Por supuesto que lo habría. Los hombres con el aspecto de Alain Dulac siempre tenían a alguien esperándolos. Ese tipo de cuerpo era un cebo, ni más ni menos. Y seguramente montones de mujeres habían picado.
«Pero eso da igual», se dijo, saliendo del ático. Esperó a que todos los perros estuvieran con ella y cerró la puerta.
—Bueno, chicos —anunció, risueña—. Tenemos lo que buscábamos. Vamos abajo.
Winchester se había quedado a su lado, mirándolo fijamente, todo el tiempo que faltó Kayla. Había intentando acariciarlo, pero cada movimiento había provocado una intensa punzada de dolor en el costado.
Alain aguzó el oído cuando oyó el crujido de la madera por encima de su cabeza. Ella volvía del ático, gracias a Dios.
—Tu ama vuelve —le dijo al perro—. Ahora puedes ir a mirarla a ella.
Alain oyó doce pares de patas y uno de pies bajar las escaleras.
Le habría encantado incorporarse y recibirla como una persona normal, pero con el más leve movimiento volvía a sentir a los diablillos martillar en su cabeza. Y además sentía un horrible dolor en las costillas.
Nunca había sido quejicoso y creía que su umbral de dolor era bastante alto. Cuando se había caído de un árbol, rompiéndose un brazo, a los ocho años, había sido tan estoico que Philippe había pensado que sufría una conmoción. Pero en ese momento sentía dolor. Mucho. Ni siquiera podía inspirar profundamente. Eso incrementaba su sensación de claustrofobia, por más que intentaba controlarlo.
—¿Por qué no puedo tomar aire de verdad? —le preguntó a Kayla, en el momento en que entró en la habitación. Notó, vagamente, que la luz del candil la precedía como un halo divino que iluminaba cada uno de sus movimientos. A su espalda, los perros entraron uno a uno.
—Porque tienes fisuras en dos costillas y te he puesto un vendaje tan tenso como he podido —contestó ella. Como veterinaria, no estaba acostumbrada a las quejas de viva voz. Pensó que tenían sus ventajas—. Es temporal.
Dejó el candil en la mesita de café y alzó el peto vaquero.
Él tardó en comprender qué era lo que le mostraba. El hombre que había engendrado a esa delicada mujer había sido inmenso. Era obvio que ella debía de haber salido a su madre.
—Vaya, no exagerabas al decir que tu padre era enorme, ¿verdad? —comentó. En ese peto vaquero habrían cabido dos como él—. ¿Cuánto pesaba?
—Demasiado —contestó ella—. Dada su profesión, debería haberse cuidado más.
—¿Cuál era su profesión? —preguntó él.
—Era médico de familia —contestó ella.
—Podría haber sido peor —dijo Alain, intentando ignorar las punzadas de dolor—. Podría haber sido endocrino o dietista —con una sonrisa resignada, estiró el brazo hacia el peto, pero tuvo que bajarlo con un gemido de dolor.
Preocupada, Kayla dejó el peto en la mesita.
—Tal vez deberías seguir tumbado. Puedes vestirte más tarde. Es obvio que no vas a ir a ningún sitio esta noche.
Como si quisiera reforzar su comentario, el viento agitó los cristales de las ventanas. Kayla puso la mano en la frente de Alain y arrugó la frente. A él no le gustó ver eso.
—¿Qué ocurre? —preguntó.
—Estás caliente —dijo ella, mirándolo pensativamente.
A él eso le gustó aún menos. No tenía tiempo para tonterías. Tenía una agenda repleta de citas y se imponía volver a casa.
—¿Eso no es buena señal? Estar frío es estar muerto, ¿no?
—Estar rígido es estar muerto —corrigió ella con una sonrisa—. Espera. Voy a por algo que hará que te sientas mejor.
—«Espera» —repitió él cuando se fue. Winchester lo miró con lo que a Alain le pareció compasión—. Como si tuviera otra opción.
El perro ladró, como si estuviera de acuerdo en que no la tenía, al menos de momento. Alain lo miró. Tenía que estar alucinando, no había otra explicación para creer que estaba conversando con un perro escayolado.
Kayla regresó con un vaso de agua y una píldora azul.
—Tómate esto —ordenó, con un tono que no daba lugar a réplica. Le puso la píldora en los labios.
—¿Qué es? —preguntó Alain con desconfianza.
—Traga y calla —dijo ella—. Te sentirás mejor, te lo aseguro —al ver que él no se movía, suspiró. Es un analgésico —aclaró con exasperación—. ¿Siempre lo cuestionas todo?
—En general sí —aceptó él. Pensó que, si quería matarlo, podía haberlo hecho cuando estaba inconsciente así que, con desconfianza, aceptó la píldora—. Lo llevo en la sangre.
—¿El qué? —ella enarcó una ceja—. ¿Ser un incordio?
—Ser abogado —aclaró él, metiéndose la píldora en la boca.
—Viene a ser lo mismo —bromeó Kayla, encogiéndose de hombros. Puso una mano tras su cabeza para alzarla y ayudarlo a beber agua. Notó que él se tensaba, como si quisiera ocultarle que sentía dolor—. Esto te ayudará —le aseguró.
Él no tenía nada en contra de los analgésicos, pero el dolor no era su problema principal.
—Lo que me ayudaría de verdad es volver a la carretera, tengo que regresar a Los Ángeles esta noche —afirmó él. A Rachel no iba a hacerle ninguna gracia que faltara a su cita, y lo estaba pasando demasiado bien con ella para poner fin a la relación, de momento.
Además, había una reunión informal de la empresa. Dunstan había dicho que era voluntaria, pero todo el mundo sabía que no lo era.
La pelirroja estaba moviendo la cabeza de lado a lado con firmeza.
—Lo siento, pero eso no ocurrirá. Tu coche está inmovilizado. Y tú también.
—Mi coche —musitó Alain, viendo imágenes del accidente. Se preguntó si realmente había trepado por un árbol o eran imaginaciones suyas. Intentó incorporarse y, más que dolor, sintió que la neblina volvía a apoderarse de su cerebro—. ¿Cómo de grave es la situación?
—Eso depende —dijo Kayla.
Alain pensó que seguramente en el pueblo habría un mecánico que se hacía rico aprovechándose de la gente que tenía un fallo mecánico en la zona. Había muchas historias de auténticos robos, cuando no había alternativa.
—¿De qué? —preguntó, con desazón.
—De si quieres un coche útil o un montón de papeleo —contestó ella. Tenía la sensación de que el analgésico empezaba a hacerle efecto.
Alain pensó que el coche sólo tenía un año. Debería haber alquilado un vehículo para ir a Santa Bárbara, como había pensado inicialmente.
—¿Crees que es un siniestro total?
Esa vez Kayla meditó antes de contestar. Lo cierto era que no se había fijado mucho en el coche. Había estado demasiado preocupada con llevarlo a él a un lugar seguro y sin lluvia.
—Puede que no —admitió—. Pero es obvio que va a tardar un tiempo en volver a la carretera.
De repente, él tuvo la sensación de que la habitación se volvía más oscura. Tal vez el fuego se estaba apagando. O su cerebro. Ya no le dolían las costillas. Pensó que podía ofrecerle un pago por el uso de su vehículo, pero su mente se negaba a concentrarse.
—No puedo quedarme aquí —dijo.
—¿Por qué no? —preguntó ella con voz inocente—. Me parece que no tienes otra opción —sonrió levemente—. No te preocupes, no te cobraré por el alojamiento.
—Hay sitios a los que debo ir, gente a la que debo ver —protestó él, aunque pensar se estaba convirtiendo en un imposible.
—Los sitios seguirán allí mañana. Y pasado mañana —añadió ella, terminante—. Y si la gente merece la pena, también.
Kayla sabía que la píldora estaba haciendo efecto. Debería habérsela dado en cuanto estuvo tumbado, pero había querido saber cómo de mal se sentía. Calculó que tardaría unos minutos en dormirse. Se sentó en la mesita de café, mirándolo. Taylor se sentó a su lado.
—Ahora mismo —susurró con voz suave—, necesitas descansar. Las carreteras estarán inundadas, así que no podrías ir a ningún sitio. Cuando llueve así Shelby se convierte en una isla.
—¿Shelby? —balbució él.
—El pueblo por el que pasabas —aclaró ella. No aparecía en la mayoría de los mapas. Kayla se inclinó hacia delante y puso la mano en su brazo, para que se sintiera seguro—. Te he dado algo que te hará dormir, Alain. Deja de luchar contra ello, duerme.
A él le gustó oír su nombre en sus labios. Se dio cuenta de que se mecía en una especie de corriente y le pesaba el cuerpo.
—Si me duermo… —le costaba mucho hablar.
—¿Sí? —Kayla se inclinó hacia él para oírlo.
—¿Te… aprovecharás de mí… esta vez?
Ella soltó una carcajada y movió la cabeza. El tipo era de cuidado.
—No —le aseguró, con una sonrisa—. No me aprovecharé de ti.
—Pues es… una lástima.
Eso puso fin a la conversación, sus párpados perdieron la batalla y se cerraron.
Capítulo 4
Lo estaban vigilando.
La sensación de que había un par de ojos clavados en él, en cada uno de sus movimientos, atravesó la opresiva y espesa niebla que lo rodeaba.
Alain intentó resurgir, recuperar la conciencia y abrir los ojos. Cuando lo consiguió, tuvo que controlarse para no dar un grito de sorpresa.
A unos quince centímetros de su rostro, había un morro de perro.
Alain dio un bote y una punzada de dolor lo recorrió de arriba abajo. Gimió.
El perro, en respuesta, se alzó y lo lamió. Alain hizo una mueca que expresaba lo poco que le placía esa reacción.
—Bienvenido otra vez.
La risueña voz sonó a su espalda. Un segundo después, Kayla estaba ante sus ojos.
Se había cambiado de ropa. Seguía llevando los mismos vaqueros ajustados, pero en vez de camiseta lucía un suéter verde que realzaba el color de sus ojos, entre otras cosas.
—¿Cuánto tiempo llevo fuera de circulación? —preguntó, alzando lo ojos hacia ella.
Kayla se inclinó para darle una palmadita en la cabeza a Winchester. El perro había pasado toda la noche junto a Alain. Era indudable que se estaba creando un vínculo, al menos desde el punto de vista del perro.
—Has dormido toda la noche —le dijo Kayla. Ella la había pasado en el sillón, frente a él, para asegurarse de que no empeoraba—. Y bastante tranquilo —añadió. Luego, porque él había mencionado un nombre de mujer en sueños, no pudo resistirse a preguntar—. ¿Quién es Lily?
La pregunta lo pilló por sorpresa. Se preguntó si esa mujer conocía a su madre. Le parecía dudoso, dado que estaba entregada a sus animales y a su madre sólo le gustaban los animales de dos patas y, a ser posible, en su cama.
—Mi madre, ¿por qué? —preguntó, intrigado.
—La llamaste un par de veces durante la noche —ladeó la cabeza con aire curioso—. ¿Llamas a tu madre por su nombre de pila?
Ella había tenido unos seis años cuando descubrió que sus padres tenían otros nombres que no eran «papi» y «mami». No se imaginaba llamándolos por su nombre de pila.