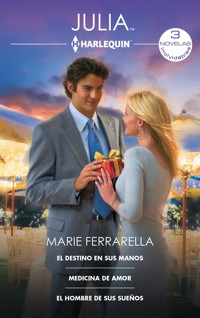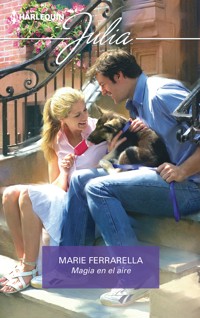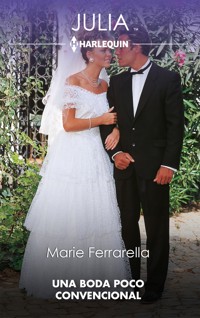2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Cuando vio a Lucas Wingate en la consulta, Nikki Connors estuvo encantada de atender a su irresistible hija de siete meses. Pero era aquel atractivo viudo quien más parecía necesitar la magia curativa de Nikki… y le hizo preguntarse si tal vez ella no necesitaría cierta terapia romántica… Lucas no planeaba volver a enamorarse. Sin embargo, la encantadora y hermosa pediatra empezaba a hacerle ver lo que se estaba perdiendo...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2010 Marie Rydzynski-Ferrarella.
Todos los derechos reservados.
CARICIAS MÁGICAS, N.º 1906 - agosto 2011
Título original: Doctoring the Single Dad
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicado en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios.
Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-9000-702-0
Editor responsable: Luis Pugni
Epub: Publidisa
Inhalt
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Promoción
Prólogo
TIENES el ceño fruncido —le dijo Theresa Manetti a Maizie Sommers—. ¿Qué sucede? Maizie era una de sus dos mejores amigas, junto con Cecilia Parnell, la otra mejor amiga del trío, y las tres estaban jugando al póquer como hacían cada semana desde hacía años, lloviese o hiciese sol.
Maizie dejó las cartas boca abajo sobre la mesa y negó con la cabeza. Su melena plateada y corta se agitó de un lado a otro para recalcar sus sentimientos. Sus ojos azules brillaron cuando dijo:
—No me apetece jugar al póquer.
—De acuerdo —dijo Theresa—. ¿Qué te apetece hacer?
La respuesta de Maizie fue sencilla.
—Gritar.
Theresa y Cecilia se miraron. De pronto sabían hacia dónde se dirigía aquella conversación. Eran amigas de toda la vida y habían estado juntas desde tercer curso, cuando el alto y desgarbado Michael Fitzpatrick le había robado un beso a una asustada Theresa. Había recibido su merecido cuando Cecilia y Maizie, sobre todo Maizie, lo habían perseguido y acorralado al final del patio. Maizie se encargó de casi todos los golpes. Víctima, perpetrador y defensoras se habían ganado una semana de castigo por causar problemas, y al final de ese tiempo las tres se habían hecho amigas, mientras que Michael hacía planes para unirse a los jesuitas.
Maizie, Theresa y Cecilia habían ido a las mismas escuelas, a la misma universidad y fueron damas de honor las unas de las otras. Además estuvieron juntas en todos los acontecimientos felices, como el nacimiento de sus hijos. También estuvieron ahí durante los momentos duros, cuando una a una fueron quedándose viudas antes de tiempo. Y cuando Theresa, madre de dos hijos, se enfrentó al fantasma del cáncer de mama, Maizie y Cecilia fueron las que se ocuparon de las tareas diarias y levantaron el ánimo de su marido y de sus hijos.
Después de tantos años juntas, las tres se conocían a la perfección. Y por esa razón sentían que la causa de la angustia de Maizie era su hija, Nicole. Ambas mujeres podían comprender lo que su amiga estaba pasando. Las dos tenían hijas solteras.
Cecilia fue la primera en abordar el tema.
—Es Nikki, ¿verdad?
—Claro que es Nikki. ¿Sabéis lo que me ha dicho?
—No —respondió Cecilia—. Pero estoy segura
de que vas a contárnoslo.
—Dijo que, si nunca se casaba, le parecía bien. ¿Podéis imaginároslo? —preguntó Maizie.
Theresa suspiró.
—Kate dijo prácticamente lo mismo el otro día.
Cecilia añadió su voz al concierto.
—Debe de ser algo contagioso. La última vez que hablamos, Jewel me dijo que era feliz con su vida tal y como estaba. Sé que debería alegrarme de que sea feliz, pero…
—Sabéis lo que esto significa, ¿verdad? —les preguntó Maizie.
—Sí, que nunca tendremos nietos —hubo cierto temblor en la voz de Theresa al pronunciar aquella predicción.
Maizie se inclinó sobre la mesa y colocó una mano sobre las de sus amigas.
—Muy bien, ¿qué vamos a hacer al respecto?
—¿Hacer? —repitió Theresa, confusa—. ¿Qué podemos hacer? Quiero decir que ya no tienen doce años.
—Claro que no —convino Maizie—. Si tuvieran doce años, no tendríamos que preocuparnos porque no fueran a casarse nunca.
—Creo que lo que Theresa quiere decir es que son mujeres adultas —dijo Cecilia.
Para Maizie aquella discusión no tenía fundamento.
—¿Así que se deja de ser madre porque haya más de veintiuna velas en la tarta?
—Claro que no —protestó Theresa—. Yo siempre seré la madre de Kate, pero…
Maizie tomó la palabra.
—Llevamos demasiado tiempo sentadas sin hacer nada. Es hora de que aceleremos un poco las cosas. —¿De qué estás hablando, Maizie? —preguntó Theresa. —Maizie sólo está frustrada, Theresa —dijo Cecilia.
—Claro que estoy frustrada. Y vosotras también lo estáis. Os conozco. Cuando teníamos la misma edad que las chicas, estábamos casadas y embarazadas.
—Los tiempos han cambiado, Maizie —comenzó a decir Theresa.
—No tanto —sostuvo Maizie—. El amor sigue moviendo el mundo. ¿No queréis que vuestras hijas encuentren el amor?
—Claro que queremos —declaró Cecilia—. Pero empieza a parecer que, salvo algún tipo de intervención divina, eso no va a suceder nunca.
—Lee el periódico, Cecilia. Dios está un poco ocupado ahora mismo. Además —Maizie miró a Theresa en busca de apoyo—, él ayuda a aquéllos que se ayudan a sí mismos, ¿verdad?
—Verdad —convino Theresa—. ¿Adónde quieres llegar exactamente?
—Conozco esa sonrisa —le dijo Cecilia a Maizie—. Es la sonrisa que ponía Bette Davis en Eva al desnudo cuando les decía a los invitados a la fiesta que se abrocharan los cinturones porque iba a ser una noche movidita.
Maizie se carcajeó.
—Nada de movidita. Lo único que digo es que hace no tanto tiempo los padres y las madres concertaban los matrimonios para sus hijos —vio el escepticismo en la cara de Theresa—. ¿Por qué me miras así?
—Ya que me preguntas, necesitas ayuda si crees que esto tiene alguna posibilidad de triunfo, Maizie. No sé Nikki, pero si Kate fuese un poco más independiente, sería su propio país.
—Jewel es igual —convino Cecilia—. No soporta las citas a ciegas ni que la emparejen. Creedme, lo he intentado. Os garantizo que las chicas no pasarán por lo que sea que tengas en mente, Maizie.
—¿Quién dice que tengamos que contárselo? — preguntó Maizie inocentemente.
—De acuerdo, suéltalo —ordenó Cecilia—. ¿Qué te propones?
—Oh, vamos, chicas, pensad —contestó Maizie—. Todas tenemos nuestras propias compañías. Interactuamos con mucha gente todos los días. Gente distinta. Yo tengo mi agencia inmobiliaria, tú tienes tu empresa de catering —señaló entonces a Theresa—. Y tú el servicio de limpieza…
—Todas sabemos lo que tenemos —la interrumpió Cecilia—. ¿Pero qué tiene eso que ver con casar a Nikki, a Kate y a Jewel?
—Las tres tenemos la oportunidad de mantener los ojos bien abiertos en busca de candidatos —insistió Maizie con entusiasmo.
Theresa miró a Cecilia.
—¿Sabes de lo que está hablando?
Antes de que Cecilia pudiera responder, Maizie intervino.
—Hombres solteros y disponibles, Theresa. Hay más hombres solteros que nunca. Y nosotras tenemos las profesiones perfectas para conocerlos.
—¿Y qué quieres? ¿Que le echemos el lazo a uno si nos gusta lo que vemos y lo traigamos a casa para que conozca a las chicas? —preguntó Cecilia sarcásticamente.
—Hay leyes contra eso, Maizie —dijo Theresa.
—No hay leyes en contra de usar tu cerebro para que las cosas sucedan —insistió Maizie—. No los veáis como a clientes, sino como a hombres. Como yernos en potencia.
—De acuerdo, supón que lo intentamos —dijo Cecilia—. Si una de nosotras ve a un yerno en potencia, ¿entonces qué?
—Entonces improvisamos. Todas somos mujeres listas. Podemos hacerlo. Las situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas —les recordó. Satisfecha tras conseguir que considerasen la idea, se relajó y sonrió—. Ahora, ¿qué os parece si jugamos al póquer? De pronto siento que la suerte está de mi parte.
Theresa y Cecilia se miraron. La idea era lo suficientemente descabellada para funcionar. Al menos, merecía la pena intentarlo.
Capítulo 1
MAIZIE decidió darle a su hija una oportunidad más de redimirse antes de seguir adelante con su plan.
Dado que sabía lo ocupada que estaba su hija pediatra, con su propia consulta y haciendo voluntariado en la clínica dos veces al mes, Maizie le preparó a Nikki su comida favorita, la misma comida que su difunto marido adoraba, y se la llevó a su casa.
Se le olvidó tener en cuenta el impredecible horario de Nikki y acabó esperando casi una hora antes de que Nikki apareciera en la entrada con el coche.
Sorprendida de ver a su madre apoyada en la puerta con una cazuela azul a sus pies, Nikki bajó la ventanilla. La brisa agitó suavemente su melena rubia y un mechón de pelo se le metió en la boca.
—¿Habíamos quedado esta noche? —preguntó tras sacarse el pelo de la boca. Aparcó rápidamente y salió del vehículo. Maizie se agachó para recoger la cazuela y contestó alegremente:
—No, es sólo una visita inesperada.
Los ojos azules de Nikki escudriñaron a Maizie. Su madre había dejado de aparecer en su vida sin avisar justo después de que se graduara en la Facultad de Medicina. Nikki se preguntó qué pasaría.
—Siento haberte hecho esperar —se disculpó—. ¿Llevas mucho tiempo?
—No mucho —mintió Maizie.
Nikki observó la cazuela que su madre sujetaba. «Cuidado con las madres que traen regalos».
Abrió la puerta delantera y la sujetó mientras su madre entraba y se dirigía hacia la cocina. Le parecía que había algo demasiado jovial, demasiado inocente en su madre aquella noche. Y entonces se le ocurrió.
—Has jugado al póquer con la tía Cecilia y la tía Theresa, ¿verdad? —preguntó Nikki mientras cerraba de nuevo la puerta.
—Juego con ellas todas las semanas, cariño — contestó Maizie inocentemente.
La partida era sólo una excusa para cotillear, para intercambiar información y comparar notas.
—Sé lo que pasa en esas partidas, mamá.
Maizie dejó la cazuela sobre la mesa, se llevó una mano al pecho y dijo dramáticamente:
—Oh, Dios mío, espero que no. No querría que por mi culpa arrestasen a esos pobres hombres.
—¿Hombres? —Nikki buscó en el armario y sacó dos platos para cenar—. ¿Qué hombres? —sacó la cubertería y miró a su madre por encima del hombro—. ¿De qué estás hablando?
Maizie destapó la cazuela mientras hablaba.
—Pues los que juegan al strip póquer con nosotras, claro —respondió—. ¿De qué hombres iba a estar hablando?
Nikki colocó los platos en la mesa, sacó dos vasos y luego un refresco del frigorífico.
—Mamá, estás loca. Lo sabes, ¿verdad?
Maizie agarró los vasos y los colocó junto a los platos.
—No estoy loca, pero, si lo estuviera, nadie podría culparme de ello. La soledad es muy mala.
—¿Soledad? ¡Ja! Mamá, he visto a perfectos desconocidos acercarse a ti y ponerse a hablar —desde que recordaba, su madre siempre había tenido ese tipo de cara. Una cara que alentaba a la gente a hablar con ella aunque no la conocieran. Y su madre nunca hacía nada por desalentarlos.
Maizie se encogió de hombros.
—Esos no cuentan. Y no eran tan perfectos.
—¿Y qué es lo que cuenta? —en el fondo Nikki sabía hacia dónde se dirigía aquella conversación. Hacia el mismo sitio donde acababan todas las conversaciones con su madre. Hacia la guardería—. ¿Los bebés?
—¡Sí! —exclamó Maizie.
—Bien —contestó Nikki con cara larga—, puedes venir al trabajo conmigo mañana y relacionarte con todos los bebés que quieras.
La sonrisa de Maizie se esfumó.
—Pero ésos son los bebés de otras personas.
—Es lo mismo. Siguen siendo bebés —le dijo Nikki mientras sacaba un puñado de servilletas y las colocaba sobre la mesa entre los dos platos.
—No, no es lo mismo —insistió Maizie—. ¿Estás satisfecha sólo con abrazar a los bebés de otros? ¿No quieres un bebé al que poder abrazar y que sea tuyo, Nikki? ¿Un bebé al que querer y cuidar?
Nikki suspiró y miró al techo. Habían tenido aquella conversación muchas veces.
—Sí, mamá, quiero un bebé y, si tiene que pasar, pasará —le aseguró—. Mientras tanto —continuó mientras se sentaba a la mesa—, estoy haciendo algo bueno. Mamá, te quiero más que a nada en este mundo, pero por favor, déjalo ya. Vamos a cenar y a disfrutar de nuestra compañía —señaló la cazuela destapada—. El estofado huele muy bien.
—Huele muy frío —protestó Maizie—. He estado esperándote una hora. —Creí que habías dicho que no había sido tanto tiempo.
—He mentido.
—Bien —Nikki decidió dejarlo correr y decidió explicar por qué llegaba tarde—. La señora Lee se ha puesto de parto antes de tiempo. Era su primer bebé y no tenía pediatra. Larry me llamó justo cuando me iba.
Maizie se puso alerta al instante.
—¿Larry? ¿Larry Bishop?
Demasiado tarde. Nikki se dio cuenta del campo de minas en el que acababa de entrar. El ginecólogo de obstetricia y ella habían salido durante algunos meses. Hasta que descubrió que la idea de Larry de exclusividad significaba que ella salía con él exclusivamente y él salía con todas las que quería.
—Sí, mamá —respondió pacientemente—. Larry Bishop.
—¿Qué tal le va a Larry?
—Está prometido —dijo Nikki mientras llevaba la cazuela al microondas. Puso tres minutos de tiempo.
Maizie se giró sobre su silla.
—¿Permanentemente? —preguntó.
—No. Imagino que uno de estos días se cansará de estar prometido y se casará —«y siento lástima por su esposa», añadió en silencio. Se apartó del microondas y apoyó la espalda en la encimera—. No frunzas el ceño, mamá. ¿No te decía la abuela que la cara se te congelará así si no tienes cuidado?
—Puede, pero yo estaba demasiado ocupada cuidando de mi bebé —respondió Maizie—, como para escucharla en ese momento. Sabrás que tu reloj biológico está en marcha.
¿Cómo habían vuelto a ese punto?
—Lo sé, mamá. Y te prometo que, cuando suene la alarma, te daré un nieto aunque tenga que robarlo.
—Maravilloso; mi hija, la criminal.
—Todo el mundo ha de tener algo a lo que aspirar —dijo Nikki jovialmente. En ese momento sonó el microondas. Se puso las manoplas del horno, sacó la cazuela y la llevó de vuelta a la mesa. La colocó frente a su madre y se sentó—. ¿Y qué hay de nuevo en tu vida? —preguntó mientras se servía un poco de estofado.
—¿Te refieres aparte de una hija irrespetuosa?
—Eso no es nuevo, es viejo —le recordó Nikki, luego sonrió al probar la comida—. Oye, esto está muy bueno, mamá. Había olvidado lo mucho que me gusta tu estofado.
—Cocinaré para ti todas las noches cuando estés casada.
Había habido veces en las que la insistencia de su madre llegaba a enervarla. Pero se había convertido en algo tan familiar que era casi como estar en casa.
Nikki se rió y negó con la cabeza.
—Gracias, pero puedo volver a la comida para llevar. Además, estoy demasiado ocupada para un marido —tras varias elecciones desastrosas, se había resignado a estar sola—. Ningún hombre querrá competir con una próspera consulta.
—Tus pacientes crecerán —señaló su madre—. Seguirán con sus vidas —la insinuación era evidente. Ella volvería a estar sola.
—Vendrán otros —respondió Nikki.
—Y ésos también crecerán —Maizie colocó una mano sobre la de Nikki para llamar su atención—. Juega bien tus cartas y así tus hijos nunca crecerán, Nikki.
—Lo harán si no dejo de fastidiarlos.
—Esto no es fastidiar. Es sugerir.
Nikki sonrió.
—Una y otra y otra vez.
—Sólo hasta que captes la sugerencia, cariño.
Nikki se metió otra cucharada de estofado en la boca para no hablar y dar voz a la idea de dónde podía meter esas sugerencias.
Cada vez que alguien hablaba sobre cuál era su signo zodiacal, Maizie siempre mantenía que ella había nacido bajo el signo de La optimista. Y tenía una buena razón para pensar eso. Con la notable excepción de haber perdido a su marido años antes de lo normal, la vida parecía irle bien. El día después de cenar con Nikki, la vida metió al candidato perfecto para su hija en la agencia inmobiliaria que dirigía.
Y eso fue cuando el primer cliente del día entró por la puerta. Sin duda, aquel desconocido alto, musculoso y de pelo oscuro, con la cara de un héroe de acción tenía que ser el hombre más guapo que había visto fuera de una pantalla de cine. Tal vez incluso en la pantalla. Se llamaba Lucas Wingate y resultaba que era nuevo en la zona. Buscaba una casa para su hija de siete meses y para él. No sólo estaba buscando, sino que de hecho compró una.
Pero la guinda del pastel fue que, tras tomar una decisión sobre la casa, y dado que era nuevo en la zona, le había pedido que le recomendara algún pediatra para su hija.
Maizie creyó haber muerto e ido al cielo. Dado que el apellido de Nikki era Connors y Maizie usaba su apellido de soltera en la agencia, había cantado las alabanzas de su hija sin dejar clara la conexión. Cuando él le preguntó si ella le había vendido al doctor Connors su casa, Maizie esquivó la pregunta y contestó que le había puesto un techo sobre su cabeza. Y entonces cruzó los dedos.
Era curioso cómo se acostumbraba uno a las cosas sin darse cuenta, pensaba Lucas varios días más tarde mientras miraba a su alrededor en la sala de espera.
Por ejemplo ir al médico. Ya no se sentía como un pez fuera del agua cuando entraba en la consulta de un pediatra, a pesar del hecho de que, con frecuencia, él era el único varón de más de diez años en la sala. Ya se había acostumbrado a las miradas curiosas, disimuladas o descaradas, que le dirigían las demás ocupantes adultas de la sala de espera.
Eso no iba a cambiar en un futuro próximo. Pero ya no le importaba. Él había sido el padre y la madre de Heather desde que la niña tenía setenta y dos horas de vida. Eso significaba hacerse cargo de tareas que jamás se habría imaginado. Desde luego nunca había pensado en aquella parte menos satisfactoria de la paternidad cuando Carole lo había llamado desde la consulta del médico para darle la noticia, tan excitada que apenas se la entendía.
Por fin pudo calmarla lo suficiente para que sus palabras no se juntaran una con la otra. Entre sollozos y gritos de alegría, Lucas se dio cuenta de que su esposa desde hacía dos años, la luz de su vida, estaba diciéndole que dentro de ocho meses sería padre.
Le parecía que habían pasado un millón de años.
Pero se suponía que no debía ir allí, no debía pensar en aquello que no podía cambiarse.
Ahora que ya había encontrado una casa y que sus días en el hotel estaban contados, Lucas decidió que no había mejor momento que el presente para llevar a Heather a conocer a su nuevo pediatra. Quería que estuviese familiarizado con su hija antes de que surgiera cualquier tipo de emergencia. No se le ocurría nada peor que un primer encuentro en mitad de la noche en la sala de urgencias.
Últimamente, creía en la metodología y en la organización. Distaba mucho de ser el programador informático despreocupado de hacía siete meses. Ser padre y perder a su esposa, pasar de la alegría a la desolación en cuestión de setenta y dos horas cambiaba la manera de ver la vida.
Intentar sujetar a su hija mientras rellenaba los formularios que la enfermera recepcionista le había entregado resultó ser más difícil de lo que Lucas había creído en un principio. Su caligrafía, que no era buena en condiciones ideales, era como si hubiera metido un pollo en la tinta y le hubiera permitido correr sobre las páginas varias veces.
Probablemente hiciese que la caligrafía de la doctora pareciese legible.
—Lo siento —se disculpó cuando finalmente le devolvió los formularios a la recepcionista.
Lisa observó el primer formulario y luego miró a Lucas y a su incansable hija. Le dirigió una sonrisa radiante.
—Lo ha hecho mucho mejor que la mayoría de la gente que rellena formularios mientras intenta controlar a sus hijos —metió los formularios en una carpeta rosa y dejó la carpeta debajo de las otras que estaban sobre el mostrador—. Siéntese. Hay que esperar un poco.
La definición que la recepcionista tenía de «un poco» difería mucho de la suya, pensaba Lucas mientras intentaba entretener a Heather. En ese caso, «un poco» resultó ser otros quince minutos. Técnicamente, dado que él era su propio jefe y realizaba la mayoría del trabajo en casa, su horario era flexible y podía permitirse el tiempo libre. Al menos ese día. Y Maizie Sommers había dicho que aquel pediatra era el mejor de la zona.
—¿Señor Wingate? «Gracias a Dios», pensó al oír una voz profunda y masculina que pronunciaba su nombre.
Miró hacia la puerta que conducía a las consultas y vio que la voz pertenecía a un hombre ligeramente calvo de mediana estatura y complexión normal. Un hombre que podría haberse confundido con el resto de la humanidad. Parecía como si una voz tan profunda no fuese con él.
—Aquí —dijo Lucas por si acaso el hombre no lo había visto mientras se levantaba—. Vamos, Heather —murmuró.
Cruzó la sala llena de juguetes y de niños y llegó hasta el hombre de la bata blanca, que tenía la carpeta rosa de Heather.
—¿Doctor Connors? —preguntó cuando llegó hasta él.
El hombre se rió y negó con la cabeza.
—Me temo que no. Soy Bob Allen, el enfermero.
—Ah —Lucas supuso que era un error común. No estaba acostumbrado a los enfermeros, y esperaba que no se hubiera ofendido por su sorpresa.
Siguió a Bob a través de un pasillo serpenteante y, al girar a la izquierda, fue consciente de las diversas puertas cerradas. El antiguo pediatra de Heather tenía sólo dos salas, aparte de su despacho.
—¿Todas ésas son consultas? —preguntó.
Bob lo miró por encima del hombro y Lucas creyó detectar cierto orgullo en su rostro.
—Ella es extremadamente popular.
—¿Ella? —repitió Lucas. Sorpresa número dos. Había dado por hecho que, como el antiguo pediatra de Heather era un hombre, el doctor Connors también lo sería. Obviamente se había equivocado—. ¿El doctor Connors es una mujer?
—La última vez que lo comprobamos, lo era — respondió Bob con una carcajada—. Ahora vamos a conocer a la señorita —le dijo a Heather.
En respuesta, la niña eligió ese momento para dar un grito.
—Bien, tiene los pulmones completamente desarrollados —advirtió Bob mientras abría la carpeta rosa.
Mientras hojeaba las páginas, iba haciendo preguntas cuando consideraba que necesitaba aclaración o si lo que el padre de la niña había escrito estaba incompleto. Bob hizo algunas anotaciones al margen mientras asentía para sí mismo. Cuando terminó, cerró la carpeta y la apretó contra su pecho.
—Bueno, aquí termina mi parte. La doctora Connors vendrá enseguida —le prometió antes de abandonar la sala y cerrar la puerta tras él.
—No tardará, Heather —le dijo Lucas a su hija. Heather arrugó la cara igualmente para dejar claro su descontento por tener que esperar—. Yo también estoy impaciente, hija.
Unos veinte minutos más tarde, Lucas pensó que ninguna de las personas que trabajaban para la doctora Connors tenía concepción alguna del tiempo. Cierto que no tenía que estar en ningún lugar en particular, pero en el futuro tendría horarios más apretados, dependiendo de en qué proyecto de software estuviera trabajando. ¿Acaso esa mujer no tenía consideración por el tiempo de los demás?
Lucas estaba más molesto a cada instante que pasaba.
No podía permitirse perder la mejor parte de su día esperando a que la pediatra hiciese su aparición, sin importar lo buena que fuera. Tenía que haber alguien igual de bueno, o al menos casi tan bueno, que supiera presentarse a tiempo.
Oyó la puerta abrirse tras él. Ya era demasiado tarde para escapar. Pero no iba a quedarse callado y a permitir que le hiciesen perder el tiempo de esa forma.
Dispuesto a echarle un rapapolvo a la doctora Connors, Lucas se dio la vuelta para mirar a la doctora a la que su hija probablemente no iba a visitar en el futuro.
Cualquier cosa que fuese a decir se le fue de la cabeza sin dejar rastro.
Aquélla no podía ser la doctora. Era demasiado joven, por no decir demasiado imponente. Tenía una melena rubia del color de los rayos del sol una mañana de primavera, y los ojos azules de un cielo despejado. En todo caso, con aquellos pómulos, su lugar estaba en la cubierta de alguna revista de moda. Debía de tratarse de otra enfermera. ¿Cuánto tiempo iban a tenerlo esperando?
—Creo que voy a tener que…
—¿Marcharse? —dijo la mujer—. Siento mucho el retraso, pero si puede esperar unos minutos más, prometo acabar rápido.
—¿Usted es la doctora Connors? —preguntó Lucas con escepticismo. La sonrisa radiante que le dirigió tenía más voltaje que la lámpara de su mesilla de noche.