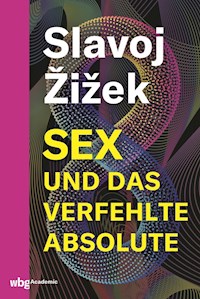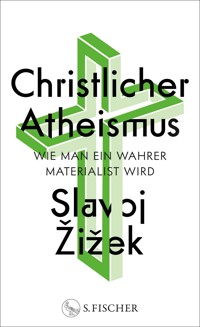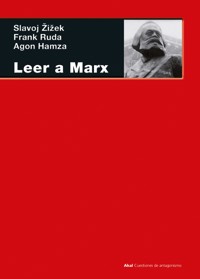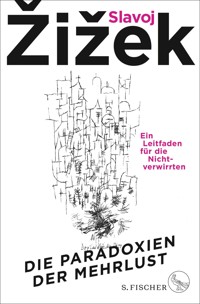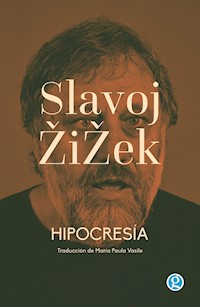Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Lo que estamos presenciando hoy es la mercantilización directa de nuestras experiencias: en el mercado compramos cada vez menos productos (objetos materiales) que queremos poseer, y adquirimos cada vez más experiencias de vida —experiencias de sexo, gastronomía, comunicación, consumo cultural, que forman parte de un estilo de vida—. No compramos productos por su utilidad ni tampoco como símbolos de estatus; los compramos para obtener la experiencia que nos brindan, los consumimos para hacer que nuestra vida sea más placentera y significativa.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Página de legales
Žižek, Slavoj / Chocolate sin grasa / Slavoj Žižek. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma deBuenos Aires : EGodot Argentina, 2021. Libro digital, EPUB. Traducción de: María Marcela Alonso.ISBN: 978-987-8413-40-21. Filosofía. 2. Política. 3. Sociedad Contemporánea. Ⅰ. Alonso, María Marcela, trad.Ⅱ. Título. CDD 306.01
© Slavoj Žižek
ISBN edición impresa: 978-987-8413-36-5
Traducción Marcela AlonsoCorrección Luisa ArditiDiseño de tapa Martín BóDiseño de colección e interiores Víctor MalumiánIlustración de Slavoj Žižek Juan Pablo MartínezFoto de tapa de Slavoj Žižek Matt Carr
© Ediciones [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot Buenos Aires, Argentina, 2021
Digitalizado en EPUB 3.2 por DigitalBe (JUL/2021)
Información de Accesibilidad:
Amigable con lectores de pantalla: Si.
Resumen de accesibilidad: Esta publicación incluye valor añadido para permitir la accesibilidad y compatibilidad con tecnologías asistivas. Las imagenes en esta publicación están apropiadamente descriptas en conformidad con WCAG 2.0 AA.
EPUB Accesible en conformidad con: WCAG-AA
Peligros: ninguno
Certificado por: DigitalBe
Chocolate sin grasa
Slavoj Žižek
Traducción
¿Quién puede controlar el orden capitalista mundial ahora que ya no existen las superpotencias?
The Guardian, 6 de mayo de 2014
Conocer una sociedad no es solamente conocer sus reglas explícitas. También tenemos que saber cuándo aplicarlas: cuándo respetarlas, cuándo violarlas, cuándo rechazar una opción que se nos ofrece y cuándo hacer algo por obligación aunque tengamos que fingir que lo hacemos por propia voluntad. Piensen, por ejemplo, en la paradoja de los “ofrecimientos para ser rechazados”. Cuando un tío adinerado me invita a comer a un restaurante, ambos sabemos que él se encargará de pagar la cuenta, pero aun así tengo que insistir un poco en que paguemos a medias; imagínense mi sorpresa si mi tío se limitara a decir: “Está bien, paga la cuenta”.
Durante los caóticos años postsoviéticos del gobierno de Yeltsin se dio un problema similar en Rusia. A pesar de que se conocían las normas jurídicas y, en gran medida, eran las mismas que bajo la Unión Soviética, la compleja red de normas implícitas, no escritas, que sostenía toda la estructura social, se desintegró. En la Unión Soviética, si alguien quería una mejor atención hospitalaria, por ejemplo, o un departamento nuevo, si tenía alguna queja contra las autoridades, si lo citaban a un tribunal o quería que su hijo ingresara en una escuela de excelencia, conocía las reglas implícitas. Sabía con quién tenía que hablar o a quién podía sobornar y qué se podía hacer y qué no. Después del colapso del poder soviético, uno de los aspectos más frustrantes de la vida cotidiana para la gente común fue que esas reglas no escritas se volvieron muy confusas. La gente no sabía cómo reaccionar, cómo interactuar con las disposiciones jurídicas explícitas, qué se podía pasar por alto y dónde era eficaz el soborno. (Una de las funciones del crimen organizado era brindar una especie de legalidad sucedánea. Si alguien tenía un pequeño negocio y un cliente le debía dinero, acudía a un protector de la mafia que se encargaba del problema, ya que el sistema jurídico estatal era ineficiente). La estabilización de la sociedad bajo el gobierno de Putin se debe en gran medida a la transparencia recientemente establecida de estas reglas no escritas. Ahora, una vez más, la gente prácticamente vuelve a entender la compleja telaraña de interacciones sociales.
En política internacional, no llegamos todavía a esta etapa. En la década de 1990, un pacto silencioso regulaba la relación entre las grandes potencias occidentales y Rusia. Los Estados occidentales trataban a Rusia como a una gran potencia, siempre y cuando Rusia no actuara como tal. Pero ¿qué pasaría si la persona a quien se le hace el “ofrecimiento para ser rechazado” lo aceptara? ¿Qué pasaría si Rusia empezara a comportarse como una gran potencia? Una situación como esta es bien catastrófica, porque amenaza toda la trama de relaciones existentes, como sucedió en Georgia hace cinco años. Cansada de que solo la trataran como a una superpotencia, Rusia se comportó como tal.
¿Cómo se llegó a eso? El “siglo estadounidense” concluyó e inauguramos un período en que se han conformado múltiples centros de capitalismo global. En Estados Unidos, Europa, China y quizás también en América Latina los sistemas capitalistas se desarrollaron con vueltas de tuerca específicas: Estados Unidos representa el capitalismo neoliberal, Europa encarna lo que queda del estado de bienestar, China representa el capitalismo autoritario y América Latina, el capitalismo populista. Ante el fracaso de Estados Unidos por intentar imponerse como la única superpotencia —el policía universal—, surge la necesidad de establecer las reglas de interacción entre estos centros locales respecto de sus intereses contrapuestos.
Por eso nuestro tiempo es potencialmente más peligroso de lo que parece. Durante la Guerra Fría, las reglas de comportamiento internacional eran claras, estaban garantizadas por la locura —la destrucción mutua asegurada— de las superpotencias. Cuando la Unión Soviética violó esas reglas no escritas al invadir Afganistán, pagó un alto precio por la infracción. La guerra de Afganistán fue el principio de su fin. En la actualidad, las antiguas y las nuevas superpotencias se están poniendo a prueba mutuamente, tratando de imponer su propia versión de las reglas globales, experimentando con ellas a través de representantes, que son, por supuesto, otros Estados y naciones más pequeñas.
En cierta ocasión, Karl Popper elogió la comprobación científica de las hipótesis, diciendo que, de esa manera, permitíamos que nuestras hipótesis murieran en nuestro lugar. En las pruebas que se hacen en la actualidad, las naciones pequeñas reciben las heridas y los golpes en lugar de las grandes: primero Georgia, ahora Ucrania. A pesar de que los argumentos oficiales son moralmente elevados y hablan sobre derechos humanos y libertades, la naturaleza del juego es clara. Los eventos en Ucrania se parecen un poco a la crisis en Georgia, segunda parte: la etapa siguiente de una lucha geopolítica por el control en un mundo multicéntrico y sin reglas.
Ya es hora de enseñar buenos modales a las superpotencias, antiguas y nuevas, pero ¿quién se va a encargar de esta tarea? Resulta obvio que solo una entidad transnacional puede hacerlo: hace más de 200 años, Immanuel Kant vio la necesidad de un orden jurídico transnacional arraigado en el nacimiento de la sociedad global. En su proyecto para la paz perpetua, escribió: “Se ha desarrollado tanto una comunidad más o menos estrecha entre los pueblos de la tierra que la violación del derecho en un lugar repercute en todo el mundo, por lo tanto, la idea de un derecho cosmopolita no es pretenciosa ni exagerada”.
Sin embargo, esto nos lleva a la que podría ser la “contradicción principal” del nuevo orden mundial (si podemos usar este término maoísta): la imposibilidad de crear un orden político global que se corresponda con la economía capitalista global.
¿Qué pasaría si, por razones estructurales y no solo debido a limitaciones empíricas, no pudiera existir una democracia o un gobierno representativo mundial? ¿Qué pasaría si no se pudiera organizar directamente la economía de mercado global como una democracia liberal global con elecciones mundiales?
Hoy en día, en la era de la globalización, estamos pagando el precio de esta “contradicción principal”. En política, regresaron con toda su fuerza fijaciones inmemoriales e identidades étnicas, religiosas y culturales, particulares y sustanciales. Nuestro dilema actual está definido por esta tensión: la libre circulación mundial de mercancías viene acompañada de una separación creciente en la esfera social. Desde la caída del Muro de Berlín y el surgimiento del mercado global, empezaron a emerger nuevos muros en todas partes, que separan a los pueblos y sus culturas. Quizás la mismísima supervivencia de la humanidad dependa de que se resuelva esta tensión.
Chocolate sin grasa y prohibido fumar: por qué nuestra culpa por consumir lo consume todo
The Guardian, 21 de mayo de 2014
Durante una reciente visita a California, fui a una fiesta en casa de un profesor, acompañado por un amigo esloveno, fumador empedernido. Ya bien entrada la noche, mi amigo empezó a desesperarse y le preguntó amablemente al anfitrión si podía salir a la galería a fumar un cigarrillo. Cuando el anfitrión (con igual amabilidad) le dijo que no, mi amigo propuso entonces salir a la calle, pero el dueño de casa también rechazó esa alternativa, diciéndole que la exhibición pública de alguien fumando junto a su puerta podría desacreditarlo frente a sus vecinos... Pero lo que realmente me sorprendió fue que, después de la cena, el anfitrión nos ofreció drogas (no tan) blandas, y nadie objetó que se fumara ese tipo de sustancias, como si las drogas no fueran más peligrosas que los cigarrillos.
Este extraño incidente es una muestra de los impasses del consumismo actual. Para explicarlos, deberíamos presentar la distinción entre placer y goce elaborada por el psicoanalista Jacques Lacan: lo que Lacan llama jouissance (goce) es un exceso mortal más allá del principio del placer, que es moderado por definición. De este modo, tenemos dos extremos: por un lado, el hedonista ilustrado que calcula con cuidado sus placeres para prolongar la diversión y evitar hacerse daño, por el otro, el jouisseur propre, dispuesto a consumar toda su existencia en el exceso mortal del goce; o, en términos de nuestra sociedad, por un lado, el consumista que calcula sus placeres, bien protegido de toda clase de amenazas y otros riesgos para la salud, por el otro, el adicto a las drogas o fumador empeñado en su autodestrucción. El goce no tiene ninguna utilidad, y el gran esfuerzo de la “permisiva” sociedad hedonista-utilitaria actual es domesticar y explotar este exceso incontable e inexplicable para hacerlo encajar en el campo de lo contable y lo explicable.
El goce se tolera, incluso se promueve, siempre y cuando sea saludable, siempre que no atente contra nuestra estabilidad psíquica y biológica: chocolate, sí, pero sin grasa; Coca Cola, sí, pero sin azúcar; café, sí, pero sin cafeína; cerveza, sí, pero sin alcohol; mayonesa, sí, pero sin colesterol; sexo, sí, pero sexo seguro...
Entonces ¿qué está pasando? En la última década aproximadamente se produjo un cambio de acento en el marketing, una nueva etapa de mercantilización que el teórico de la economía Jeremy Rifkin denominó “capitalismo cultural”. Compramos un producto —por ejemplo, una manzana orgánica— porque representa la imagen del estilo de vida saludable. Como lo señala este ejemplo, la propia protesta ecológica contra la despiadada explotación capitalista de los recursos naturales también se encuentra atrapada en la mercantilización de las experiencias: a pesar de que la ecología se percibe a sí misma como la protesta contra la virtualización de nuestra vida cotidiana y aboga por un retorno a la experiencia directa de la realidad material sensual, la ecología en sí se ha vuelto la marca de un nuevo estilo de vida. Lo que realmente estamos comprando cuando compramos “alimentos orgánicos” y demás es una experiencia cultural determinada, la experiencia de un “estilo de vida saludable y ecológico”.
Y lo mismo aplica para todos los retornos a la “realidad”: en una publicidad ampliamente difundida en Estados Unidos más o menos hace una década, se mostraba a un grupo de gente común, disfrutando de una barbacoa con música country y baile, junto con el mensaje: “Carne. Comida auténtica para personas auténticas”. La ironía reside en que la carne que se ofrece ahí como símbolo de un cierto estilo de vida (los estadounidenses “auténticos” de las clases populares y trabajadoras) está mucho más manipulada química y genéticamente que la comida “orgánica” que consume la élite “artificial”.
Lo que estamos presenciando hoy es la mercantilización directa de nuestras experiencias: en el mercado compramos cada vez menos productos (objetos materiales) que queremos poseer, y adquirimos cada vez más experiencias de vida —experiencias de sexo, gastronomía, comunicación, consumo cultural, que forman parte de un estilo de vida—. El concepto de Michel Foucault de transformarnos a nosotros mismos en obras de arte recibe así una confirmación inesperada: compro un buen estado físico yendo a un gimnasio; compro mi iluminación espiritual inscribiéndome en cursos de meditación trascendental; compro mi imagen pública concurriendo a restaurantes frecuentados por gente con la que deseo que me asocien.
La ecología anticonsumista también es un ejemplo de compra de una experiencia auténtica. Hay algo engañoso y tranquilizador en nuestra disposición a asumir la culpa por las amenazas al medio ambiente: nos gusta ser culpables ya que, si somos culpables, todo depende de nosotros. Somos quienes manejamos los hilos de la catástrofe, de modo que también podemos salvarnos simplemente cambiando nuestras vidas.
Lo que es realmente difícil de aceptar (al menos para nosotros, los occidentales) es el hecho de vernos reducidos al rol impotente del observador pasivo que lo único que puede hacer es sentarse y contemplar cuál será su destino. Para evitar una situación como esta, tendemos a enfrascarnos en una actividad frenética y obsesiva, reciclando papeles viejos, comprando alimentos orgánicos, lo que sea, con tal de asegurarnos de que estamos haciendo algo, una contribución, como el hincha de fútbol que alienta a su equipo frente a la pantalla del televisor en su casa, gritando y saltando del sillón, creyendo de manera supersticiosa que eso ejercerá alguna influencia en el resultado...
¿Acaso no compramos alimentos orgánicos por la misma razón? ¿Quién cree realmente que las manzanas “orgánicas” caras y medio podridas son más saludables? La cuestión es que, cuando las compramos, no solo consumimos un producto: simultáneamente hacemos algo significativo, mostramos nuestra preocupación y conciencia global y participamos en un gran proyecto colectivo.
No deberíamos tener miedo de criticar la sustentabilidad, el gran mantra de los ecologistas de los países desarrollados, como un mito ideológico basado en la idea de una circulación cerrada en sí misma donde no se desperdicia nada. Si observamos con más detenimiento, podemos establecer que el término “sustentabilidad” siempre se refiere a un proceso limitado que impone su equilibrio a expensas de los entornos mayores. Piensen en la proverbial casa sustentable de un rico, un gerente preocupado por la ecología, situada en algún lugar de un apartado valle verde cerca de un bosque y un lago, que cuenta con energía solar, utiliza la basura como abono, las ventanas se abren hacia la luz natural, etc.: los costos de construir una casa como esa (para el medio ambiente, no solo los costos financieros) la vuelven prohibitiva para la gran mayoría. Para un ecologista sincero, el hábitat óptimo es una gran ciudad donde viven juntas millones de personas: a pesar de que una ciudad como esa produce una gran cantidad de basura y polución, su contaminación per cápita es mucho menor que la de una familia moderna que vive en el campo. ¿Cómo hace este gerente para llegar a su oficina desde su casa de campo? Probablemente con un helicóptero, para evitar contaminar el césped que rodea su casa...
En resumen, no compramos productos por su utilidad ni tampoco como símbolos de estatus; los compramos para obtener la experiencia que nos brindan, los consumimos para hacer que nuestra vida sea más placentera y significativa.
Aquí va un caso ejemplar de “capitalismo cultural”: la campaña publicitaria de Starbucks “No es solo lo que estás comprando. Es lo demás que estás comprando”. Después de celebrar la calidad del café, la publicidad continúa: “Pero cuando comprás en Starbucks, lo sepas o no, estás comprando algo más que una taza de café. Estás comprando una ética del café. A través de nuestro programa Starbucks Shared Planet [Planeta Compartido], adquirimos más café con certificado de Comercio Justo que ninguna otra empresa del mundo, y nos aseguramos de que los agricultores cafetaleros reciban un precio justo por su ardua labor. Además, invertimos en las prácticas de cultivo y las comunidades cafetaleras en todo el mundo y las mejoramos. Es café con buen karma... Ah, y una pequeña parte del precio de una taza de café Starbucks ayuda a embellecer el lugar con asientos cómodos, buena música y la atmósfera adecuada para soñar, trabajar y conversar. Todos necesitamos lugares así en estos días. Cuando elegís Starbucks, le comprás una taza de café a una empresa que se preocupa por lo importante. No nos extraña que sea tan delicioso”.
Aquí se explica con lujo de detalles la plusvalía “cultural”: el precio es más alto que en cualquier otro lado porque lo que en realidad estás comprando es la “ética del café” que incluye la preocupación por el medio ambiente, la responsabilidad social para con los productores, además de un lugar donde se puede participar en la vida comunitaria.
Así es como el capitalismo, respecto del consumo, integró el legado de 1968, la crítica del consumo alienado: la experiencia auténtica importa. Una publicidad reciente de los hoteles Hilton presenta una simple afirmación: “Viajar no nos lleva solo del lugar A al lugar B. También debería transformarnos en mejores personas”. ¿Se imaginan una publicidad como esta hace una década? La flamante expresión científica de este “nuevo espíritu” es el nacimiento de una nueva disciplina, los “estudios sobre la felicidad”: ¿cómo es posible que, en esta era de hedonismo espiritualizado, cuando el objetivo de la vida se define directamente como la felicidad, hayan aumentado tanto los casos de angustia y depresión?
La audacia de la retórica
In These Times, 2 de septiembre de 2008
En enero, cuando Estados Unidos recordaba la trágica muerte del reverendo Martin Luther King Jr., un profesor de historia urbana de la Universidad de Buffalo llamado Henry Louis Taylor Jr. comentó con amargura: “Lo único que sabemos es que este tipo tenía un sueño. No sabemos cuál era ese sueño”.
Taylor se refería a una borradura de la memoria histórica después de la marcha de King en Washington en 1963, después de haber sido aclamado como “el líder moral de nuestra nación”.
En los años que precedieron a su muerte, King cambió su enfoque hacia la pobreza y el militarismo porque pensaba que el abordaje de estas cuestiones —y no solo la hermandad racial— era crucial para que se alcanzara la igualdad. Y pagó el precio por este cambio, convirtiéndose poco a poco en un paria.
El riesgo para el senador Barack Obama es que está haciéndose a sí mismo lo que la censura histórica posterior le hizo a King: está eliminando de su programa cualquier tema polémico para asegurar su elegibilidad.
En un famoso diálogo de la sátira religiosa de Monty Python, La vida de Brian, que transcurre en Palestina en la época de Cristo, el líder de una organización revolucionaria de la resistencia judía argumenta apasionadamente que los romanos solo trajeron miseria a los judíos. Cuando sus seguidores señalan que aun así introdujeron la educación, construyeron caminos, acueductos para irrigación, etc., el líder remata triunfalmente: “Muy bien, pero además del saneamiento, la educación, el vino, el orden público, la irrigación, los caminos, el sistema de agua potable y la salud pública, ¿qué hicieron los romanos por nosotros?”.
¿No siguen la misma línea las últimas declaraciones de Obama? “Yo represento una ruptura radical con la administración Bush”. O: “Sí, claro, me comprometo a apoyar a Israel de manera incondicional, a mantener el boicot a Cuba, a garantizar inmunidad a las corporaciones de telecomunicaciones que infrinjan la ley, ¡pero sigo representando una ruptura radical con la administración Bush!”.
Cuando Obama habla sobre la “audacia de tener esperanza”, sobre “un cambio en el que podemos creer”, está utilizando una retórica del cambio que carece de contenido específico: ¿tener esperanza de qué? ¿Cambiar qué?
No deberíamos culpar a Obama por su hipocresía. Dada la situación compleja de Estados Unidos en el mundo actual, ¿hasta dónde puede llegar un nuevo presidente para imponer un cambio real sin desencadenar una crisis económica o una reacción política adversa?
Y, sin embargo, una visión tan pesimista como esta se queda corta. Nuestra situación global no es solo una dura realidad, sino que también está definida por contornos ideológicos. En otras palabras, está definida por lo que se puede decir y lo que no se puede decir, o lo que es visible e invisible.