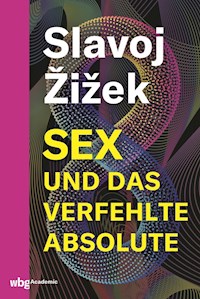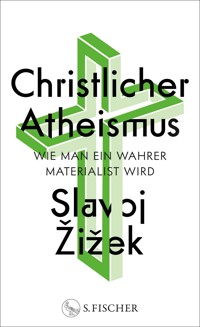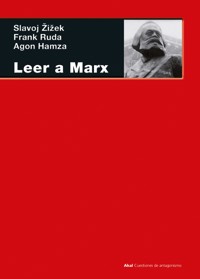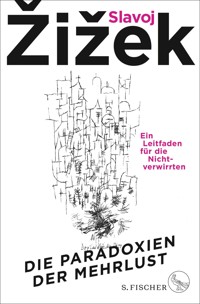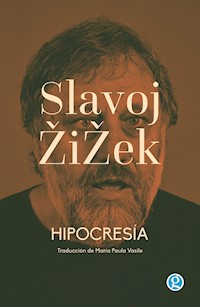Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Publicado por primera vez en 1992, ¡Goza tu síntoma! analiza conceptos del psicoanálisis a través de ejemplos del cine, desde Chaplin hasta Matrix, a través de figuras muy diversas: Lenin, Hegel, Foucault y Jesucristo. Es el primer mojón en la obra de Žižek donde se puede observar el interés por vincular ejemplos de la cultura popular con nociones más complejas de filosofía o psicoanálisis. Con prólogo nuevo y un capítulo final dedicado a la relación entre la realidad y la fantasía, esta nueva edición, con traducción de Horacio Pons, vuelve a ponernos frente a frente con las dos pasiones más confesadas de Žižek: el cine y el psicoanálisis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 620
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Página de legales
Žižek, Slavoj. ¡Goza tu síntoma! / Slavoj Žižek. - 1ª ed. - Ciudad Autónoma deBuenos Aires : EGodot Argentina, 2021. Libro digital, EPUB. Traducción de: Horacio Pons.ISBN: 978-987-8413-33-41. Filosofía Contemporánea. 2. Cine. 3. Psicoanálisis. Ⅰ. Pons, Horacio, trad.Ⅱ. Título. CDD 306.4613
ISBN edición impresa: 978-987-8413-32-7
Título originalEnjoy your symptom! Jacques Lacan in Hollywood and out
© Taylor & Francis Group, LLC. Authorised translation from the English language edition published by Routledge, a member of the Taylor & Francis Group LLC.
Las fotografías de Charles Chaplin en City Lights (cap. 1), Ingrid Bergman en Stromboli (cap. 2), Raymond Chandler (cap. 3), Doris Day en The Man Who Knew Too Much (cap. 4) y Alan Ladd en The Glass Key (cap. 5) son cortesía del Museo de Arte Moderno de Nueva York.
Traducción Horacio PonsCorrección Mariana GaitánDiseño de tapa e interiores Francisco Martín BóDiseño de colección e interiores Víctor MalumiánIlustración de Slavoj Žižek Juan Pablo MartínezFoto de tapa Slavoj Žižek Borut Peterlin
© Ediciones [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot Buenos Aires, Argentina, 2021
Digitalizado en EPUB 3.2 por DigitalBe (APR/2021)
Información de Accesibilidad:
Amigable con lectores de pantalla: Si.
Resumen de accesibilidad: Esta publicación incluye valor añadido para permitir la accesibilidad y compatibilidad con tecnologías asistivas. Las imagenes en esta publicación están apropiadamente descriptas en conformidad con WCAG 2.0 AA.
EPUB Accesible en conformidad con: WCAG-AA
Peligros: ninguno
Certificado por: DigitalBe
¡Goza tu síntoma!
Jacques Lacan dentro y fuera de Hollywood
Slavoj Žižek
Traducción
Introducción
Siempre me ha parecido extremadamente repulsiva la práctica corriente en los restaurantes chinos de compartir los platos principales. De modo que, hace poco, cuando expresé esta repulsión e insistí en terminar solo mi plato, me convertí en víctima de un “psicoanálisis salvaje” irónico por parte de mi vecino de mesa: ¿no es acaso esta repulsión, esta resistencia a compartir una comida, una forma simbólica del miedo a compartir una pareja, es decir, a la promiscuidad sexual? Desde luego, la primera respuesta que me vino a la mente fue una variación sobre la advertencia de Thomas De Quincey contra el “arte del asesinato” —el verdadero horror no es la promiscuidad sexual sino compartir un plato chino—: “¡Cuántas personas iniciaron su camino de perdición con alguna inocente violación en pandilla, que en ese momento no tenía gran importancia para ellas, y terminaron compartiendo los platos principales en un restaurante chino!”.
Un cambio tal de énfasis (un caso ejemplar de lo que Freud llamó “desplazamiento”) subyace al efecto cómico del comedimiento irónico [understatement], supuestamente característica del sentido del humor inglés y tan admirado por Hitchcock. Sin embargo, aquí estamos lejos de ceder a una agudeza afectada: lo que importa es, más bien, que este “desplazamiento” a lo De Quincey nos permite discernir la lógica de una escisión que, como una especie de falla fatal, está en juego en la Ilustración desde su mismo inicio. Es decir, cuando, en su texto programático ¿Qué es la Ilustración?, Immanuel Kant nos da la famosa definición de esta como la “liberación del hombre de su tutelaje autoimpuesto”, esto es, el valor para hacer uso de su entendimiento sin que otro lo dirija, reemplaza la divisa “¡Discute libremente!” por “Discute tanto como quieras y sobre lo que quieras, pero obedece”. Esta, y no “¡No obedezcas, discute!”, es, según Kant, la respuesta de la Ilustración a la demanda de la autoridad tradicional, “¡No discutas, obedece!”. En este punto, debemos tener cuidado para no pasar por alto aquello a lo que apunta Kant: no está simplemente volviendo a expresar la divisa corriente del conformismo, “En privado, piensa lo que quieras, pero, en público, obedece a las autoridades”, sino, más bien, lo contrario: “En público, ‘como un académico ante el público lector’, utiliza libremente tu razón, pero, en privado (en tu puesto, en tu familia, es decir, como una pieza de la máquina social), obedece a la autoridad”. Esta escisión subyace al famoso “conflicto de las facultades” kantiano, entre la facultad de la filosofía (libre de entregarse a la discusión de lo que desee, pero por esa razón separada del poder social, al quedar, por así decirlo, suspendida la fuerza ejecutiva de su discurso) y las del derecho y la teología (que articulan los principios del poder ideológico y político y, por lo tanto, carecen de la libertad de discusión). La misma división se presenta ya en Descartes, quien, antes de ingresar en el camino de la duda universal, estableció una “moralidad provisional”, un conjunto de reglas que regulaban su existencia cotidiana durante el transcurso de su travesía filosófica: ya en la primera de ellas pone de relieve la necesidad de obedecer las costumbres y las leyes del país en el cual nació, sin cuestionar su autoridad… En síntesis, soy libre de abrigar dudas acerca de cualquier cosa, acerca de la existencia misma del universo, pero, a pesar de eso, estoy obligado a obedecer al Amo o, como rezaría una versión a lo De Quincey: “¡Cuántas personas iniciaron su camino de perdición con alguna inocente duda sobre la existencia del mundo que los rodeaba, lo que en ese momento no tenía gran importancia para ellas, y terminaron tratando a sus superiores con poco respeto!”.
La actitud ideológica que abre esta escisión es, por supuesto, la del cinismo, la de la distancia cínica que corresponde a la noción misma de la Ilustración y que hoy parece haber alcanzado su apogeo; si bien oficialmente socavada, desvalorizada, la autoridad vuelve colándose por la ventana: “Sabemos que no hay verdad en la autoridad, no obstante, seguimos jugando su juego y obedeciendo a fin de no perturbar la marcha normal de las cosas…”. La verdad queda en suspenso en nombre de la eficiencia: la legitimación última del sistema es que funciona. En el hoy difunto “socialismo realmente existente” de Europa Oriental, la escisión era la que existía entre un ritual público de obediencia y una distancia cínica privada, tanto que en Occidente el cinismo, en cierto modo, se redobla: públicamente simulamos ser libres mientras que en privado obedecemos. En ambos casos, somos víctimas de la autoridad precisamente cuando creemos que la hemos embaucado: la distancia cínica está vacía, nuestro verdadero lugar se encuentra en el ritual de la obediencia o, como lo expresó Kurt Vonnegut en su Madre Noche: “Somos lo que simulamos ser, de modo que debemos tener cuidado con lo que simulamos ser”.
En contraste con aquello de lo que los medios se esfuerzan desesperadamente por convencernos, el enemigo no es hoy el “fundamentalista” sino el cínico; incluso cierta forma de “deconstruccionismo” toma parte en el cinismo universal al proponer una versión más sofisticada de la “moralidad provisional” cartesiana: “En teoría (en la práctica académica de la escritura), deconstruye tanto como quieras y todo lo que quieras, pero en tu vida cotidiana participa del juego social predominante”. El presente libro fue escrito con el propósito de presentar ante la consideración pública la nulidad de la distancia cínica. Su subtítulo no debe tomarse irónicamente: se refiere, simplemente, a las dos divisiones de cada capítulo. Como lo indican sus títulos didácticos (“¿Por qué…?”), el objetivo de cada uno de ellos es elucidar alguna noción lacaniana fundamental o algún complejo teórico (carta, mujer, repetición, falo, padre). En la primera división de cada capítulo, Lacan está “en Hollywood”, esto es, la noción o el complejo en cuestión se explican por medio de ejemplos de Hollywood o, en general, de la cultura popular; en la segunda, estamos “fuera de Hollywood”, es decir, la misma noción se elabora tal como es “en sí misma”, en su contenido inherente. O, para expresarlo en “hegelés”: se concibe a Hollywood como una “fenomenología” del Espíritu Lacaniano, su manifestación para la conciencia corriente, en tanto la segunda división está más próxima a la “lógica” como articulación del contenido de la noción en y para sí.
Prólogo
Goza tu síntoma, ¿o tu fetiche?
1
Hay dos maneras de entender la tesis de que vivimos en un mundo postideológico: o bien la tomamos en un sentido pospolítico ingenuo (por fin liberados del peso de los grandes relatos y las causas ideológicas, podemos dedicarnos a resolver pragmáticamente problemas reales) o, de un modo más crítico, como un signo del cinismo predominante en nuestros días (hoy, el poder ya no necesita un edificio ideológico coherente para legitimar su gobierno; puede darse el lujo de manifestar directamente la verdad obvia: la búsqueda de ganancias, la brutal imposición de los intereses económicos). De conformidad con la segunda lectura, ya no hace falta un refinado procedimiento de Ideologiekritik, una “lectura sintomal” que detecte las fallas en un edificio ideológico: esa manera de proceder llama a una puerta abierta, dado que el discurso del poder concienzudamente cínico concede todo eso de antemano, como el analizante de nuestros días que acepta con calma las sugerencias del analista acerca de su más recóndito deseo obsceno, porque ya no hay nada que lo escandalice.
Sin embargo, ¿las cosas suceden efectivamente de este modo? Si es así, la Ideologiekritik y el psicoanálisis ya no tienen, en definitiva, utilidad alguna, dado que la apuesta de su procedimiento interpretativo es que el sujeto no puede admitir abiertamente y asumir realmente la verdad acerca de lo que está haciendo. Con todo, el psicoanálisis abre un camino al desenmascaramiento de esa prueba aparente de su inutilidad al detectar, debajo de la engañosa franqueza del cinismo postideológico, los perfiles del fetichismo, y de tal manera, da acceso a la posibilidad de oponer el modo fetichista de la ideología, que predomina en nuestra época supuestamente “postideológica”, a su tradicional modo sintomal, en el que la mentira ideológica que estructura nuestra percepción de la realidad se ve ante la amenaza de síntomas que actúan en calidad de “retornos de lo reprimido”, grietas en el entramado de esa mentira ideológica. El fetiche es, en efecto, una especie de envers del síntoma. Es decir: el síntoma es la excepción que altera la superficie de la falsa apariencia, el punto en que irrumpe la Otra Escena reprimida, en tanto que el fetiche es la encarnación de la Mentira que nos permite sostener la insoportable verdad. Tomemos el caso de la muerte de un ser querido: si hablamos de un síntoma, yo “reprimo” esa muerte, trato de no pensar en ella, pero el trauma reprimido vuelve en el síntoma; si hablamos de un fetiche, al contrario, acepto en su plenitud, “racionalmente”, esa muerte, y aun así me aferro al fetiche, a algún rasgo que encarne para mí la negación de dicha muerte. En este sentido, un fetiche puede desempeñar un papel muy constructivo al permitirnos hacer frente a la dura realidad: los fetichistas no son soñadores perdidos en sus mundos privados, son cabalmente “realistas”, capaces de aceptar las cosas tal como efectivamente son, ya que tienen su fetiche al que pueden aferrarse a fin de anular el impacto de lleno de la realidad. Hay un maravilloso relato temprano de Patricia Highsmith, “El botón”, acerca de un neoyorquino de clase media que vive con su hijo mongólico de nueve años que balbucea todo el tiempo sonidos sin sentido y sonríe, mientras la saliva chorrea de su boca abierta; un anochecer, incapaz de soportar la situación, el hombre decide dar un paseo por las solitarias calles de Manhattan, donde tropieza con un mendigo sin techo que le extiende la mano a la manera de un ruego. En un acto de inexplicable furia, el héroe lo golpea hasta matarlo y le arranca un botón de la chaqueta. Tras ello, el que vuelve a su casa es un hombre cambiado, que soporta su pesadilla familiar sin trauma alguno y es capaz, incluso, de dirigir una sonrisa bondadosa a su hijo mongólico. Guarda el botón permanentemente en un bolsillo de sus pantalones: un perfecto fetiche, la negación encarnada de su lamentable realidad, el constante recordatorio de que, al menos una vez, devolvió el golpe a su miserable destino.
En los círculos psiquiátricos, circula una historia sobre un hombre a cuya esposa le diagnostican un cáncer agudo de mama, a raíz del cual muere tres meses después. El marido sobrevive indemne a esa muerte y es capaz de hablar serenamente de sus traumáticos últimos momentos con la mujer. ¿Cómo? ¿Era un frío monstruo indiferente y sin sentimientos? Pronto, sus amigos advierten que, mientras habla de su mujer fallecida, el hombre siempre tiene en las manos un hámster, el objeto mascota de aquella: el fetiche de él, la negación encarnada de la muerte de ella. No es de sorprender que, un par de meses después, cuando el hámster muere, el tipo se derrumbe y tenga que ser internado durante largo tiempo para que se lo someta a un tratamiento por depresión aguda. Entonces, cuando nos bombardean con afirmaciones de que en nuestra cínica era postideológica nadie cree en los ideales proclamados, y encontramos una persona que sostiene estar curada de todas las creencias y aceptar la realidad social tal como efectivamente es, siempre deberíamos oponer a esas afirmaciones la pregunta: muy bien, pero ¿dónde está tu hámster, el fetiche que te permite aceptar (fingir que aceptas) la realidad “tal como es”?
2
Para analizar esa impregnación de nuestra vida diaria por la ideología, apelo a la referencia a numerosos ejemplos, de modo que tal vez sea apropiada aquí una nota sobre mi uso (a menudo criticado) de estos.
La diferencia entre el uso idealista y el uso materialista de ejemplos es que, en el enfoque idealista platónico, estos son siempre imperfectos, nunca transmiten a la perfección lo que supuestamente ejemplifican, de manera que debemos tener la precaución de no tomarlos demasiado literalmente, mientras que, para un materialista, siempre hay en el ejemplo más de lo que este ejemplifica; esto es, un ejemplo siempre amenaza socavar lo que presuntamente ejemplifica, porque da cuerpo a lo que la propia noción ejemplificada reprime y es incapaz de enfrentar. (En ello radica el procedimiento materialista de Hegel en su Fenomenología: cada “figura de la conciencia” se pone en escena-se ejemplifica en primer lugar y luego se socava mediante su propio ejemplo). Por eso el enfoque idealista siempre exige una multitud de ejemplos: como ninguno es de por sí plenamente adecuado, es preciso enumerarlos para indicar la riqueza trascendente de la Idea que ejemplifican, una Idea que es el punto fijo de referencia de los ejemplos fluctuantes. Un materialista, al contrario, tiende a repetir un ejemplo, siempre el mismo, y a volver a él de manera obsesiva: es el ejemplo particular que sigue siendo el mismo en todos los universos simbólicos, mientras que la noción universal supuestamente ejemplificada por él cambia de forma de manera continua, de modo que nos vemos con una multitud de nociones universales en circulación, como mariposas alrededor de la luz, en torno de un solo ejemplo. ¿No es eso lo que hace Lacan cuando vuelve a los mismos casos ejemplares (la adivinanza de los cinco sombreros, el sueño de la inyección de Irma) y formula en cada oportunidad una nueva interpretación? Un ejemplo de ese tipo es el singular universal: una entidad singular que persiste como universal en la multitud de sus interpretaciones.
En una conversación reciente, Hanif Kureishi me hablaba de su nueva novela, cuya forma de narrar es diferente de lo que ha escrito hasta el momento. Le pregunté, irónicamente: “Pero el héroe es, no obstante, un inmigrante cuyo padre pakistaní es un escritor fracasado…”. Me contestó: “¿Cuál es el problema? ¿No tenemos todos padres pakistaníes que son escritores fracasados?”. Tenía razón, y eso es lo que Hegel quería decir al hablar de la singularidad elevada a la universalidad: el giro patológico que Hanif Kureishi experimentó en su padre es parte de todos los padres; no hay un padre normal, el padre de todo el mundo es una figura que no logró estar a la altura de su mandato y, así, dejó a su hijo la tarea de saldar sus deudas simbólicas. En este sentido, una vez más, el escritor pakistaní fracasado de Kureishi es un singular universal, un singular que representa la universalidad.
De eso se trata la hegemonía, ese cortocircuito entre lo universal y su caso paradigmático (en el preciso sentido kuhniano de la palabra): no basta con decir que el propio caso de Kureishi es uno en la serie de casos que ejemplifican el hecho universal de que padre es otra más de las “profesiones imposibles”; habría que dar un paso más y afirmar que, precisamente, todos tenemos padres pakistaníes que son escritores fracasados. En otras palabras, imaginemos ser-un-padre como un ideal universal al que todos los padres empíricos se afanan en acercarse, en última instancia sin lograrlo: esto significa que la verdadera universalidad no es la del ser-un-padre ideal, sino la del fracaso mismo.
En ello consiste el verdadero callejón sin salida de la autoridad paternal en nuestros días: en la creciente renuencia del padre (biológico) a aceptar el mandato simbólico “padre”; ese callejón sin salida es el motivo secreto que recorre las películas de Steven Spielberg. Todos sus filmes claves —E. T.: el extraterrestre, El imperio del sol, El mundo perdido: Jurassic Park, La lista de Schindler— son variaciones de dicho motivo. Habría que recordar que la familia ante cuyo hijo menor se aparece E. T. ha sido abandonada por el padre (tal como nos enteramos en el comienzo mismo), de modo que aquel es, en última instancia, una suerte de “mediador evanescente” que proporciona un nuevo padre (el científico bueno a quien, en la última toma de la película, vemos ya abrazando a la madre): cuando el nuevo padre está aquí, E. T. puede marcharse para “ir a casa”. El imperio del sol se centra en un chico abandonado por su familia en una China desgarrada por la guerra y que sobrevive gracias a la ayuda de un padre sucedáneo (interpretado por John Malkovich). En la primerísima escena de Jurassic Park, vemos a la figura paterna (interpretada por Sam Neill) amenazando en broma a los dos chicos con un hueso de dinosaurio: este es sin duda el diminuto objeto-mancha que, más adelante, explota y libera gigantescos dinosaurios, de modo que puede arriesgarse la hipótesis de que, dentro del universo fantasmático de la película, la furia destructiva de los dinosaurios no hace sino materializar la ira del superyó paterno. Un detalle apenas perceptible que aparece más adelante, hacia la mitad del filme, confirma esta lectura. Perseguido, el grupo que forman Neill y dos chicos se refugia de los letales dinosaurios carnívoros en un árbol gigante, donde, muertos de cansancio, se quedan dormidos; Neill pierde entonces el hueso de dinosaurio que tenía enganchado en el cinturón, y es como si esta pérdida accidental tuviera un efecto mágico: antes de dormirse, aquel se reconcilia con los niños y muestra con ellos un cálido afecto y una actitud de cuidado. De manera significativa, el dinosaurio que, la mañana siguiente, se acerca al árbol y despierta al grupo dormido resulta ser de la clase de los herbívoros benevolentes. La lista de Schindler es, en su nivel más básico, una nueva versión de Jurassic Park (y, en todo caso, peor que el original), con los nazis como los monstruos dinosáuricos, Schindler (al principio del filme) como la figura parental cínica, especuladora y oportunista, y los judíos del gueto como niños amenazados (su infantilización en la película es llamativa). La historia que cuenta se refiere al gradual redescubrimiento de Schindler de su deber paternal con los judíos y su transformación en un padre solícito y responsable. ¿Y no es La guerra de los mundos el último episodio de esta saga? Tom Cruise interpreta a un padre divorciado de clase obrera que descuida a sus dos hijos; la invasión de los alienígenas vuelve a despertar en él los correspondientes instintos paternos y se redescubre como un padre cariñoso: no es de sorprender que, en la última escena, obtenga finalmente el reconocimiento de su hijo, que a lo largo de toda la película lo ha despreciado. Al modo de las historias dieciochescas, el filme bien podría haber tenido este subtítulo: “La historia de un padre trabajador y de cómo consigue finalmente reconciliarse con su hijo”. En efecto, es posible imaginar la película sin los alienígenas sedientos de sangre: lo que queda es en cierto modo “el verdadero tema del filme”, la historia de un padre divorciado de clase obrera que se esfuerza por recuperar el respeto de sus dos hijos. (Y es fácil repetir este experimento mental con otras películas de Spielberg: Jurassic Park es un filme sobre un padre que viaja con sus dos hijos a la naturaleza agreste, donde resuelven sus tensiones; E. T. es un filme sobre un niño frustrado en una familia abandonada por el padre, etc.
Desde luego, se puede sostener que una lectura así es demasiado ingenuamente freudiana en su manera de reducir los elementos extraños (alienígenas, dinosaurios) a una metáfora de las tensiones familiares, ignorando el nivel metonímico de los monstruos como una prolongación inmanente de los humanos, y no solo como su metáfora. Sin embargo, la respuesta a este reproche es que esa reducción freudiana es un rasgo de las propias películas, su ideología inmanente. En ello radica la ideología del filme: en lo referido a los dos niveles de la historia (el edípico de la autoridad paterna perdida y recuperada y el espectacular del conflicto con los alienígenas invasores), hay una clara disimetría, dado que el nivel edípico es el “verdadero tema” del relato, mientras que el nivel espectacular externo es meramente su extensión metafórica. En la pista de sonido de la película hay un bonito detalle que señala con claridad el predominio de esa dimensión edípica: los ataques de los alienígenas son acompañados por el aterrador sonido de una nota de trombón bajo que se parece extrañamente al sonido de bajo profundo y trompeta del canto budista tibetano, la voz del mal padre sufriente y agonizante (en claro contraste con el “bello” fragmento melódico de cinco tonos que identifica a los alienígenas “buenos” en Encuentros cercanos del tercer tipo, también de Spielberg).
3
Pero ¿no es práctico el objetivo último del análisis de la ideología: permitirnos intervenir y cambiar nuestra realidad? ¿Mis saltos de uno a otro ejemplo no contradicen ese objetivo declarado, condenándonos al placer narcisista en la teoría y, de tal modo, saboteando efectivamente la urgencia del compromiso práctico?
Un falso sentido de urgencia impregna el discurso humanitario de la izquierda liberal: recuérdense figuras retóricas como “en este país una mujer es violada cada seis segundos” o “en el tiempo que le toma leer este párrafo, diez niños morirán de hambre”. Subyace a todo esto un sentimiento de indignación moral. Hace unos años, Starbucks explotó esta pseudourgencia cuando, a la entrada de sus locales, carteles saludaban a los clientes con el anuncio de que algo así como la mitad de sus ganancias se destinaban a la atención de la salud de los niños de Guatemala (país de origen de su café), de modo que, con cada taza que uno tomaba, salvaba, por decirlo así, la vida de un niño. Hay en ello un tono de urgencia antiteórica fundamental, y la cuestión subyacente es esta: no hay tiempo para reflexionar sobre todo esto, tenemos que actuar ya. (Véase, contra esto, la maravillosa carta de Marx a Engels de 1870, cuando, por unos breves momentos, pareció que una revolución europea estaba otra vez a las puertas: en ella, aquel transmite un auténtico pánico: ¿no pueden los revolucionarios esperar un par de años, dado que él, Marx, aún no ha terminado El capital?). A través de esa falsa sensación de urgencia, los ricos postindustriales, que viven en su aislado mundo virtual, no solo no niegan ni ignoran la dura realidad existente fuera de su territorio: se refieren activamente a ella todo el tiempo. Como dijo hace poco Bill Gates: “¿Qué importan las computadoras cuando todavía mueren innecesariamente de diarrea millones de personas?”.
Nada demuestra mejor la naturaleza falsa de esta sensación de urgencia que las repercusiones del artículo de tapa de Time en el verano de 2006, donde se informaba que alrededor de cuatro millones de personas habían muerto en el Congo como resultado de la violencia política en los últimos diez años, sin que siguiera a la nota el habitual clamor humanitario, como si hubiera algún tipo de mecanismo de filtro que impide que esas noticias tengan todo su impacto en nuestro espacio simbólico. El Congo, efectivamente, está resurgiendo hoy como un “corazón de las tinieblas” conradiano que nadie se atreve a afrontar plenamente. ¿Necesitamos más pruebas de que la sensación humanitaria de urgencia está mediada/sobredeterminada por evidentes consideraciones políticas? ¿Y qué consideraciones? Para responder a esta pregunta, necesitamos precisamente dar un paso atrás y echar una mirada.
Cuando, en un análisis crítico de la constelación global presente, uno no propone ninguna solución clara, ningún consejo “práctico” sobre qué hacer, cuando no describe ninguna luz al final del túnel (bien consciente de que esa luz podría provenir de un tren que va a chocarnos), de ordinario se le reprocha: “Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Nada? ¿Solo sentarnos a esperar?”. Habría que juntar coraje y contestar: ¡sí, precisamente eso! Hay situaciones en las cuales lo único verdaderamente “práctico” que puede hacerse es resistir la tentación de comprometerse de inmediato, y “esperar y ver qué pasa” por medio de un paciente análisis crítico. El compromiso parece ejercer su presión sobre nosotros desde todas las direcciones. En un conocido pasaje de El existencialismo es un humanismo, Sartre mostraba el dilema de un joven en Francia en 1942, desgarrado entre el deber de ayudar a su madre, sola y enferma, y el de entrar a la Resistencia y combatir a los alemanes; lo que Sartre quería decir es, desde luego, que no hay una respuesta a priori a ese dilema: el joven debería tomar una decisión exclusivamente fundada en su propia libertad abismal y asumir plena responsabilidad por ella. Una obscena tercera salida de este dilema consistiría en aconsejar al joven que le cuente a su madre que va a unirse a la Resistencia, y les diga a sus amigos pertenecientes a esta que va a cuidar a su madre, mientras, en realidad, se retira a estudiar en un lugar apartado. En este consejo hay algo más que un cinismo barato: trae a la mente un conocido chiste soviético sobre Lenin. Bajo el socialismo, las palabras de Lenin a los jóvenes, su respuesta a lo que debían hacer, “aprendan, aprendan, aprendan”, se evocaban todo el tiempo, exhibidas en las paredes de todas las escuelas. Este es el chiste, entonces: se les pregunta a Marx, Engels y Lenin qué preferirían tener, una esposa o una amante. Tal como era de esperar, Marx, más bien conservador en asuntos privados, responde: “¡Una esposa!”, en tanto que Engels, con más características de bon vivant, opta por una amante; Lenin, sin embargo, para sorpresa de todos, dice: “¡Me gustarían las dos!”. ¿Por qué? ¿Hay aquí un golpe oculto de jouisseur decadente a su austera imagen revolucionaria? No, explica: “Así puedo decirle a mi mujer que voy a ver a mi amante, y a mi amante que tengo que estar con mi mujer”. “Y entonces, ¿qué hace?”. “¡Voy a un lugar solitario a aprender, aprender, aprender!”. ¿No es exactamente eso lo que Lenin hizo tras la catástrofe de 1914? Se retiró a un lugar solitario en Suiza, donde “aprendió, aprendió, aprendió”, leyendo la lógica de Hegel. Y tal vez sea eso lo que deberíamos hacer hoy.
Introducción a la nueva edición revisada
Del deseo a la pulsión… y vuelta
Este libro se publicó por primera vez en 1992, como un intento de exponer la doctrina de Jacques Lacan ante el público estadounidense por la vía del cine de Hollywood. ¿Cómo tenemos que juzgar la receptividad de la academia estadounidense a Lacan hoy, casi diez años después? Una de las historias que a los lacanianos franceses esnobs les gusta mencionar contra la traducción de jouissance [goce] como enjoyment —con un trasfondo, desde luego, de arrogancia francesa y una postura condescendiente hacia la escena estadounidense— es que Lacan, en su primera visita a los Estados Unidos, vio en Baltimore un aviso televisivo con el eslogan “enjoy Coke!” y, consternado por su vulgaridad, afirmó de manera enfática que su jouir no era ese enjoy. Contra este argumento, se podría sostener que enjoy, en el desafortunado “enjoy Coke!”, es precisamente el jouir en su imbecilidad superyoica: ¿qué mejor ejemplo de la tesis de Lacan de que el superyó es un mandato de gozar que “enjoy Coke!”? ¿Hay entonces alguna esperanza sobre la penetración de la teoría lacaniana en los Estados Unidos?
Sean cuales fueren las vicisitudes y las deformaciones de Lacan en los estudios culturales, deberíamos centrarnos en lo que pasa con los niños en su primera infancia, de acuerdo con la sabia máxima jesuita: “Deja en mis manos a un niño hasta que cumpla siete años y después puedes hacer con él lo que quieras”. De modo que siento la tentación de afirmar que hay una esperanza para nosotros, los lacanianos, mientras los niños estadounidenses estén masivamente expuestos a los dos clásicos libros de Shel Silverstein, La parte que falta y La parte que falta conoce a la O grande; uno se siente casi avergonzado por la manera directa en que estos dos libros presentan en una forma desnuda la matriz básica de la oposición lacaniana de deseo y pulsión. El primero de ellos cuenta las aventuras de un ello, un círculo con un punto por ojo y una abertura triangular por boca, un sujeto en busca de una parte faltante que llene la abertura y de ese modo lo transforme en un círculo completo, algo parecido al ser humano esférico perfecto que precede a la diferencia sexual en el Banquete de Platón: “Le faltaba una parte. Y no estaba feliz. Así que se puso en marcha a la búsqueda de su parte faltante. Y, rueda que te rueda, cantaba esta canción: ‘Ah, estoy buscando la parte que me falta, / estoy buscando la parte que me falta, / ji jai jo, aquí voy / a buscar la parte que me falta’” 1. Así que, después de un largo viaje lleno de aventurados encuentros, un día encuentra una parte triangular que llenará su vacío; sin embargo, la parte le dice: “¡Espera un minuto! Yo no soy la parte que te falta. No soy la parte de nadie. Soy mi propia parte. Y aunque fuera la parte faltante de alguien, ¡creo que no sería la tuya!”. Así, ello sigue rodando tristemente; encuentra una parte que es demasiado pequeña, otra demasiado grande, otra demasiado puntiaguda, otra demasiado cuadrada, otra que no le queda lo bastante ceñida y por eso la pierde, otra que le queda demasiado ceñida y por eso se rompe. Finalmente, encuentra una parte triangular que parece ser la adecuada y pregunta: “¿Eres la parte que le falta a algún otro?”. La parte responde: “No que yo sepa”. “Bueno, ¿querrás ser tal vez tu propia parte?”. “Puedo ser la parte de otro y aun así ser mi propia parte”. De modo que se juntan y encajan a la perfección, formando una esfera perfecta. Como ahora está completo, ello rueda más y más rápido, pero por esa razón no puede oler una flor ni hablar con un gusano. ¿Podrá aún cantar? Comienza a hacerlo: “Y’enconté mi parto fultente, / yu contrú mi varte calfante”. Ahora está completo, pero ¡es totalmente incapaz de cantar! Deja entonces de rodar, se saca la parte con suavidad y vuelve a rodar y cantar quedamente: “Ah, estoy buscando la parte que me falta, / estoy buscando la parte que me falta”. Se trata de la paradoja del deseo en su grado más puro: para sostenerse como deseo, para articularse (en una canción), debe faltar una parte. ¿No tenemos aquí la matriz de la tragedia de Robert Schumann? Su destino era el opuesto del amante común y corriente que está atrapado en una desdichada aventura amorosa y sueña con la feliz unificación con su amada; el abrazo mortal en que se encontraba era que sus anhelos se realizaban y la vida le ahorraba la decepción de un amor desdichado, de modo que su posición era la de un amante unido para siempre a su amada y que soñaba con algún nuevo obstáculo que la tornara distante. No debe asombrarnos que el resultado fuera un colapso psicótico: “‘Las cosas eran mucho más bellas cuando uno imaginaba que se rompían’, se diría Schumann a sí mismo. ¿No era la mera idea de un posible revés más agradable que la certeza de las cosas familiares?” 2.
La trayectoria de la teoría de Freud y Lacan va del deseo a la pulsión. No es una sorpresa, entonces, que La parte que falta, que cuenta el mito de cómo el ello (la laminilla lacaniana) se constituye como sujeto deseante por medio de una falta, fuera seguido seis años después por La parte que falta conoce a la O grande, que de algún modo cuenta la historia desde el extremo opuesto: no desde el punto de vista del sujeto deseante en busca de su parte faltante, sino desde la perspectiva de esta misma. Esa parte no es el objeto parcial freudiano satisfecho de seguir siendo su propia parte, como la primera que el ello encuentra en el libro anterior, sino la que está sola, a la espera de que alguien la tome. Como es obvio, aquí aparecen ciertos problemas: algunos que llegan encajan pero no pueden rodar, otros pueden rodar pero no encajan; algunos son demasiado delicados; algunos ponen la parte en un pedestal y la dejan ahí; algunos tienen demasiadas partes faltantes; algunos tienen “demasiadas partes, punto”; algunos miran con demasiado detenimiento la parte, mientras otros pasan rodando sin siquiera advertir su presencia. La parte trata de lucir más atractiva, pero no le sirve de nada; trata de ser llamativa, pero con eso no hace sino espantar a los tímidos. Al final llega uno que encaja muy bien, parecido al ello del primer libro, de modo que, como en este, forman una esfera perfecta y comienzan a rodar alegremente. Sin embargo, una vez inserta en él, la pieza que falta empieza a crecer y crecer; el ello se deshace de ella y se marcha quejoso: “Estoy buscando la parte que me falta, una que no crezca”. Luego, un día, aparece un ello que parece diferente: un círculo perfecto en sí mismo. La parte, un buen objeto parcial lacaniano, le hace la obvia pregunta del Che vuoi?: “¿Qué quieres de mí?”. “Nada”, es la respuesta. “¿Qué necesitas de mí?”, pregunta la parte, apostando a la distinción entre demanda y necesidad. Otra vez, “nada”. “¿Quién eres?”. “Soy la O grande”: en síntesis, el gran Otro primordial y no castrado que, como tal, no quiere nada. “¿Seré tal vez la parte que te falta?”, pregunta la parte, a lo cual la O grande responde: “Pero si no me falta ninguna parte. No hay lugar donde puedas encajar”. “Eso está muy mal”, dice la parte faltante. “Esperaba que, a lo mejor, pudiera rodar contigo…”. “No puedes rodar conmigo”, dice la O grande, “pero quizá puedas rodar sola”. “¿Sola? Una parte que falta no puede rodar sola”. “¿Probaste alguna vez?”. “Pero si no estoy formada para rodar”. “Las esquinas se desgastan y las formas cambian”, dice la O grande, y se va rodando. Sola otra vez, la parte que falta se levanta, se deja caer y poco a poco aprende a rodar: sus bordes empiezan a gastarse y pronto adopta un despreocupado rodar en vez de rebotar, se reúne con la O grande, la acompaña, se pega a ella como una pequeña esfera en el borde de una grande, el pequeño otro que se aferra, como un parásito, al gran Otro, para formar entre ambos un perfecto ejemplo del “ocho interior”, la matriz de la circulación repetitiva y autoperpetuante de la pulsión.
Al margen de algunas correcciones menores de errores tipográficos, la gran diferencia entre la primera y esta edición del libro es un nuevo y considerable capítulo final, centrado en el soporte fantasmático de la noción de realidad. Como la fórmula estándar de mis libros es la de seis capítulos, y dado que en su primera edición el libro tenía cinco, solo ahora, tras una demora de ocho años, ¡Goza tu síntoma! se ha convertido efectivamente en mi libro.
Pies de página
1. Véase Shel Silverstein, The Missing Piece, Nueva York, Harper and Row, 1975 [ed. cast.: La parte que falta, trad. de Celestial Connection Inc., Málaga, Sirio, 2000], y The Missing Piece Meets the Big O, Nueva York, HarperCollins, 1981 [ed. cast.: La parte que falta conoce a la O grande, trad. de Celestial Connection, Málaga, Sirio, 2000].
2. Dominique Druhen, notas a la grabación de Siegfried Jerusalem y Elena Bashkirova de Dichterliebe and Liederkreis, Erato, 1992, pp. 8-9.
1
¿Por qué una carta siempre llega a su destino?
1.1 Muerte y sublimación: la escena final de Luces de la ciudad [City Lights] 3
El trauma de la voz
Puede parecer peculiar, e incluso absurdo, colocar a Chaplin bajo el signo de “muerte y sublimación”: ¿no es acaso el universo de sus filmes, un universo que rebosa de vitalidad no sublime y hasta de vulgaridad, precisamente lo opuesto a una tediosa obsesión romántica con la muerte y la sublimación? Es posible que sea así, pero las cosas se complican en un momento particular: el de la intrusión de la voz. Es la voz que corrompe la inocencia de la parodia silenciosa, de este paraíso preedípico, oral-anal, del devorar y destruir sin freno, ignorantes de la muerte y la culpa:
Ni la muerte ni el delito existen en el mundo polimorfo de la parodia en la que todos dan y reciben golpes a voluntad, en el que vuelan las tortas de crema y donde, en medio de la risa general, se derrumban los edificios. En este mundo de gesticulación pura, que es también el de los dibujos animados (un sustituto de las comedias payasas [slapsticks] perdidas), los protagonistas son generalmente inmortales… la violencia es universal y no tiene consecuencias, no existe la culpa 4.
La voz introduce una fisura en este universo preedípico de continuidad inmortal: funciona como un cuerpo extraño que mancha la superficie inocente del cuadro, una aparición fantasmal que nunca puede sujetarse a un objeto visual definido; y esto cambia toda la economía del deseo, la inocente vitalidad vulgar de la película muda se pierde, la presencia misma de la voz transforma la superficie visual en algo engañoso, en un señuelo: “El filme era gozoso, inocente y sucio. Se transformará en obsesivo, fetichista y frío como el hielo” 5. En otras palabras: el filme era chaplinesco, se transformará en hitchcockiano.
No es, por lo tanto, accidental que el advenimiento de la voz, del filme hablado, introduzca cierta dualidad en el universo de Chaplin: una misteriosa división de la figura del vagabundo. Recordemos sus tres grandes filmes sonoros: El gran dictador [The Great Dictator], Monsieur Verdoux y Candilejas [Limelight], distinguidos por el mismo humor melancólico y doloroso. Todos ellos enfrentan el mismo problema estructural: el de una indefinible línea de demarcación, de cierto rasgo, difícil de especificar en el nivel de las propiedades positivas, cuya presencia o ausencia modifica radicalmente el estatus simbólico del objeto:
Entre el pequeño peluquero judío y el dictador, la diferencia es tan insignificante como la que existe entre sus respectivos bigotes. No obstante, resulta en dos situaciones tan infinitamente remotas, tan opuestas como las de la víctima y el verdugo. Del mismo modo, en Monsieur Verdoux, la diferencia entre los dos aspectos o procederes del mismo hombre, el asesino de mujeres y el amante esposo de una mujer paralítica, es tan leve que se requiere toda la intuición de su esposa para tener la premonición de que, de algún modo, él “cambió”… la pregunta candente de Candilejas es: ¿cuál es esa “nada”, ese signo de la edad, esa pequeña diferencia trivial, a causa de la cual el gracioso número del payaso se convierte en un tedioso espectáculo? 6
Este rasgo diferencial que no puede adjudicarse a alguna cualidad positiva es lo que Lacan llama le trait unaire, “el rasgo unario”: un momento de identificación simbólica al que se adhiere lo real del sujeto. En tanto el sujeto se vincula a este rasgo, nos enfrentamos con una figura carismática y fascinante; tan pronto como el vínculo se rompe, todo lo que queda es un triste residuo. Sin embargo, el punto crucial que no debe pasarse por alto es de qué manera esta división está condicionada por la llegada de la voz, es decir, por el hecho mismo de que la figura del vagabundo se vea obligada a hablar: en El gran dictador, Hinkel habla, mientras que el peluquero judío permanece más próximo al vagabundo mudo; en Candilejas, el payaso sobre el escenario está mudo, mientras que, tras el mismo escenario, el resignado anciano habla…
De este modo, la bien conocida aversión de Chaplin al sonido no debe desecharse como un simple compromiso nostálgico con un paraíso silencioso; revela un conocimiento (o al menos un presentimiento) mucho más profundo que lo habitual del poder destructivo de la voz, del hecho de que la voz funcione como un cuerpo extraño, como una especie de parásito que introduce una división radical: el advenimiento de la Palabra desvía al animal humano de su equilibrio y hace de él una figura ridícula e impotente, que gesticula y procura con desesperación un equilibrio perdido. En ningún lado es más evidente esta fuerza destructiva de la voz que en Luces de la ciudad, en esta paradoja de una película muda con banda de sonido: una banda de sonido sin palabras, solo música y unos pocos ruidos típicos de los objetos. Es precisamente aquí donde la muerte y lo sublime surgen con toda su fuerza.
La interposición del vagabundo
En toda la historia del cine, Luces de la ciudad es tal vez el ejemplo más puro de un filme que, por así decirlo, apuesta todo a su escena final —la totalidad del filme solo sirve, en última instancia, para prepararnos para el momento final, concluyente, y cuando este momento llega, cuando (para usar la frase final del “Seminario sobre ‘La carta robada’”, de Lacan) “la carta llega a su destino” 7, el filme puede terminar enseguida—. Este está, entonces, estructurado de una manera estrictamente “teleológica”, todos sus elementos apuntan hacia el momento final, la largamente esperada culminación; razón por la cual también podríamos utilizarlo para cuestionar el procedimiento habitual de la deconstrucción de la teleología: tal vez anuncia un tipo de movimiento hacia el desenlace final que escapa a la economía teleológica según se la pinta (uno se siente incluso tentado a decir: se la reconstruye) en las lecturas deconstruccionistas 8.
Luces de la ciudad es la historia del amor de un vagabundo por una muchacha ciega que vende flores en una transitada calle y que lo confunde con un hombre rico. A través de una serie de aventuras con un millonario excéntrico que, cuando está borracho, trata al vagabundo con extrema amabilidad pero que, cuando está sobrio, ni siquiera logra reconocerlo (¿fue aquí donde Brecht halló la idea para su Herr Puntilla y su sirviente Matti?), este pone sus manos en el dinero necesario para la operación que permita a la pobre muchacha recuperar la vista; por lo cual es arrestado por robo y sentenciado a prisión. Después de cumplir su condena, vagabundea por la ciudad, solitario y desolado; repentinamente, se topa con una florería donde ve a la muchacha. Esta, después de superar con éxito la operación, maneja un próspero negocio, pero aún aguarda al Príncipe Encantado de sus sueños, cuyo caballeresco obsequio permitió que recuperara la vista. Cada vez que un joven cliente bien parecido entra a su tienda, se colma de esperanzas; y una y otra vez se decepciona al escuchar la voz. El vagabundo la reconoce de inmediato, mientras que ella no lo hace, dado que todo lo que conoce de él es su voz y el contacto de su mano: lo único que ve a través de la vidriera (que los separa como una pantalla) es la ridícula figura de un vagabundo, un paria social. No obstante, al verlo perder su rosa (un recuerdo de ella), siente piedad por él y su mirada apasionada y desesperada despierta su compasión; de modo que, sin saber quién o qué la espera y, sin embargo, con un talante alegre e irónico (en el negocio, le comenta a su madre: “¡He hecho una conquista!”), sale a la calle, le da otra rosa y deposita una moneda en su mano. En este preciso momento, cuando sus manos se encuentran, lo reconoce por el contacto. Inmediatamente se serena y le pregunta: “¿Tú?”. El vagabundo asiente con la cabeza y, señalando sus ojos, la interroga: “¿Puedes ver ahora?”. La muchacha contesta: “Sí, ahora puedo ver”; hay entonces un corte a un primer plano medio del vagabundo, sus ojos llenos de temor y esperanza, sonriendo con timidez, sin saber cuál va a ser la reacción de la muchacha, satisfecho y al mismo tiempo inseguro por estar tan totalmente expuesto ante ella; y así termina la película.
En el nivel más elemental, el efecto poético de esta escena se basa en el doble significado del diálogo final: “Ahora puedo ver” se refiere a la vista física recuperada tanto como al hecho de que la muchacha ve ahora a su Príncipe Encantado en lo que realmente es, un vagabundo miserable 9. Este segundo significado nos sitúa en el corazón mismo del problema lacaniano: concierne a la relación entre la identificación simbólica y el resto: el residuo, el objeto-excremento que escapa a ella. Podríamos decir que el filme pone en escena lo que Lacan, en sus Cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, denomina la “separación”, a saber, la separación entre I y a, entre el Ideal del Yo, la identificación simbólica del sujeto, y el objeto: el distanciamiento, la segregación del objeto del orden simbólico 10.
Como lo señaló Michel Chion en su brillante interpretación de Luces de la ciudad11, el rasgo fundamental de la figura del vagabundo es su interposición: siempre se interpone entre una mirada y su objeto “propio”, fijando en sí mismo una mirada destinada a otro, punto u objeto ideal: una mancha que perturba la comunicación “directa” entre la mirada y su objeto “propio”, desviando la mirada recta, convirtiéndola en una especie de bizquera. La estrategia cómica de Chaplin consiste en variaciones de este motivo fundamental: el vagabundo ocupa accidentalmente un lugar que no le corresponde, que no está destinado a él: lo confunden con un hombre rico o un huésped distinguido; al escapar de sus perseguidores, acaba por encontrarse sobre un escenario, donde es de repente el centro de la atención de numerosas miradas… En sus filmes podemos incluso encontrar una especie de teoría salvaje de los orígenes de la comedia a partir de la ceguera del público, esto es, de una división tal provocada por la mirada equivocada: en El circo [The Circus], por ejemplo, el vagabundo, al escapar de la policía, termina sobre una cuerda en la cima de la carpa del circo; comienza a gesticular salvajemente, tratando de conservar el equilibrio, mientras el público ríe y aplaude, confundiendo su desesperada lucha por sobrevivir con el virtuosismo de un comediante; el origen de la comedia debe buscarse precisamente en esa ceguera cruel, la incomprensión de la realidad trágica de una situación 12.
Ya en la primera escena de Luces de la ciudad el vagabundo asume ese papel de mancha en el cuadro: frente a un numeroso público, el alcalde de la ciudad descubre un nuevo monumento; cuando tira del manto blanco que lo cubre, el sorprendido público descubre al vagabundo, que duerme tranquilamente en el regazo de la gigantesca estatua; despertado por el ruido, consciente de que es el foco inesperado de miles de ojos, intenta descender lo más rápido posible de la estatua, provocando con sus torpes esfuerzos estallidos de risa… El vagabundo es, de este modo, el objeto de una mirada apuntada a algo o alguien distinto: lo confunden con otro y lo aceptan como tal, o bien —tan pronto como el público descubre el error— se convierte en una molesta mancha de la que uno trata de librarse lo más rápido posible. Su aspiración básica (que también sirve como pista para la escena final de Luces de la ciudad) es, así, ser aceptado finalmente como “él mismo”, no como el sustituto de otro, y, como veremos, el momento en que el vagabundo se expone a la mirada del otro, ofreciéndose sin ningún sostén en la identificación ideal, reducido a su existencia desnuda de residuo objetal, es mucho más ambiguo y riesgoso de lo que puede parecer.
El accidente que, en Luces de la ciudad, provoca la identificación errónea, ocurre poco después del comienzo. Al escapar de la policía, el vagabundo cruza la calle pasando a través de los autos que la bloquean en un embotellamiento del tránsito; cuando sale del último y cierra de un golpe la puerta trasera, la muchacha asocia automáticamente este sonido —el portazo— con él; esto y la paga excesiva —sus últimas monedas— que el vagabundo le da por una rosa, crean en ella la imagen de un benévolo y rico propietario de un auto de lujo. Aquí queda sugerida automáticamente una homología con el no menos famoso malentendido inicial de Intriga internacional [North by Northwest], de Hitchcock, esto es, la escena en que, debido a una coincidencia fortuita, Roger O. Thornhill es erróneamente identificado como el misterioso agente americano George Kaplan (hace un gesto al empleado del hotel exactamente en el momento en que este entra al bar y exclama: “¡Llamada telefónica para el señor Kaplan!”): también aquí, el sujeto se encuentra accidentalmente ocupando cierto lugar en la red simbólica. Sin embargo, el paralelo puede llevarse aun más allá: como es bien sabido, la paradoja básica de la trama de Intriga internacional consiste en que Thornhill no es simplemente confundido con otra persona; se lo confunde con alguien que no existe en absoluto, un agente ficticio fraguado por la cia para distraer la atención respecto de su agente real; en otras palabras, Thornhill se descubre ocupando, llenando, cierto lugar vacío de la estructura. Y este fue también el problema que provocó tantas demoras cuando Chaplin estaba filmando la escena de la identificación errónea: la filmación se extendió durante meses y meses. El resultado no satisfacía sus exigencias, habida cuenta de que tanto insistía en pintar al hombre rico con el que es confundido el vagabundo como una “persona real”, como otro sujeto en la realidad diegética del filme; la solución apareció cuando Chaplin comprendió, en una iluminación súbita, que no era necesario en absoluto que el hombre rico existiera, que bastaba con que fuera la formación fantasmática de la pobre muchacha, es decir que, en la realidad, una persona (el vagabundo) era suficiente. Este es también uno de los insights elementales del psicoanálisis. En la red de relaciones intersubjetivas, cada uno de nosotros es identificado con y atribuido a cierto lugar fantasmático en la estructura simbólica del otro. El psicoanálisis sostiene aquí exactamente lo contrario de la opinión habitual del sentido común, de acuerdo con la cual las figuras fantasmáticas no son sino distorsiones, combinaciones u otro tipo de elaboraciones de sus modelos “reales”, de personas de carne y hueso con las que nos encontramos en nuestra experiencia. Podemos relacionarnos con estas “personas de carne y hueso” solo en la medida en que podemos identificarlas con cierto lugar en nuestro espacio fantasmático simbólico o, para decirlo de un modo más patético, solo en la medida en que llenan un lugar preestablecido en nuestro sueño: nos enamoramos de una mujer siempre que sus rasgos coincidan con nuestra figura fantasmática de la Mujer, el “padre real” es un individuo miserable obligado a cargar con el peso del Nombre-del-Padre, nunca plenamente adecuado a su mandato simbólico, etcétera 13.
De este modo, la función del vagabundo es, literalmente, la de un intercesor, corredor, proveedor: una especie de mediador, mensajero del amor, intermediario entre sí mismo (esto es, su propia figura ideal: la fantasmática del rico Príncipe Encantado en la imaginación de la muchacha) y la muchacha. O bien, en la medida en que el hombre rico es encarnado irónicamente por el millonario excéntrico, el vagabundo media entre él y la muchacha: su función es, en última instancia, transferir el dinero del millonario a la joven (que es la razón por la cual es necesario, desde el punto de vista de la estructura, que estos nunca se conozcan). Como lo demostró Chion, esta función intermediaria del vagabundo puede detectarse a través de la interconexión metafórica de dos escenas consecutivas que no tienen nada en común en el nivel diegético. La primera tiene lugar en el restaurante adonde el vagabundo es invitado por el millonario: come tallarines a su propio modo, y cuando un rollo de serpentinas cae sobre su plato lo confunde con aquellos y lo traga sin parar, levantándose y poniéndose en puntas de pie (las serpentinas cuelgan del techo como una especie de maná celestial), hasta que el millonario lo corta; de este modo, se pone en escena un guion edípico elemental: la cinta de serpentinas es un cordón umbilical metafórico que une al vagabundo con el cuerpo materno, y el millonario actúa como un padre sustituto, cortando sus vínculos con la madre. En la escena siguiente, vemos al vagabundo en la casa de la muchacha, donde ella le pide que sostenga la lana para poder hacer un ovillo; a causa de su ceguera, toma accidentalmente la punta de la camiseta de lana de él, que asoma fuera de su saco, y comienza a deshacerla tirando del hilo y enrollándolo. La conexión entre las dos escenas es, así, clara: lo que el vagabundo recibió del millonario, el alimento ingerido, la interminable cinta de tallarines, ahora lo secreta de su vientre y lo entrega a la muchacha.
Y —en esto consiste nuestra tesis— por esa razón, en Luces de la ciudad, la carta llega dos veces a su destino o, para expresarlo de otra manera, el cartero llama dos veces: primero, cuando el vagabundo logra entregar a la muchacha el dinero del hombre rico, es decir, cuando cumple exitosamente su misión de intermediario; y segundo, cuando la muchacha reconoce en su ridículo aspecto al benefactor que hizo posible su operación. La carta llega definitivamente a su destino cuando ya no podemos legitimarnos como meros mediadores, proveedores de los mensajes del gran Otro, cuando dejamos de ocupar el lugar del Ideal del Yo en el espacio fantasmático del otro, cuando se alcanza una separación entre el punto de identificación ideal y el peso masivo de nuestra presencia fuera de la representación simbólica, cuando dejamos de actuar como dueños de casa del Ideal para la mirada del otro; en síntesis, cuando el otro se ve confrontado con el residuo que queda después de que nosotros hayamos perdido nuestro sostén simbólico. La carta llega a su destino cuando ya no somos los “ocupantes” de los lugares vacíos de la estructura fantasmática de otro, esto es, cuando el otro finalmente “abre los ojos” y comprende que la carta real no es el mensaje que supuestamente traemos sino nuestro ser en sí, el objeto que en nosotros se resiste a la simbolización. Y es precisamente esta separación la que tiene lugar en la escena final de Luces de la ciudad.
La separación
Hasta el final del filme, el vagabundo se limita al papel de mediador, circulando entre las dos figuras que, juntas, constituirían una pareja ideal (el hombre rico y la muchacha pobre) y permitiendo, de ese modo, la comunicación entre ellos, pero sin dejar de ser, al mismo tiempo, un obstáculo a su comunicación inmediata, la mancha que impide su contacto inmediato, el intruso que nunca está en su propio lugar. Sin embargo, con la escena final el juego acaba: el vagabundo se expone finalmente en su presencia, aquí está, no representa nada, no ocupa el lugar de nadie, debemos aceptarlo o rechazarlo. Y el genio de Chaplin se confirma en el hecho de que decidiera terminar la película de una manera tan brusca e inesperada, en el momento mismo de la revelación del vagabundo: el filme no responde a la pregunta “¿la muchacha lo aceptará o no?”. La idea de que sí lo hará y que de ahí en más ambos vivirán felices no tiene ningún tipo de fundamento en el filme. Es decir, para el final feliz habitual necesitaríamos una contratoma adicional a la del vagabundo mirando esperanzado y tembloroso a la muchacha: una toma de esta retribuyéndolo con una señal de aceptación, por ejemplo, y luego, tal vez, una de ambos abrazándose. No encontramos nada de este tipo en el filme: se termina en el momento de incertidumbre y apertura absolutas cuando la muchacha —y, junto con ella, nosotros, los espectadores— se enfrenta directamente con la cuestión del “amor por el prójimo”. ¿Es esta criatura ridícula y torpe cuya presencia masiva nos golpea de súbito con una proximidad casi insoportable realmente digna de su amor? ¿Podrá ella aceptar, hacerse cargo de este paria social que ha conseguido en respuesta a su ardiente deseo? Y —como lo señaló William Rothman— 14 la misma pregunta debe formularse también en la dirección opuesta: no solo “¿hay lugar en sus sueños para esta andrajosa criatura?”, sino también “¿hay todavía lugar en los sueños de él para ella, que es ahora una muchacha normal y saludable que maneja un negocio exitoso?”; en otras palabras, ¿no sintió el vagabundo un amor tan compasivo por ella precisamente porque era ciega, pobre y completamente indefensa, necesitada de su cuidado protector? ¿Estará aún dispuesto a aceptarla ahora, cuando ella tiene todos los motivos para ampararlo? Cuando, en La ética del psicoanálisis15, Lacan pone de relieve las reservas de Freud respecto del “amor por el prójimo” cristiano, tiene en mente, precisamente, estos dilemas embarazosos: es fácil amar la figura idealizada de un prójimo pobre e indefenso, el hambriento africano o indio, por ejemplo; en otras palabras, es fácil amar al prójimo mientras este se encuentra suficientemente lejos de nosotros, mientras existe una distancia conveniente que nos separa. El problema se plantea en el momento en que se nos acerca demasiado, cuando comenzamos a sentir su sofocante proximidad: en este momento en que el prójimo se nos revela en demasía, el amor puede convertirse súbitamente en odio 16|.
Luces de la ciudad termina en el momento mismo de esta indecidibilidad absoluta en que, enfrentados a la proximidad del otro como un objeto, nos vemos obligados a responder a la pregunta “¿es digno de nuestro amor?” o, para usar la fórmula lacaniana, “¿hay en él algo más que él mismo, objeto a, un tesoro oculto?”. Aquí podemos ver cuán lejos estamos, en el momento en que “la carta llega a su destino”, de la noción habitual de la teleología: lejos de realizar un telos predestinado, este momento señala la intrusión de una apertura radical en la cual queda suspendido todo sostén ideal de nuestra existencia. Este es el momento de muerte y sublimación: cuando la presencia del sujeto se revela fuera del sostén simbólico, él mismo “muere” como miembro de la comunidad simbólica, su ser ya no es determinado por un lugar en la red simbólica, materializa la pura condición de Nada del agujero, el vacío en el Otro (el orden simbólico), el vacío designado, en Lacan, con la palabra alemana das Ding, la Cosa, la pura sustancia de goce que se resiste a la simbolización. La definición lacaniana del objeto sublime es precisamente “un objeto elevado a la dignidad de la Cosa” 17.
Cuando la carta llega a su destino, la mancha que arruina el cuadro no queda abolida, borrada: lo que nos vemos obligados a discernir es, por el contrario, el hecho de que el verdadero “mensaje”, la verdadera carta que nos aguarda, es la mancha misma. Tal vez deberíamos releer el “Seminario sobre ‘La carta robada’”, de Lacan, desde esta perspectiva: ¿la carta misma no es, en última instancia, una mancha semejante, no un significante sino, antes bien, un objeto que se resiste a la simbolización, un excedente, un residuo material que circula entre los sujetos y mancha a su poseedor momentáneo?
Ahora, para concluir, podemos volver a la escena introductoria de Luces de la ciudad en la que el vagabundo aparece como el lunar que perturba el cuadro, como una especie de rayón en la blanca superficie marmórea de la estatua: en la perspectiva