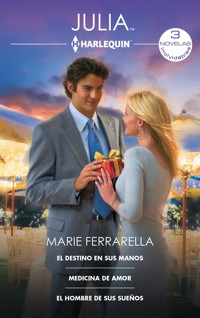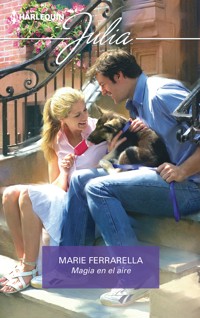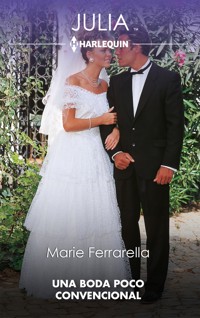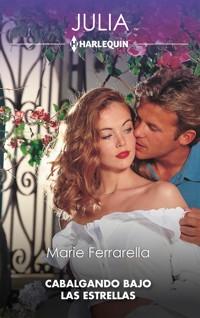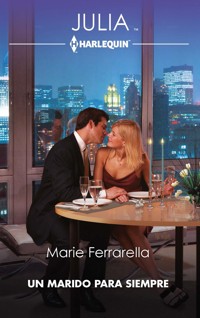2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
Todo es juego y diversión... hasta que te enamoras Volcada en la expansión de su empresa de juguetes, Erin O'Brien no tenía tiempo de pensar en el amor, hasta que conoció al guapo abogado Steve Kendall y el placer se convirtió de repente en algo mucho más interesante que el trabajo. Steve, viudo, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por recuperar la comunicación con su hijo. Y el Día de las Profesiones del colegio le brindó la oportunidad perfecta, una oportunidad que cambiaría el curso de su vida. Cierta diseñadora de juguetes conquistó de inmediato el cariño de los alumnos y el interés de Steve, que de pronto se descubrió deseando que Erin ocupara un lugar especial en su vida. Pero ¿era por el bien de su hijo, o por el de su propio corazón herido?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 214
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Marie Rydzynski-Ferrarella
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Cita para tres, n.º 2027 - octubre 2014
Título original: Dating for Two
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-5599-1
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
ERA la tercera vez en apenas media hora que Maizie Sommers sorprendía a su clienta con la mirada perdida.Varias semanas atrás, Eleanor O’Brien había acudido a la agencia inmobiliaria de la que era dueña Maizie. Aquella mujer de mediana edad y rostro dulce quería readaptar su tren de vida cambiando su casa de dos plantas y treinta y un años de antigüedad por un piso más pequeño y eficiente. Maizie le había brindado su experiencia, enseñándole cómo presentar su casa para sacarle el mayor partido. Aquel curso acelerado había dado resultados, de eso no había duda: ya había varios compradores, no solo interesados en la casa, sino dispuestos a hacer una oferta por ella.
Eleanor había decidido posponer la decisión hasta que encontrara un piso que le gustara.
Pero hoy, al parecer, tenía la cabeza en otra parte. Maizie la había llevado a tres pisos distintos y tenía la sensación de que, aunque su clienta estuviera allí físicamente, su mente estaba a cientos de kilómetros de distancia.
Al principio había ignorado educadamente la preocupación de Eleanor. Pero no tenía sentido mostrarle aquellas casas si en realidad no las estaba viendo.
—Si no te importa que te lo diga, pareces muy distraída —le dijo Maizie a aquella mujer menuda y de cabello rubio—. ¿Sabes? —añadió diplomáticamente—, no hace falta que veamos los pisos ahora mismo.
No estaba fingiendo preocuparse por el estado anímico de su clienta: estaba sinceramente preocupada. Le había tomado cariño a Eleanor aquellas últimas semanas y se preciaba de ser, en primer lugar, una persona que se preocupaba por los demás y, en segundo lugar, una agente inmobiliaria, y con mucho éxito.
O en tercer lugar, si se contaba la vocación por la que sentía verdadero fervor: la de casamentera.
Aunque se ganaba la vida con la inmobiliaria, lo que de verdad la apasionaba era dedicarse a casar a los demás, algo que hacía conjuntamente con sus dos mejores amigas, Cecilia y Theresa, ambas prósperas empresarias en sus respectivos terrenos. Amigas desde el colegio, disfrutaban haciendo felices a los demás al unirles con sus almas gemelas. Y, de momento, tenían un historial espectacular.
—Si algo he aprendido desde que vendo casas —continuó al ver que su clienta la miraba inquisitivamente— es que, si pierdes una, por perfecta que parezca ser, pronto aparece otra, a veces cuando menos te lo esperas.
Eleanor O’Brien se rio suavemente.
—Parece un eslogan para una agencia matrimonial, no para una inmobiliaria.
A Maizie le pareció interesante que su clienta pensara de inmediato en las relaciones de pareja. ¿Era eso lo que le preocupaba? ¿Tenía algo que ver con los hombres? Su radar se puso de inmediato en marcha.
Pasó el brazo por el de Eleanor y la condujo sutilmente hacia la puerta del piso.
—¿Por qué no hacemos un descanso y vamos a tomar un café, o un té si lo prefieres, y me cuentas qué es lo que te pasa de verdad?
Eleanor pareció dudar por un momento entre darle las gracias asegurándole que estaba perfectamente y tomarle la palabra. Al final, venció su necesidad de hablar con alguien.
—Bueno, si estás segura de que no tienes otra cosa que hacer...
Maizie le dedicó lo que una de sus amigas había llamado su «sonrisa desarmante».
—Claro que no —le aseguró.
—Entonces sí —dijo Eleanor cuando llegaron a la puerta—, creo que me gustaría.
Maizie sonrió.
—Conozco el sitio ideal.
Diez minutos después estaban sentadas a una mesa para dos en un restaurante familiar, cerca de la oficina de Maizie. Eleanor se inclinó y le preguntó:
—¿Tienes hijos, Maizie?
Maizie sintió una oleada repentina de orgullo maternal, como le pasaba siempre que pensaba en Nikki, su única hija.
—Pues sí —contestó—. Tengo una hija.
—¿Está casada? —preguntó Eleanor mirándola a los ojos.
Maizie sonrió. Le gustaba pensar que su hija había sido el primer gran éxito de su carrera como casamentera. Porque Nikki había estado tan centrada en su profesión, era pediatra, que no había tenido vida privada hasta que, en un golpe de inspiración, su madre había enviado a su consulta a un cliente suyo, un viudo con un hijo pequeño.
El resto era historia, y había sido el principio de su labor como casamentera, extremadamente gratificante para Maizie, que la consideraba su «verdadera vocación».
—Pues sí —contestó a Eleanor—, lo está.
Eleanor suspiró melancólicamente.
—No sabes la suerte que tienes. Yo tengo una hija, Erin, y creo que no va a casarse nunca.
—¿Por elección propia? —preguntó mientras observaba a su clienta.
—Por desgaste —contestó Eleanor con tristeza, y luego intentó desdecirse—. Supongo que estoy siendo egoísta. Debería dar gracias por tenerla todavía conmigo —al ver la mirada interrogativa de Maizie, explicó rápidamente—: Erin tuvo cáncer a los siete años —cerró los ojos, reviviendo aquella época terrible—. Estuvimos a punto de perderla varias veces. Vivió casi dos años en un hospital infantil maravilloso y muy innovador que hay en Memphis. Durante esa época casi me quedé sin rodillas de tanto rezar. Y luego, un buen día, como por milagro, el cáncer desapareció sin dejar rastro y pude recuperar a mi niñita. No puedo describirte la alegría que sentimos su padre y yo —sus ojos brillaron llorosos—. Por eso me siento tan culpable por querer algo más.
—¿Pero...? —insistió Maizie, intuyendo que necesitaba un empujoncito para continuar.
Eleanor inclinó la cabeza.
—Pero me encantaría verla casada y con hijos.
—¿No tiene novio estable? —preguntó Maizie, solo para asegurarse de que ese era el problema.
—No tiene ningún novio —respondió Eleanor con un sentido suspiro—. Está demasiado ocupada —apretó los labios—. Hasta el trabajo que ha elegido es altruista, y sé que debería sentirme feliz por que le vayan tan bien las cosas...
Maizie, que se había encontrado en la misma situación una vez, se sintió con derecho a interrumpir a su cliente:
—No tienes por qué sentirte culpable. Es natural que quieras que tu hija tenga a alguien especial a su lado, alguien en quien pueda apoyarse —inspirada, su mente comenzó a dispararse en varias direcciones distintas a la vez—. ¿A qué se dedica?
—Tiene una empresa de juguetes llamada Imagina —contestó Eleanor con no poco orgullo—. Vende los juguetes que teníamos tú y yo de pequeñas, de esos que necesitan imaginación en vez de pilas para cobrar vida. Dos veces al año lleva un camión cargado de juguetes al hospital infantil de aquí. Dice que es una forma de «devolución».
Maizie asintió con la cabeza, impresionada.
—Parece una persona maravillosa.
—Lo es —contestó Eleanor con vehemencia—. Y estoy deseando que conozca la alegría de tener a un hijo en brazos. Pero supongo que soy una egoísta...
—En absoluto. A mí me pasó exactamente lo mismo.
Eleanor la miró con sorpresa.
—¿Sí?
—Totalmente —contestó Maizie.
—¿E hiciste algo al respecto? —preguntó Eleanor, bajando la voz como si estuvieran conspirando. Saltaba a la vista que buscaba consejo o, al menos, ánimos.
Maizie sonrió por encima de su taza de café.
—Tiene gracia que me lo preguntes —comenzó, y vio un brillo esperanzado en los ojos castaños de su interlocutora. Hizo una seña a la camarera y, cuando la joven se acercó, le dijo—: Vamos a necesitar dos cartas, por favor —aquello iba a llevarles algún tiempo, pensó. Luego, volviéndose hacia Eleanor, fue directa al grano—: Voy a contarte una historia.
Capítulo 1
AQUÍ tienes —dijo Steven Kendall al darle a Cecilia Parnell el cheque mensual que acababa de extenderle—. Ha valido la pena, hasta el último penique —reconoció—. El trabajo que ha hecho tu servicio de limpieza pasaría incluso una inspección de mi madre, y te aseguro que siempre ha sido muy exigente.
El tiempo y la distancia le permitían contemplar aquella parte de su vida con cariño, aunque en su momento, cuando era un adolescente, la convivencia con su madre le había resultado extremadamente difícil.
Cecilia sonrió al joven abogado experto en litigación empresarial. Era cliente suyo desde hacía poco más de un año y siempre lo había visto de buen humor. Era literalmente un placer hacer negocios con aquel hombre, sobre todo porque Cecilia tenía una norma que no se saltaba nunca: quería que le pagaran siempre en persona.
Cecilia se rio suavemente.
—Ojalá todos mis clientes fueran tan limpios y ordenados como tu hijo y tú —le dijo—. Y no creas que no te agradezco que no te importe que nos veamos en persona para el pago —guardó el cheque en uno de los muchos compartimentos de su enorme bolso—. Sé que la gente joven prefiere hacerlo por Internet, pero la verdad es que a mí me gusta ese toque personal —le lanzó una sonrisa coqueta—. Imagino que te parece terriblemente anticuado.
—Si te digo la verdad, Cecilia, ojalá hubiera más cosas anticuadas hoy en día.
Algo en su tono captó la atención de Cecilia.
—¿Ah, sí? —le dedicó su sonrisa más maternal y volvió a dejar su bolso sobre la mesa—. Eres mi última visita del día, lo que significa que después estoy libre, así que, si necesitas alguien con quien hablar, puedo quedarme un rato.
Su sonrisa maternal incluyó también a Jason, el hijo de siete años de Steve. El niño le lanzó una mirada de reojo antes de volver a concentrarse en la pantalla del televisor del cuarto de estar, donde se pasaba horas matando marcianos cuando estaba en casa.
—No todos los días me encuentro en compañía de dos jóvenes tan guapos —añadió.
Jason les prestó atención un momento, lo cual sucedía rara vez últimamente, pensó Steve.
—¿La señora Parnell se refiere a nosotros, papá? —preguntó.
Steve sintió un cosquilleo de esperanza. Tal vez Jason estuviera empezando a recuperarse. Cruzó mentalmente los dedos mientras el pequeño volvía a concentrarse en salvar a la humanidad del peligro alienígena.
—Bueno, por lo menos a ti sí —le dijo a su hijo. Pero dudó de que Jason le oyera.
—Vamos, no seas tan modesto, Steven —le dijo Cecilia. A su edad, sus palabras podían considerarse halagüeñas más que coquetas, lo que le permitía la libertad de no tener que morderse la lengua—. Eres un joven muy guapo, lo que me lleva a preguntarme por qué estás aquí, hablando conmigo, en lugar de estar por ahí. Es viernes por la noche y, a no ser que me falle la memoria, es el momento en que los hombres solteros de tu edad suelen salir con alguna amiga —miró a Jason—. Si necesitas una canguro, ya te he dicho que estoy libre —añadió, consciente de que la señora que cuidaba a Jason hasta que Steven llegaba a casa acababa de irse.
—No, gracias. No necesito una canguro y tu memoria funciona perfectamente, Cecilia —sabía que Cecilia conocía su situación, pero en lugar de sentirse invadido en su intimidad, le conmovió que se preocupara por él—. He decidido dejar todo eso durante un tiempo.
Cecilia frunció el ceño ligeramente. Se había tomado un interés personal por el joven viudo y su hijo. No podía evitarlo: Steven parecía necesitar un toque maternal, dado que su madre vivía muy lejos de allí, en otro estado.
—Corrígeme si me equivoco, Steven, pero ¿no volviste a salir con mujeres hace solo un par de meses?
A pesar de su pregunta, sabía perfectamente cuál era la respuesta. Después de dos años sin hacer otra cosa que trabajar y pasar tiempo con su hijo en un esfuerzo por aliviar el agudo dolor que sentía por la muerte de su esposa, Julia, víctima de un cáncer de útero, el abogado había cedido a la insistencia de sus amigos y había vuelto a salir con mujeres otra vez.
¿Qué había pasado?, se preguntó. ¿Y cómo podía ayudarlo ella?
—Técnicamente no te equivocas —contestó Steve. Entró en la cocina y abrió la nevera. Sacó una botella de zumo de naranja y se sirvió un vaso pequeño—. Volví a salir, aunque fue más bien hace cuatro meses. En todo caso, he decidido dejarlo.
De las tres amigas, Cecilia siempre había sido la más diplomática. Pero estar con Maizie y Theresa la había llevado a ser un poco más agresiva en sus relaciones con los demás, y un poco más osada cuando se trataba de expresar sus opiniones.
—Si no te importa que te lo pregunte, ¿cuál es la razón? Estás en la flor de la vida y bien sabe Dios que un hombre bueno y formal como tú sería la respuesta a las plegarias de más de una mujer —cuando la miró con sorpresa, añadió rápidamente—. Tengo un par de buenas amigas que siempre se quejan de que sus hijas son incapaces de encontrar al hombre adecuado.
Aunque cierta, su explicación estaba un poco desfasada. Hasta hacía varios años, Maizie, Theresa y ella se reunían al menos una vez a la semana para jugar una partida de cartas y hablar del problema de sus hijas, cuya soltería las angustiaba. Había sido en una de sus sesiones cuando Maizie había decidido que tenían que hacer algo más que hablar y lamentarse. Tenían que tomar la iniciativa y resolver el problema.
Como las tres tenían negocios que les permitían relacionarse con un amplio abanico de personas, habían decidido aprovechar la ocasión para encontrarles marido a sus hijas, y les habían tendido una trampa sin que ninguna de las partes involucradas se diera cuenta de ello.
Habían conseguido tan buenos resultados que habían seguido dedicándose a sus labores de casamenteras incluso después de que se casaran todas sus hijas. Ahora, cada vez que ella o sus amigas se topaban con una persona soltera y sin compromiso, los engranajes de sus cabezas comenzaban a girar de inmediato. Como estaba sucediendo en ese momento.
Al salir de la cocina, Steve recordó dónde estaba y bajó la voz. No quería que Jason lo oyera. En cuanto comenzó a hablar, Cecilia entendió el porqué.
—Ya no estoy hecho para estas cosas —le confesó Steve.
Era un hombre guapo, inteligente y sensible. Si alguien tenía esperanzas de encontrar a su media naranja, era Steve.
—Pero ¿por qué? —preguntó, comprensiva.
—Todas las mujeres con las que he salido estos últimos meses eran muy atractivas. Y no solo eso: en su mayoría también eran inteligentes y divertidas y tenían profesiones interesantes.
—¿Pero? —preguntó Cecilia.
Steve esbozó una sonrisa cansina.
—Pero en cuanto se enteraban de que tenía un hijo, su reacción era una de tres: algunas se indignaban tanto porque tuviera un hijo que ponían fin a la cita afirmando que no teníamos ningún futuro juntos; para otras, tener hijos equivalía a cadenas y esclavitud, y dejaban bien claro que no les interesaba en absoluto; y las que estaban más abiertas a la idea de ser madres parecían creer que tener un hijo era como tener una mascota muy mona. Y no es así como yo veo a Jason —añadió con fervor.
Suspiró y agregó:
—Ni una sola de esas mujeres tenía lo que yo llamo madera de madre, ni por asomo. Imagino que, cuando volví a salir con mujeres, mi situación era bastante excepcional —antes de que Cecilia pudiera preguntarle qué quería decir, añadió—: No quiero salir con mujeres por salir. La verdad es que salgo por dos. Cualquier mujer con la que salga tiene que estar dispuesta a tener también en cuenta a Jason, no solo a mí. Él forma parte de mi vida. Una parte muy importante de mi vida —miró al chico, que seguía enfrascado en el videojuego—. Y como ninguna de esas mujeres parecía dispuesta a verlo así, he decidido tomarme un descanso indefinido y no volver a salir de momento —después, una sonrisa iluminó sus ojos y añadió—: A menos, claro, que tú quieras salir conmigo. Dime, Cecilia, ¿qué vas a hacer el resto de tu vida?
Ella se rio y sacudió la cabeza.
—Hacerme aún más vieja, cielo —respondió dándole unas palmaditas en la mejilla—. Pero te agradezco el cumplido —se quedó callada un momento, pensando.
Miró a Jason, que estaba tendido boca abajo, ajeno a todo lo que lo rodeaba y concentrado por completo en el monitor. Sus pulgares volaban sobre el mando que sostenía entre las manos.
Cuando Steve había abierto la nevera, Cecilia había podido echarle un vistazo. No había sido una imagen muy alentadora, lo que la animó a preguntar:
—¿Cuándo fue la última vez que tomasteis una comida casera?
—Depende —contestó Steve.
Qué respuesta tan extraña, pensó Cecilia.
—¿De qué?
Steve sonrió. Habría sido el primero en admitir que cocinar no era una de sus aficiones preferidas, a menos que quemar la comida pudiera considerarse una afición.
—De a qué llames tú una «comida casera». Si te refieres a comida congelada y calentada en el microondas de casa, la respuesta es ayer. Si te refieres a algo salido del horno que no proceda de un paquete de la sección de congelados del supermercado, entonces tendría que remontarme a la última vez que mi madre vino de visita, hace tres meses.
Cecilia asintió.
—Eso me parecía. Déjame ver qué se me ocurre —le dijo. Se subió las mangas de la blusa y abrió la nevera.
Steve tenía hambre, claro, pero sobre todo no quería arruinar la relación que tenía con aquella mujer. Le gustaba hablar con ella.
—No puedo permitir que hagas eso —protestó, poniéndose delante de ella e intentando cerrar la nevera.
Cecilia lo apartó alegremente.
—Considéralo una bonificación por ser tan buen cliente.
A Maizie, pensó Cecilia mientras se ponía manos a la obra, iba a encantarle aquel chico.
—¿Cómo dices que se llama? —preguntó Maizie esa noche, cuando se reunieron las tres.
Fue una reunión improvisada.
Cecilia había llamado a sus amigas en cuanto se había subido al coche. Acababa de dejar a Steve devorando el guiso que había preparado con lo poco que había encontrado en su nevera y su despensa. Incluso Jason había dicho algo positivo después de que lo convencieran de que dejara el videojuego y se sentara a comer a la mesa.
En ese momento se había sentido especialmente entusiasmada con el plan que empezaba a formarse en su cabeza. Solamente necesitaba la ayuda de «las chicas».
Una hora después se habían reunido en casa de Maizie, que ahora estaba sentada delante de su ordenador portátil, lista para recopilar toda la información que encontrara sobre aquel posible candidato al que Cecilia parecía tan empeñada en buscarle pareja.
—Se llama Steven Kendall —le dijo su amiga, y deletreó el nombre con cuidado.
—¿Crees que tendrá página en Facebook? —preguntó Maizie.
—No sé —contestó Cecilia—. Parece bastante sociable, pero es una persona muy discreta.
—¿A qué se dedica? —preguntó Theresa.
—Es abogado, especializado en litigios empresariales y... —Cecilia no fue más allá.
—¿Abogado? —repitió Maizie, triunfante—. Eso significa que posiblemente tendrá una foto y un perfil en la página de Internet de su bufete.
No perdió ni un instante: tecleó rápidamente el nombre en un buscador y se recostó en su silla cuando apareció en la pantalla una breve biografía de Steven Kendall, acompañada de una fotografía. Saltaba a la vista que estaba impresionada.
Silbó por lo bajo y dijo:
—No está mal, Cecilia. No está nada mal.
Theresa se inclinó por encima de su hombro con curiosidad para echarle un vistazo.
—¿Que no está mal? Si yo tuviera diez años menos, yo misma le daría un tiento —levantó la vista y, al ver la mirada escéptica de sus amigas, añadió—: Bueno, veinte.
—Eso está mejor —Maizie se rio—. Además, ya tengo alguien para él.
Les habló rápidamente de Erin O’Brien a sus amigas y, al acabar, volvió a mirar la foto de Steven Kendall con una sonrisa amplia e ilusionada.
—En mi opinión, esta parece una unión pensada en el cielo. Ella es una fabricante de juguetes a la que le encantan los niños y él un viudo con un hijo al que, por definición, le pirran los juguetes. No podría ser mejor.
Sus amigas estuvieron de acuerdo.
—Pero ¿cómo sugieres que les unamos sin que se den cuenta de que es una trampa? —preguntó Theresa, siempre tan práctica.
Maizie se mordisqueó el labio unos segundos mientras pensaba.
—Lo difícil lo hacemos enseguida. Lo imposible cuesta un poco más —respondió, recitando un viejo mantra.
—O sea, que nadie se va de aquí hasta que tengamos un plan —dijo Theresa con un suspiro, preparándose para una larga noche.
Maizie dio unas palmaditas en la mano a su amiga al ponerse en pie.
—Qué bien me conoces. Voy a preparar café —dijo antes de entrar en la cocina.
Erin O’Brien colgó el teléfono, un poco asombrada todavía por el hecho de que Felicity Robinson hubiera conseguido su nombre y su número de teléfono. Claro que, con los tiempos que corrían, todo era posible para alguien con destrezas informáticas y suficiente determinación. Y si algo había sacado en claro de aquella conversación era que la subdirectora del colegio James Bedford parecía tremendamente decidida.
—¿Sabes qué? —le dijo Erin al tiranosaurio de simpático aspecto que había sobre su mesa, uno de los varios que poseía. Era el primer juguete que había fabricado, y el original, ya un poco desgastado por el uso, estaba guardado en una caja fuerte—. Vamos a volver a la escuela. Por lo visto, alguien quiere que hable delante de una clase de niños de siete años sobre cómo empecé a hacer juguetes.
Ladeó la cabeza y, dentro de su cabeza, la vocecilla del tiranosaurio comenzó a inventar excusas para no ir. El tiranosaurio encarnaba sus inseguridades. Siempre había sido así. Había sido su modo de enfrentarse a ellas de pequeña.
—Vamos, no pongas esa cara —le dijo—. Será divertido, ya lo verás —prometió, sirviéndose casi de las mismas palabras que había dicho la subdirectora.
—Sí, para ti —se lamentó una voz aguda—. Porque dirás todo lo que quieras a través de mí.
Erin se inclinó sobre su mesa y acercó a ella el peluche, al que llamaba cariñosamente «Tex». La imaginación, la imaginación positiva, había sido su asidero, su forma de enfrentarse a las cosas que le habían pasado de niña, cuando su vida consistía en una serie de máquinas que hacían ruiditos constantes mientras medían sus constantes vitales a través de los innumerable tubos sujetos a su cuerpecillo enfermo.
Incluso entonces, a pesar de su timidez, había demostrado una especie de alegría interior. Había hecho todo lo posible por mostrarse valiente para que su madre no llorara, pero, aun así, estaba convencida de que, si no hubiera inventado a Tex, su alter ego, habría sucumbido a la enfermedad en vez de triunfar sobre ella.
Tex había empezado siendo un dibujo y había sido solo un producto de su imaginación hasta que le había dado vida sirviéndose de un viejo calcetín verde que le había llevado su madre. De alguna manera se las había ingeniado para seguir con ella, en espíritu y en dibujos, mientras estuvo en el colegio.
Algún tiempo después, decidió darle una forma mejor. Su madre fue a una tienda de artesanía y compró fieltro verde. Armada con aguja, hilo y un rotulador, dio vida al dinosaurio una tarde de otoño. Desde aquel día, Tex se había quedado con ella, de una manera o de otra.
Un comentario oído por casualidad en una guardería la había impulsado a crear una amiga para Tex: Anita. Anita tampoco era mecánica. Y al igual que a Tex, su imaginación la había dotado de alma.
Y así, de repente, nació Imagina.
—Vamos a tener que hablarles de ti a un montón de niños de segundo curso —le dijo Erin a su peluche con orgullo.
—No olvides contarles que no serías nada sin mí —le recordó Tex con aquella misma voz aguda.
—No lo olvidaré —prometió, muy seria.
Se entregaba a aquel pequeño juego cuando no estaban cerca sus colaboradores, para que no pensaran que se estaba volviendo loca si por casualidad la oían. La ayudaba a desfogarse cuando las cosas se ponían tensas.
—Lo hemos conseguido, Tex. Lo hemos logrado a lo grande. O a lo chiquito si quieres —añadió con una sonrisa.
Por una vez, Tex no dijo nada, pero Erin comprendió que estaba pensando lo mismo que ella: que lo habían logrado en más de un sentido.
Capítulo 2
STEVE colgó el teléfono de la cocina y miró a su hijo. Jason estaba, como de costumbre, en el cuarto de estar, pegado a la pantalla del televisor.
—¿Has tenido algo que ver con esto, Jason? —preguntó.
—¿Con qué, papá? —respondió su hijo después de que le repitiera tres veces la pregunta.