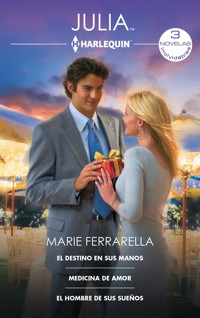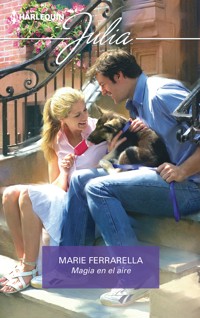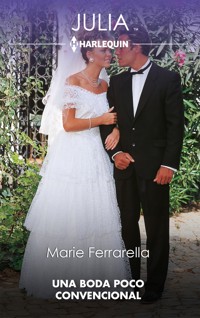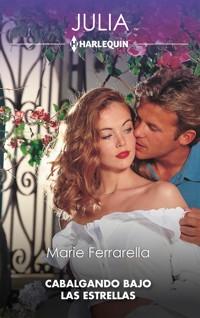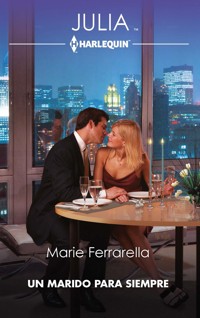2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Julia
- Sprache: Spanisch
¿Qué estaba haciendo él allí otra vez, perturbando su apacible mundo? Sebastian Hunter, el increíble rompecorazones, había asistido a la fiesta aniversario del instituto. En cuanto Brianna McKenzie lo vio, el amor que una vez sintió por él renació de nuevo. Si no hubiera sido por el sospechoso empeño de su madre, Sebastian nunca habría asistido a aquella celebración. Pero entonces vio allí a Brianna, la mujer que había tratado de borrar de su memoria durante años concentrándose en su trabajo. Ahora, podía marcharse de nuevo… o enfrentarse a la mujer que lo había cautivado en cuerpo y alma
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2013 Marie Rydzynski-Ferrarella. Todos los derechos reservados.
CONSPIRACIÓN PARA DOS, Nº 1990 - Agosto 2013
Título original: Ten Years Later…
publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. con permiso de Harlequin persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Julia son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3477-4
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Prólogo
Maizie, ¿puedo hablar contigo?
Maizie Sommer alzó la vista del escritorio y vio a la mujer corpulenta de aspecto apacible que acababa de entrar en su despacho.
La conocía. La había visto antes, más de una vez. Pero no en aquel despacho, donde desarrollaba, con gran éxito, su trabajo como agente inmobiliaria, sino en su otra faceta, incluso más exitosa, de casamentera.
Lo que había empezado hacía unos años como un simple hobby, para buscar marido a su propia hija y a las hijas de sus dos mejores amigas, había acabado convirtiéndose para ella en una verdadera vocación.
Con Theresa Manetti y Cecilia Parnell, sus viejas amigas de la infancia, había formado un trío de casamenteras que no conocía el fracaso. Guiadas por su poderoso instinto, las tres mujeres habían emparejado, con gran éxito, a varias amigas y familiares. Y todo sin el menor ánimo de lucro, sino por pura afición.
Habían conseguido tal reputación que, a menudo, se veían obligadas a dejar por un tiempo sus negocios para dedicarse de lleno a lo que Maizie le gustaba llamar «su verdadera misión».
—Adelante, Barbara —dijo Maizie cordialmente, levantándose y ofreciendo una silla a la mujer—. Tú dirás. ¿En qué puedo ayudarte?
Barbara Hunter, profesora de instituto ya jubilada y cuya afición por el buen comer resultaba patente, se dejó caer en la silla frente al escritorio y suspiró con aire de cansancio. Le había costado mucho dar ese paso, pero al final había decidido acudir a Maizie en busca de ayuda, como último recurso, antes de darse por vencida definitivamente.
—Tengo un hijo muy testarudo y reacio al matrimonio. Me dijiste, en una ocasión, que sabías la forma de...
—Me temo que... —replicó Maizie, anticipándose a la proposición de su amiga.
—Suponía que iba a volver a casa con ocasión del décimo aniversario de su graduación en el instituto, pero me acaba de llamar para decirme que no tiene tiempo para esas «estupideces», como él las llama, y que prefiere venir para Navidad, cuando tenga más días de vacaciones. ¡Oh, Maizie! —exclamó la mujer con ojos suplicantes—. Tenía tantas esperanzas puestas en él...
—¿Dónde está tu hijo ahora? —preguntó Maizie, tratando de hacerse una composición del caso.
—Sebastian está en Japón, dando clases de inglés a hombres de negocios japoneses. Es muy bueno en eso —dijo Barbara con visible orgullo de madre—. Cuando decidió no venir al quinto aniversario del instituto, me dijo que no me preocupase, que asistiría al siguiente con toda seguridad. Eso fue lo que me dijo —añadió la mujer con cara de resignación—. Tenía la esperanza de que viniese esta vez y que fuese a la fiesta con Brianna.
—¿Brianna?
—Sí, Brianna MacKenzie. Fueron compañeros en el instituto y acabaron el mismo año. Tengo una foto muy bonita de ellos dos el día de la fiesta de graduación —dijo la mujer sin poder contener la emoción—. Una chica verdaderamente encantadora. Pensé que acabarían casándose, pero Sebastian se fue a la universidad y Brianna se quedó para cuidar a su padre. El pobre hombre se vio involucrado en un terrible accidente de tráfico, justo aquella misma noche de la fiesta. Ella lo devolvió materialmente a la vida con sus cuidados. Era tan buena en eso que acabó haciéndose enfermera —añadió con aire apesadumbrado, como si sintiera un martillo golpeando el último clavo del ataúd de sus sueños—. Tenía la esperanza de.... Pero ahora Sebastian parece que ha vuelto a cambiar de opinión. Estoy empezando a pensar que nunca voy a ver a mi hijo casado y mucho menos a tener un nieto en los brazos. Él es mi hijo, Maizie. Mi único hijo. He procurado tener paciencia. Dios sabe que no me he metido nunca en su vida, pero no voy a vivir eternamente... ¿Se te ocurre algo? —exclamó en tono suplicante como en espera de algún milagro.
Maizie se quedó abstraída en sus pensamientos, como si su cerebro estuviera comenzando a maquinar algo.
—¿Qué es eso que acabas de decir? —preguntó.
—Que si se te ocurre algo para...
—No, no me refiero a eso, sino a lo que dijiste antes.
—Que no he querido meterme nunca en su vida —replicó Barbara sin comprender dónde quería su amiga ir a parar.
Maizie frunció el ceño y negó con la cabeza.
—No, justo después de eso.
Barbara se detuvo de nuevo, pensando un instante.
—Que no voy a vivir eternamente... Era solo una forma de hablar.
—Eso es —dijo Maizie con una sonrisa de oreja a oreja.
—No entiendo —exclamó Barbara con cara de perplejidad.
Las piezas estaban empezando a encajar en la mente de la casamentera.
—Así es como vas a conseguir que Sebastian vuelva a casa y, de paso, que asista a esa fiesta aniversario del instituto.
Barbara se esforzaba por seguir los razonamientos de su amiga, pero no lo lograba.
—Supongo que Sebastian ya sospecha que no soy inmortal.
—Sospechar es una cosa. Todos sabemos que nadie vive eternamente, pero enfrentarse de repente a la cruda realidad de un hecho consumado es algo muy distinto —dijo Maizie mirando expectante a Barbara, como si pensara que había dejado ahora la pelota en su tejado.
—No estarás pensando en que le diga a Sebastian que me estoy muriendo, ¿no?
—No, tanto como eso no —respondió Maizie muy dulcemente—. Bastará con que le digas que has tenido un «episodio».
—¿Un episodio? —exclamó Barbara sin comprender nada—. ¿Un episodio de qué?
—Desde luego no me estoy refiriendo a ningún episodio de la serie NCIS, Los Ángeles —respondió Maizie con una paciente sonrisa—. Si no recuerdo mal, Bedford High celebra su décimo aniversario de graduación dentro de diez días, ¿no es así?
Barbara se quedó sorprendida de que Maizie supiera la fecha exacta. Sabía que la hija de su amiga no había estudiado en ese instituto, por lo que no había ninguna razón para que estuviera tan enterada.
—¿Cómo lo sabes?
—¿Que cómo lo sé? —dijo Maizie, que tenía a gala estar siempre de vuelta de todo—. Pues, por Theresa Manetti. El otro día estuve hablando con ella y me contó que le habían encargado el catering de la fiesta para ese día. Pero eso no importa ahora. Tú solo llama a ese hijo tuyo y dile que no quieres alarmarlo, pero que podrías haber sufrido un pequeño derrame cerebral y que te gustaría verlo urgentemente, «por si acaso».
—Pero eso sería una mentira muy gorda y a mí no me gusta mentir a mi hijo.
—¿Prefieres entonces quedarte sin verlo? —replicó Maizie, admirada de la inocencia de su amiga.
—No, por supuesto que no. Eso ni se pregunta. Pero no he tenido ningún derrame cerebral, ni pequeño ni de ningún tipo —subrayó Barbara.
—¿Sabías que, según un informe médico que he leído recientemente, algunas personas sufren pequeños derrames cerebrales sin que se den cuenta?
—No, no lo sabía... —dijo Barbara con cara de incredulidad—. Maizie, ¿no estarás exagerando?
—En absoluto. Deberías saber que, más importante que las cosas que se dicen, es la forma en que se cuentan. Lo importante no es lo que dices sino cómo lo dices —dijo Maizie con una sonrisa capciosa—. Tienes que ser un poco más sagaz si quieres que tu hijo vuelva a casa.
—No sé, Maizie...
—¿No sabes si quieres ver a tu hijo felizmente casado y formando una familia?
—Sí, por supuesto que sí —respondió Barbara sin pensárselo dos veces.
Maizie empezaba a sentir la adrenalina corriendo por las venas. Le gustaban los desafíos y ese tenía todas las trazas de ser uno de los más grandes.
—Bien. Entonces, déjame mirar un par de cosas. Ya te contaré. Esa celebración está al caer y no tenemos tiempo que perder. Entretanto, llama a ese hijo tuyo por teléfono y dile que tienes muchas ganas de verlo. Que prefieres no esperar hasta Navidad... por si acaso. ¿Entendido?
—Entendido —replicó Barbara, confiando en que, a la larga, Sebastian encontraría la forma de perdonarla.
Capítulo 1
Sebastian Hunter se sentía tan agotado como los otros trescientos doce pasajeros que recogían ahora su equipaje en la terminal internacional del aeropuerto LAX, tras el largo vuelo de once horas y media de duración.
Estaba muy preocupado desde la conversación que había mantenido por teléfono con su madre dos días antes. Ni siquiera había podido dormir un poco durante aquel viaje de más de ocho mil kilómetros que lo había llevado desde el corazón de Tokio a Los Ángeles.
De nada había servido la diferencia horaria de dieciséis horas entre las dos ciudades, ni la sensación de haber estado viajando hacia atrás. De hecho, había salido de Tokio la madrugada del sábado y había llegado a Los Ángeles a última hora de la noche del viernes.
Aún tenía que pasar por el control de la aduana, a pesar de que no llevaba nada que declarar. Había hecho el equipaje de forma apresurada, tras informar a su jefe de que necesitaba ausentarse del trabajo por una urgencia familiar.
Ahora, en la fila del control del aeropuerto, se veía obligado a ocultar su nerviosismo y poner cara de tranquilidad, si no quería despertar las sospechas del personal de seguridad y verse retenido más tiempo del deseable.
«Vamos, vamos, ¿cuánto tiempo vas a estar mirando su ropa interior?», se dijo, impaciente e irritado, al ver a un agente examinando una y otra vez la maleta de una joven atractiva.
Aquello parecía no terminar nunca. ¿Dónde estaban los chapines de rubí de Dorothy cuando se los necesitaba?, pensó él con amargura.
La frase resonó en su cerebro de forma sorprendente. Tenía que estar realmente desquiciado para pensar en llegar a casa poniéndose las zapatillas del hada de El Mago de Oz.
Tal vez, todo fuera por falta de sueño.
Lo cierto era que tenía prisa. A sus veintinueve años, y por primera vez en su vida, había tomado conciencia de lo que la muerte podía significar.
No la suya. La idea de desaparecer del mundo algún día no le preocupaba lo más mínimo. Que pasara lo que tuviera pasar, como su madre solía decir. Era ella la que le preocupaba.
Había crecido sintiendo a su madre cerca a todas horas. Su imagen había sido siempre para él como la de aquella actriz, Barbara Stanwyck, que solía interpretar el papel de matriarca de una gran familia en las series de televisión. Su madre siempre había sido una mujer fuerte, trabajadora y con carácter.
Sabía que esa imagen no podía ser eterna, ni quizá fuera tampoco muy realista, pero se le hacía muy duro aceptar la idea de que su madre dejara de existir algún día.
Habría dado cualquier cosa por haber podido estar a su lado nada más recibir aquella llamada telefónica suya tan inesperada y preocupante.
Parecía haber pasado una eternidad desde entonces, se dijo él en ese momento, mientras salía del aeropuerto. Tomó un taxi e indicó al hombre la dirección adonde quería ir. Era un taxi pirata: el primero que había encontrado.
Esperaba que a esa hora de la noche no hubiese mucho tráfico. Pero era viernes y estaba todo el mundo por las calles de Los Ángeles. El atasco era monumental.
—¿Qué? ¿De negocios o de placer? —le preguntó el taxista mientras avanzaban lentamente por la autopista de San Diego.
Sebastian apenas escuchó la pregunta, preocupado, como estaba, por su madre.
—¿Qué? —exclamó, alzando la vista y mirando al conductor a través del espejo retrovisor.
—¿Que si está aquí por negocios o por placer? —repitió el hombre, tratando de entablar una conversación para matar el tiempo.
—Por ninguna de las dos cosas.
¿Cómo podía calificar la razón por la que había dado la vuelta a medio mundo para saber si su único pariente vivo, su querida madre, seguiría aún con vida al año siguiente?
—Ya —murmuró el taxista, interpretando que su cliente no tenía ganas de palique.
Sebastian pensó en decir cualquier cosa para no parecer grosero a aquel hombre, pero lo pensó mejor y decidió seguir callado para no darle pie a que iniciase una conversación difícil de parar luego.
Afuera, los rugidos de los motores de los coches y las bocinas de los conductores impacientes por llegar a su destino se fundían en la noche componiendo una sinfonía infernal.
Sebastian trató de relajarse.
Pero no pudo.
A pesar de que la casa de Bedford, donde se había criado, estaba solo a setenta kilómetros del aeropuerto, tardó más de dos horas en llegar. Al final, pudo distinguir la silueta de la casa de dos plantas de su madre.
En su prisa por verla, sacó la cartera del bolsillo y le dio al conductor un puñado de billetes. El hombre soltó un gruñido de admiración por tan generosa propina, se bajó del vehículo, sacó el equipaje del maletero y lo dejó en la acera. Luego se sentó de nuevo al volante y arrancó el taxi a toda prisa, como si temiera que su cliente pudiera arrepentirse y reclamarle parte del dinero.
Sebastian se quedó allí de pie solo en la acera, contemplando la oscura casa donde había pasado la mayor parte de su infancia y adolescencia.
La preocupación que lo había acompañado a lo largo de todo aquel largo viaje se trocó en temor al pensar en lo que su madre podría contarle.
Frunció el ceño en la oscuridad.
¿Desde cuándo se había vuelto tan cobarde?, se dijo. Siempre había afrontado la vida con valor, sin esconderse ante nada. Era de la opinión de que era mucho mejor saber las cosas que tratar de ignorarlas, y estar preparado para cualquier eventualidad.
Sí, pero ahora era distinto, pensó con amargura. Se trataba de su madre, el norte y guía de su vida. Tenía miedo de perderla. Ella había sido lo único verdadero y auténtico en su vida, la única persona en la que sabía que podía encontrar apoyo y ayuda en caso de necesidad. La persona con la que podía contar para todo. Un refugio seguro en el que cobijarse.
¿Y si ella no estaba allí....?
Trató de armarse de valor. Si su madre lo necesitaba, él estaría junto a ella, dispuesto a ayudarla, igual que ella había hecho siempre por él. Era hora de pagar la deuda que tenía con esa mujer, por todo lo que ella sola había hecho por él desde que tenía cinco años.
Suspiró profundamente, se metió la mano en el bolsillo derecho, y sintió un escalofrío al tocar un objeto muy familiar. Las llaves de la casa.
Siempre las había llevado consigo, como un talismán. Pero ahora las tenía en la mano, con la intención de utilizarlas para lo que habían sido hechas: para permitirle entrar en su casa.
Por un instante, eso fue lo que pensó hacer: abrir la puerta, entrar y sorprender a su madre. Pero luego lo pensó mejor. Había sufrido recientemente un pequeño... Una sorpresa así podría provocarle un ataque al corazón, o algo peor. Tal vez estuviera exagerando, pero no estaba dispuesto a correr el menor riesgo, por muy remota que fuera la posibilidad de que tal cosa ocurriese.
Sacó el teléfono móvil y pulso la tecla asociada al segundo número que tenía programado en la agenda. El primero era el de su jefe en Tokio.
Al tercer tono de llamada, escuchó una voz somnolienta al otro extremo de la línea.
—¿Hola?
¿Por qué se angustiaba al oír el sonido de la voz de su madre? No iba a serle de mucha ayuda si se derrumbaba a la primera ocasión y se venía abajo.
—Hola, mamá.
—¡Sebastian! —exclamó Barbara, con un tono de voz mucho más alegre al reconocer la voz de su hijo—. ¿Dónde estás?
—Estoy aquí mamá, justo detrás de la puerta.
—¿Aquí? ¿En la puerta de entrada? —repitió ella, con voz despierta.
—¿Hay alguna otra puerta que yo no conozca, mamá? —dijo él bromeando.
Sebastian pareció tranquilizarse al oír la voz jovial de su madre. Tal vez, no había sido más que una simple confusión y no había sufrido ningún derrame cerebral. Nunca le habían detectado ningún problema en los análisis de sangre. Había sido siempre la envidia de sus amigas.
Era la mujer más sana que había conocido. Por eso le había costado tanto aceptar la noticia.
—Bueno, no te quedes ahí, entra en casa, hijo —dijo Barbara.
Sebastian colgó el teléfono y, antes de que pudiera recoger la maleta que había dejado en la acera vio aparecer a su madre con el pelo canoso algo revuelto y vestida con la bata azul celeste que él le había enviado la última Navidad.
Barbara estaba de pie en la puerta, con los brazos abiertos, esperando a su hijo.
Sebastian avanzó unos pasos, para abrazar a su madre, pero entonces un gato a rayas grises y negras se le enredó entre las piernas, expresando así su malestar por ver a un intruso irrumpiendo en aquel hogar tan tranquilo y apacible.
Sebastian fingió no darse cuenta de las intenciones del felino y se inclinó para abrazar a su madre, embargado de emoción.
—Pasa, pasa —dijo Barbara muy entusiasmada, dirigiéndose al cuarto de estar.
Cuando Sebastian dio un paso hacia delante, el gato se le metió de nuevo entre las piernas, mirándolo con ojos fieros y las garras afiladas dispuesto a defender su territorio.
—¿Desde cuándo tienes un gato? —preguntó.
Su madre nunca había tenido una mascota ni él había visto nunca ningún animal en su casa.
—¿No la has reconocido, Sebastian?
—Lo siento —replicó él, encogiéndose de hombros—. Pero visto un gato, vistos todos.
—Con Marilyn es distinto —dijo la madre con voz dulce—. Es la gatita que me regalaste antes de irte a Japón. Aunque ya ha crecido un poco desde entonces.
—¿Cómo un poco? —exclamó Sebastian, con cara de incredulidad, mirando de nuevo a la gata que parecía vivir a cuerpo de rey en aquella casa—. Está tan grande como un tigresa. Se ve que se da buena vida.
—No hieras sus sentimientos, hijo. Marilyn entiende todo lo que decimos de ella.
Sebastian puso cara escéptica. Quería ser amable con su madre pero pensó que debía dejar las cosas en su sitio.
—Fuera de aquí, michina —dijo Sebastian con gesto serio, y luego añadió, dirigiéndose a su madre, al ver que el animal permanecía impasible—: Por lo que veo, no lo entiende todo.
—Oh, sí, claro que lo entiende —replicó Barbara con una sonrisa—. Lo que pasa es que no quiere oír lo que no le conviene. No se diferencia mucho en eso de cierto muchachito que yo me sé —añadió ella con una expresión llena de cariño.
Sebastian fue a recoger la maleta que había dejado en la puerta y luego miró a su madre detenidamente a la luz del cuarto de estar.
—Mamá... te veo muy bien. Sí, estás muy bien —subrayó, algo confuso—. ¿Cómo te encuentras?
Barbara recordó entonces el papel de enferma que se suponía debía representar y que se le había olvidado por completo con la alegría de ver a su hijo de nuevo en casa. Sintió un nudo en la garganta, al pensar en la mentira que estaba a punto a contarle, pero recordó la conversación que había tenido con Maizie y decidió seguir sus consejos.
—Me temo que no me siento tan bien como parece. Un poco de maquillaje hace maravillas.
¡Vaya, eso sí que era una novedad!
—¿Desde cuándo te maquillas para irte a la cama? —preguntó él.
—Desde que tuve que llamar esa vez al teléfono de urgencias en mitad de la noche —respondió con cierta timidez.
—¿Y no comprendes que cuando acuden las asistencias médicas en la ambulancia es para llevarte al hospital y no para acompañarte a una fiesta?
—No quiero que me vean como una señora mayor, vieja y fea.
—Tú no eres una señora vieja y fea, mamá. Eres simplemente una señora mayor —dijo Sebastian en tono de broma.
—Recuérdame que te dé unos azotes cuando me encuentre mejor —respondió Barbara.
Sebastian sonrió aliviado al oír esas palabras en boca de su madre. Eran una prueba de que no había perdido su carácter de antaño. Tal vez, todo había sido una falsa alarma y se encontraba tan bien como siempre.
—No estás vieja, mamá. Y tú lo sabes —le dijo dándole un beso en la frente—. Estás mejor que muchas mujeres quince años más jóvenes que tú.
Barbara sonrió a su hijo, agradecida, aunque sabía que era solo un cumplido.
—En todo caso, toda mujer que se precie debe arreglarse para ofrecer un buen aspecto —replicó.
Sebastian negó con la cabeza, pero con expresión afectuosa. Esa era su madre, siempre dispuesta a tener el mejor aspecto posible, en cualquier situación. Admiraba su fuerza de voluntad.
Recapacitó entonces en lo que acababa de decirle.
—¿Así que tuviste que llamar al teléfono de urgencias?
Barbara pensó, apenada, que iba a dar comienzo, de forma inexorable, a una sarta de mentiras y trató de consolarse pensando que lo iba a hacer por un buen fin.
—Sí. Pero no fue nada grave, hijo. Unos médicos muy jóvenes y simpáticos me atendieron muy bien.
—Siento no haber estado aquí contigo, mamá —dijo Sebastian con aire de remordimiento.
Ella le acarició la mano, en un gesto sencillo destinado a absolverlo de toda culpa.
—No te lamentes por eso. Tú tienes tu propia vida, Sebastian. Además, ahora estás aquí y eso es lo que cuenta.
—¿Y que te dijo el médico? Cuéntamelo todo.
—Ya hablaremos de eso mañana —dijo ella, tratando de eludir la respuesta—. Esta noche solo quiero disfrutar de verte de nuevo en casa. ¿Te sigue gustando el café o te has cambiado al té? —preguntó, dirigiéndose a la cocina y encendiendo la luz al entrar.
—No, sigo prefiriendo el café —replicó él, siguiéndola a la cocina.
—Es grato saber que algunas cosas nunca cambian.
Algunas cosas nunca cambiaban, pero la mayoría sí, se dijo Sebastian, sin poder evitar un sentimiento de culpabilidad. Tendría que haber ido a verla con mucha más frecuencia, aunque aquella casa le recordase todas esas cosas a las que había renunciado y aún no había conseguido.
—Seguro que estás bien para andar cocinando a estas horas —le preguntó a su madre, con aire de preocupación.
—Creo que aún puedo poner un poco de agua a hervir en una cafetera —dijo ella con cierta ironía—. Y si no, para eso estás tú ahora aquí —añadió, abrazando efusivamente a su hijo—. No sabes la alegría que me da verte. Eres la mejor medicina que podían recetarme.
Sebastian sintió que esas palabras calaban en su corazón con una extraña mezcla de ternura y remordimientos. Decidió cambiar de conversación, aprovechando que Marilyn había entrado en la cocina y se había colocado junto al frigorífico como un centinela peludo que desease cobrar sus servicios con algún resto de pescado.
—¡Vaya, ya está aquí otra vez esta gata! Por cierto, ¿por qué le pusiste Marilyn?
—Por Marilyn Monroe —respondió Barbara, sin dudarlo un instante—. Cuando camina, mueve las caderas como lo hacía Marilyn Monroe en Con faldas y a lo loco.
Sebastian apretó los labios para contener la risa, sabiendo que a su madre no le gustaría que se riese de su explicación.
—Si tú lo dices, mamá.
Sebastian se volvió para observar a la gata y se perdió la mirada enigmática de satisfacción que pasó fugazmente por el rostro de su madre.
Capítulo 2
Estás muy guapa, mamá.
Brianna se apartó del espejo de cuerpo entero de su habitación y miró a la pequeña que acababa de pronunciar esas palabras. Se sintió halagada. Pero no era el cumplido lo que le había llegado más al corazón, sino que la niña le hubiera llamado «mamá».
Mamá.
Se preguntó si alguna vez se acostumbraría a oír esa palabra dirigida a ella. Sabía el valor que tenía, sobre todo porque, biológicamente hablando, ella no era realmente la madre de Carrie.
Pero era la única familia de aquella criatura de cuatro años. Ella y su padre, que, gracias a Dios, había asumido perfectamente el papel de abuelo.
Jim MacKenzie, su padre, la ayudaba en todo y adoraba a la pequeña de pelo rizado. Carrie no solo era un niña precoz y llena de vida, sino que poseía también una gran imaginación.
Brianna recordó las conversaciones que había mantenido con su padre.
—Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí, Bree —decía Jim cuando ella le hablaba del modelo de familia tan peculiar que habían formado.
Un familia de tres miembros y tres generaciones distintas: abuelo, hija y nieta.
—Eres mi padre, no tienes que agradecerme nada. ¿Qué se supone que debería haber hecho? ¿Dejarte solo, abandonado a tu suerte?
Brianna era un persona que ayudaba a todo el mundo sin esperar nada a cambio.
—Es lo que muchos hijos habrían hecho Muy pocos habrían renunciado a ir a la universidad y a salir con sus amigos —replicaba él, recordando todos los cuidados que su hija le había dispensado aquel verano terrible después de su grave accidente de tráfico.
Los médicos le habían pronosticado que se quedaría paralítico, si no en estado vegetativo. Ella había sido la única que lo había animado a mantener la esperanza, impidiéndole caer en la autocompasión y ceder ante el dolor de sentirse un inválido para el resto de su vida. Había trabajado con él día tras día como un capataz implacable sin hacerle concesiones ni remilgos inútiles. Él había estado a punto de tirar la toalla muchas veces, pero ella nunca se lo había permitido. Infatigable en su labor, le decía todos los días que acabaría levantándose de su silla de ruedas, por mucho que los médicos hubieran pronosticado lo contrario.