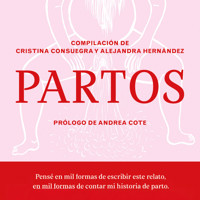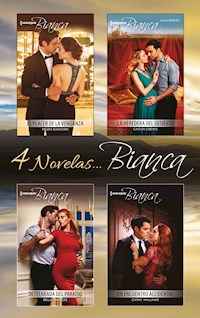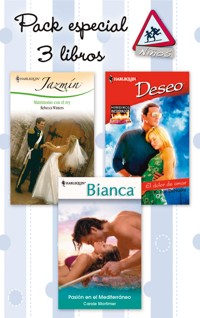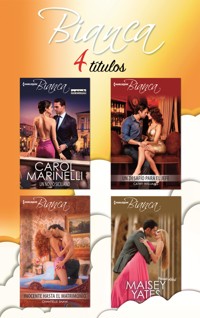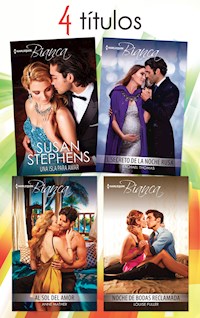9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Secretos ocultos Sharon Kendrick Camarera… amante… ¿esposa? Darcy Denton no era más que una joven e ingenua camarera. Sabía que no era el tipo del poderoso magnate Renzo Sabatini, porque no era alta, ni grácil, ni sofisticada, pero la había embelesado, y se había vuelto adicta a las noches de pasión que compartían. Mientras disfrutaba como invitada en su villa de la Toscana, Darcy vislumbró el agitado pasado de Renzo y la desolación que anegaba su alma. Pensó en poner fin a su relación antes de involucrarse demasiado, pero un día descubrió que... ¡estaba embarazada! No se atrevía a contarle a Renzo los secretos de su infancia, pero iba a ser la madre de su hijo, y era solo cuestión de tiempo que él lo descubriera y reclamase lo que era suyo... Su bien más preciado Chantelle Shaw La necesitaba para sellar el trato… El millonario griego Alekos Gionakis creía que conocía bien el valor de su secretaria. Pero, cuando ella cambió de imagen y le reveló quién era su verdadero padre, se convirtió en su bien más preciado. Alekos le ofreció a la hermosa Sara Lovejoy hacer de intermediario para que ella pudiera reunirse con su familia a cambio de que ella aceptara fingir que eran pareja. Pero sus mejores planes quedaron fuera de juego cuando comprendió que su inocencia era algo que el dinero no podía comprar. Solo por deseo Tara Pammi Tal vez no quisiese tenerla como esposa, ¡pero disfrutaría teniéndola en su cama! Si Sophia Rossi quería salvar el negocio de su padre, lo único que podía hacer era unir el imperio Rossi con el de la familia Conti. Luca Conti ya le había roto el corazón en una ocasión, pero aquella vez iba a llevar ella las riendas. Aunque Luca todavía consiguiese hacerla temblar con tan solo una mirada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 755
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2017 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack Bianca, n.º 128 - septiembre 2017
I.S.B.N.: 978-84-9170-140-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Capítulo 1
Renzo Sabatini estaba desabrochándose la camisa cuando sonó el timbre de la puerta. Tenía que ser Darcy. Acudió a su mente una imagen de ella besándolo mientras recorría su torso con las manos, y sintió un repentino calor en la entrepierna. Nadie más que ella podría ayudarlo a apartar de su mente lo que le esperaba.
Pensó en la Toscana, en lo que sería cerrar un capítulo de su vida. Era extraño que algunos recuerdos, después de tantos años, aún le doliesen tanto. Tal vez por eso siguiese pensando en esas cosas, porque continuaban doliéndole.
Pero ¿por qué dejarse llevar por la oscuridad cuando Darcy, su amante, estaba llamando a la puerta y era toda luz? Ya hacía cuatro meses que se conocían y seguía tan hechizado por ella como el primer día. Y la verdad era que no dejaba de sorprenderlo que su relación estuviese durando tanto, teniendo en cuenta que pertenecían a mundos muy distintos.
Descalzo, se dirigió al vestíbulo, atravesando las amplias estancias de su apartamento, en el distrito londinense de Belgravia, y cuando abrió la puerta se encontró a Darcy como esperaba, con el pelo y la ropa mojados por la lluvia.
Aunque no era muy alta, Darcy Denton resultaba llamativa por su belleza; era imposible no fijarse en ella. Se había recogido la rizada melena pelirroja en una coleta y debajo de la gabardina, cuyo cinturón resaltaba su estrecha cintura, asomaba el uniforme de camarera.
Darcy vivía en la otra punta de Londres, y habían constatado que perdían al menos una hora de estar juntos si iba a casa a cambiarse al salir del trabajo, aunque él mandara a su chófer a recogerla.
Él era un hombre muy ocupado, al frente de un despacho de arquitectos con proyectos en varios continentes, y su tiempo era demasiado valioso como para desperdiciarlo. Por eso, al salir de trabajar, Darcy iba allí directamente con su bolsa de viaje… y podría prescindir de la poca ropa que llevaba en ella, porque la mayor parte del tiempo que pasaban juntos estaba desnuda.
Se miró en sus ojos verdes, que brillaban como esmeraldas en su rostro de porcelana, y un cosquilleo de expectación y deseo lo recorrió.
–Llegas pronto –observó–. ¿No será que querías pillarme desvistiéndome?
Darcy esbozó una sonrisa forzada por toda respuesta, mientras Renzo se hacía a un lado para dejarla entrar. Estaba empapada, tenía frío, y había tenido un día horrible. Un cliente le había derramado el té encima, un niño había vomitado, y al ir a marcharse había empezado a llover y se había encontrado con que alguien se había llevado su paraguas.
Y ahora Renzo estaba allí plantado, en su palaciego apartamento con calefacción central, sugiriendo que no tenía nada mejor que hacer que calcular el momento justo para llegar y pillarlo desvistiéndose. Dudaba que hubiese un hombre más arrogante que él sobre la faz de la Tierra.
Claro que no podía decir que no hubiera sabido desde el principio dónde se estaba metiendo, porque todo el mundo sabía que un hombre rico y poderoso que flirteaba con una camarera solo podía querer una cosa.
Había perdido aquella batalla y acabado en la cama de Renzo. No había podido evitar dejarse seducir por él. Con solo besarla, había caído bajo su embrujo. Nunca se había imaginado que un beso podría hacerla sentirse de aquella manera, como si estuviese flotando. Le había entregado su virginidad y, tras el desconcierto de descubrir que nunca antes había yacido con un hombre, Renzo le había desvelado poco a poco los secretos del sexo, abriéndole los ojos a todo un mundo de placer.
Durante un tiempo las cosas entre ellos habían ido bien; mejor que bien. Cuando Renzo estaba en Londres y tenía un hueco en su apretada agenda, pasaba la noche con él. Y a veces también el día siguiente, si era fin de semana. Renzo le preparaba huevos revueltos, y le ponía algún CD de música clásica que nunca antes había oído, de esa que invitaba a soñar, con un montón de violines, mientras él repasaba los intrincados planos de uno de esos rascacielos que diseñaba y por los que se había hecho mundialmente famoso.
Sin embargo, últimamente algo había empezado a reconcomerla por dentro. ¿Sería su conciencia?, ¿sería la sensación de que el que Renzo la ocultara allí, como un secreto del que se avergonzaba, estuviese empezando a hacer mella en su autoestima, ya de por sí precaria?
No estaba segura. Lo único que sabía era que había empezado a analizar en qué se había convertido, y no le había gustado la respuesta. Era el juguete de un hombre rico, una mujer dispuesta a abrir las piernas solo con que él chasquease los dedos.
Y, aun así, ahora que estaba allí con él, le parecía que sería tonto dejar que sus dudas echasen a perder las horas que tenían por delante para estar juntos, así que esbozó una sonrisa, tratando de parecer despreocupada, dejó caer su bolsa al suelo y se soltó el cabello. Mientras agitaba su húmeda melena rizada, no pudo evitar sentir una punzada de satisfacción al ver que a Renzo se le oscurecían los ojos de deseo.
Claro que nunca había dudado que se sintiera atraído por ella. De hecho, parecía que estaba encaprichado con ella, y sospechaba que sabía el porqué: porque era diferente. Era una chica de clase trabajadora que no había ido a la universidad, y era una pelirroja con curvas, muy distinta de las delgadas morenas con las que Renzo solía salir en las fotos de los periódicos. Parecían incompatibles a todos los niveles… excepto en la cama.
Sí, el sexo con Renzo era increíble, pero no podía dejarse llevar por ese camino que no conducía a ninguna parte. Sabía lo que tenía que hacer; se había dado cuenta de que Renzo estaba empezando a dar por sentado que siempre estaría ahí para cuando a él se le antojase y sabía que, si dejaba que las cosas siguiesen así, la magia que había entre ellos se marchitaría poco a poco. Y no quería que pasara eso. Los malos recuerdos podían convertirse en un pesado lastre, y estaba decidida a conservar algunos buenos para aligerar esa carga. Tenía que armarse de valor y alejarse de él antes de que él se cansara de ella y la dejara tirada, destrozándole el corazón.
–He llegado pronto porque le dije a tu chófer que se fuese y he venido en metro –le explicó, atusándose el cabello húmedo con la mano.
–¿Que le dijiste que se fuera? –repitió él con el ceño fruncido, mientras la ayudaba a quitarse la gabardina–. ¿Y por qué hiciste eso?
Darcy suspiró, y se preguntó cómo sería llevar la vida de alguien como Renzo, con un chófer y un jet privado a su servicio, con empleados que le hacían la compra y recogían la ropa que había dejado tirada por el suelo la noche anterior, y sin las preocupaciones de la gente normal.
–Porque el tráfico está infernal a esta hora, y puedes tirarte media hora en un atasco –contestó quitándole la gabardina de la mano para colgarla en el perchero, junto a la puerta–. Y ahora, en vez de seguir hablando de estas menudencias, ¿qué tal si me ofreces una taza de té caliente? Vengo empapada, por si no te has dado cuenta… y estoy helada.
Sin embargo, en vez de ir a la cocina, Renzo la tomó entre sus brazos y la besó al tiempo que la asía por las nalgas para apretarla contra sí. Al notar su erección y el calor de su pecho desnudo, Darcy cerró los ojos y respondió al beso, enlazando su lengua con la de él. Renzo le separó las piernas con el muslo, y de inmediato se olvidó de todo, pero, cuando subió las manos a su torso esculpido y frotó las palmas contra él, Renzo dio un respingo.
–¿Estás intentando calentarte las manos en mi pecho?
–Ya te he dicho que estaba helada. Y como tú no quieres apiadarte de mí y hacerme una mísera taza de té…
–Hay otras formas de entrar en calor –murmuró él–. Podría enseñártelas –tomó su mano y la condujo hasta su entrepierna–. ¿Qué me dices?, ¿quieres venirte a la ducha conmigo?
Darcy no habría podido decir «no» aunque hubiera querido. Una caricia de Renzo era como prender fuego a una mecha, y con solo estar un par de segundos en sus brazos estallaba en llamas.
Ya en el cuarto de baño, de los labios de Renzo salían palabras susurradas en italiano mientras le bajaba la cremallera del uniforme y quedaban al descubierto sus senos. Tener unos pechos grandes siempre había sido una pesadilla para ella porque eran como un imán para los hombres, y, aunque no podía costearlo con lo que ganaba sirviendo mesas, más de una vez había pensado en someterse a una operación para reducirlos.
De hecho, había pasado mucho tiempo disimulándolos con sujetadores especiales, pero todo había cambiado cuando Renzo le había dicho que nunca había visto unos pechos tan hermosos, y le había enseñado a amar su cuerpo. Le encantaba cuando los succionaba y cuando los mordisqueaba suavemente hasta hacerla gemir de placer. Hasta había empezado a comprarle lencería.
Era lo único que dejaba que le comprase. Renzo le decía que no comprendía su reticencia a dejar que se gastase dinero en ella, pero no estaba por la labor de explicárselo. Sus razones eran demasiado dolorosas y personales. Si dejaba que le comprase prendas de lencería bonita y sexy, como sujetadores de escote abalconado y braguitas minúsculas a juego, era solo porque decía que lo excitaba vérsela puesta, y quitársela, y porque decía que realzaban su figura.
También porque la hacía sentirse sensual cuando estaba en el trabajo, sabiendo que llevaba esa lencería fina, hecha con la mejor seda y el mejor encaje, bajo el feo uniforme de camarera.
Renzo le había dicho que quería que pensase en él cuando estuviese fuera, que cuando estaba lejos de ella le gustaba imaginarla masturbándose mientras pensaba en él. Y aunque nunca lo había hecho, la idea la excitaba.
Claro que todo lo que tuviera que ver con Renzo la excitaba: lo alto que era, su figura atlética, su cabello negro, sus ojos castaños, y hasta las gafas que se ponía para revisar los planos de uno de sus proyectos. Igual que la excitaba cómo estaba mirándola en ese momento mientras la acariciaba.
Pronto toda su ropa estuvo en el suelo, y, cuando su amante italiano estuvo desnudo también, Darcy tragó saliva al ver su tremenda erección.
–Impresionante, ¿no? –bromeó él con una sonrisa burlona–. ¿Quieres tocarme?
–No hasta que no estemos dentro de la ducha bajo el chorro del agua caliente. Con lo frías que tengo las manos, si te tocara, darías tal salto que te golpearías la cabeza con el techo.
Renzo se rio y la llevó dentro de la ducha. Con el agua caliente chorreando sobre ambos, Renzo la besó con avidez mientras le masajeaba los pechos y jugueteaba con sus pezones. El vapor que los envolvía hizo que su imaginación la transportara a una selva tropical, y cerró los ojos un instante para disfrutar de las caricias de Renzo y de la relajante sensación del agua caliente en su piel.
Deslizó las manos por el torso de Renzo, deleitándose en el tacto de sus músculos, perfectamente definidos bajo su piel aceitunada. Alargó la mano atrevidamente para agarrar su miembro erecto, y lo frotó con el índice y el pulgar como sabía que le gustaba. Renzo gruñó de placer, y Darcy cerró los ojos cuando su mano descendió por su vientre hasta enredarse en los húmedos rizos de entre sus muslos. Introdujo un dedo entre sus pliegues hinchados y, cuando empezó a moverlo dentro y fuera de ella, al tiempo que le acariciaba el clítoris con el pulgar, Darcy se encontró arqueando las caderas hacia él entre gemidos, ansiosa por alcanzar el clímax.
–¿A qué esperas, Renzo? –lo increpó jadeante–. Hazme tuya ya…
–Estás un poco impaciente, ¿no?
Pues claro que estaba impaciente. Había pasado casi un mes desde la última vez que se habían visto. Renzo se había ido a Japón por su trabajo, y luego a Sudamérica. Había recibido algún que otro e-mail de él, aunque todos breves e impersonales, y un día, cuando habían retrasado su vuelo, la había llamado desde el aeropuerto de Río de Janeiro, pero probablemente solo lo había hecho para matar el tiempo.
Una y otra vez había intentado convencerse de que no la afectaba la absoluta falta de interés que mostraba Renzo. Nunca la había engañado; desde el principio le había dejado claro lo que no debía esperar de su relación, como amor, o cualquier tipo de compromiso por su parte.
El día que habían tenido esa conversación se había vuelto hacia Renzo mientras él hablaba, y la había sorprendido la desolación que había visto en sus ojos. Habría querido preguntarle qué le ocurría, pero no lo había hecho; estaba segura de que no le habría contestado y se habría encerrado aún más en sí mismo. Además, tenía por costumbre no meterse en los asuntos de los demás. Cuando se le hacían a alguien demasiadas preguntas personales, se corría el riesgo de que se las devolvieran, y eso era lo último que quería. No quería que nadie hurgase en su vida ni en su pasado.
Cierto que había aceptado las frías condiciones que Renzo había impuesto a su relación, pero habían pasado ya varios meses desde esa conversación, y el tiempo lo cambiaba todo. Hacía que los sentimientos se volviesen más profundos, y que se empezase a soñar con lo imposible, como imaginarse que se podía tener un futuro con un arquitecto multimillonario con casas en medio mundo y un estilo de vida completamente distinto del suyo. ¿Cómo iba a querer un hombre casarse con una simple camarera?
Apretó los labios contra el hombro de Renzo, mientras pensaba en cómo responder a su pregunta para demostrarle que aún tenía algún control sobre la situación, aunque estuviese perdiéndolo por segundos.
–¿Impaciente? –murmuró contra su piel mojada–. Si voy demasiado deprisa para ti, podemos dejarlo para más tarde. Y así me tomo esa taza de té que no has querido hacerme. ¿Es eso lo que quieres?
La respuesta de Renzo fue inmediata e inequívoca. La empujó contra la pared de azulejos, le abrió las piernas y la penetró, arrancando un gemido ahogado de su garganta. Cuando empezó a mover las caderas, Darcy gritó de placer. Renzo se lo había enseñado todo sobre el sexo y ella había sido una alumna aplicada. En sus brazos se sentía viva.
–Renzo… –jadeó mientras entraba y salía de ella.
–¿Me has echado de menos, cara?
Darcy cerró los ojos.
–He echado de menos… esto.
–¿Y nada más?
Darcy habría querido espetarle que en su relación no había nada aparte del sexo, pero ¿por qué estropear aquel momento tan erótico? Además, ningún hombre querría oír algo así en el fragor del coito, aunque fuera cierto. Y menos un hombre con un ego como el de Renzo.
–Pues claro que te he echado de menos –contestó cuando se quedó quieto, esperando su respuesta.
Tal vez Renzo advirtió la falta de convicción en sus palabras, porque, aunque empezó a mover las caderas de nuevo, el ritmo era mucho más lento, casi insoportable, como si estuviera infligiéndole un tormento en vez de haciéndole el amor.
–Renzo… –protestó.
–¿Qué pasa? –respondió él como si tal cosa.
¿Cómo podía parecer tan calmado, cuando ella no podía aguantar más? Lo necesitaba, necesitaba ese orgasmo… Claro que mantener el control en cualquier situación era lo que a Renzo se le daba mejor.
–No juegues conmigo –le dijo.
–Creía que te gustaba jugar –murmuró él–. Quizá… –le susurró al oído– debería hacerte suplicar.
–¡Ah, no!, ¡de eso nada! –exclamó Darcy, agarrándolo por las nalgas para retenerlo contra sí.
Renzo se echó a reír y por fin le dio lo que quería y comenzó a mover las caderas tan deprisa y con tanta fuerza que una escalada de placer sacudió a Darcy hasta que, entre intensos gemidos, le sobrevino el ansiado orgasmo. A Renzo le llegó poco después, y dejó escapar un largo gruñido de satisfacción.
La sostuvo entre sus brazos hasta que dejó de temblar, y luego la enjabonó con tal ternura que parecía que estuviese intentando compensarla por aquella sesión de sexo casi salvaje. Luego tomó una toalla y la secó con delicadeza antes de llevarla en volandas al enorme dormitorio.
La depositó sobre la cama, se tumbó a su lado y después de taparlos a ambos con la sábana y la colcha, le rodeó la cintura con los brazos. Darcy se notaba somnolienta, y suponía que él también lo estaría, pero deberían tener algo de conversación, y no solo aparearse como animales y luego quedarse dormidos. Pero ¿no era eso lo único que había en su relación, el sexo?
–¿Qué tal tu viaje? –se obligó a preguntarle.
–Dudo que te interese.
–Sí que me interesa.
–Lo que tú digas –murmuró él, antes de bostezar–. El hotel está casi terminado, y me han encargado el diseño de una nueva galería de arte en Tokio. Ha ido bien y ha sido un viaje provechoso, aunque agotador.
–¿Alguna vez has pensado en bajar un poco el ritmo?, ¿en quedarte en un segundo plano y limitarte a disfrutar de tu éxito?
–La verdad es que no –contestó él con otro bostezo.
–¿Por qué no? –insistió ella, aunque notaba que lo estaba irritando con sus preguntas.
–Porque alguien que ha llegado tan alto como yo he llegado no puede permitirse bajar el ritmo. Hay cientos de arquitectos que vienen pisando fuerte y a los que les encantaría estar donde yo estoy. Si le quitas el ojo a la pelota, aunque solo sea un momento, estás perdido –le explicó Renzo–. ¿Por qué no me cuentas tú cómo te ha ido a ti la semana? –murmuró acariciándole un pezón.
–¡Bah, yo no tengo nada interesante que contar! Lo único que hago es servir mesas –contestó ella.
Cerró los ojos, dando por hecho que iban a dormir, pero se equivocaba, porque Renzo se puso a masajear sus pechos y a frotar su creciente erección contra su trasero hasta que ella lo instó con un gemido a que la poseyera, y la penetró desde atrás, encontrándola húmeda y lista para él.
Mientras se movía dentro y fuera de ella la besaba en el cuello y jugueteaba con sus pezones, y pronto Darcy llegó al clímax, temblorosa y jadeante. Llevaban dos orgasmos en menos de una hora, y al poco rato, incapaz de seguir luchando contra el cansancio y el sopor que se estaba apoderando de ella, se quedó profundamente dormida.
Cuando se despertó, notó que Renzo se levantaba de la cama y lo oyó salir de la habitación. Al abrir los ojos y mirar hacia la ventana, vio que estaba atardeciendo. Los últimos rayos del sol teñían las hojas de los árboles, y a lo lejos se oía el canto de un mirlo.
Los frondosos árboles de los jardines de Eaton Square, adonde daban las ventanas del dormitorio, hacían que pareciese que estaban en medio del campo en vez de en Londres. Pero era solo una ilusión; más allá de aquella exclusiva zona residencial se alzaban edificios con apartamentos y tiendas en rebajas, y se extendían calles de aceras no tan limpias, con montones de coches y conductores enfadados tocando el claxon. Y a unas cuantas estaciones de metro, aunque pareciese que fuesen millones de kilómetros, en una galaxia distinta, estaba el minúsculo apartamento que para ella era su hogar.
A veces aquello se le antojaba como algo sacado de una novela rosa, la típica historia del multimillonario y su amante, la camarera, porque esas cosas no solían pasarles a chicas como ella. Pero Renzo jamás se había aprovechado de ella; nunca le había pedido nada que ella no hubiera estado dispuesta a darle. Además, tampoco era culpa de Renzo que lo que seguramente había pretendido que fuese un romance de una sola noche, se hubiese alargado hasta devenir en la extraña relación que tenían. Una relación que solo existía entre las paredes de su apartamento porque, como si hubieran llegado a un tácito acuerdo, nunca salían a cenar, ni a tomar una copa, ni a bailar, ni le había presentado a sus amigos… Claro que los amigos de Renzo eran gente rica e influyente, como él, que no tenían nada en común con ella. Por no mencionar lo raro que sería que empezasen a aparecer juntos en actos públicos cuando ni siquiera eran una pareja de verdad.
No, Darcy tenía los pies en el suelo. Y también el suficiente sentido común como para saber que Renzo Sabatini era como ese cucurucho de helado que se tomaba en un día soleado. Por delicioso que fuera su sabor, y aunque fuera el mejor helado que se hubiera probado, se sabía que no duraría mucho.
Cuando oyó pasos, alzó la mirada y vio a Renzo entrando en el dormitorio con una taza en cada mano.
–¿Tienes hambre? –le preguntó, deteniéndose junto a la cama.
–No mucha, pero sed sí que tengo.
–Me lo imaginaba –respondió él, inclinándose para depositar un beso en sus labios–. Por eso te he traído esto.
Darcy esbozó una media sonrisa y tomó la taza de té que le tendía, y Renzo se fue hacia el escritorio, donde dejó su taza para ponerse unos vaqueros. Luego se sentó, se puso las gafas, y encendió el ordenador, que había dejado suspendido, y al rato estaba ya tan enfrascado en lo que estaba mirando que Darcy se sintió completamente ignorada. Con Renzo sentado de espaldas a ella se sentía como una insignificante pieza en el complejo engranaje de su vida.
–¿Ocurre algo? –inquirió él, como extrañado por su silencio, aunque sin volverse.
¿Habría dejado entrever su irritación? Por el tono de su pregunta le dio la impresión de que esperaba que se apresurase a negarlo, y casi hasta que se disculpase. Le había dado el pie para que le dijera que no, que no pasaba nada. Para que le sonriese dócilmente, como solía hacer, y diese unas palmaditas en el colchón para que fuera con ella. Pero no estaba de humor para poner buena cara y fingirse dócil y sumisa. Antes de salir del trabajo había oído una canción en la radio que había evocado en ella recuerdos dolorosos del pasado y de su madre, a quien llevaba toda su vida intentando olvidar.
Era extraño cómo unos acordes podían tocarle a una la fibra sensible y hacer que te entrasen ganas de llorar, pensó. Y cómo se podía seguir queriendo a alguien aunque te decepcionase una y otra vez.
Había albergado la esperanza de que, al ir allí, Renzo le haría el amor y borraría la angustiosa desazón que la embargaba, pero había ocurrido exactamente lo contrario. Su desazón había aumentado porque se había dado cuenta de que vivir a la sombra de un hombre rico no la hacía feliz, y de que cuanto más tiempo siguiese con él, más difícil le resultaría volver al mundo real, a su mundo.
Apuró el té y dejó la taza en la mesilla. Había llegado el momento de poner fin a aquello, y aunque iba a echar a Renzo muchísimo de menos, no tenía más remedio que hacerlo.
–Estaba pensando que no podré verte durante un tiempo –le dijo en un tono lo más neutral y despreocupado posible.
Esas palabras consiguieron por fin que le prestara atención, porque se volvió y dejó las gafas sobre la mesa, y frunciendo el ceño le espetó:
–Pero ¿de qué estás hablando?
–Me han dado una semana de vacaciones y me voy a Norfolk.
Por su cara, era evidente que su respuesta lo había desconcertado. Normalmente sus cosas no le interesaban, aunque de vez en cuando le preguntase por cortesía cómo le iba, pero ahora sí parecía interesado.
–¿Y qué vas a hacer tú en Norfolk?
Ella se encogió de hombros.
–Buscar un apartamento de alquiler. Estoy pensando en mudarme allí.
–¿A Norfolk?
–Pues sí, no sé por qué te sorprendes tanto. Ni que te hubiese dicho que me voy a Marte…
–No sé, es que… –Renzo frunció el ceño–, ¿qué hay en Norfolk?
Darcy había pensado decirle que quería un cambio en su vida, lo cual era cierto, y no entrar en las verdaderas razones, pero la absoluta falta de comprensión por su parte la enfadó, y la voz le temblaba de ira cuando contestó.
–Porque allí al menos tengo la posibilidad de alquilar un apartamento con vistas a algo que no sea un muro de ladrillos. Y de encontrar un trabajo en el que no tenga que servir a gente tan estresada que ni te da los buenos días, y que es incapaz de decir «por favor» y «gracias» –le espetó–. Y la oportunidad de respirar un aire con menos polución, de disfrutar de un coste de vida más bajo y de un ritmo de vida menos agotador.
Renzo frunció el ceño de nuevo.
–Entonces… ¿es porque no te gusta el sitio donde vives?
–Se ajusta a mis necesidades, pero me parece que no es nada extraordinario aspirar a algo mejor.
–¿Por eso no me has invitado nunca a tu apartamento?
–Supongo.
Nunca lo había invitado porque le daba vergüenza. Le costaba imaginárselo sentado en su viejo sofá, con una bandeja en las rodillas y tomando comida china, entrando en su minúsculo cuarto de baño o, peor aún, compartiendo la estrecha cama con ella. Los dos se habrían sentido incómodos, y la brecha social que los separaba se habría hecho aún más evidente.
–¿Querrías que lo hubiese hecho? –le preguntó.
Renzo sopesó la pregunta de Darcy. La verdad era que no. Sabía lo distinta que era su vida de la de ella y, si lo hubiera llevado a su apartamento, probablemente se habría sentido en la obligación moral de extenderle un cheque para que se comprase una nevera nueva o que reformase el baño. Y como Darcy era la mujer más orgullosa que conocía, se habría negado en redondo una y otra vez.
A excepción de la lencería que le compraba, había rechazado todos los regalos que había querido hacerle, y no lo entendía. Le gustaba hacer regalos caros a las mujeres porque así no se sentía en deuda con ellas. Esos regalos reducían sus relaciones a lo que eran en realidad: transacciones.
–No es que estuviera esperando que me invitaras –contestó pausadamente–, pero sí que hablarías conmigo de tus planes de vacaciones en vez de tomar una decisión sin decirme nada.
–¡Pero si tú nunca hablas de tus planes conmigo! –exclamó ella–. Haces siempre lo que te parece.
–¿Me estás diciendo que quieres que repase mi agenda contigo antes de tomar decisiones? –inquirió él con incredulidad.
–Por supuesto que no. Me dejaste bien claro desde el principio que no te gusta que se inmiscuyan en tus asuntos, y todo este tiempo lo he respetado. Creo que no es mucho pedirte que tú hagas lo mismo.
–Pero has dicho que vas a ir a Norfolk a buscar un apartamento –repitió él.
–Sí, tal vez.
–Entonces, puede que esta sea la última vez que nos vemos.
Ella se encogió de hombros.
–Podría ser.
–¿Y ya está? ¿Así es como va a terminar esto?
–¿Qué esperabas? Antes o después se tenía que acabar.
Renzo la escrutó con los ojos entornados. Sabía que nada duraba eternamente, sí. Y que al cabo de un mes, o quizá menos, habría encontrado a otra mujer que ocupase su lugar. Probablemente una mujer que encajase mejor con él. Pero era ella la que estaba hablando de dejarlo, y eso no le gustaba.
Era un hombre orgulloso; tal vez incluso fuera más orgulloso que Darcy. No estaba acostumbrado a que las mujeres lo dejasen. Era él quien las dejaba, y era él quien decidía cuándo se terminaba la relación. Aún deseaba a Darcy; todavía no había llegado con ella a ese estado de aburrimiento que le hacía desviar las llamadas de una mujer directamente a su buzón de voz, o dejar pasar un tiempo desproporcionado antes de responder a sus mensajes de texto.
–¿Y si te vienes de vacaciones conmigo, en vez de irte sola a Norfolk?
Por cómo se dilataron sus pupilas, supo que su sugerencia la había sorprendido. Lo miró con recelo y le preguntó:
–¿Lo dices en serio?
–Claro, ¿por qué no?
Renzo se levantó de la silla, y fue a sentarse en el borde de la cama, junto a ella.
–¿Tan extraño te parece?
Darcy se encogió de hombros.
–No es lo que solemos hacer. Siempre nos quedamos aquí; nunca salimos.
–Cierto, pero la vida sería muy aburrida si siempre hiciésemos lo mismo, ¿no? –murmuró alargando la mano para acariciarle un pecho–. ¿Me estás diciendo que no te atrae la idea de pasar unos días fuera conmigo? –inquirió, frotando el pezón con el pulgar.
Darcy tragó saliva y se mordió el labio inferior.
–Renzo… me… me cuesta pensar con claridad cuando me tocas de esa manera…
–¿Qué es lo que tienes que pensar? –la increpó él, pellizcando suavemente el pezón–. Te he hecho una propuesta muy sencilla. Podrías venirte conmigo. Tengo que ir a la Toscana este fin de semana. Y aún te quedaría tiempo para ir a Norfolk.
Darcy se recostó contra los almohadones y cerró los ojos mientras él le masajeaba el seno con toda la mano.
–Tienes una casa allí, ¿no? –le preguntó en un susurro–. En la Toscana.
–No por mucho tiempo. Ese es el motivo de mi viaje; voy a venderla –respondió él con voz ronca–. Antes tengo que ir a París por negocios, pero podemos viajar por separado –se quedó callado un momento–. ¿No te tienta la idea?
Las palabras de Renzo se filtraron en la mente distraída de Darcy mientras continuaba atormentándola con deliciosas caricias. Abrió los ojos y se humedeció los labios con la lengua, haciendo un esfuerzo por concentrarse en cuál debería ser su respuesta.
¿Y si le dijera que sí? Podría ir a la Toscana con él e imaginar que era su novia, alguien que le importaba y no solo una mujer a la que quería arrancarle la ropa cada vez que estaban juntos.
–Sí, la verdad es que sí me tienta –murmuró–; un poco.
–No ha sido una respuesta muy entusiasta –observó él–. ¿Puedo tomarla como un «sí»?
Ella asintió y volvió a cerrar los ojos, y suspiró de placer cuando empezó a acariciar su otro seno.
–Bien –Renzo se quedó callado y su mano se detuvo–. Pero primero tendrás que dejar que te compre algo de ropa.
Darcy abrió los ojos y se incorporó como impulsada por un resorte, apartando su mano.
–¿Cuándo te meterás en esa cabezota que tienes que no quiero tu dinero, Renzo?
–Me va quedando bastante claro –respondió él–, pero, aunque me parece admirable que seas una mujer independiente, creo que te equivocas en tu forma de enfocar esto. ¿Es que no puedes aceptar de buen grado un simple regalo? A la mayoría de las mujeres les gusta que les hagan regalos.
–Pues yo no los quiero –le espetó ella con aspereza.
–En este caso no es cuestión de que quieras o no esa ropa, sino de que la necesitas, así que me temo que voy a tener que insistir –respondió él–. Tengo un estatus que mantener. Como mi acompañante, la gente se fijará en ti, y detestaría que te sintieras juzgada negativamente por no ir vestida de la manera adecuada.
–¿Como tú me estás juzgando ahora mismo, quieres decir? –lo increpó ella.
Renzo sacudió la cabeza y una sonrisa se dibujó en sus labios.
–Por si no te has dado cuenta, personalmente prefiero cuando no llevas puesto nada, pero creo que no sería muy apropiado que te pasearas desnuda por la campiña de la Toscana. Solo quiero que estés cómoda mientras estemos allí, Darcy, que te compres unas cuantas cosas bonitas, como un par de vestidos de noche por si tenemos que asistir a algún evento. No es para tanto.
Ella abrió la boca para replicarle que para ella sí lo era, pero Renzo, que se había levantado, estaba desabrochándose los vaqueros.
–¿Qué estás haciendo? –le preguntó ella.
Él esbozó una sonrisa pícara.
–Venga, utiliza tu imaginación –respondió mientras se bajaba los pantalones. Luego, apoyándose con ambas manos en el colchón, se inclinó hacia ella y susurró contra sus labios–: Voy a persuadirte para que aceptes mi dinero para comprar esos vestidos y no podrás decirme que no.
Capítulo 2
Sentado en un sillón de la sala de espera VIP en el aeropuerto de Florencia, Renzo miró su reloj y chasqueó la lengua con impaciencia. ¿Dónde diablos estaba Darcy? Sabía que detestaba que llegase tarde, igual que sabía que su día a día se regía por la misma puntualidad que un reloj suizo.
El vuelo que le había dicho que tomara había llegado hacía veinte minutos, pero ella no estaba entre los pasajeros que habían ido saliendo del avión. Había desahogado su irritación con la empleada del mostrador, que en ese momento estaba revisando la lista de pasajeros en el ordenador mientras él se veía obligado a considerar lo inimaginable: que Darcy hubiera cambiado de idea y lo hubiese dejado plantado.
Frunció el ceño contrariado. Aunque se había mostrado reacia a aceptar el dinero que le había dado para reservar el billete en primera clase y comprarse la ropa que necesitara, al final lo había tomado. Claro que podría ser que lo hubiese hecho solo porque él había insistido. Podría ser que la hubiese ofendido al sugerir que necesitaba comprarse ropa decente, o tal vez simplemente había tomado el dinero y se había largado a Norfolk.
Renzo apretó los labios cuando casi se encontró deseando que así fuera. Así al menos tendría un motivo para despreciarla, para olvidarla, en vez del regusto amargo que tenía en ese momento en la garganta al pensar que tal vez hubiera decidido poner fin a su relación.
Recordó la noche en que la había conocido. Él había salido con tres amigos banqueros de Argentina que estaban de paso y querían conocer la noche londinense. Habían ido al Starlight Room, un club nocturno, y habían pedido whisky mientras decidían a cuál de las mujeres que estaban en la barra, tomando un cóctel, sacarían a bailar. Un par de ellas le habían sonreído con coquetería, pero a él quien le había llamado la atención había sido una de las camareras, la criatura más explosiva que había visto jamás. Su uniforme, un vestido negro de satén, resaltaba sus caderas, pero había sido el vertiginoso escote lo que lo había dejado sin aliento. SantaMadonna, che bella! ¡Qué pechos! Tan voluptuosos, tan bien formados…
Al contrario que sus amigos, no había bailado con nadie, sino que se había quedado allí sentado, observándola embelesado y con una erección tremenda. La había llamado varias veces con la excusa de pedir otra copa, y cada vez que la había tenido cerca había sentido que saltaban chispas entre ellos. Nunca había experimentado una atracción tan fuerte hacia una perfecta desconocida, y aunque estaba seguro de que ella sentía lo mismo, no lo había exteriorizado en ningún momento. De hecho, por el modo en que sus grandes ojos verdes habían rehuido una y otra vez los de él, y las miradas furtivas que le había lanzado, había llegado a la conclusión de que estaba jugando al ratón y al gato con él.
Si hubiera sabido que era virgen, ¿se habría acostado con ella aun así esa noche?, se preguntó. Y de inmediato se contestó que sí. Habría sido incapaz de luchar contra el deseo que se había apoderado de él nada más verla, porque desde ese momento había sabido que no podría quitársela de la cabeza hasta haberla hecho suya.
Después de que cerrara el club se despidió en la puerta del local de sus amigos, que tomaron un taxi. Su chófer había ido a recogerlo y aguardaba junto a la acera con un paraguas, pues estaba empezando a llover. Renzo, que quería esperar a que saliera Darcy, tomó el paraguas de su mano y le pidió que se sentara al volante y aguardara unos minutos.
Ella salió del local al poco rato, y cuando se detuvo para abrir el paraguas y lo vio acercarse lo miró con recelo. La saludó con una sonrisa y, señalando el coche, con su chófer esperando al volante, se ofreció a llevarla.
–No, gracias –respondió ella, en un tono vehemente que lo sorprendió.
–¿Por qué? ¿Acaso no se fía de mí?
–Sé lo que quiere –le espetó ella–, y de mí no lo va a obtener.
Y tras decir eso echó a andar calle abajo. Renzo entró en el coche y la observó mientras se alejaba, con una mezcla de frustración y admiración.
Volvió otras noches al club, y conversando con ella se enteró de que solo trabajaba allí los fines de semana y de que iba a dejarlo porque había conseguido un empleo de día en una cafetería. Y no le había resultado nada fácil sonsacarle esa información. Era la mujer más reservada que había conocido, y eso, unido a cómo se le resistía, hizo que persistiera con ahínco en su intento por conquistarla. Y un día, justo cuando estaba empezando a preguntarse si no estaría malgastando su tiempo, accedió a dejar que la llevara a casa al salir del trabajo.
–Madonna mia! –exclamó él con sorna–. ¿Significa eso que has decidido que puedes fiarte de mí?
Ella se encogió de hombros, y con ese movimiento sus senos rebotaron, haciendo que una ráfaga de deseo aflorara en su entrepierna.
–Supongo que sí. El resto de los empleados ya se deben de haber quedado con tu cara, y has quedado inmortalizado para toda la eternidad en las grabaciones de las cámaras de seguridad cada vez que has venido, así que, si resultas ser un asesino, te atraparán muy pronto.
–¿Tengo pinta de asesino?
Al oírle decir aquello, Darcy había sonreído, y había sido como si, en un cielo cubierto, el sol hubiera asomado de pronto entre las nubes.
–No, pero un poco peligroso sí que pareces.
–Las mujeres siempre me dicen que eso es parte de mi atractivo.
–No lo dudo, aunque no sé si estoy de acuerdo. Pero, si crees que porque te deje que me lleves a casa voy a acostarme contigo, te equivocas –le advirtió Darcy.
Pero resultó que era ella la que se equivocaba. Mientras conducía por las calles de Londres en aquella noche lluviosa, le preguntó, seguro de que le diría que no, si le apetecería ir a su casa a tomar un café. Para su sorpresa, Darcy accedió.
Cuando llegaron a su apartamento, Darcy le confesó que la verdad era que no le gustaba el café, así que le preparó un té y, dándose cuenta de que si iba demasiado rápido con ella la perdería, decidió comportarse como un caballero y no presionarla. No sabía si sería por su contención, pero el caso fue que Darcy empezó a relajarse, y cuando en un momento dado, estando los dos sentados en el sofá, se inclinó para besarla, ella no hizo siquiera ademán de apartarlo. Tampoco lo detuvo cuando deslizó la lengua dentro de su boca, ni cuando comenzó a acariciarla y a quitarle la ropa. Acabó haciéndole el amor allí mismo, por temor a que cambiara de idea durante el corto trayecto entre el salón y el dormitorio.
Fue entonces cuando descubrió que era virgen, y en ese momento algo cambió. Nunca antes había hecho el amor con una virgen, y no había esperado la satisfacción que lo invadió al saber que era el primero en poseerla. Un rato después, cuando yacían allí juntos, esforzándose por recobrar el aliento, le apartó un mechón húmedo de la mejilla, y le preguntó por qué no se lo había dicho.
–¿Por qué? ¿Habrías parado si lo hubiera hecho? –le respondió ella.
–Bueno… no lo sé –admitió él–, pero… si hubiera sabido que era tu primera vez, te habría llevado a la cama y habría sido más cuidadoso.
–No soy de porcelana –contestó ella en un tono arisco.
Su respuesta confundió a Renzo, que había pensado que se mostraría vergonzosa, o cuando menos tímida, pero también hizo que aumentara la atracción que sentía por ella.
Y aunque pensó que sería solo un ligue de una noche, él también se equivocaba, porque Darcy había despertado su curiosidad. Por ejemplo, leía tantos libros como una catedrática con la que había estado saliendo durante un tiempo, aunque eran novelas, y no ensayos de filosofía ni tratados de biología molecular.
Además, no era tan predecible como otras mujeres con las que había estado. No lo aburría con historias de su pasado, ni lo atosigaba a preguntas sobre el suyo.
Sus encuentros, infrecuentes pero apasionados, satisfacían las necesidades de ambos, y parecía que Darcy comprendía y aceptaba que no estaba interesado en una relación seria.
Sin embargo, a veces rondaba su mente una pregunta incómoda: ¿por qué una mujer tan hermosa le había entregado sin dudar su virginidad a un perfecto desconocido? Y una y otra vez se encontraba planteándose la misma respuesta: ¿podría ser que hubiese estado esperando al mejor postor, a un millonario como él?
–¡Renzo!
La voz de Darcy llamándolo lo devolvió al presente, y cuando alzó la mirada la vio. No lo había dejado plantado, estaba allí, y se dirigía hacia él tirando de una maltrecha maleta. Renzo, acostumbrado al apagado uniforme de camarera que vestía a diario, se quedó boquiabierto al verla. Llevaba un vestido de tirantes estampado de un color amarillo radiante con pequeñas flores azules. Era un sencillo vestido de algodón, pero le quedaba espectacular. Y no eran el corte ni el diseño lo que hicieron que todos los hombres de la sala se quedaran mirándola, sino su belleza natural y su frescura.
Sin embargo, cuando llegó junto a él, la irritación se apoderó de nuevo de él, y pensó que debería recordarle que nadie, nadie, hacía esperar a Renzo Sabatini. Arrojó al asiento de al lado su periódico y se levantó.
–Llegas tarde.
La irritación de Renzo no logró enturbiar la satisfacción que Darcy había sentido al ver cómo la había mirado al llegar. Había decidido desafiarlo con aquel vestido de rebajas para demostrarle que no le hacía falta ropa cara para vestir con estilo, y parecía que lo había conseguido.
Pero si quería conservar un buen recuerdo de aquel viaje no podían empezar con mal pie, y eso implicaba disculparse por haber llegado tarde. La verdad era que había habido un momento en que había estado a punto de cancelar su billete, porque a comienzos de semana había estado fatal por culpa de un virus estomacal que la había tenido vomitando sin parar.
–Lo sé; perdona.
Renzo asió el mango telescópico de su maleta de ruedas, y frunció el ceño al tomar su bolsa de mano.
–¿Qué llevas aquí?, ¿ladrillos?
–He metido algunos libros –respondió ella mientras echaban a andar hacia la salida–. Aunque no sabía si tendría mucho tiempo para leer.
Cuando Renzo se quedó callado con expresión huraña, en vez de responderle con un comentario provocativo como solía hacer, dedujo que no iba a perdonarle tan fácilmente que le hubiera hecho esperar.
–No puedo creerme que esté en Italia –murmuró Darcy minutos después, admirando el brillante cielo azul mientras se alejaban en coche del aeropuerto en dirección a Chiusi.
Renzo, que había permanecido callado al volante hasta ese momento, le lanzó una mirada furibunda.
–He estado más de una hora esperándote en el condenado aeropuerto –la increpó–. ¿Por qué no tomaste el vuelo que te dije?
Darcy vaciló. Podría inventarse alguna excusa para aplacarlo, pero ya había envuelto en secretos y evasivas demasiados aspectos de su vida, aterrada ante la idea de que alguien pudiera juzgarla. ¿Por qué no decirle la verdad?
Además, aquello era distinto, no era algo de lo que tuviese que avergonzarse. Debería ser franca con él respecto a la decisión que había tomado cuando le había puesto en la mano aquel grueso fajo de billetes, haciéndola sentirse terriblemente incómoda.
–Porque el billete era demasiado caro.
–Darcy, te di el dinero para que reservaras un asiento en ese vuelo.
–Lo sé, y fue muy generoso por tu parte –respondió ella, haciendo una pausa para inspirar profundamente–, pero, cuando vi lo que costaba viajar en primera clase, fui incapaz de hacerlo.
–¿Qué quieres decir?
–Pues que me parecía obsceno gastar todo ese dinero en un vuelo de dos horas, así que saqué un billete para una compañía low-cost.
–¿Que hiciste qué?
–Deberías probar a hacerlo alguna vez. Es verdad que no vas muy cómodo, pero la diferencia de precio es brutal. Igual que en la ropa.
–¿En la ropa? –repitió él sin comprender.
–Sí. Fui a esa tienda que me recomendaste en Bond Street, pero el precio que pedían hasta por una simple blusa era ridículo, así que me fui al centro y encontré otras cosas igual de bonitas pero más baratas, como este vestido –alisó la falda con la mano y añadió con una ligera incertidumbre–: Que yo creo que está bien, ¿no?
Renzo la miró y frunció el ceño.
–Sí, está bien –dijo con aspereza.
–Y entonces, ¿cuál es el problema?
Renzo resopló y, golpeando el volante con la palma de la mano, le espetó malhumorado:
–El problema es que no me gusta que me desobedezcan.
Darcy se rio.
–¡Por Dios, Renzo!, me estás recordando a un profesor cascarrabias que tuve. Solo que no eres mi profesor, ni yo soy tu alumna.
–¿Ah, no? –Renzo enarcó las cejas–. Pues yo creía que te había enseñado unas cuantas cosas…
Aquella insinuación hizo que se le encendieran las mejillas a Darcy, que lo miró de reojo y pensó, suspirando para sus adentros, en lo atractivo que era. A veces, cuando lo miraba, el corazón le palpitaba con fuerza y casi le costaba respirar. Cuando aquello terminara, ¿volvería a sentir por alguien lo que sentía por Renzo?, se preguntó. Probablemente no; nunca había sentido una atracción tan fuerte por ningún otro hombre.
¿Cómo describía Renzo lo que había ocurrido el día que se habían conocido? ¡Ah, sí! Colpo di fulmine; algo así como si lo hubiera golpeado un rayo, una atracción inmediata.
Le lanzó otra mirada a hurtadillas. Tenía el cabello despeinado, el cuello de la camisa abierto, y el sol de la Toscana hacía que su piel aceitunada pareciera de oro. Los músculos de sus muslos se adivinaban bajo las perneras de sus pantalones gris carbón, y Darcy sintió cómo se le aceleraba el pulso mientras los recorría con la mirada.
–Entonces, ¿qué vamos a hacer estos días? –le preguntó.
–¿Aparte de hacer el amor, quieres decir?
–Aparte de eso –asintió ella, sintiendo una punzada en el pecho.
Aunque el sexo con él era increíble, le gustaría que no lo sacase a colación todo el tiempo. ¿Era necesario que le recordase constantemente el único motivo por el que estaba con ella? Recordó las botas que había metido en la maleta, por si hacían senderismo, y se preguntó si no se habría hecho una idea completamente equivocada de aquel viaje. ¿Entraría en los planes de Renzo llevarla a ver algo, o solo iban a hacer más de lo mismo, aunque en un entorno más pintoresco?
–El hombre que va a comprar la casa va a venir a cenar –le dijo, sin responder a su pregunta, saliendo de la autopista a una carretera comarcal.
–Ah. ¿Eso es habitual?
–La verdad es que no, pero… bueno, es mi abogado, y quiero convencerle para que se quede con el servicio que se ocupa del cuidado de la villa. Llevan tantos años trabajando para mi familia… Va a traer a su novia, así que me viene bien que estés aquí para que no seamos impares.
Darcy apretó los labios. O sea, que iba a ser la acompañante florero, que su misión era ocupar una silla que si no se quedaría vacía, y calentarle la cama por las noches. No había nada más.
Aunque aquel comentario le dolió, no lo exteriorizó. Era algo en lo que era una maestra. En su más tierna infancia, las privaciones y el miedo que la habían marcado, le habían enseñado a ocultar sus sentimientos tras una máscara, y a mostrar siempre al mundo su mejor cara para parecer la clase de niña que un matrimonio querría adoptar y llevar a su hogar. Y aunque a veces se preguntaba qué revelaría si un día cayese esa máscara, trataba de no obsesionarse con aquel temor, diciéndose que jamás dejaría que ocurriese eso.
–¿Cuándo fue la última vez que estuviste en el extranjero? –le preguntó Renzo mientras atravesaban un bonito pueblo situado en lo alto de una colina.
–Uf, ya ni me acuerdo –se limitó a responder ella.
–¿Tanto?
Había sido a los quince años, un viaje en autocar por España con otros chicos del orfanato. Se había quemado con el abrasador sol del verano, y dormir en una caravana había sido como hacerlo en un invernadero, pero se suponía que tenían que estar agradecidos a la parroquia por recaudar el dinero para costear el viaje.
Y ella lo estaba, pero aparte del calor y las incomodidades, hubo otras cosas que le amargaron la estancia, como el día que alguien hizo un agujero en la pared de las duchas de las chicas para espiarlas, y se montó un buen jaleo, o el día que le robaron un par de braguitas mientras estaba bañándose en la piscina.
–Fue un viaje que hice con el colegio –contestó sin dar más datos–. Es la única vez que he estado fuera… hasta ahora.
Renzo frunció el ceño.
–O sea, que no eres muy viajera.
–Supongo que no.
De pronto, Darcy se dio cuenta de lo peligroso que podía ser para ella aquel viaje. El estar más tiempo con Renzo implicaba que en cualquier momento podría irse de la lengua y contarle algo que no le quería contar, algo que le repugnaría.
No quería mentirle, pero jamás podría contarle la verdad. No tenía sentido hacerlo cuando lo que había entre ellos no tenía futuro. ¿Para qué iba a hablarle de su madre yonqui? No podría soportar que la mirara con el desprecio y el espanto con que la habían mirado otras personas al enterarse.
Sin embargo, el recuerdo de su madre hizo que le remordiera la conciencia, y decidió que tenían que hablar de algo a lo que había estado dándole vueltas durante el vuelo.
–Renzo… –comenzó–. Sobre lo del dinero que te he ahorrado con lo del billete de avión y la ropa…
–Sí, ya lo sé –la interrumpió él con una sonrisa mordaz–, tenías que soltar tu alegato de «chica pobre le da una lección al millonario que va por ahí tirando el dinero». Lo capto.
–No hace falta que te pongas sarcástico –lo increpó Darcy–. Quiero devolvértelo. Lo llevo en el bolso, dentro de un sobre; solo falta el dinero que gasté en el billete y en el vestido.
–¿Cuándo te enterarás de que no quiero que me lo devuelvas? Me sobra el dinero. Y, si te hace sentir mejor, te admiro por ser una mujer de recursos y por negarte a dejarte seducir por mi dinero. No se encuentra uno con personas como tú todos los días.
Darcy se quedó callada un momento.
–Creo que los dos sabemos que no fue tu dinero lo que me atrajo de ti, Renzo.
No, no había sido su dinero, ni que fuera un importante arquitecto; sencillamente le gustaba él como persona. Era el hombre más carismático e interesante que había conocido.
Renzo giró un momento la cabeza para mirarla.
–Madonna mia… –murmuró–. Sé lo que intentas; me estás provocando para que pare en el área de descanso más próxima y te haga el amor aquí mismo, en el coche.
–Renzo, te estoy hablando en serio. Ese dinero…
–¡No quiero ese condenado dinero! –replicó él irritado–. Lo que quiero es que me pongas la mano en la entrepierna para que veas cómo me pones…
–No pienso tocarte mientras estás conduciendo –le espetó ella, decepcionada de que hubiera vuelto otra vez al sexo.
Ella estaba hablándole de sus emociones, pero parecía que él solo podía pensar en eso. Quizá sí que deberían parar y hacerlo allí, en el coche. Al menos durante unos momentos el sexo le hacía olvidar lo que ansiaba y no podía tener, cosas que otras mujeres daban por sentadas, como que un hombre se enamorara de ellas y prometiera quererlas y protegerlas durante el resto de sus vidas. Haciendo un esfuerzo por apartar esos pensamientos amargos de su mente, le dijo a Renzo para cambiar de tema:
–En vez de eso, háblame del lugar adonde vamos.
–¿Crees que hablar de eso hará que deje de pensar en lo que llevas debajo de ese bonito vestido?
–Creo que deberías concentrarte en la carretera.
–Darcy, Darcy, Darcy… –murmuró él, riéndose suavemente–. ¿Te he dicho alguna vez que una de las cosas que admiro de ti es la capacidad que tienes de dar siempre una respuesta inteligente?
–La villa, Renzo, quiero que me hables de tu villa.
–Muy bien, hablemos de la villa. La casa es muy antigua, y hay un huerto de árboles frutales, y viñedos, y un olivar… De hecho, producimos unos vinos excelentes con uva Sangiovese, y vendemos nuestro aceite a algunos de los restaurantes más exclusivos de París y Londres.
Los pocos datos que acababa de darle podría haberlos sacado de la página web de una inmobiliaria, y sin saber muy bien por qué, Darcy se sintió decepcionada.
–Parece un sitio maravilloso –murmuró sin el menor entusiasmo.
–Lo es.
–Y entonces, ¿por qué vas a vender la villa?
Renzo se encogió de hombros.
–Es el momento.
–¿Por qué?
Cuando el rostro de Renzo se ensombreció y lo vio apretar la mandíbula, Darcy se dio cuenta de que eran demasiadas preguntas.
–Uno de los motivos por los que estamos bien juntos es que hasta ahora nunca me habías acribillado a preguntas –le dijo.
–Yo solo preguntaba por preguntar…
–Pues no lo hagas –la cortó él con brusquedad–. No hurgues en mis asuntos. ¿Por qué cambiar lo que hasta ahora nos ha funcionado? Además, ya hemos llegado –anunció señalando delante de ellos con la cabeza.
Pero su expresión no se suavizó ni un ápice mientras subían por el camino de tierra, flanqueado por árboles, hacia una imponente verja de hierro forjado en la que estaba escrito el nombre de la villa: Vallombrosa.
Capítulo 3
Y cómo se supone que voy a entenderme con nadie? –preguntó Darcy cuando se bajaron del coche en el soleado patio frente a la casa–. Solo sé unas pocas palabras de italiano.
–Todas las personas del servicio son bilingües –le dijo Renzo, al que ya parecía habérsele pasado aquel arranque de mal humor–. Podrás dirigirte a ellos en tu lengua materna.
Darcy respiró aliviada, y cuando entraron en la casa sonrió con cordialidad a Gisella, la anciana ama de llaves, y a su marido, Pasquale, uno de los jardineros de la villa, cuando Renzo se los presentó y les estrechó la mano. También le presentó a Stefania, una joven criada que ayudaba a Gisella con las tareas de la casa, y a Donato, el cocinero.
–Serviremos el almuerzo dentro de una hora –les dijo este–, o antes, si tienen hambre.
–Tranquilo, podemos esperar –contestó Renzo. Luego, volviéndose hacia ella, le dijo–: ¿Qué te parece si damos un pequeño paseo y te enseño la villa? Pasquale llevará nuestras maletas arriba.
Darcy asintió. Se le hacía raro que Renzo la tratase de pronto con tanta deferencia, y que acabase de presentarla al servicio como si fuera su novia, pero se recordó que no debía hacerse ilusiones, que aquello no significaba nada. Lo siguió fuera, y en cuanto empezaron a caminar se quedó embelesada con la belleza de Vallombrosa. Las abejas zumbaban entre la lavanda, y sobre sus fragantes varas moradas revoloteaban también mariposas de brillantes colores. En uno de los muros de piedra de la casa, cubierto en parte por un rosal cuajado de rosas, tomaba el sol una pequeña lagartija.
Darcy se preguntó cómo sería crecer en un lugar así, en vez de en un gris orfanato del norte de Inglaterra como ella, el único hogar que había conocido.
–¿Te gusta? –inquirió Renzo deteniéndose y girándose hacia ella.
–¿Cómo podría no gustarme? Es precioso.
–Tú sí que eres preciosa –murmuró él, girándose para mirarla.
Después de cómo había saltado en el coche, debería resistírsele, pensó Darcy, pero, cuando le puso las manos en las caderas y la besó, le fue imposible resistirse. Entre beso y beso, Renzo le propuso al oído que fuesen dentro, y, cuando llegaron al dormitorio, Darcy estaba temblando de deseo. En cuanto hubo cerrado la puerta, Renzo la atrajo hacia sí, y devoró sus labios mientras enredaba los dedos en su melena cobriza.
–Renzo… –murmuró cuando empezó a besarla en el cuello.
–¿Qué?
Darcy se humedeció los labios.
–Ya sabes qué…
–Creo que sí –murmuró él, y Darcy lo notó sonreír contra su piel–. ¿Es esto lo que quieres?
Renzo le bajó la cremallera del vestido y la ayudó a quitárselo.
–Sí, sí, eso es lo que quiero… –dijo ella con un hilo de voz.
–¿Sabes que desde la última vez que nos vimos no he podido dejar de pensar en ti? –murmuró Renzo, desabrochándole el sujetador para dejarlo caer al suelo también.
–A mí me ha pasado lo mismo… –respondió ella, alargando las manos hacia su cinturón.
Pronto estuvieron desnudos los dos. Renzo la empujó con suavidad, haciéndola caer sobre la cama, y se colocó sobre ella, besándola de nuevo.
Darcy se agarró a sus fuertes hombros cuando comenzó a frotar el pulgar contra su clítoris, y a los pocos segundos tuvo un orgasmo. Fue tan rápido que casi sintió vergüenza. Renzo se rio suavemente y, tras introducir su miembro erecto en el calor húmedo de ella, se quedó quieto un momento.
–¿Tienes idea de cuánto me gusta estar dentro de ti? –murmuró mientras empezaba a moverse.
Darcy tragó saliva.
–Creo… creo que me hago una idea…
–Me encanta poder sentirte así… –murmuró Renzo cerrando los ojos–. Solo a ti…
No había nada de romántico en sus palabras. Darcy sabía exactamente lo que quería decir. Era la primera y la única mujer con la que había decidido prescindir de preservativos. El descubrir que era virgen la había elevado a un estatus especial dentro de las mujeres con las que había estado. Él mismo se lo había dicho. Le había asegurado que era pura; le había fascinado encontrar a una mujer que a sus veinticuatro años aún no había tenido relaciones íntimas.
Poco después le había sugerido de un modo casual que podría tomar la píldora para que no tuvieran que usar preservativo, y ella había estado de acuerdo. Aún recordaba la primera vez que habían hecho el amor sin preservativo, y lo increíble que había sido sentirlo dentro de sí sin aquella «dichosa goma», como lo llamaba él, entre los dos.