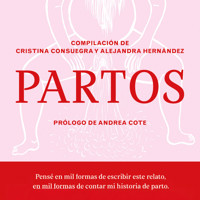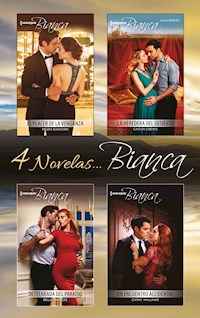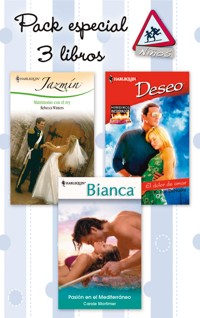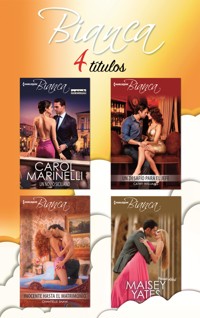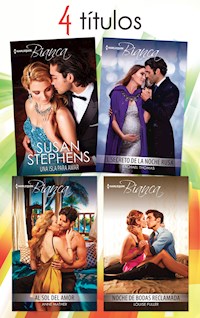9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Una noche de cuento de hadas Julia James ¿Un cuento de hadas de una noche? La joya del jeque Sharon Kendrick La escandalosa proposición del rey del desierto. ¿Casarse con un jeque a cambio de una cuantiosa recompensa económica?. Tres deseos Michelle Conder Un acuerdo muy conveniente para Sebastiano. Su estilo de vida de decadente había provocado que su abuelo se negara a cederle la empresa familiar. Para adueñarse de lo que le pertenecía legalmente, él debía demostrar que había cambiado. La corista y el magnate Julia James El espectáculo debe continuar… Para la bailarina de burlesque Gigi Valente, El pájaro azul era el único hogar verdadero que había conocido. No permitiría que el nuevo dueño, Khaled, lo destrozara.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 773
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2018 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack Bianca, n.º 136 - marzo 2018
I.S.B.N.: 978-84-9188-052-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Índice
Una noche de cuento de hadas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
La joya del jeque
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Tres deseos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
La corista y el magnate
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 1
Max Vasilikos se sentó en el sillón de cuero tras su escritorio, se echó hacia atrás y estiró las piernas.
–Bien, ¿qué me trae? –le preguntó a su agente inmobiliario del Reino Unido.
Este le tendió un taco de folletos en color.
–Creo que aquí hay unas cuantas propiedades que le interesarán, señor Vasilikos –le dijo con aire esperanzado.
De entre todos sus clientes, Max Vasilikos era uno de los más exigentes.
Max ojeó brevemente la portada de todos los folletos, pero sus ojos oscuros se detuvieron en una en particular.
Era una casa en la campiña inglesa, construida en piedra caliza de un cálido color miel, con glicinias violetas colgando sobre el porche. Estaba rodeada por verdes jardines y bosque, y se vislumbraba a lo lejos un lago. Bañado por el sol, todo el lugar tenía un atractivo especial que le hizo desear ir a inspeccionarlo en persona.
Levantó el folleto para mostrárselo a su agente y le dijo con decisión:
–Esta; quiero saber más sobre esta propiedad.
Ellen se detuvo en lo alto de la escalera. Desde el piso inferior le llegaba la aguda voz de su madrastra, Pauline.
–¡Esto es justo lo que había estado esperando! –estaba diciendo–. Y no permitiré que esa condenada muchacha intente echarlo a perder otra vez.
–¡Lo que tenemos que hacer es darnos prisa y vender la casa!
Esa segunda voz, petulante y ofuscada, era de su hermanastra, Chloe.
Ellen apretó los labios. Por desgracia, sabía demasiado bien de qué estaban hablando. Desde el día en que Pauline se había casado con su padre viudo, su hija y ella no habían tenido el menor reparo en gastar su dinero a manos llenas para vivir, como les gustaba, con toda clase de lujos.
Ahora, después de años tirando alegremente el dinero, lo único que les quedaba era la casa, que las tres habían heredado conjuntamente a la muerte de su padre por un infarto el año anterior, y su madrastra y su hermanastra estaban impacientes por venderla. Que fuera su hogar y que hubiese pertenecido a su familia durante generaciones no les importaba lo más mínimo.
Claro que su hostilidad hacia ella no era nada nuevo. Desde el día en que habían invadido su vida la habían tratado con el más absoluto desprecio. ¿Cómo podría ella, alta y desgarbada, compararse siquiera con su hermanastra, la esbelta, delicada y encantadora Chloe? Siempre andaban mofándose de ella, llamándola «elefante», porque decían que caminaba como ellos.
Bajó las escaleras dando zapatazos para fastidiarlas y ahogar sus voces. Por lo que había oído de su conversación, parecía que su madrastra había encontrado a alguien interesado en adquirir Haughton. Llevaba meses hostigándola para que se doblegara, para que cejara en su negativa a vender. Sabía que tendría que emprender acciones legales contra ella para obligarla a hacerlo, pero estaba segura de que eso no le importaba.
Sin embargo, ella no estaba dispuesta a ceder. Su corazón se había endurecido el invierno pasado, cuando su madrastra y Chloe, con la muerte de su padre aún reciente, se habían gastado una fortuna en un viaje al Caribe.
Les iba a poner lo más difícil posible vender su amado hogar, donde había sido feliz hasta el funesto día en que su madre había perdido la vida en un accidente de coche. Su muerte había sumido a su padre en una tristeza tan grande que lo había hecho tremendamente vulnerable y había caído en las redes de la ambiciosa Pauline.
Cuando entró en la sala de estar, los gélidos ojos azules de su madrastra y su hermanastra se clavaron en ella en actitud abiertamente hostil.
–¿Por qué has tardado tanto? –quiso saber Pauline–. Chloe te mandó un mensaje hace una hora para decirte que teníamos que hablar contigo.
–Estaba en un entrenamiento de lacrosse –contestó Ellen, esforzándose por mantener la calma mientras se dejaba caer en un sillón.
–Tienes barro en la cara –le informó su hermanastra.
Su expresión denotaba un profundo desdén, y no era de extrañar. Chloe lucía uno de sus innumerables modelos de alta costura –unos pantalones de corte impecable y un suéter de cachemira–, llevaba las uñas pintadas, el rubio cabello elegantemente arreglado, e iba maquillada como una estrella de cine.
Suspiró para sus adentros. Chloe era todo lo que ella no era: delicada, con cara de muñeca… ¡y tenía una figura tan, tan esbelta! El contraste con ella no podría ser mayor: aún llevaba puesto el chándal de entrenadora –daba clases de gimnasia y geografía en un colegio privado para chicas–, se había recogido su melena indomable en una coleta, y no llevaba ni pizca de maquillaje.
–Han llamado de la inmobiliaria esta tarde –comenzó a decir Pauline, fijando su mirada penetrante en ella–. Ha habido otra persona que ha expresado interés por…
–¡Y no queremos que lo estropees! –intervino Chloe con fiereza, lanzándole una mirada asesina–. Sobre todo tratándose de quien se trata –añadió.
Algo en su tono de voz escamó a Ellen, igual que la ufana expresión de Pauline.
–Max Vasilikos está buscando una nueva adquisición, y cree que Haughton podría ser justo lo que está buscando –le aclaró su madrastra.
Ellen la miró sin comprender, y Chloe resopló burlona.
–¡Por favor, mamá!, no esperes que sepa quién es Max Vasilikos –exclamó–. Es un tipo asquerosamente rico con un montón de propiedades en medio mundo. Acaba de romper con Tyla Brentley. De ella por lo menos sí que habrás oído hablar, ¿no?
Sí que sabía quién era Tyla Brentley. Era una actriz inglesa que había alcanzado la fama en Hollywood con una película romántica que había sido un éxito de taquilla. Sus alumnas la idolatraban.
Pero ese Max Vasilikos… Aparte de la lógica deducción de que con ese apellido debía de ser de origen griego, no sabía nada de él. Sin embargo, un escalofrío le recorrió la espalda de solo pensar que un tipo así pudiera llegar a hacerse con Haughton, con su hogar. Lo único que haría sería vender la propiedad por un precio exorbitante a un oligarca ruso o a un jeque árabe que solo pasarían allí una o dos semanas al año, a lo sumo. Y sin ser amado, sin nadie que lo habitara… Haughton languidecería.
–Quiere venir a ver la propiedad en persona –dijo Pauline–, y le he invitado a almorzar hoy con nosotras.
Ellen se quedó mirándola.
–¿Y sabe que tenemos la casa en copropiedad, y que yo no estoy dispuesta a vender mi parte? –le preguntó, yendo directa al grano.
Pauline obvió ese desagradable detalle con un ademán.
–Lo que yo sí sé, Ellen –le dijo mordaz–, es que seremos muy, muy afortunadas si se decide a comprar la propiedad. Y no quiero que lo estropees. De hecho, confío en que, ya que yo no puedo convencerte, el señor Vasilikos sí logre hacerte entrar en razón.
Chloe soltó una risa ahogada.
–¡Mamá, por Dios! ¡No puedes hacerle algo tan cruel a ese pobre hombre! ¡Pretender que intente razonar con Ellen…! –se mofó.
–Ella también tiene que estar presente –insistió su madre–. Y mostraremos un frente unido.
A Ellen aquello le apetecía tan poco como que le sacaran una muela, pero al menos tendría la oportunidad de dejarle bien claro a ese Max Vasilikos que no estaba dispuesta a vender su hogar, se dijo levantándose.
Tenía que darse una ducha, pero como el ejercicio le había abierto el apetito decidió que pasaría antes por la cocina para picar algo. Se había convertido en su lugar favorito de la casa porque Pauline y Chloe, a quienes no les gustaba ensuciarse cocinando, raramente entraban allí.
De hecho, ahora dormía en una de las habitaciones en esa parte de la casa, la que daba al patio de atrás, había acondicionado la habitación contigua para usarla como salita, y apenas pisaba la parte frontal para evitar a su madrastra y a su hermanastra.
Sin embargo, en ese momento, mientras se dirigía por el pasillo a la puerta verde que conducía a lo que antaño habían sido las dependencias del servicio, sintió que se le encogía el corazón al mirar la imponente escalera, la oscura madera que recubría las paredes, las antiguas baldosas de piedra bajo sus pies…
¡Cómo amaba aquella casa…! Sentía por ella una fuerte y profunda devoción, y jamás renunciaría a ella voluntariamente. ¡Jamás!
Cuando vio surgir altos setos a ambos lados de la sinuosa carretera comarcal, Max Vasilikos supo que estaba llegando a su destino, y aminoró la velocidad. Era un día a principios de primavera, y el sol brillaba sobre la campiña del condado de Hampshire. Estaba ansioso por llegar, por ver si la propiedad que lo había cautivado por las fotos que le había mostrado su agente estaría a la altura de sus expectativas. Y no solo como inversión. Todo el conjunto –los jardines y el terreno boscoso circundante, la cálida piedra caliza, las armoniosas proporciones y el diseño de la casa– se le antojaba tan… hogareño. Sí, esa era la palabra.
De hecho, era una casa en la que se veía viviendo. Aquel pensamiento lo sorprendió. Siempre había sido feliz con la vida de trotamundos que llevaba, alojándose en hoteles, dispuesto a subirse a un avión en cualquier momento.
Claro que… nunca había tenido un hogar. Su rostro se ensombreció. Su madre siempre se había avergonzado de que fuera ilegítimo, y sospechaba que se había casado más que nada para intentar ocultarlo.
Sin embargo, su padrastro no quería un hijo bastardo, y a su madre la había convertido en una esclava, en un burro de carga que guisaba, fregaba y limpiaba en su pequeña taberna en una isla del mar Egeo. Él mismo había pasado su infancia y su adolescencia sirviendo las mesas mientras su padrastro se ocupaba tan solo de recibir a los clientes y de dar órdenes.
El día en que su madre había muerto –seguramente de agotamiento, además de por el cáncer de pulmón que le habían detectado, ya tarde–, se había marchado y no había vuelto. Había tomado el ferry a Atenas con una sensación de quemazón en el pecho, no solo por el dolor de la pérdida, sino también por la fiera determinación de alejarse de su padrastro y ser dueño de su destino.
Estuvo trabajando durante cinco años en la construcción y con lo que fue ahorrando adquirió su primera propiedad, una granja abandonada que fue restaurando con el sudor de su frente y que luego vendió, obteniendo beneficios suficientes como para comprar otras dos propiedades similares y hacer lo mismo. Y así fue como empezó su negocio inmobiliario, que poco a poco fue creciendo hasta convertirse en el emporio internacional que era en la actualidad. Incluso se había hecho, por cuatro cuartos, con la taberna de su padrastro cuando la holgazanería de este lo había llevado a la quiebra. Sus labios apretados se arquearon en una sonrisa de cruel satisfacción al recordarlo.
Su expresión cambió abruptamente al ver en la pantalla del GPS que había llegado a su destino. Cruzó las columnas de piedra de la imponente verja de entrada, y avanzó por un sendero flanqueado por árboles y arbustos de rododendros que a su vez daban paso a un antiguo camino de grava para carruajes que llegaba hasta la fachada de la casa. Aminoró un poco más la velocidad para disfrutar de la vista, complacido, pues las fotografías no lo habían engañado.
La casa se alzaba, como en ellas, en un entorno con exuberante vegetación, y el sol se reflejaba en las ventanas emplomadas. Por las columnas de piedra del porche trepaban sendos arbustos de glicinias, y aunque aún no estaban en flor, sin duda sería un espectáculo para la vista cuando florecieran, como lo eran los narcisos amarillos que bordeaban el porche, como soldados, a ambos lados.
La satisfacción de Max iba en aumento. La casa era elegante, pero no demasiado grande ni ostentosa. Y aunque fuese tan solo una casa de campo construida por terratenientes burgueses, era hermosa y muy acogedora. Más que una casona era un hogar.
¿Podría convertirse en su hogar como había pensado al ver las fotografías? Frunció el ceño ligeramente, preguntándose por qué de repente lo asaltaban esas ideas. ¿Había llegado a esa edad en que uno empezaba a pensar en sentar la cabeza, en formar una familia? Era algo que hasta entonces jamás se había planteado. Ninguna de las mujeres con las que había estado había despertado esa inquietud en él. Y Tyla menos que ninguna. Era como él: una persona desarraigada que siempre estaba de viaje por su trabajo.
Tal vez por eso habían conectado, porque tenían eso en común. Sin embargo, no se podía sustentar una relación en algo tan nimio, y había cortado con ella porque su culto al cuerpo había acabado cansándolo.
Quizá lo que le ocurriera era que él buscaba algo distinto, algo… Sacudió la cabeza mentalmente. No había ido allí a reflexionar sobre su vida privada, sino para tomar una simple decisión de negocios: si adquirir o no aquella propiedad para añadirla a su extensa cartera inmobiliaria.
Rodeó la casa, paró el coche y le gustó lo que vio cuando se bajó. La parte trasera, que correspondía a las dependencias del servicio, como en todas las casas antiguas, no era tan elegante como la fachada, pero el patio tenía mucho encanto. Estaba empedrado, lo flanqueaban a izquierda y derecha edificios anexos con tejado a dos aguas, y lo adornaban varias jardineras de flores y un banco de madera junto a la puerta de la cocina.
Fue hacia allí para preguntar si podía dejar allí aparcado el coche, pero justo cuando iba a llamar a la puerta esta se abrió, y lo embistió alguien con una gran cesta de mimbre y una abultada bolsa de basura.
Se le escapó un improperio en griego y dio un paso atrás. La persona que había salido como un huracán era una mujer joven, y no demasiado agraciada. Era grande, corpulenta y tenía recogido el cabello –una abundante mata de cabello oscuro y fosco– en una coleta. Llevaba unas gafas redondas, y estaba roja como un tomate. Además, el chándal morado con el que iba vestida era horrendo, y parecía que le sobraban unos cuantos kilos.
Pero no porque fuera tan poco atractiva iba a dejar de conducirse como un caballero.
–No sabe cuánto lo siento –le dijo muy educado–. Quería preguntar si podría dejar mi coche ahí –añadió señalando su vehículo–. Me están esperando; soy Max Vasilikos y he venido a ver a la señora Mountford.
Ella miró el coche antes de mirarlo de nuevo a él. Estaba cada vez más roja. Apoyó la cesta en la cadera, pero no le contestó.
–¿Puedo dejarlo ahí? –insistió Max.
La joven asintió con visible esfuerzo y balbució algo incomprensible. Max esbozó una sonrisa meramente cortés.
–Estupendo –dijo.
Y, olvidándose de ella, se dio media vuelta y rodeó la casa. Al llegar a la entrada, un portón enorme de roble con tachones de hierro, iba a usar la aldaba para llamar, pero se abrió en ese mismo instante. Parecía que aquella joven fortachona había avisado de su llegada.
La fémina que le había abierto no podría ser más distinta de ella. Era bajita, delicada, ultraesbelta… Su pelo rubio ceniza estaba peinado y cortado a la moda, iba perfectamente maquillada, y vestía un modelo de alta costura. La fragancia de su perfume lo envolvió cuando lo invitó a entrar con un ceremonioso ademán.
–Señor Vasilikos… pase, por favor –le dijo con una sonrisa.
Max entró y admiró complacido el amplio vestíbulo con baldosas de piedra y la impresionante escalera que conducía al piso de arriba.
–Soy Chloe Mountford –se presentó la joven rubia–. Nos alegra tanto que haya podido venir…
Max dio por supuesto que era la hija de la señora de la casa, y la siguió hasta una puerta de doble hoja, que ella abrió con teatralidad.
–Mamá, ya está aquí el señor Vasilikos –anunció.
Max se adentró en la estancia, que era una sala de estar en tonos gris pálido y azul claro, con una chimenea de mármol y un montón de muebles. Era evidente que la decoración había sido realizada por un diseñador de interiores, lo cual lo decepcionó un poco. Denotaba un buen gusto demasiado calculado; era demasiado perfecto, como sacado de una revista de decoración.
«No podría sentarme en una sala así; es una decoración demasiado estudiada. Tendría que…». Detuvo ese pensamiento. Estaba adelantando acontecimientos. Aún no había visto el resto de la casa ni había decidido si iba a comprarla.
Sentada en uno de los sofás junto a la chimenea, había una mujer que dedujo que sería la señora Mountford. Era delgada, y vestía con la misma elegancia que su hija. No se levantó al verlo entrar, sino que le tendió su mano enjoyada. Se conservaba bien para su edad, y a juzgar por lo terso que se veía su cuello, adornado con un collar de perlas en doble hilera, sospechaba que había pasado por las manos de un cirujano plástico.
–Señor Vasilikos, es un placer conocerlo –lo saludó sonriente, en un tono gentil–. Le doy la bienvenida a Haughton.
–El placer es mío, señora Mountford –respondió él, acercándose a estrecharle la mano.
Se sentó en el sofá que ella le indicó, a su izquierda, y Chloe Mountford se acomodó en el sofá de enfrente.
–Le agradecemos que se haya tomado la molestia de venir; estamos seguras de que tendrá una agenda apretadísima –dijo la hija–. ¿Va a quedarse mucho tiempo en Inglaterra, señor Vasilikos?
Max se preguntó si tendría intención de tirarle los tejos. Esperaba que no, porque aunque estuviera de moda la delgadez extrema, a él no le gustaban las mujeres que parecían una raspa de pescado. Ni, por supuesto, tampoco las que estaban en el otro extremo.
–Pues no lo tengo pensado aún, la verdad –respondió.
–¡Cómo se nota que es usted un magnate de los negocios!, todo el tiempo de aquí para allá… –comentó Chloe Mountford con una risita.
De pronto se abrió una puerta casi oculta en la pared empapelada, y entró con una bandeja de café la joven grandota con la que se había encontrado al llegar.
Se había cambiado el horrendo chándal por una falda gris y una blusa blanca, y las zapatillas de deporte por unos zapatos planos de cordones, pero le sentaban igual de mal.
–¡Ah, Ellen, ahí estás! –exclamó Pauline Mountford.
La joven avanzó torpemente hacia ellos y dejó la bandeja sobre la mesita.
–Señor Vasilikos, esta es mi hijastra, Ellen.
Max, que la había tomado por una criada, se sorprendió al oír eso.
–¿Cómo está? –murmuró levantándose.
La joven se sonrojó, respondió con un asentimiento de cabeza, y se dejó caer en el otro sofá, junto a su hermanastra. Max volvió a sentarse y no pudo evitar comparar a la una con la otra. No podrían ser más distintas: una bajita, delicada y arreglada con esmero, y la otra grandota y hecha un adefesio.
–¿Quieres que sirva yo el café, o quieres hacer de madre? –le preguntó Ellen Mountford a su madrastra.
Su tono mordaz hizo que Max la mirara con los ojos entornados.
–Es igual; sírvelo tú, por favor –respondió la señora Mountford, ignorando la pulla de su hijastra.
–¿Leche y azúcar, señor Vasilikos? –le preguntó Ellen Mountford.
Su voz sonaba tirante, como si se encontrase incómoda con aquella situación. Observó, ahora que se le había pasado el sonrojo, que tenía un cutis bonito. De hecho, tenía buen color, como si pasase la mayor parte del tiempo al aire libre. La impresión contraria a la que daba su hermanastra, bastante más pálida, que le recordaba a una delicada flor de invernadero.
–Lo tomaré solo, gracias –respondió.
La verdad era que no tenía muchas ganas de café, ni tampoco de charlar, pero comprendía que era una formalidad por la que tenía que pasar antes de que le enseñaran la propiedad.
Ellen Mountford le sirvió el café y le tendió la taza. Él murmuró un «gracias», y apenas la hubo tomado, ella apartó la mano bruscamente, como si el roce de sus dedos le hubiera provocado una descarga eléctrica, y agachó la cabeza, prosiguiendo con su tarea. Le pasó una taza a su madrastra, otra a su hermanastra, y finalmente se sirvió la suya y se puso a remover el café con la cucharilla.
Max se echó hacia atrás, cruzó una pierna sobre la otra, y tomó un sorbo de café.
–Bueno, ¿y cómo es que quieren deshacerse de un lugar tan hermoso? –le preguntó a Pauline Mountford con una sonrisa cortés.
–Pues… ¡es que esta casa alberga tantos recuerdos! –exclamó la viuda–. Y desde que mi marido murió me resulta demasiado doloroso seguir viviendo aquí. Sé que tengo que ser fuerte y empezar una nueva vida –suspiró con resignación–. Será muy duro, pero… –sacudió la cabeza, entristecida.
–Pobre mamá… –murmuró su hija, dándole unas palmadas en el brazo antes de volverse hacia él–. Hemos tenido un año horrible –le dijo.
–Lamento su pérdida –respondió Max–. Pero comprendo las razones por las que quieren vender la propiedad.
Ellen Mountford plantó su taza en la mesita, y el brusco ruido hizo que girara la cabeza hacia ella. Tenía los labios apretados, y sus mejillas volvían a estar teñidas de rubor.
–Tengo que ir a ver cómo va la comida –dijo levantándose abruptamente.
Cuando se hubo marchado, su madrastra se inclinó hacia él y le confió en voz baja:
–La pobre Ellen se tomó muy mal la muerte de su padre. Estaba muy unida a él. Quizá demasiado –dijo con un suspiro. Pero de pronto mudó su expresión sombría y esbozó una sonrisa–: Bueno, seguro que quiere ver el resto de la casa antes de almorzar. Chloe estará encantada de mostrársela –dijo riéndose.
Su hija se levantó y él hizo lo mismo. Sí que estaba impaciente por ver la casa; no quería escuchar más detalles sobre la vida personal de la familia Mountford, que no le interesaban en lo más mínimo.
Capítulo 2
Ellen llegó a la cocina con el corazón desbocado. Bastante duro era que cualquier persona fuera a ver su casa –su hogar– con intención de comprarla, pero… ¡ay, Dios!, ¡que esa persona tuviera que ser un hombre tan apuesto como Max Vasilikos! Notó que le ardían las mejillas, igual que en ese embarazoso momento en que casi lo había tirado al suelo cuando iba a salir a tirar la basura.
Se había quedado mirándolo boquiabierta como una tonta. Claro que lo raro habría sido que no se hubiese quedado mirándolo: más de un metro ochenta, anchos hombros, atlético… Y encima era guapísimo: con ese pelo y esos ojos oscuros, esa piel morena, esas facciones esculpidas…
Apartó esa imagen de su mente. Tenía cosas más importantes en las que pensar que en lo apuesto que era aquel posible comprador. Tenía que conseguir, fuera como fuera, encontrar el momento para dejarle bien claro que no iba a permitir que se quedase con su hogar. Pauline le había soltado esa basura hipócrita y vomitiva de los recuerdos dolorosos, pero la verdad era que lo que querían era sacar el mayor beneficio posible con la venta de Haughton, el último bien que quedaba de la herencia de su padre.
Pues no lo iba a permitir; lucharía contra ellas hasta las últimas consecuencias. «Si pretenden obligarme a vender, tendrá que ser porque lo dicte un juez. Me enfrentaré a ellas con uñas y dientes. Haré de esto la batalla legal más cara y más larga que se puedan imaginar».
Sin duda lo que querría un hombre como Max Vasilikos, que era inversor inmobiliario, era que la venta se cerrase rápidamente para poder revender él después la propiedad a un precio mayor y sacarse un jugoso beneficio. No querría los retrasos que podría implicar un pleito.
Mientras ella insistiese en que no quería vender, a Vasilikos no le quedaría otro remedio que esperar a que se resolviese la batalla legal con Pauline y Chloe. Y con un poco de suerte acabaría cansándose, encontraría otra propiedad que comprar y dejaría Haughton tranquilo.
Esa era la única esperanza a la que podía aferrarse, pensó mientras le echaba un ojo al pollo que tenía en el horno y empezaba a cortar las verduras. «Jamás me convencerá de que le venda mi hogar. ¡Jamás!».
Y tal vez fuera esa clase de hombre que hacía que las mujeres se derritieran con una sola mirada suya, pero de eso ella no tenía que preocuparse, se dijo torciendo el gesto. No, un hombre como Max Vasilikos no se molestaría siquiera en utilizar sus encantos de donjuán con una chica fea y patosa como ella.
–¿Un jerez, señor Vasilikos? ¿O a lo mejor le apetece algo más fuerte? –preguntó Pauline.
–El jerez me va bien, gracias.
Estaba de vuelta en la sala de estar después del «tour» por la casa, y ya había tomado una decisión: aquella era la casa que quería tener, la casa que convertiría en su hogar. Era una idea que aún se le hacía rara, pero estaba empezando a acostumbrarse a ella. Tomó un sorbo del jerez que le había tendido la viuda y paseó la mirada por la elegante estancia.
Casi todas las demás habitaciones que le había mostrado su hija tenían también la marca del interiorista que había decorado aquella sala de estar: estéticamente agradable, pero sin la menor autenticidad.
Únicamente la biblioteca le había dejado entrever lo que la casa debía de haber sido antaño, antes de que la señora Mountford se gastase una fortuna en redecorarla. Los sillones de cuero gastado, las anticuadas alfombras y las estanterías llenas de libros tenían un encanto especial del que las otras habitaciones, aunque elegantes, carecían. Era evidente que el difunto Edward Mountford había impedido que el interiorista que había buscado su esposa pisase en sus dominios, y él no podría estar más de acuerdo con aquella decisión.
Se dio cuenta de que su anfitriona le estaba diciendo algo, y se obligó a dejar por un momento de imaginarse los cambios que quería hacer en la casa para prestarle atención.
Sin embargo, no tuvo que continuar mucho tiempo con aquella anodina conversación, porque a los pocos minutos se volvió a abrir la puerta de servicio y reapareció la hijastra, Ellen.
–La comida está lista –anunció sin preámbulos.
Atravesó la sala de estar y abrió las puertas. A pesar de que parecía algo tímida, observó Max, no iba encorvada, sino que andaba erguida, con los hombros hacia atrás y la espalda bien recta.
La verdad era que resultaba extraño que su madrastra y su hermanastra fuesen tan bien vestidas y en cambio ella, que al fin y al cabo era la hija del difunto dueño de la casa, fuese tan poco… elegante, pensó frunciendo el ceño. Claro que muchas mujeres con sobrepeso se descuidaban hasta el punto de no preocuparse en absoluto por su aspecto.
La escrutó con la mirada mientras la seguía al comedor, con la madrastra y la hermanastra detrás de él. «Tiene buenas piernas», se encontró pensando. O, cuando menos, unas pantorrillas torneadas; era lo único que dejaba ver la falda que llevaba. Sus ojos se posaron en su pelo fosco. Esa coleta no la favorecía nada… aunque no hubiera favorecido ni a la mismísima Helena de Troya. Seguro que un buen corte de pelo mejoraría su aspecto.
Cuando se sentó a la cabecera de la mesa, como ella le indicó, estudió su rostro. Las gafas eran demasiado pequeñas para sus facciones, pensó. Hacían que su barbilla pareciese más grande de lo que era, y que, en cambio, sus ojos pareciesen pequeños. Y era una lástima, se dijo, porque eran de un castaño cálido, casi ambarinos. Frunció el ceño de nuevo. También tenía unas pestañas bonitas, largas y espesas, pero debería depilarse el entrecejo. ¡Casi parecía Frida Kahlo!
¿Por qué no se hacía… algo? Tampoco haría falta gran cosa para mejorar su imagen. Podría empezar por una ropa que disimulase con más estilo sus kilos de más. O mejor, claro, por perder esos kilos de más. Tal vez debería hacer más ejercicio.
Y comer un poco menos…, porque se fijó en que ella y él eran los únicos que estaban comiendo con ganas. Y era una pena, porque el pollo estaba delicioso, pero Pauline y su hija apenas probaban bocado mientras hablaban.
Aquello lo irritó. ¿No se daban cuenta de que estar demasiado delgado era tan poco deseable como el sobrepeso? Volvió a posar sus ojos en Ellen Mountford. ¿Podía decirse de verdad que tuviese sobrepeso? Tal vez la blusa le quedara un poco justa de mangas, pero no tenía papada ni…
Debió de darse cuenta de que estaba mirándola, porque volvió a ponerse colorada. Max apartó la vista. ¿Por qué estaba pensando en cómo se podría mejorar su aspecto? ¡Ni que tuviera algún interés en ella!
–¿Qué piensan hacer con las cosas que hay en la casa? –le preguntó a su anfitriona–. ¿Se llevarán los cuadros cuando la vendan?
Ellen Mountford tosió, como si se le hubiese atragantado el sorbo de agua que estaba tomando, y al mirarla de reojo Max vio que su expresión se había tornado beligerante.
–Lo más probable es que no –le estaba contestando Pauline Mountford–. Yo creo que van muy bien con la casa, ¿no le parece? Claro que si los vendiéramos con ella habría que tasarlos individualmente –añadió enfáticamente.
Max paseó la mirada por las paredes. No tenía objeción en quedarse con los cuadros, ni tampoco en quedarse con los muebles originales. En aquellos que habían sido adquiridos por consejo del interiorista, sin embargo, no tenía interés alguno. Se fijó en un hueco vacío en la pared tras Chloe Mountford. Había un rectángulo oscuro en el papel, como si allí hubiese habido un cuadro.
–Vendido –dijo Ellen Mountford con tirantez, como si le hubiese leído el pensamiento.
Su hermanastra soltó una risita.
–Era un bodegón espantoso con un ciervo muerto –dijo–. ¡Mamá y yo lo detestábamos!
Max esbozó una sonrisa educada, pero observó que Ellen Mountford no parecía muy feliz con la pérdida de aquel cuadro.
–Díganos, señor Vasilikos –intervino su anfitriona, reclamando su atención–: ¿cuál será su próximo destino? Me imagino que su trabajo le llevará por todo el mundo –le dijo con una sonrisa, antes de tomar un sorbo de vino.
–El Caribe –contestó él–. Estoy construyendo un complejo turístico en una de las islas menos conocidas.
Los ojos azules de Chloe Mountford se iluminaron.
–¡Adoro el Caribe! –exclamó con entusiasmo–. Mamá y yo pasamos las Navidades pasadas en Barbados. Nos alojamos en Sunset Bay, por supuesto. No hay nada que se le pueda comparar, ¿no cree?
Max conocía Sunset Bay; era el complejo hotelero más lujoso de Barbados. No tenía nada que ver con el que él estaba construyendo.
–Bueno, en su clase es de lo mejor, desde luego –concedió.
–Cuéntenos más cosas de su proyecto –le pidió Chloe Mountford–. ¿Cuándo será la inauguración? A mamá y a mí nos encantaría estar entre sus primeros huéspedes.
Max vio endurecerse aún más las facciones de Ellen Mountford, como si hubiese algo de todo aquello que la molestara. Se preguntó qué podría ser, y de pronto, sin saber por qué, acudió a su mente un recuerdo. A su padrastro siempre le había molestado cualquier cosa que él dijese, hasta el punto de que había acabado por acostumbrarse a mantener la boca cerrada en su presencia. Apartó ese recuerdo infeliz de su mente y regresó al presente.
–La verdad es que el estilo de mi complejo turístico será muy distinto del de Sunset Bay –comentó–. La idea es que sea lo más ecológico posible, un proyecto sostenible: duchas con agua de lluvia y nada de aire acondicionado.
–¡Cielos…! –exclamó Chloe Mountford, y sacudió la cabeza–. Entonces creo que no es para mí. Llevo muy mal el calor.
–Claro, no está hecho para todo el mundo –admitió Max. Se giró hacia Ellen Mountford–. ¿Qué opina usted?, ¿le atrae la idea? Dormir en bungalós de madera sin paredes, cocinar en una fogata al aire libre…
No sabía muy bien por qué, pero quería hacer que tomara parte en la conversación, escuchar su punto de vista. Estaba seguro de que sería muy distinto del de su hermanastra.
–Me suena a «glamping» –balbució ella de sopetón.
Max frunció el ceño.
–«¿Glamping?» –repitió sin comprender.
–Camping con glamour; vamos, camping de lujo –le explicó ella–. Creo que es así como lo llaman. Como una acampada para gente con dinero a la que le atrae la idea de estar en contacto con la naturaleza, pero permitiéndose ciertas comodidades.
Max sonrió divertido.
–Vaya… esa podría ser una buena descripción de mi proyecto –admitió.
Chloe Mountford soltó una risita.
–Pues a mí eso del «camping de lujo» me suena a contradicción –apuntó–. Supongo que sería de lujo para alguien como Ellen, que organiza acampadas para niños pobres de Londres, pero a mí me parece que eso de lujo no tiene nada –añadió estremeciéndose con dramatismo, como si la sola idea de dormir y comer al aire libre le diera repelús.
–Los chicos se lo pasan bien –dijo su hermanastra–. Les resulta emocionante porque muchos de ellos nunca han ido al campo.
–¡Las buenas acciones de Ellen! –exclamó Pauline–. Estoy segura de que debe de ser muy gratificante.
–Claro, aunque vuelva con la ropa manchada de barro –comentó su hija con una risita, y miró a Max, como esperando que le riera la gracia.
Pero sus ojos estaban fijos en Ellen. Nunca se hubiera imaginado que alguien de una familia pudiente organizase acampadas para niños pobres.
–¿Y dónde las hace, aquí? –le preguntó con interés.
–En el colegio en el que doy clases –contestó ella–. Montamos las tiendas de campaña en el campo de lacrosse. Y podemos usar el pabellón de deportes para actividades a cubierto, y los niños pueden usar las duchas y la piscina.
Mientras hablaba, Max vio por primera vez que se le iluminaban los ojos, y que cambiaba su expresión. Se la veía entusiasmada, y observó sorprendido que sus facciones se habían transformado por completo: las líneas de su rostro parecían más suaves, más amables.
Pero entonces, como si se hubiese dado cuenta de que estaba animándose demasiado, Ellen Mountford se quedó callada y volvió a ponerse seria, destruyendo aquella milagrosa transformación. Por algún motivo aquello lo irritó, y abrió la boca para hacerle otra pregunta, para intentar sacarla de nuevo de su caparazón, pero su anfitriona se le adelantó.
–Me imagino que después del almuerzo querrá ver los jardines –le dijo Pauline Mountford–. Solo estamos a comienzos de primavera, pero dentro de una semana o dos los rododendros empezarán a florecer –añadió sonriente–. Es un auténtico estallido de color.
–Rododendros… –murmuró Max–. «Árbol de las rosas»… esa es la traducción literal del griego.
–¡Vaya, eso es fascinante! –exclamó Chloe Mountford–. Entonces, ¿proceden de Grecia?
–No, proceden del Himalaya –le aclaró al punto su hermanastra–. Se introdujeron en Inglaterra en la época victoriana, y por desgracia han proliferado en algunas zonas, relegando a especies autóctonas. Son como una plaga.
Chloe Mountford la ignoró por completo.
–Y luego, un poco después, a principios de verano florecen las azaleas. En mayo están espectaculares. ¡Montones y montones de ellas! Mamá hizo que los jardineros abrieran un sendero que discurre entre ellas. Es tan agradable pasear por él en…
–No, no fue ella –la interrumpió su hermanastra, soltando bruscamente sus cubiertos en el plato–. El sendero de las azaleas lleva ahí mucho más tiempo: ¡fue idea de mi madre! –se quedó mirándola furibunda un instante y se levantó–. Si habéis acabado, me llevaré los platos –dijo, y empezó a recogerlos.
Los puso en la bandeja que había dejado en la mesita auxiliar y abandonó con ella el comedor.
Pauline Mountford suspiró con resignación.
–Le pido disculpas por el comportamiento de Ellen –le dijo a Max, y miró a su hija, que tomó el relevo.
–Es que a veces Ellen es demasiado… sensible –murmuró con tristeza–. Tendría que haber cuidado más mis palabras –añadió con un suspiro.
–Intentamos tener con ella toda la paciencia que podemos –intervino su madre con otro suspiro–, pero… En fin… –concluyó, dejando la frase sin terminar y sacudiendo la cabeza.
Sí que debía de ser difícil para ellas tratar con una persona tan difícil, pero sus problemas familiares no le incumbían, así que Max cambió de tema, preguntándoles a qué distancia estaba Haughton de la costa.
Chloe Mountford estaba explicándole que no estaba muy lejos y que, si le gustaba navegar, Haughton era el campamento base perfecto para que tomara parte en la regata de Cowes Week, cuando su hermanastra volvió a entrar con la bandeja, esa vez cargada con una tarta de manzana y platos de postre. Distribuyó los platos y dejó la tarta en la mesa con los utensilios para cortarla y servirla, pero no volvió a ocupar su asiento.
–Que aproveche –les dijo–; serviré el café en la sala de estar.
Y volvió a marcharse por la puerta de servicio.
–¿Y bien?, ¿qué le parece Haughton, señor Vasilikos? –le preguntó Pauline Mountford.
Estaba sentada frente a él, en uno de los sofás de la sala de estar, donde habían ido a tomar el café que Ellen Mountford, con tanta aspereza, les había informado que estaría esperándoles allí.
Él era el único que había tomado tarta de manzana, lo cual no lo había sorprendido, pero se alegraba de haberlo hecho. Estaba deliciosa: muy ligera, y con un suave toque de canela y nuez moscada. No había duda de que quien la hubiera hecho sabía cocinar.
¿La habría preparado la hijastra? De ser así, a pesar de ser poco agraciada, podría conquistar a un hombre por el estómago. Sacudió mentalmente la cabeza. Ya estaba otra vez, pensando en Ellen Mountford, y no comprendía por qué.
Se centró en la pregunta que le había hecho su anfitriona. Era evidente que estaba sondeándole para averiguar si de verdad quería comprar la propiedad o no. ¿Por qué no darle ya las buenas noticias? Al fin y al cabo, ya lo tenía claro. Tal vez hubiese sido una decisión impulsiva, pero el impulso que lo había llevado a tomarla había sido muy fuerte, el impulso más fuerte que había sentido jamás, y estaba acostumbrado a tomar decisiones en el acto. Su instinto nunca le había fallado, y estaba seguro de que en esa ocasión tampoco iba a fallarle.
–Es un lugar encantador –respondió estirando las piernas, como si la casa ya fuera suya–. Creo… –añadió esbozando una sonrisa– que podremos llegar a un acuerdo en torno al precio que piden, que me parece ajustado, aunque, obviamente antes querría pedirle a mi agente que haga una tasación estructural de la propiedad y demás.
A Pauline Mountford se le iluminaron los ojos.
–¡Excelente! –exclamó.
–¡Maravilloso! –la secundó su hija.
La voz de ambas no solo denotaba entusiasmo, sino también alivio. Max dejó su taza vacía en la mesa.
–Antes de irme –les dijo poniéndose de pie–, les echaré un vistazo a los jardines y los edificios anexos de la parte de atrás de la casa. No, no se levante, por favor –le pidió a Chloe Mountford cuando hizo ademán de incorporarse–. El calzado que llevo es más apropiado que el suyo para recorrer los senderos de tierra –le dijo con una sonrisa cortés, bajando la vista a sus zapatos de tacón.
Además, prefería ir a su ritmo y no tener que escuchar sus interminables panegíricos sobre los encantos de una propiedad que ya había decidido que iba a ser suya.
Salió de la habitación, y al cerrar la puerta tras de sí oyó a las dos mujeres iniciar una animada conversación. Parecían… alborozadas, igual que se sentía él. Una profunda satisfacción lo invadió cuando paseó la mirada por el vestíbulo, que pronto sería su vestíbulo.
Una familia había vivido allí durante generaciones, y ahora se convertiría en su hogar, pensó emocionado, en su hogar… y el de su familia, la familia que nunca había tenido.
Sintió una punzada en el pecho. Si su pobre madre aún viviera le habría encantado poder llevarla allí, lejos de la dura vida que había llevado, rodeándola de todas las comodidades que ahora podría haberle proporcionado.
«Pero lo haré con tus nietos, mamá. Les daré la infancia feliz que tú hubieras querido darme y no pudiste. Encontraré a una buena mujer y la traeré aquí, y formaremos una familia».
No sabía quién sería esa mujer, pero sí que estaba ahí fuera, en alguna parte. Solo tenía que encontrarla.
Estaba dirigiéndose por el pasillo a la parte trasera de la casa, cuando por la puerta abierta de la cocina salió Ellen Mountford y se plantó frente a él.
–Señor Vasilikos, tengo que hablar con usted.
Estaba seria, muy seria. Max frunció el ceño, irritado. Aquello era lo último que quería. Lo que él quería era salir de la casa y acabar de recorrer la propiedad.
–¿Sobre qué? –le espetó con fría corrección.
–Se trata de algo muy importante.
Retrocedió, indicándole que entrara con ella para que pudieran hablar en privado. Impaciente, Max atravesó el umbral de la puerta y aprovechó para pasear la mirada por la amplia cocina. Tenía armarios de madera antiguos, una mesa larga también de madera, suelo de losetas de piedra, y una vieja cocina de gas que ocupaba toda una pared. Era muy acogedora, y daba sensación de hogar. Parecía que allí, por suerte, tampoco había tocado la mano del interiorista.
Se giró hacia Ellen Mountford, que tenía las manos apoyadas en el respaldo de una silla. Se la veía muy tensa. ¿De qué se trataba todo aquello?, se preguntó Max.
–Hay algo que debe saber –le dijo.
Lo había soltado de sopetón, y Max se dio cuenta de que parecía nerviosa, y muy agitada.
–¿Y qué es? –la instó para que prosiguiese.
La vio inspirar temblorosa. Se había puesto pálida, pálida como una sábana.
–Señor Vasilikos, esto no es fácil para mí, y lo lamento mucho, pero ha hecho el viaje en vano. Da igual lo que mi madrastra le haya hecho creer: Haughton no está en venta. ¡Y nunca lo estará!
Capítulo 3
Max Vasilikos se quedó mirándola.
–¿Qué tal si me explica a qué se refiere con eso? –le dijo en un tono apaciguador.
Ellen tragó saliva y se obligó a hablar, a decirle lo que tenía que decir.
–Soy propietaria de una tercera parte de Haughton y no quiero vender.
El corazón le martilleaba con fuerza en el pecho; se lo había dicho. Sin embargo, por su expresión, parecía que Max Vasilikos no se lo había tomado demasiado bien. Tenía la mandíbula apretada y el ceño fruncido.
Ellen se estremeció. Hasta ese momento se había estado comportando como un invitado cortés y dispuesto, pero de pronto se había transformado: el Max Vasilikos que tenía ante ella ahora era el hombre de negocios que no aceptaba un no por respuesta, y que acababa de oír algo que no quería oír.
–¿Por qué no? –quiso saber él, con sus ojos fijos en ella.
Ellen volvió a tragar saliva.
–¿Qué importancia tiene eso?
–Quizá lo que espere es que les ofrezca más dinero –apuntó él, enarcando una ceja.
Ellen apretó los labios.
–No quiero vender, y no lo haré.
Él se quedó mirándola en silencio con los ojos entornados, como escrutándola.
–Me imagino que se dará cuenta –le dijo–, de que, siendo como es copropietaria, si las otras dos partes quieren vender, tienen el derecho legal a forzar la venta.
Ellen palideció, y sus manos apretaron con tal fuerza el respaldo de la silla que se le pusieron blancos los nudillos.
–Eso llevaría meses –le espetó–; alargaría la disputa tanto como me fuera posible. Ningún comprador querría esa clase de costosos retrasos.
Los ojos de Max Vasilikos seguían fijos en ella, implacables. Y entonces, de pronto, su expresión cambió.
–Bueno, sea como sea, señorita Mountford, tengo intención de ver el resto de la propiedad, ya que estoy aquí.
Lo vio pasear la mirada de nuevo a su alrededor, antes de asentir con aprobación.
–La cocina es muy agradable –dijo–. Me alegra ver que no ha sufrido ninguna reforma, como otras partes de la casa.
Ellen parpadeó confundida. Se le hacía raro estar de acuerdo con él después de que acabara de desafiarlo.
–Sí, mi madrastra no tenía interés en cambiarla –murmuró–. No la pisa demasiado.
Los ojos de Max Vasilikos brillaron divertidos.
–Pues es una suerte que haya escapado a su afán reformador –comentó.
Había una nota de conspiración en su voz que confundió aún más a Ellen.
–¿Es que no le gusta ese estilo de decoración? –le preguntó perpleja–. Mi madrastra se la encargó a un interiorista muy famoso.
Max Vasilikos sonrió.
–El gusto es algo subjetivo, y el gusto de su madrastra difiere bastante del mío. Yo prefiero un estilo menos… artificioso.
–¡Como que hasta llamó a una revista de decoración para que hicieran un reportaje fotográfico! –exclamó ella con desdén. No se lo pudo aguantar.
–Sí, es muy de ese estilo –asintió él con humor–. Dígame: ¿queda algo del mobiliario original?
Los ojos de Ellen se llenaron de tristeza.
–Algunos se subieron al desván –dijo.
Las antigüedades y las obras de arte que a Pauline no le gustaban se habían vendido –como ese bodegón que faltaba en el comedor– para que Chloe y ella pudiesen permitirse los caros destinos de vacaciones que tanto les gustaban.
–Me alegra oír eso –respondió él, sonriéndole de nuevo–. Bueno, la dejo, señorita Mountford. Voy a ver lo que me queda por ver –añadió.
Mientras abandonaba la cocina, Ellen lo siguió con la mirada. Una sensación de angustia le atenazaba el estómago cuando lo oyó salir, al poco rato, por la puerta de atrás. «¡Por favor, que no vuelva!», rogó para sus adentros. «¡Que se vaya y no vuelva más! Que se compre una casa en cualquier otro sitio y deje tranquilo mi hogar…».
Max estaba de pie a la sombra de un haya cerca del lago, admirando la hermosa vista. Le gustaba todo de aquella propiedad. Les había echado un vistazo a los edificios anexos y, aunque necesitaban algunas reparaciones, estaban en buen estado. Ya había decidido que utilizaría una parte de las antiguas caballerizas como garaje, pero que la otra parte la mantendría para su uso original. Él no montaba a caballo, pero quizá a sus hijos, cuando llegaran, les gustaría tener ponis.
Ese pensamiento lo hizo reír. Allí estaba, imaginándose ya con hijos, antes siquiera de haber encontrado a la mujer con la que los tendría. Y aun antes de eso tenía que comprar Haughton. Debería haber sido informado desde un principio del régimen de copropiedad, no que Ellen Mountford le hubiera soltado de repente aquella bomba, pensó frunciendo el ceño.
En fin, ya se ocuparía luego de ese problema. Ahora lo que quería hacer era acabar de explorar los terrenos que había más allá de los jardines que rodeaban la casa. Había un sendero que discurría a través del césped sin cortar, junto al bosque, a lo largo del perímetro del lago bordeado por juncos. Lo recorrería y le echaría un vistazo a lo que parecían unas falsas ruinas decorativas en el extremo más alejado.
«A mis hijos les encantaría jugar allí, y haríamos picnics en verano. O barbacoas por las tardes. Y quizá nadaríamos en el lago, aunque también construiría una piscina, probablemente cubierta, dado el clima de Inglaterra, con un techo de cristal».
Iba pensando en esas cosas mientras caminaba cuando llegó al final del bosquecillo y divisó a lo lejos las falsas ruinas. Había una mujer vestida con un top deportivo y un pantalón corto de chándal haciendo estiramientos junto a una de las columnas.
Max frunció el ceño. Si los vecinos se habían acostumbrado a hacer jogging por allí, cuando adquiriese Haughton tendría que dejarles claro que aquello era propiedad privada. Sin embargo, a medida que iba acercándose distinguió mejor las facciones de la deportista, y se quedó patidifuso.
¡Imposible! No podía ser aquella joven fachosa y con sobrepeso… No podía ser Ellen Mountford. Era imposible… Y, sin embargo, era ella… solo que no lo parecía. Llevaba el cabello suelto y tenía un cuerpo… un cuerpo escultural.
No podía apartar los ojos de ella, de ese cuerpo atlético, esbelto. El top deportivo resaltaba unos senos voluptuosos y perfectos, y el estómago que dejaba al descubierto era completamente liso, sin un ápice de grasa, y los pantalones cortos de chándal se ajustaban a unas caderas estilizadas y exhibían unas piernas larguísimas, torneadas y tonificadas. Tampoco llevaba puestas las gafas.
No tenía sobrepeso, ¡lo que estaba era en forma! No salía de su asombro, y mientras la recorría con la mirada sintió que lo invadía una oleada de calor. ¿Cómo podía haber ocultado ese cuerpo? Bueno, no era difícil de imaginar, con el horrendo chándal con que la había visto al llegar, y luego con esa blusa y esa falda tan poco favorecedoras…
–¡Vaya, hola! –la saludó cuando ya estaba a solo unos pasos.
Fue un saludo afable, pero ella se irguió como impulsada por un resorte y se quedó mirándolo aturdida y con unos ojos como platos, como un animal deslumbrado por los faros de un coche.
A Ellen se le escapó un gemido ahogado al ver, con espanto, aparecer ante ella a la última persona que quería ver en ese momento: ¡Max Vasilikos!
La tensión emocional del día la había superado de tal manera que, en cuanto lo había oído salir de la casa, había subido a cambiarse. Necesitaba salir, desahogarse y liberar esa tensión, y había pensado que salir a correr la ayudaría.
Había tomado la ruta más larga, con la esperanza de que al volver él ya se habría ido en su coche, ¡no que iba a aparecer de la nada!
Al ver cómo estaba mirándola, cayó en la cuenta de lo mucho que dejaba al descubierto la ropa que llevaba y se puso roja como un tomate, pero alzó la barbilla, desafiante, en un intento desesperado por disimular su azoramiento.
–Cuando las vi sentadas la una al lado de la otra, me pareció que Chloe y usted no podían ser más distintas –observó Max Vasilikos–, pero ahora veo que, aun compartiendo el mismo apellido, nadie podría tomarlas por hermanas. ¡Ni por asomo!
No debió de percatarse de la expresión dolida de ella, porque tras sacudir la cabeza con incredulidad continuó hablando.
–Perdone, no debería estar reteniéndola con mi cháchara; se le agarrotarán los músculos. ¿Le importa que la acompañe de regreso a la casa? Si corre a un ritmo suave, iré caminando a su lado y así podremos hablar.
Se hizo a un lado y Ellen, que no habría sabido cómo negarse sin parecer grosera, empezó a correr al tiempo que él echaba a andar junto a ella. El corazón le latía pesadamente, pero no por el ejercicio. Las palabras tan crueles que acababa de decirle, como si nada, resonaban dolorosamente en su interior, pero no iba a dejarle entrever que la había herido.
Haciendo un esfuerzo por olvidarse de su escueto atuendo, de que estaba sudando, le preguntó:
–¿De qué quiere hablar?
–Voy a hacerle a su madrastra una oferta por Haughton –respondió él–, y será una oferta generosa…
A Ellen le dio un vuelco el corazón.
–Sigo sin querer vender –le contestó, apretando los dientes.
–Y a usted le correspondería… más de un millón de libras.
–Me da igual cuánto nos ofrezca, señor Vasilikos –le dijo ella con firmeza–. No quiero vender.
–¿Por qué no? –inquirió él frunciendo el ceño.
–¿Que por qué no? –repitió ella con incredulidad–. Mis motivos son personales. No quiero vender y punto –se detuvo y se giró para mirarlo–. No hay más. Y aunque ellas quieran vender, yo haré todo lo que esté en mi mano para impedir que se complete la venta. ¡Lucharé hasta el final!
Su vehemencia hizo que Vasilikos enarcara las cejas, aturdido, y abrió la boca, como para decir algo. El problema era que, tuviera lo que tuviera que decir, ella no quería oírlo. Lo único que quería era alejarse de él, volver a la casa, al santuario que era para ella su dormitorio. Lo único que quería era echarse en la cama y llorar, porque lo que más temía se haría realidad si aquel hombre insistía en su empeño de arrebatarle su hogar. No podía soportarlo, no podía seguir allí con él ni un segundo más… Y por eso, sin importarle lo que pudiera pensar, echó a correr hacia la casa lo más rápido que podía, dejándolo atrás.
Max la dejó marchar, pero, cuando hubo desaparecido a lo lejos, su mente era un enjambre de confusión. ¿Por qué estaba tan empeñada Ellen Mountford en crearle complicaciones?
Siguió caminando y cuando llegó a la casa fue en busca de su anfitriona. Seguía en la sala de estar con su hija, y las dos lo saludaron con efusividad y empezaron a bombardearlo a preguntas sobre qué le había parecido el resto de la propiedad, pero él fue directo al grano.
–¿Por qué no se me informó de que Haughton es una copropiedad? –les preguntó.
Había una nota en su voz que cualquiera que hubiese hecho negociaciones con él habría interpretado como una advertencia de que no intentara jugársela.
–Su hijastra me ha puesto al corriente –añadió, con los ojos fijos en Pauline.
Chloe Mountford, que estaba sentada a su lado, gruñó irritada, pero su madre la silenció con una mirada antes de girar de nuevo la cabeza hacia él. Exhaló un pequeño suspiro.
–¿Qué le ha dicho esa pobre muchacha, señor Vasilikos? –le preguntó con cierta aprensión.
–Que no quiere vender su parte. Y que tendrán que recurrir a medidas legales para obligarla, lo cual, como supongo que sabrán, sería un proceso costoso y muy largo.
Pauline Mountford se retorció las manos.
–No sabe cómo lo siento, señor Vasilikos. Siento que se vea expuesto a este… bueno, a este desafortunado contratiempo. Tenía la esperanza de que pudiéramos llegar a un acuerdo entre nosotros y…
–No es ningún secreto que quiero comprar esta propiedad –la cortó él sentándose en el otro sofá–, pero no quiero problemas, ni retrasos.
–¡Y nosotras tampoco! –se apresuró a asegurarle Chloe Mountford–. Mamá, tenemos que pararle los pies a Ellen; no podemos dejar que siga arruinándolo todo –le dijo a su madre.
Max miró a una y a otra.
–¿Saben por qué se muestra tan reacia a vender? –les preguntó.
Pauline Mountford suspiró.
–Creo que… es muy infeliz –comenzó a decir, muy despacio–. A la pobre Ellen siempre le ha resultado muy… difícil aceptarnos como parte de la familia.
–Nos odió desde el primer día –intervino su hija–. Nunca ha hecho que nos sintamos bienvenidas.
Pauline volvió a suspirar.
–Por desgracia, es la verdad; estaba en una edad muy difícil cuando Edward, su padre, se casó conmigo. Y me temo que, como hasta entonces él solo había estado pendiente de ella, a Ellen le costó aceptar que su padre buscase la felicidad junto a otra mujer tras la muerte de su madre. Hice todo lo que pude por llevarme bien con ella, igual que mi Chloe, ¿verdad, cariño? –dijo mirando a su hija–. Se esforzó por hacerse su amiga, y le hacía tanta ilusión tener una hermana, pero… En fin, no quiero hablar mal de Ellen, pero nada, absolutamente nada de lo que hiciéramos la complacía. Parecía decidida a odiarnos. A su pobre padre lo disgustaba enormemente, y ya tarde se dio cuenta de que la había consentido demasiado, de que había hecho de ella una niña posesiva y dependiente. Él podía controlar ese temperamento que tiene Ellen, aunque no demasiado, pero ahora que ya no está… –se le escapó un sollozo–. Bueno, ya ha visto usted cómo es.
–¡Jamás sale a ninguna parte! –exclamó su hija–. Se pasa todo el año aquí encerrada.
Pauline Mountford asintió.
–Es una pena, pero así es. Tiene ese modesto trabajo de maestra en su antiguo colegio, que es muy digno, no digo que no, pero impide que amplíe sus horizontes. Y no tiene vida social; siempre rechaza todos mis intentos por… bueno, por hacer que se interese por otras cosas –miró a Max–. Solo quiero lo mejor para ella. Si para mí es difícil seguir viviendo aquí con todos los recuerdos que alberga esta casa, estoy segura de que para ella es mucho, mucho peor. Tenía una dependencia insana de su padre.
Max frunció el ceño.
–¿Puede ser que no quisiera que su padre las incluyera en su testamento? –le preguntó.
¿Sería esa la raíz del problema, que habría querido que no recibieran nada de su herencia?
–Me temo que sí –confirmó Pauline–. Mi pobre Edward consideraba a Chloe como si también fuera hija suya… de hecho, le dio su apellido… y quizá eso despertó celos en Ellen.
Aquello reavivó un recuerdo amargo en Max. Su padrastro, siendo él como era un bastardo, un hijo sin padre, no había querido darle su apellido.
–Pero no quiero que piense, señor Vasilikos –continuó diciendo Pauline Mountford–, que Edward fue injusto con Ellen en su testamento. Fue tan bueno que, para asegurarse de que Chloe y yo tuviéramos nuestras necesidades cubiertas, nos incluyó como copropietarias de esta casa, pero a Ellen le dejó también todo lo demás. Mi marido era un hombre muy rico, con una buena cartera de acciones y otros bienes –hizo una pausa–. Las dos terceras partes de esta propiedad es todo lo que mi hija y yo tenemos, así que estoy segura de que comprenderá por qué necesitamos venderla, aparte de los dolorosos recuerdos que alberga para nosotras. Y, por supuesto, Ellen recibiría su parte de la venta.
Max la había escuchado atentamente, y le pareció que todo lo que Pauline Mountford le había dicho encajaba perfectamente con el brusco comportamiento del que había hecho gala su hijastra durante el almuerzo.
Se levantó de su asiento. Por el momento no había nada más que pudiera hacer.
–Bueno, me marcho –les dijo–. Vean qué pueden hacer para conseguir que Ellen cambie de opinión y de actitud.
Diez minutos después se alejaba de Haughton en su coche. Haría lo que tuviera que hacer para convencer a Ellen Mountford de que abandonara su empecinamiento. Con o sin su colaboración.
Capítulo 4
Max le dio las gracias a su consejero legal y colgó el teléfono. Tenía razón en que forzar la venta daría lugar a un largo pleito, pensó tamborileando con los dedos sobre su mesa, y él quería que Haughton fuera suyo lo antes posible –antes de finales de verano–, y para eso tendría que conseguir que Ellen Mountford depusiera su actitud.
Resopló exasperado. No había recibido noticias de Pauline Mountford, y sospechaba que no las recibiría. Si Ellen la detestaba tanto como parecía, era poco probable que su madrastra fuese a lograr hacerla cambiar de opinión con respecto a la venta.