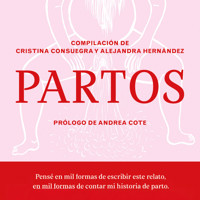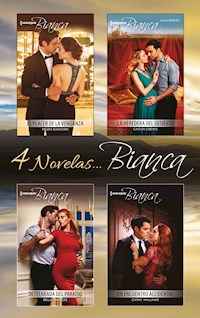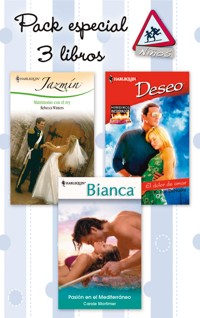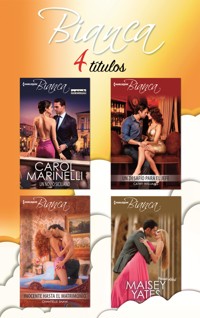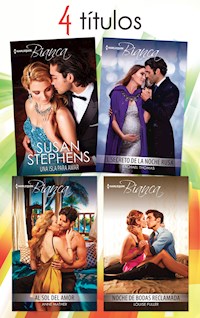7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Primera entrega, pack con las cuatro primeras novelas. Disfruta de las apasionantes historias de esta saga en la que podrás disfrutar de intensas relaciones, secretos y amantes que te conquistarán. "Pasión de diamante" de Sandra Marton. 1º de la saga. María Santos era una diseñadora de joyas neoyorquina que luchaba por abrirse camino en el mundo de la joyería, y había llegado a Aristo con la intención de conseguir aquel contrato. El príncipe Alexandros Karedes era frío, implacable y calculador. Estaba convencido de que María no era más que una cazafortunas que se había acostado con él sólo para lograr que le adjudicaran el encargo. Ahora Alex buscaba venganza. Si María quería diseñar el collar para la reina, tendría también que compartir su cama. Sería su amante, pero en la vida de un príncipe jamás habría lugar para una mujer como ella... ¿Cuánto tiempo tardaría el príncipe millonario en darse cuenta de que se había enamorado de su amante embarazada? "Tierna seducción" de Sharon Kendrick. 2º de la saga. El príncipe Kaliq Al'Farisi era tan aficionado a las mujeres como a los caballos. Con ambos dominaba siempre la situación. Eleni era una muchacha de Calista criada por un padre cruel y convencida de que no era digna de amor. Cuando el jeque Kaliq se hizo con su adorado caballo, Eleni se negó a separarse de éste y comenzó a trabajar para Kaliq como moza de cuadras. El príncipe había decidido seducirla; luego descubrió que era virgen y la conquista le resultó aún más interesante y atractiva. Sin embargo, Kaliq iba a encontrarse ante un dilema: su cuerpo deseaba a Eleni, pero su corazón ansiaba protegerla… "Tiempo de amarse" de Marion Lennox. 3º de la saga. Habían pasado diez años desde que Andreas Karedes abandonara Australia para hacer frente a sus obligaciones como príncipe de Aristo, sin sospechar que dejaba atrás a una mujer embarazada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 888
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
www.harlequinibericaebooks.com
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Pack La casa real de Karedes 1, n.º 51 - julio 2014
I.S.B.N.: 978-84-687-4726-2
Editor responsable: Luis Pugni
Índice
Créditos
Índice
La casa real de Karedes
Árbol genealógico
Pasión de diamante
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
El reino de Adamas
El diamante Stefani
Guía turística de Aristo y Calista
Cartas de la Casa de Karedes
Tierna seducción
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Epílogo
Tiempo de amarse
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
El amor prohibido del jeque
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
La casa real de Karedes
Muchos años atrás hubo dos islas gobernadas como un solo reino, el reino de Adamas. Sin embargo, las terribles disputas y rivalidades familiares hicieron que el reino acabara dividido. A partir de entonces las islas, Aristo y Calista, se gobernaron por separado, se dividió el diamante de la corona, llamado Stefani, en recuerdo de la contienda familiar, y se colocó cada mitad en una corona.
Cuando el rey dividió el reino, dándole una isla a su hijo y la otra a su hija, pronunció estas palabras:
«Gobernaréis la isla que os corresponda para velar por vuestros súbditos y darle lo mejor al reino, pero es mi deseo que con el tiempo estas dos joyas, al igual que las islas, vuelvan a unirse. Aristo y Calista son más bellas y poderosas formando una sola nación: Adamas».
Ahora el rey Aegeus Karedes de Aristo acaba de morir y el diamante de coronación de la isla ha desaparecido. Los aristianos no se detendrán ante nada para conseguir recuperarlo, pero el despiadado rey jeque de Calista les pisa los talones.
Hay que encontrar la joya, ya sea mediante la seducción, el chantaje o el matrimonio. A medida que se desarrollen las historias, saldrán a la luz los secretos y pecados del pasado y el deseo, el amor y la pasión entrarán en conflicto con el deber real. ¿Quién descubrirá a tiempo que lo único que puede volver a unir el reino de Adamas es la inocencia y pureza de cuerpo y corazón?
Uno
Al príncipe Alexandros Karedes, segundo en la línea de sucesión al trono del reino de Aristo, no le gustaba que lo hicieran esperar.
De hecho, nunca le sucedía. ¿Quién sería tan tonto como para hacer esperar a un hombre como él?
Su propio padre, pensó Alexandros con un suspiro de resignación mientras pasaba por décima vez frente a la chimenea de mármol que había en la habitación contigua a la sala de trono. Las manecillas del reloj francés situado sobre la repisa de la chimenea daban las seis. Le habían dicho que el Rey lo recibiría a las cinco y media, pero Aegeus no era conocido precisamente por su puntualidad, ni siquiera con sus hijos.
La reina Tia lo había descrito como «una lamentable costumbre», pero Alex no era tan amable. Conocía bien a su padre y estaba seguro de que la impuntualidad crónica de Aegeus no era más que una manera sutil de recordarle a todo el mundo, incluyendo a su familia, que, aunque ya no era joven, seguía siendo el rey.
Sin duda, también era ése el motivo por el que le había pedido que se reuniera con él allí, en un lugar tan formal y no en la cómoda e íntima zona privada de palacio.
Así eran las cosas y de nada servía cuestionarlas. Aegeus era un soberano más que competente; dirigía bien el pueblo de Aristo, pero siempre había sido muy distante con su esposa y sus hijos. Alex no tenía ninguna objeción al respecto. Quizá a los seis o siete años habría agradecido una muestra de cariño o que su padre lo hubiese tratado con menos formalidad, pero ahora ya treinta y uno y había conseguido su propio éxito al ganar para el reino de Aristo un mayor reconocimiento internacional y mayor cantidad de recursos.
No necesitaba ninguna muestra de cariño por parte de su padre. El cariño era para los perros o los gatos, no para los hombres adultos.
Miró al reloj una vez más.
Aunque comprendía el motivo, odiaba que le hicieran esperar. Era irritante y poco práctico. La reunión con su padre no duraría mucho, lo sabía por experiencia. Acababa de volver de un viaje de negocios al Extremo Oriente y Aegeus querría simplemente saber si todo había ido bien, si había conseguido sumar más bancos y empresas a la impresionante lista de los que ya operaban en Aristo, pero no querría escuchar los detalles.
Lo único que importaba eran los resultados, ése el lema de Aegeus. Cómo se lograran esos resultados carecía de relevancia.
A Alex le parecía bien. No necesitaba que le dieran palmaditas en la espalda. Lo que ocurría era que si el Rey le hacía esperar más tiempo, llegaría tarde a la ciudad.
Claro que eso tampoco importaba.
Su nuevo Ferrari no tardaría en recorrer las estrechas carreteras que zigzagueaban por los acantilados del Mediterráneo. Y si llegaba al Grand Hotel de Elloss, donde debía recoger a esa mujer, ella no protestaría.
Una pequeña sonrisa le curvó los labios.
¿Para qué ser modesto? Se le daba bien todo aquello que le gustaba. Las mujeres hermosas, los coches deportivos, el bacará y el enorme imperio empresarial que había creado en Aristo y Nueva York.
La sonrisa desapareció.
En realidad, últimamente no le había ido tan bien con las mujeres.
Eso no significaba que no tuviera todas las que pudiera desear. La mujer que lo esperaba esa noche era una supermodelo. La había conocido cuando ella estaba haciendo una sesión fotográfica para la portada de Vogue en el casino de Elloss, justo cuando él llegaba a una reunión con el director; se había detenido a admirar a la esbelta rubia que posaba en la escalinata de mármol, vestida con un traje de seda que se le pegaba al cuerpo como una segunda piel.
Sus miradas se habían encontrado. Él había sonreído y, sin dudarlo un momento, ella había bajado los escalones, contoneando las caderas y haciendo caso omiso a las protestas del fotógrafo.
–Hola –había susurrado al llegar a su lado, con una sonrisa que estaba costándole diez mil dólares por hora a algún publicista–. Estoy libre esta noche, y me encantaría que también lo estuviera Su Alteza.
Alexandros le había dicho que debía viajar a Tokio esa misma tarde, pero que estaría de vuelta al cabo de tres días.
–Llámadme –le había pedido la modelo.
Eso era lo que había hecho él nada más levantarse esa mañana. ¿Qué hombre no habría hecho lo mismo? Era una mujer impresionante. Sabía que antes de que acabara la noche la tendría en la cama del apartamento que tenía en la ciudad…
¿Y qué?
Era una tontería, pero así estaban las cosas. Una mujer sexy, una aventura ardiente y lo único que se le ocurría era «¿y qué?». Se acostaría con la modelo y, cuando llegara la mañana, ella trataría de convertir una aventura de una noche en un romance.
Él buscaría la manera más suave de hacerle saber que no le interesaba la idea.
En los últimos tiempos había adquirido la costumbre de poner fin a los romances antes de que hubieran empezado siquiera. Le gustaba el sexo y le gustaban las mujeres. Su tacto, su aroma, su compañía. Lo que ocurría era que últimamente parecía incapaz de concentrarse en una sola. Desde hacía semanas, iba de una a otra sin parar.
Sabía perfectamente que a muchos hombres les parecería emocionante. A él, sin embargo, no.
No porque creyera en las relaciones duraderas. Un mes o dos. Tres como máximo, eso era lo que aguantaba antes de hacer lo que debía: enviarles un regalo carísimo y pasar a otra cosa.
Frunció el ceño al pensar en eso.
En los últimos meses la única parte del plan que había cumplido era lo de pasar a otra cosa.
Sus hermanos lo habían notado y habían empezado a burlarse de lo que describían, eufemísticamente, como «ansias de conocer mundo». Incluso sus hermanas participaban en las bromas; Lissa, a distancia, desde París, y Kitty, con dramáticos suspiros y diciendo: «Pobre Alex. No encuentra una mujer a la que amar».
Por supuesto no era así. No iba a explicarles la diferencia entre el amor y el sexo, pero, evidentemente, el amor no tenía nada que ver con todo aquello. Por supuesto que no. El amor era una de esas cosas de las que hablaba la gente a pesar de que no existía.
Un mito. Un mito tan imaginativo como aquéllos en los que habían creído sus ancestros griegos y romanos en el pasado.
Lo que la gente llamaba «amor» no era más que una reacción hormonal; aunque no podía decir que sus padres hubieran acabado juntos por nada hormonal. En su caso había sido por necesidad. Por perpetuar un nombre y una estirpe que existían desde hacía siglos, ése era el destino de la realeza.
Sin duda, cuando llegara el momento, le ocurriría lo mismo a Sebastian, como heredero al trono. Sebastian podría elegir a la mujer con la que deseaba casarse, al fin y al cabo estábamos en el siglo XXI, si bien dicha mujer formaría parte de una restringida lista de jóvenes aceptables.
Alex, segundo en la sucesión, sufriría algo menos de presión, aunque era consciente de que tenía la responsabilidad de elegir una esposa adecuada y traer al mundo hijos que llevaran su nombre. Formaba parte de sus obligaciones como miembro de la casa Karedes. Sólo exigiría que su futura esposa fuera atractiva; no esperaba más aparte de eso. Compañía, pasión…, todo eso lo encontraría en una amante. Sería discreto; jamás haría nada que pudiera ofender a la mujer con la que se casara, pero su esposa tendría que comprender que su obligación era darle hijos.
Ninguno de los dos haría la tontería de buscar amor. Bastaría con que fueran discretos en sus aventuras extraconyugales.
Alex dejó de caminar de un lado a otro, hundió las manos en los bolsillos del pantalón y clavó la mirada en el enorme escudo de armas que había colgado sobre la chimenea.
Había habido una mujer hacía años. Una muchacha en realidad. Él había creído… No importaba lo que él hubiera creído, lo que importaba era lo que había creído ella, que podría embrujarlo con sus besos, sus caricias y sus susurros. Él entonces no era más que un muchacho, un joven gobernado por cierta parte de su anatomía que nada tenía que ver con el cerebro. Afortunadamente había descubierto la verdad a tiempo y había actuado en consecuencia.
Desde entonces no había vuelto a dejar que otra mujer lo empujara a la autocomplacencia, que le hiciera olvidar que un hombre siempre debía ver más allá de la hermosura femenina para descubrir qué pretendía realmente una mujer.
Hasta esa noche hacía dos meses.
Una noche en la que una desconocida se había echado en sus brazos. Con aquel rostro en el que parecía resplandecer la inocencia, ella había acercado su boca a la de él, había entreabierto los labios, había aceptado su lengua y el mundo entero había desaparecido a su alrededor. Hasta la mañana siguiente, cuando Alex había descubierto que todo había sido una mentira.
–Príncipe Alexandros.
No sólo una mentira. Apretó los dientes. Había sido un timo, un fraude, una estafa de primera magnitud en la que había caído como un tonto.
–¿Alteza? El Rey y la Reina solicitan su presencia.
Ella no se había salido con la suya. Él había hecho como si no supiera nada del engaño y había fingido, igual que lo había hecho ella el día anterior. Había vuelto a llevársela a la cama a plena luz del día. Se había acostado con ella una vez más y después, cuando yacía exhausta debajo de él, había visto cómo sus ojos se llenaban de sorpresa al oírle decir que sabía quién era y lo que pretendía. Le había dejado muy claro que lo único que obtendría de aquel juego despreciable sería una derrota.
Y la había echado de allí.
El incidente había significado tan poco para él que ni siquiera recordaba el nombre de aquella mujer. A pesar de sus tretas, el vencedor había sido él. Había disfrutado de horas y horas de sexo increíble, aunque ahora sabía que había sido sólo eso, sexo; seguidas por una dulce venganza que había puesto todo en su sitio.
–¿Alteza? Sus majestades lo recibirán ahora.
¿O quizá no?
En los últimos meses no sólo había estado con muchas mujeres; había habido mucho de todo. Había hecho un sinfín de kilómetros en los aviones privados de la familia para ir de sus oficinas de Nueva York y Aristo a las Bermudas, las Bahamas, las islas Vírgenes, Florida, México y, más recientemente, también a Japón. Todos habían sido viajes muy provechosos, pero le habían impuesto un ritmo de vida desenfrenado. De día, reuniones y de noche, bacará, póquer…
Y sexo.
¿Sería posible que hubiera pasado los últimos meses yendo de país en país y de cama en cama intentando borrar los recuerdos de una noche en la que había estado muy cerca, todo lo cerca que podía estar un hombre, de dejar que una mujer lo utilizara?
–Señor. El Rey y la Reina lo esperan.
Alex parpadeó. Galen, el mayordomo de su padre, lo observaba con evidente tensión y, a juzgar por la expresión de su cara, llevaba ahí un rato.
–Gracias, Galen. Efjaristó.
–¿Se encuentra bien, señor?
–Sí, sí, perfectamente. Sólo estaba un poco distraído –Alex consiguió esbozar una sonrisa–. Me espera una dama en la ciudad. Ya comprendes.
Galen se permitió sonreír también.
–Estoy seguro de que la dama estará encantada de esperar, señor –dijo, al tiempo que se retiraba con una reverencia para dejarlo pasar a la sala del trono.
Sus padres no estaban solos.
Había unos cuantos ayudantes alrededor de su padre, que estaba sentado al escritorio y rodeado de papeles. Su madre se encontraba sobre la tarima del trono, rodeada también de doncellas que sujetaban sobre su cuerpo varias telas de seda mientras una costurera, sentada en el suelo, hacía lo que fuera que hacían las mujeres con todas esas enormes cantidades de tela.
A punto estuvo de sonreír.
A pesar de la elegante fastuosidad del lugar, los frescos de las paredes, el techo decorado por un maestro del siglo dieciséis y los iconos bizantinos, en aquel momento parecía más la caótica sala de estar de una familia normal que el salón en el que se celebraban las ceremonias más formales del reino.
Su padre levantó la cabeza.
–Aquí estás –dijo en un tono que habría hecho pensar que había sido él quien había tenido que esperar–. Bueno, ¿qué piensas?
Alex enarcó ambas cejas.
–¿Sobre qué?
–Sobre los planes, claro –Aegeus dio un golpe con la mano abierta a los papeles que se extendían sobre la mesa–. ¿Queremos que tenga un tema o no?
No, pensó Alex, aquello no podría ser la sala de estar de nadie normal, más bien era el refugio de un loco.
–¿Un tema para qué? –preguntó con cautela.
Aegeus se puso en pie de un salto, lo que ahuyentó a sus ayudantes.
–¡Para la fiesta de celebración del sexagésimo cumpleaños de tu madre, por supuesto! ¡Si no llevaras todo un mes haciendo Dios sabe qué, sabrías lo que pasa a tu alrededor!
–Vamos, Aegeus –padre e hijo miraron a la Reina, que les sonrió a ambos–. Ya sabes que Alexandros ha estado muy ocupado convenciendo a los extranjeros de que nuestro país es el lugar perfecto para invertir. Y estoy segura de que lo ha conseguido, ¿no es así, Alex?
Alex sonrió y fue hacia su madre. Le tomó la mano y se la llevó a los labios.
–Madre. Te he echado de menos.
–¿Qué tal el viaje?
–Bien –respondió Alex sin dejar de sonreír–. Hemos atrapado a muchos extranjeros con visión de futuro.
–¿Lo ves, Aegeus? –con un solo gesto, Tia despidió a todas las doncellas y bajó de la tarima con elegancia–. Me alegro de que estés de vuelta, Alexandros.
–Yo también me alegro de estar aquí –Alex señaló a las mujeres que estaban recogiendo las telas–. ¿Qué es todo esto?
–Acabo de decírtelo –intervino Aegeus con impaciencia–. Son los preparativos para la fiesta de cumpleaños de tu madre. Pensé que lo mejor sería ultimar los detalles aquí, en la sala del trono, que es donde se celebrará la parte más formal de la ceremonia. ¿No es cierto, caballeros?
Los ayudantes asintieron.
–Queremos estar seguros de que todo sale como debe ser.
Al ver asentir de nuevo a los ayudantes, Alex pensó en las gallinas que picoteaban los granos del suelo a los pies de su dueño, tuvo que contener una sonrisa.
–Bueno, ¿qué piensas, Alexandros? ¿Qué tema podríamos utilizar para la fiesta? ¿La importancia de nuestro país en la antigüedad, la época de las Cruzadas, el Imperio Otomano? Todo ello, como bien sabes, es parte de nuestra historia familiar.
¿A quién le importaba? Lo importante era el sesenta cumpleaños de su madre, no el linaje de su padre.
–Cualquiera de ésos estaría muy bien –dijo Alex suavemente, dedicando una mirada a su madre–. Algo grande y llamativo, para que no digan que sólo se hacen fiestas espectaculares en Calista.
Vio cómo su madre reprimía una sonrisa. La más mínima mención a Calista, que en otro tiempo había formado el reino de Adamas junto con Aristo, bastaba para enfurecer a su padre.
–Espectacular –repitió Aegeus frunciendo el ceño.
–Exacto –Alex meneó la cabeza–. No comprendo por qué dieron tanta cobertura al cumpleaños de la reina de Inglaterra, si fue muy discreto. ¿No crees, madre?
–Tienes razón, hijo –repuso la Reina con total inocencia–. Yo tampoco lo comprendo. Toda la prensa y la televisión centrada en Isabel y la familia real… con una celebración tan sencilla.
El Rey no tardó en responder con un resoplido.
–¿Qué hay que comprender? O se tiene la virtud de la sencillez o no se tiene –miró los papeles que llenaban el escritorio y los observó durante varios segundos, luego los tiró todos al suelo de un manotazo–. Acabo de elegir el tema de la fiesta, Tia. La llegada de la primavera. Me lo imagino perfectamente: grandes macizos de flores, el servicio de mesa veneciano, en tonos amarillos y verdes claros… Y tú, la reina, con un vestido rosa pálido, del mismo color que el diamante de la corona de Aristo.
«Gracias», dijo Tia a su hijo moviendo los labios. Alex le dedicó una sonrisa.
–Suena muy bien –dijo con recato.
–¿Bien? Será magnífico, sobre todo cuando aparezcas con el collar que voy a mandar hacer como regalo de cumpleaños. Podríamos añadirle un broche…
–Nada de broches –opinó la Reina–. No sería apropiado llevar un collar y un broche.
–Lo que tú digas –respondió su esposo, sin darle demasiada importancia al asunto–. Habla con el artesano.
–Es una diseñadora de joyas –lo corrigió Tia.
¿Diseñadora? Alex frunció el ceño y recordó la media docena de diseñadores de joyas de todo el mundo que habían sido seleccionados e invitados a Aristo para conocer a sus padres. ¿Había alguna otra mujer en el grupo? Él sólo recordaba una.
Pero claro, pensó con tristeza, ése había sido precisamente el plan, que el príncipe quedara tan hechizado con ella, que intercediera para que fuera la elegida y no viera a ninguna otra.
Además, ¿qué había querido decir su padre con que encargaría el collar? El encargo se había hecho hacía ya varias semanas.
–¿No estás de acuerdo, Alexandros?
Alex miró a su padre.
–¿Qué, padre? Perdona, no te he oído.
–Digo que no importa lo que sea esa mujer. Diseñadora, artesana… Sólo tiene que darse cuenta de lo importante que es el encargo. ¿Qué hacéis aquí todavía? –preguntó de pronto a todos los presentes y, con una sola palmada, hizo desaparecer a la costurera y a todas las doncellas–. Tendrá que tenerlo muy en cuenta, Tia.
La Reina asintió.
–Estoy segura de que así lo hará.
–Espero que tengas razón porque me pareció demasiado joven.
No comprendía nada. Sus padres se referían a una mujer, a una diseñadora joven… De pronto todo su cuerpo se puso en tensión.
No. No podían referirse a ella. No podía ser María Santos. Sí, claro que recordaba su maldito nombre. ¿Cómo no iba a recordarlo? Ningún hombre que hubiera sido víctima de semejante estafa habría podido olvidar el nombre de la estafadora.
–No pudo parecerte nada, Aegeus –le dijo Tia con dulzura–. No tuvimos el placer de conocerla, ¿recuerdas? Nos envió una nota para informarnos de que estaba enferma. Pero nosotros ya habíamos visto los dibujos de la señorita Santos y…
Alex sintió que se le cerraba la garganta. Respiró hondo y trató de hablar con calma.
–¿María Santos? Pero si dijisteis que le habíais hecho el encargo a una casa francesa.
–Así fue, pero resulta que el propietario falleció poco después y ha dejado la empresa inmersa en todo tipo de litigios –Tia agarró a su hijo del brazo–. Ya sé que es todo muy rápido y la señorita Santos ni siquiera sabe aún que vamos a pedirle que haga el diseño.
–Por eso es tan urgente ese viaje a Nueva York, Alexandros.
Alex miró a su padre.
–¿Qué viaje a Nueva York?
–Tienes que ir a ver a esa Santos para informarla de nuestra decisión.
–Lo que quiere decir tu padre –intervino la Reina–… es que vas a explicarle lo sucedido a la señorita Santos y a pedirle que tenga la generosidad de aceptar el trabajo con tan poca antelación.
Otro resoplido por parte del Rey.
–Va a dar saltos de alegría.
–Puede que no –sugirió la Reina–. Es muy apresurado y los verdaderos artistas suelen ser muy sensibles con estas cosas. Puede que a la señorita Santos no le guste ser plato de segunda mesa.
¿Sensibles? Alex habría querido echarse a reír. Esa María Santos no tenía absolutamente nada de sensible.
–Tú eres el diplomático de la familia –dijo el Rey, yendo al grano–. Todas esas negociaciones con las empresas que has ido atrayendo a la isla en los últimos años…
Aquello era lo más cerca que estaría nunca su padre de hacerle un cumplido, pero no bastaba para que fuera a ver a María Santos para ofrecerle la oportunidad de su vida.
–Me encantaría ayudar –dijo Alex resueltamente–, pero tengo compromisos muy urgentes aquí en la isla. Estoy seguro de que puede ir otro…
–No –replicó Aegeus tajantemente–. Tú tienes oficinas y un apartamento en Nueva York. Conoces la ciudad y sabes cómo funciona todo allí. Eres el más indicado para tratar con Santos y asegurarte de que el collar esté a tiempo.
Nada de cumplidos. Era una orden. La mujer que prácticamente se había vendido para conseguir aquel encargo que tanto deseaba iba a hacerse con él por ser la mejor alternativa. Era irónico, casi increíble.
–Había otros diseñadores –recordó–. ¿No podría hacerlo alguno de ellos?
–A mí me gustó el trabajo de la señorita Santos desde el principio –le confesó su madre al tiempo que le estrechaba el brazo–. Acepté la decisión de tu padre por deferencia, pero ahora que los franceses han fallado…
Alex miró a la Reina. Sabía que su padre no tardaría mucho en elegir a otro. Tia era tan comedida como su marido irascible, tan amable como Aegeus severo. Él siempre había tenido la sensación de que su madre no había tenido la vida que habría imaginado.
Él no había pasado demasiado tiempo a su lado entre internados y tutores, pero eso no significaba que no la quisiera muchísimo. Y si lo que deseaba para su cumpleaños era una joya diseñada por María Santos…
–¿Alexandros? –lo llamó Tia suavemente–. ¿Te parece que es un error?
Alex le echó el brazo por los hombros a su madre y la abrazó.
–Lo que creo es que debes tener todo lo que desees por tu cumpleaños.
Su madre sonrió, resplandeciente.
–Gracias.
–Deberías darme las gracias a mí –protestó el Rey y le dedicó a su mujer algo parecido a una sonrisa cariñosa–. Soy yo el que va a encargar el regalo.
La Reina se echó a reír. Se puso de puntillas para darle un beso en la mejilla a su hijo y luego alargó el brazo para agarrarle la mano a su esposo.
–Gracias a los dos –los miró ambos–. ¿Mejor así?
–Muy bien –respondió Alex.
Eso fue lo que se repitió una y otra vez durante el interminable vuelo de Aristo a Nueva York. Todo iba a salir bien.
Dos
Todo iba a salir bien.
Perfectamente bien, se dijo María con cansancio cuando el tren se detuvo en la parada de la Spring Street.
No importaba que el hombre que llevaba al lado oliera a ajo, ni que los pies estuvieran matándola después de llevar todo el día metidos en unos Manolos de tacón de aguja. Podía fingir que la lluvia no le había arruinado el alisado de cabello que le habían hecho en Chez Panache por trescientos dólares y le había dejado la maraña de rizos oscuros de siempre, o que no estaba a punto de caer enferma por culpa de una gripe o de algo que se le parecía sospechosamente.
Sí, definitivamente todo iba a salir bien.
Y si no… si no…
El tren pegó un frenazo poco antes de abandonar la estación. El señor Ajo se le echó encima y, al caer de lado, María sintió que se le rompía un tacón.
Se le vino una palabra a los labios, una palabra impropia de una dama. Claro que en aquellos momentos no se sentía como una dama precisamente. Se mordió los labios y, en lugar de decir la palabra en voz alta, la vio escrita en grandes letras de neón. Se dio cuenta de que sólo una loca trataría de encontrar el tacón en el suelo de un vagón abarrotado de gente.
Adiós a sus Manolos Blahnik. Adiós a su peinado de Chez Panache. Adiós a Joyas de María.
No, de eso nada. No iba a permitirse pensar así. ¿Qué había aprendido en aquella clase de control del estrés? Bueno, en realidad no había asistido a la clase exactamente; en su vida no había tiempo para cosas como asistir a clase, pero había leído la descripción del curso por Internet…
Vivir en el presente.
Ésa era la clave.
Debía reducir y controlar el estrés concentrándose en el presente, en el momento, lo que quería decir… «¡Maldita sea!». Quería decir que el tren se había detenido en su parada.
–Disculpe. Perdón. ¡Tengo que salir!
Se abrió camino entre la multitud hasta llegar a las puertas justo cuando comenzaban a cerrarse, lo que la obligó a lanzarse al andén. Las puertas se cerraron, el tren reanudó la marcha y la gente se dirigió hacia las escaleras, arrastrándola.
Subir los escalones que conducían a la calle con un zapato diez centímetros más bajo que el otro fue una experiencia interesante. ¿Por qué hacían zapatos con semejantes tacones? Mejor aún, ¿por qué se había comprado ella dichos zapatos? ¿Porque les gustaban a los hombres? Era cierto que les gustaban, pero ésa no era la razón por la que los había comprado. No había ningún hombre en su vida; ni siquiera podía imaginar que fuera a haberlo en un tiempo después de lo que le había ocurrido en Aristo hacía dos meses.
El príncipe. El príncipe de la oscuridad, así era como había empezado a llamarlo.
¿Y ahora por qué se acordaba de él?, pensó con rabia. ¿Por qué perder el tiempo pensando en él o en aquella noche? No había sido más que una pesadilla. Se odiaba por ello y seguramente se odiaría toda la vida, aunque ni la mitad de lo que lo odiaba a él.
No tenía ningún sentido.
Aristo y el encargo que tanto había deseado, y que había perdido por culpa de él, habían quedado atrás. Debía concentrarse en el presente, en convencer a tiendas como L’Orangerie de que debían comprar sus diseños.
Por eso, pensó con tristeza, por eso era por lo que se había puesto aquellos zapatos y por lo que se había gastado una fortuna en un estúpido alisado, un dinero con el que podría haber comprado el hilo de oro para hacer los pendientes que acababa de diseñar. Prácticamente había suplicado al jefe de compras de L’Orangerie para que se reuniera con ella. ¿Y todo para qué?
Para nada, pensó mientras caminaba por la acera. Para volver a casa cojeando bajo una lluvia que empezaba a convertirse en nieve.
El mal tiempo, unido al hecho de que era viernes, hacía que mucha gente saliera antes de la oficina. La calle estaba atestada, pero claro, aquello era Manhattan. Lo bueno era que, precisamente porque estaba en Manhattan, casi nadie la miraba.
De todos modos se sentía ridícula, cojeando de esa manera.
«Sí, María, pero al menos no se te ha roto el tacón cuando ibas por la Quinta Avenida, de camino a la reunión con el de L’Orangerie».
Le habría causado una gran impresión.
Claro que tampoco habría importado mucho.
El jefe de compras de L’Orangerie había sido lo bastante amable como para aguantar toda la comida y lo bastante sincero para decirle desde el comienzo que no iban a comprar sus diseños.
–Me gustan, señorita Santos –le había dicho–. Me gustan mucho, pero a nuestros clientes no les dice nada su nombre. Quizá cuando se haya dado a conocer un poco más…
María resopló de manera poco elegante al dar la vuelta a la esquina. ¿Cuánto más debía darse a conocer? Después de ganar el premio Caligari, había vendido algunos diseños a Tiffany’s, a Harry Winston, a Barney’s. Todo eso se lo había dicho al jefe de compras y él le había contestado que lo sabía, pero que su peso en aquellos lugares era insignificante comparado con diseñadoras como Paloma Picasso o Elsa Peretti, n’est-ce pas?
No, habría querido decir. No n’est-ce pas.
Quizá no hubiera muchas piezas suyas expuestas al público. Quizá las tiendas no la anunciaran a toda página en el New York Times y en las grandes revistas de moda. Bueno, quizá no la anunciaran en absoluto. Sin embargo, había vendido piezas a los mejores, eso era lo que importaba. Además, las joyas que ella diseñaba eran más originales que ese falso acento francés con el que el director de compras trataba de ocultar que se había criado en Brooklyn.
Había estado a punto de decírselo.
Por suerte, el sentido común había hecho que, en lugar de hablar, se llenara la boca de ensalada. No podía permitirse el lujo de insultar a un comprador de joyas tan importante. El mundo en el que pretendía entrar era muy pequeño y la gente hablaba. Insultar a uno de sus porteros habría sido como pegarse un tiro sólo para ver si la pistola funcionaba.
Además, tenía razón.
Había tenido muchísima suerte de vender esas piezas a tiendas tan importantes. ¿Quién sabía si volvería a vender alguna otra? Haber perdido el encargo del rey de Aristo había sido un tremendo revés.
Cuando una podía añadir en su tarjeta de visita la frase «por encargo de Sus Majestades el rey Aegeus y la reina Tia de Aristo», tenía el mundo en sus manos.
Pero ella había perdido la oportunidad de que eso ocurriera.
Para ser exactos, un hombre le había arrebatado dicha oportunidad. Un hombre que la había seducido y luego la había echado de su cama como si fuera una prostituta barata.
–Para ya –se dijo a sí misma. ¿Por qué pensar ahora en eso? ¿Por qué perder el tiempo con el pasado? Era inútil.
Giró a la izquierda, luego a la derecha, bajó la calle y por fin, ahí estaba, su edificio. Bueno, no era suyo, sólo era el edificio en el que vivía. Y trabajaba. Eso era lo mejor de tener alquilado un loft; había espacio más que suficiente para dormir, comer y, sobre todo, para trabajar.
Si podía seguir trabajando.
Porque el verdadero problema era que estaba endeudada hasta el cuello.
El alquiler del loft suponía miles de dólares al mes. El oro, la plata, las piedras preciosas y semipreciosas con las que trabajaban también costaban miles de dólares. Sólo tenía un empleado a su cargo, Joaquín, pero tenía que pagarle el sueldo todas las semanas. Y había empleado horas y horas de su tiempo en diseñar algo que pudiera ser un regalo de cumpleaños para la reina de Aristo; así que había tenido que pedir prestada una pequeña fortuna para hacer frente al alquiler y a las facturas, y para poder dejar de lado otros proyectos mientras dedicaba todo su tiempo a aquel diseño para el concurso.
Todo había sido inútil. Completamente inútil.
Había quedado entre los tres finalistas. Habían sido invitados a Aristo, donde se anunciaría el ganador en una ceremonia, pero había perdido la oportunidad de ser ella la ganadora en una sola noche. Una absurda noche.
Unas cuantas horas habían bastado para quebrar todas sus esperanzas y sus sueños, para que se sintiera más humillada de lo que se había sentido nunca, aunque lo cierto era que ella tenía toda la culpa. No era culpa del hombre que la había seducido.
Alexandros, el príncipe de Aristo, sólo había demostrado lo que ella ya sabía: lo único que querían los hombres de las mujeres era sexo. Era imperdonable que precisamente ella hubiese olvidado esa cruda realidad y se hubiese dejado llevar por un momento de debilidad. Totalmente imperdonable.
Una vez una mujer le había calentado la cama, ningún hombre querría nada más. Si ocurría algo inesperado, como que el hombre resultara ser el príncipe de Aristo y ella una de las finalistas del concurso para diseñar el regalo de cumpleaños de su madre, él le echaría la culpa de todo a ella, cuando la realidad era que había sido él quien la había seducido.
Igual que su padre había culpado a su madre, el poderoso príncipe la había culpado a ella.
–Maldito zapato –protestó María con furia. Al demonio con la nieve y con el suelo helado. María se agachó, se quitó los zapatos, tanto el roto como el sano, y recorrió los últimos metros que quedaban hasta su puerta.
Se abrió justo en ese momento y apareció Joaquín, que sonrió al verla. La sonrisa desapareció cuando su mirada bajó hasta los pies descalzos.
–¿Qué te ocurre? ¿Por qué vas descalza con el tiempo que hace?
María trató de sonreír.
–No ocurre nada. Se me ha roto el tacón, eso es todo –pasó al vestíbulo–. Pensé que ya te habrías ido.
La puerta se cerró a su espalda. María subió la escalera que conducía al loft y Joaquín fue tras ella. Había un montacargas, pero, como de costumbre, no funcionaba.
–Estaba esperando a que llegaras con buenas noticias.
María asintió, pero no dijo nada. Al llegar al tercer piso, abrió la puerta, entró, dejó los zapatos en el suelo y el bolso sobre la mesa antes de volverse a mirar a su amigo y compañero de trabajo.
–Gracias, Joaquín.
–¿No ha ido bien?
María suspiró mientras se quitaba el abrigo. Podría mentir o hacer que la entrevista pareciera más esperanzadora, pero no tenía sentido. Joaquín la conocía demasiado bien; llevaba cinco años trabajando para ella, pero era más que eso. Habían crecido juntos en un ruinoso edificio del Bronx, que no era el lugar que solía imaginar la gente cuando se hablaba de Nueva York.
Joaquín y su familia habían llegado de Puerto Rico cuando él tenía cinco años y María, seis. Era el hermano que nunca había tenido.
Así que no tenía ningún sentido tratar de engañarlo.
–¿María? –llamó suavemente mientras observaba sus ojos.
Ella suspiró.
–No hemos conseguido el contrato.
La expresión del rostro de Joaquín se suavizó al oír lo que sin duda ya había adivinado.
–Vaya. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Pensé que ese francés tenía buen gusto.
–Ni siquiera es francés –dijo María, riéndose–. En cuanto al gusto, dice que le gusta mi trabajo, pero…
–¿Pero?
–Que debería volver a ponerme en contacto con él cuando Joyas de María sea más conocida.
–Entonces ya no lo necesitarás –dijo Joaquín categóricamente.
María sonrió.
–Es una suerte que estés casado, si no, te pescaría para mí.
Joaquín sonrió también. Siempre hacían la misma broma, pero ambos sabían que no significaba nada. Igual que lo sabía la esposa de Joaquín, que era la mejor amiga de María.
–Pienso decírselo a Sela en cuanto la vea.
–Dile también que me apetece mucho la cena del domingo.
–Se lo diré –hundió las manos en los bolsillos del abrigo–. Te he dejado los vaciados de cera sobre tu mesa y te han traído los ópalos que encargaste. Están en la caja fuerte.
–Estupendo, muchas gracias.
Joaquín vaciló antes de darle la siguiente información.
–También ha llegado una carta, una carta certificada… del banco.
–Cómo no –dijo ella con ironía, pero enseguida le puso una mano en el brazo a su amigo–. Lo siento, no debo echarle la culpa al mensajero.
–A lo mejor cambias de opinión cuando te diga que ha llamado tu madre.
Lo dijo como si tal cosa, pero ambos sabían que nunca había que tomarse a la ligera una llamada de Luz Santos, pues rara vez era algo agradable. A su madre no le había ido bien la vida y la hacía responsable de todo a ella. Tener una hija le había cambiado la vida, había puesto fin a sus sueños y a sus planes. No se arrepentía de nada. Lo había sacrificado todo por ella, claro que eso era lo que debía hacer una madre.
Sólo le pedía que hiciese que mereciera la pena tanto sacrificio, que dejara de jugar con aquellas baratijas y buscase un trabajo de verdad…
–Mi madre –repitió María y volvió a suspirar–. ¿Te ha dicho qué quería?
–La espalda vuelve a darle problemas, tiene indigestión y el médico no hace nada por ayudarla –Joaquín se aclaró la garganta–. Han ascendido a la hija de la señora Ferrara.
María asintió.
–Claro.
–Y a tu prima Ángela.
–Otra vez –dijo María sin expresión alguna.
–Otra vez –confirmó Joaquín.
De pronto le pareció que era demasiado. La cita, el préstamo del banco que no podía pagar, los síntomas de gripe que no conseguía quitarse y ahora la llamada de su madre… De sus labios salió un pequeño quejido. Joaquín le dio un abrazo y ella apoyó la cabeza en su hombro.
–Tengo una idea. Vente conmigo. Sela estará encantada de verte. Iba a hacer chile colorado para cenar. ¿Cuánto tiempo hace que no comes nada tan rico?
María sonrió, levantó la cabeza y le colocó la bufanda que llevaba al cuello.
–Vete a casa, Joaquín –le dijo suavemente.
–Sabes que si hay algo que podamos hacer para ayudarte…
–Lo sé.
–Si al menos hubieras conseguido ese encargo. Sigo sin comprender por qué no ganaste.
Ella sí lo comprendía, pero habría preferido morir antes que divulgar el motivo.
–Ya lo verás, Joaquín. Todo va a salir bien.
–De tu boca a los oídos de Dios.
Volvió a hacerla sonreír. Le agarró el rostro entre ambas manos y le dio un suave beso en los labios.
–Vete a casa, amigo.
–A Sela no le va a gustar nada que te haya dejado sola en estos momentos.
–Dile a Sela que la quiero mucho, pero que soy tu jefa –dijo María con fingida severidad–, y que te he mandado a casa.
Joaquín se echó a reír.
–Está bien, jefa –respondió antes de darle un beso en la frente.
Una vez sola, María se rodeó a sí misma con los brazos y sintió un escalofrío. El loft estaba helado; los techos eran demasiado altos y la miserable calefacción que les proporcionaba el casero parecía perderse en las alturas y por las ventanas que, aunque eran maravillosamente grandes, también eran tan viejas como el edificio. En un día como ése, el viento helado entraba libremente por cualquier hueco.
Sintió la corriente al acercarse a la ventana…
¿Qué hacía allí ese coche?
Estaba aparcado al otro lado de la calle. Era un coche negro y grande. Ella no sabía mucho de coches, pero sí lo suficiente como para darse cuenta de que uno así, un Mercedes, un Rolls o quizá un Bentley, llamaba la atención en aquel barrio modesto.
Frunció el ceño.
Seguramente sería algún agente inmobiliario. Últimamente aparecían como las ratas, señal inequívoca de que muy pronto el barrio se volvería demasiado caro para la gente como ella. Hacía un par de semanas había llamado uno a su puerta; a pesar de sus encantos comerciales, María había conseguido deshacerse de él diciéndole que no era la propietaria del loft… aunque no había podido contenerse y añadir que, de serlo, jamás se lo habría vendido.
En un arranque de rabia y de frustración, miró el coche y sacó la lengua. Después volvió a la oscuridad, riéndose de sí misma. Sabía que era una tontería, pero en un día tan horrible como aquél, al menos era mejor que no hacer nada.
Desde el asiento trasero de la limusina Bentley, Alex parpadeó sorprendido.
¿Eran imaginaciones suyas o María Santos acababa de sacarle la lengua?
No, no podía ser. ¿Por qué habría de hacer algo así? Ni siquiera podía verlo. Estaba oscuro y el coche tenía los cristales tintados; no había manera de que supiera si dentro había alguien o no.
Habría sido una alucinación causada por el frío y la fuerte nevada que estaba cayendo. Claro que no nevaba tanto como para impedirle ver la cálida despedida que le había dado al tipo que acababa de marcharse. Poco importaba. Sólo necesitaba cinco minutos para explicarle por qué estaba allí, decirle que el encargo era suyo y nada más.
Lo hacía por su madre. Por ella podría hacer caso omiso de la rabia que sentía.
Sólo lamentaba haber tenido que ver tan encantadora escena. Había bastado para que se le encogiera el estómago. Una tarde fría, un amante tan ansioso por ver a su amada que bajaba a recibirla a la puerta, la saludaba con ternura, volvía arriba con ella, charlaban un rato, la besaba…
Y se iba.
Alex arrugó el entrecejo.
¿Qué clase de amante era ése, que elegía el frío de la noche en lugar del calor de una mujer? En cuanto a la ternura… ¿Acaso no sabía que no era eso lo que quería María Santos? Era una mujer ardiente, apasionada.
Aún recordaba cómo había sido aquella noche. Su aroma, una fragancia delicada, a lirios del valle había pensado entonces, tan fresca como la de las flores que crecían en las colinas cercanas a su casa. Su piel, cálida y suave. Su cabello, que le había acariciado el cuello con la tersura de la seda.
Sus pezones, dulces al contacto con la lengua que los había acariciado.
Su boca ardiente.
Sus gemidos. Sus suaves gritos. Ese momento increíble en el que la había penetrado y había pensado… había imaginado por un instante que nunca antes la había poseído otro hombre.
¿Qué demonios estaba haciendo? Se había excitado sólo con recordarlo. Bajó la ventanilla y tomó una bocanada de aire frío que le llenó los pulmones.
Lo que debía recordar no era cómo había sido en la cama, sino el motivo por el que había acabado allí. No había sido una casualidad que la hubiera encontrado aparentemente perdida frente al edificio que albergaba sus oficinas. Había sido deliberado.
Entonces no lo había sospechado.
Se había fijado en ella de inmediato, cualquier hombre lo habría hecho.
Esbelta, bella, con su melena oscura retirada de la cara con un sencillo prendedor dorado, su figura delineada por la luz del atardecer. Una imagen deliciosa.
Él se había detenido nada más salir por la puerta. Ella llevaba gafas, algo que, por algún motivo, le había parecido encantador. En seguida había pensado que era estadounidense, una turista quizá. Y sin duda, estaba perdida.
¿Por qué no? Se había dicho a sí mismo, y se había acercado a ella con una sonrisa en los labios.
–¿Necesita ayuda? –le había preguntado amablemente.
Ella había levantado la vista de la guía turística que tenía en la mano. Había fingido titubear, muy astuto por su parte; eso le había dado una imagen tímida, casi anticuada.
–Pues… gracias. La verdad es que sí. Si pudiera decirme… Estoy buscando un lugar llamado Argus. Es un restaurante. Según la guía debería estar aquí, pero…
–Pero no está –le había dicho Alex, sonriendo de nuevo–. Me temo que no está desde hace por lo menos un año.
La decepción sólo había servido para hacerla aún más encantadora.
–Vaya. Bueno…, gracias otra vez.
–Ha sido un placer.
Entonces ella se había quitado las gafas y había vuelto a mirarlo. Alex se había fijado en que tenía los ojos de color avellana, ni marrones, ni verdes, ni dorados; era una increíble mezcla de colores en unos ojos tan grandes e inocentes como los de un cervatillo.
Tan inocente como un zorro rondando un gallinero, pensaba ahora.
María Santos sabía muy bien lo que hacía, midiendo incluso su reacción cuando él le había sugerido otro restaurante.
–¿Y es…? –titubeó de nuevo–. ¿Ese otro restaurante es…?
–¿Igual de bueno que Argus? –lo cierto era que Alex no tenía la menor idea porque nunca había ido a Argus.
–Igual de barato –había dicho ella, con un repentino rubor en las mejillas–. La guía dice que…
–No tiene que preocuparse por eso.
El restaurante que le había recomendado era extremadamente caro, pero sería él quien pagara. Cenaría con ella y pagaría la cuenta, sólo para charlar un rato, se había dicho a sí mismo. Sólo para hacer de embajador de su país, aunque… para sorpresa suya, le había dado la impresión de que aquella belleza no lo había reconocido. Algo a lo que no estaba acostumbrado porque, muy a su pesar, verlo por la calle se había convertido en una atracción turística tan importante como las playas o el casino.
Pero claro que lo había reconocido. Había sabido quién era desde el principio, había preparado cuidadosamente el encuentro.
Aunque entonces él no lo sabía.
Había protestado airadamente, argumentando que no podía permitir que la invitara, y él le había hecho creer que había conseguido convencerla. Después de la cena, cuando habían paseado junto al mar, cuando la había besado y, poco a poco, los besos habían pasado de ser tímidos a salvajes y ardientes, cuando había colado las manos por debajo de su falda y había sentido su gemido en los labios, cuando le había pasado el brazo por la cintura sin dejar de besarla y la había llevado hasta su apartamento por las calles desiertas, cuando ella se había abrazado a él y le había susurrado que nunca antes había hecho algo así…
Cuando la había sentido deshacerse entre sus brazos, con unos gemidos tan dulces, tan reales…
Alex maldijo entre dientes.
–¿Señor? –le dijo el conductor.
No respondió, abrió la puerta del coche y salió.
Todo había sido premeditado, una enorme mentira que había descubierto por la mañana cuando, al ir a abrazarla, había encontrado vacía su mitad de la cama. Había dado por hecho que estaría en el baño.
Pero no era así.
Había oído su voz, suave como la brisa del mar. ¿Estaba hablando por teléfono? Sin saber por qué lo hacía, había levantado el auricular del aparato que había en el dormitorio y se lo había llevado a la oreja.
–Sí –le había oído decir con una dulce risilla–. Sí, Joaquín, creo que tengo bastantes posibilidades de que me lo adjudiquen. Sé que es un concurso muy duro, pero tengo motivos para creer que tengo excelentes posibilidades de ganar.
Lo había mirado al verlo entrar en la cocina. Se le habían sonrojado las mejillas.
–Estás despierto –había empezado a decir con una torpe sonrisa en los labios.
Alex le había quitado el teléfono de las manos y lo había colgado. La había llevado de vuelta a la cama y la había tomado con una pasión desenfrenada, provocada por la ira.
Después le había dicho que recogiera sus cosas y saliera de allí. Y que no se molestara en pasar por el palacio.
–Tienes tan pocas posibilidades de que te encarguen el diseño del regalo de cumpleaños de mi madre como de que nieve en el infierno –le había dicho tajantemente.
Cruzó la calle.
Habían sido necesarios dos meses, pero su predicción ya no era una metáfora. Allí estaba la nieve y, dentro de sólo unos minutos, María Santos iba a encontrarse en el infierno.
Y él tendría la satisfacción de sacársela de la cabeza.
Para siempre.
Tres
María suspiró, se quitó la chaqueta del traje que debía haberla empujado al éxito, la tiró sobre el respaldo de una silla y automáticamente agarró el teléfono para devolverle la llamada a su madre.
Se detuvo en seco.
¿Qué estaba haciendo? Lo que menos necesitaba en aquellos momentos era una letanía de quejas seguida de un sermón sobre que tenía que buscarse un trabajo de verdad.
Primero se quitaría la ropa, se daría un baño caliente y comería algo. Después de todo eso, haría la llamada.
María observó los carísimos zapatos, meneó la cabeza y los tiró a la basura. Preciosos, pero poco prácticos. Debería haberlo pensado dos veces antes de comprárselos. Las cosas hermosas pero poco prácticas no estaban hechas para ella. Ni ahora ni nunca.
No se había comprado aquellos zapatos para la entrevista, sino para el fin de semana que había ido a Aristo. Había pretendido tener una imagen sofisticada, pero tampoco entonces la habían ayudado mucho. Quizá había parecido sofisticada, pero se había comportado como una… como una…
No. No iba a pensar en eso. Esa noche no. Ese día la había rechazado un falso francés; hacía dos meses, lo había hecho un arrogante aristiano.
Era más que suficiente.
Se quitó la falda y se dirigió, descalza, al rincón del loft que servía de dormitorio. Tiró la falda sobre el futón, se despojó del sujetador y de las medias, se quitó el prendedor del pelo y agitó a cabeza para liberar los rizos, ahora completamente salvajes.
Era la hora de la cena, pensó mientras se ponía unos pantalones de deporte y una sudadera, pero lo cierto era que la simple idea de comer le revolvía el estómago.
No era nada nuevo. Para colmo de males, llevaba más de una semana sin encontrarse del todo fuerte; no era de extrañar ya que media ciudad había sucumbido a la gripe. Seguramente ella lo haría muy pronto, pero en aquellos momentos no podía permitirse el lujo de rendirse: tenía media docena de piezas que terminar antes de fin de mes.
Sus clientes esperaban puntualidad y ella necesitaba el dinero que le pagarían al entregar las joyas.
Por tanto no iba a pensar siquiera en la posibilidad de ponerse enferma. Nada de eso. Simplemente estaba sometida a mucha tensión. La fatiga, la pesadez que sentía en las piernas y la ligera sensación de mareo que iba y venía…
Era estrés, sin duda alguna.
Se sentiría mejor en cuanto comiera algo, algo suave. Se había saltado el desayuno por culpa de los nervios y la comida había sido una ridiculez. Estaba claro que tenía que comer algo.
¿Sopa?, ¿huevos revueltos?, ¿un poco de queso? Mejor pediría algo a Lo Ming, que estaba en la esquina de la calle. No le importaban las calorías, ni lo que costara. Comida china, después pondría la televisión, se acurrucaría en el sofá con una manta y se evadiría de todo…
De pronto sonó el timbre de la puerta.
¿Y ahora qué? Era tarde. ¿Quién podría ser a esas horas?
Joaquín, por supuesto. Seguramente habría llamado a Sela y ésta le habría ordenado que volviera a buscarla e insistiera en que fuera a cenar con ellos.
Sonó el timbre de nuevo. María esbozó una sonrisa, fue a la puerta y abrió.
–Joaquín –dijo–, tienes que aprender a aceptar un no por respu…
Alexandros Karedes, con la cabeza y los hombros cubiertos de nieve, esperaba al otro lado de la puerta. María sintió que se le helaba la sangre.
–Buenas noches, señorita Santos.
Su voz era tal y como la recordaba. Profunda, grave, con un ligero acento griego. Y fría, tan fría como aquella horrible mañana que nunca olvidaría, cuando la había acusado de cosas horribles y la había insultado.
–¿No vas a invitarme a entrar?
María intentaba recuperar la compostura. La última vez que se habían visto había sido en el terreno de Alexandros. Ahora estaban en el de ella, allí era ella la que mandaba.
–Hay un cartel en la puerta de abajo –dijo en un tono tan frío o más que el de él–. Dice «No se permite la prostitución ni la entrada de vagabundos».
–Muy gracioso –repuso él con una malévola sonrisa.
–¿Qué quiere, príncipe Alexandros?
María odiaba admitir que incluso ahora que sabía que era arrogante y cruel, no pudiera evitar fijarse en la boca tan bonita que tenía. Una boca generosa y hermosa. Tan hermosa como el resto de su cuerpo, lo que demostraba que a veces la belleza era un rasgo puramente exterior.
–Qué formalidad, María. No te mostrabas tan educada la última vez que estuvimos juntos.
Ella sintió que le ardían las mejillas; no podía evitarlo, pero no iba a permitir que la arrastrara a una contienda dialéctica.
–Se lo preguntaré una vez más, Alteza. ¿Qué quiere?
–Invítame a entrar y te lo diré.
–No tengo intención de dejarlo entrar. Puede decirme qué hace aquí o no, usted elige. Pero yo elegiré cerrarle la puerta en las narices.
Él se echó a reír, lo que enfureció aún más a María. Era alto, por lo menos un metro noventa, y, aunque estaba apoyado en el marco de la puerta, con las manos metidas en los bolsillos en actitud relajada, la postura era engañosa. Era muy fuerte, tenía el cuerpo musculado y ágil de un atleta bien entrenado.
Recordaba su cuerpo con una claridad que le resultaba muy dolorosa. Recordaba el tacto de su piel bajo las manos, la energía con la que se había movido, recordaba su sabor.
De pronto él se enderezó y desapareció la sonrisa de sus labios.
–No he venido hasta aquí para quedarme en la puerta –dijo fríamente–. Y no me voy a marchar hasta que lo crea oportuno. Te sugiero que dejes de comportarte como una niña caprichosa.
¿Una niña caprichosa, era eso lo que pensaba de ella? ¿El hombre que se había pasado horas haciéndole el amor para luego acusarla de… de entregar su cuerpo para obtener ciertos beneficios?
Para ser exactos, aquel acto no había tenido nada que ver con el amor, sólo con el sexo. Cuanto antes se librara de él, mejor.
Soltó el picaporte y se echó a un lado.
–Tiene cinco minutos.
Cuando pasó a su lado, María sintió el frío de la calle y el aroma de la noche. Se volvió hacia él con los brazos cruzados sobre el pecho. Él los cruzó también, después de cerrar la puerta. María habría querido volver a abrirla, pero no iba a pelearse por demostrar quién mandaba allí. Ella era la que mandaba, por eso no iba a mostrar la más mínima debilidad peleándose por tonterías.
Miró detrás de él, al reloj que había sobre su mesa de trabajo.
–Los cinco minutos corren –advirtió–. Está perdiendo el tiempo, Alteza.
–Voy a necesitar más de cinco minutos para decir lo que tengo que decir.
–Entonces tendrá que resumir. Si tarda más de cinco minutos, llamaré a la policía.
De pronto se acercó a ella, la agarró de la muñeca y tiró hacia a sí. Tenía los ojos casi negros, llenos de furia.
–Hazlo y le contaré a la prensa sensacionalista que una tal María Santos intentó conseguir un trabajo de quinientos mil dólares seduciendo al príncipe –esbozó una gélida sonrisa–. Les encantará la historia.
María se puso pálida, pero mantuvo la cabeza bien alta y los ojos clavados en los de él.
–¡No intente asustarme con mentiras! No puede permitirse ese tipo de habladurías.
–He aprendido a hacerles frente. Es parte de mi vida, señorita Santos. Además, soy el honrado príncipe que descubrió lo que tramabas y se libró de ti –otra fría sonrisa curvó sus labios–. Te comerán viva. ¿Qué crees que pensarían los reputados clientes que has conseguido Dios sabe cómo?
María se zafó de él de un tirón.
–¡Eres un cerdo malnacido!
–Si lo fuera, te habría dicho lo que pienso de ti hace ocho semanas, en lugar de limitarme a echarte de mi apartamento.
–Sí que me lo dijiste –espetó–, y ahora me toca a mí. Tienes cuatro minutos antes de que llame a la policía. No me importará hacer frente a la prensa si a cambio me libro de ti.
–¿Qué ocurre, María? ¿Estás esperando que vuelva tu amante?
–¿Qué?
–Tu amante. ¿Cómo lo llamaste aquella mañana, Joaquín?
Joaquín. La idea era tan disparatada que a punto estuvo de echarse a reír, pero le habría quitado más energía de la que tenía. Además, no tenía por qué darle ningún tipo de explicación.
–Joaquín no es asunto tuyo.
–En eso tienes razón –Alex se adentró en el loft y fue hasta la ventana, desde donde vio la limusina que lo esperaba al otro lado de la calle–. No puedes criticarme por sentir curiosidad; he presenciado vuestro encuentro desde la primera fila.
María fue hasta la ventana a toda prisa. Imposible. El príncipe de la arrogancia jamás se habría quedado de pie bajo la nieve, mirando a su ventana…
El coche negro. Era suyo. Se volvió hacia él con furia.
–¿Estabas ahí sentado, espiándome?
–No sería mala idea que pusieras cortinas –le dijo con indolente arrogancia.
–¡Sal de mi casa! –ordenó señalando la puerta.
Pero Alex no se movió. En lugar de obedecer, se metió las manos en los bolsillos y la miró detenidamente, de pies a cabeza. Desde luego no parecía estar esperando el regreso de su amante; con esos pantalones de deporte que sin duda habían visto épocas mejores, los pies descalzos y el pelo hecho una maraña de rizos salvajes.
Se le encogió el estómago.
Así era como tenía el pelo la última vez que la había visto; una melena de rizos indómitos que le caían alrededor de la cara. Entonces llevaba su bata, que le quedaba tan grande que le daba un aspecto aún más sexy; quizá porque sabía lo que había debajo. Aquella piel dorada, de tacto delicado, sus pechos pequeños y firmes, la curva de su cintura y sus caderas, sorprendentemente generosas y femeninas.
Su cara también le había parecido muy sexy en aquel momento. Los ojos brillantes, sin maquillaje, ni pintalabios, aunque aún tenía los labios rojos y ligeramente hinchados por sus besos.
Su imagen aquella mañana de dos meses atrás era… ¿cómo lo decían los franceses? Déshabillé. Como si acabara de salir de la cama.
Que era precisamente lo que había hecho. De su cama. De su cama y de su abrazo. Aquel recuerdo no sólo hizo que se le encogiera el estómago. Sintió una descarga de deseo que le invadió el cuerpo entero.
Seguía deseándola.
Había tenido que verla con aquella desaliñada ropa de deporte para permitirse admitirlo. ¿Qué hombre estaría dispuesto a reconocer que seguía deseando a una mujer que había intentado aprovecharse de él?
Un idiota, se dijo. Pero luego pensó que no era así, no era así en absoluto. María Santos estaba en deuda con él, por tanto ella era la culpable, no él. Por haberlo seducido, aunque en el momento hubiera pensado que él era el seductor.
Ella lo había planeado todo, desde el encuentro aparentemente accidental hasta el primer beso. Lo único sorprendente de aquella noche había sido que María no esbozara una sonrisa triunfal cuando la había invitado a su apartamento.
Lo había puesto en ridículo y por eso estaba en deuda con él. Y hasta que no saldara esa deuda, seguiría obsesionado con el recuerdo de aquella noche.
Sabía muy bien lo que tenía que hacer para ahuyentar dicho recuerdo.
La quería de nuevo en su cama. Moviéndose bajo su cuerpo, alcanzando el clímax con gritos de placer mientras él la observaba con mirada clínica y distante. No habría falsos gemidos, ningún subterfugio. Haría que ella lo deseara, que reaccionara a él.