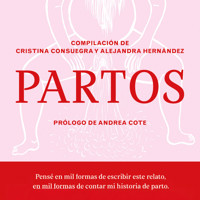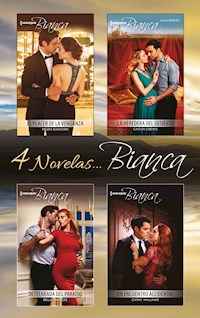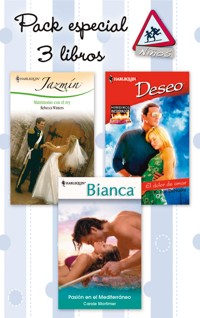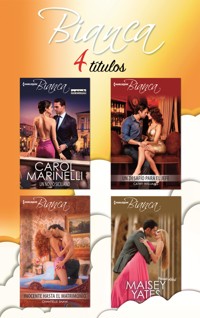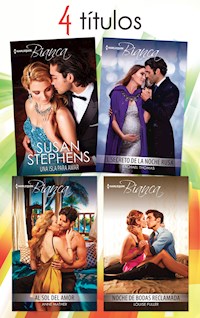7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Consigue la primera parte de la Miniserie "Recetas de amor", todos los ingredientes necesarios para aderezar el romance perfecto. Cuando llegue el amor Raye Morgan Habían olvidado que tenían un corazón… Gracias a Isabella Casali, su familia está unida y el restaurante Bella Rosa sigue funcionando, pero, para conseguirlo, ha descuidado su corazón… En medio de la oscuridad, Isabella entra a escondidas en la finca donde se encuentra el palacio del príncipe Maximilliano para recoger la hierba necesaria para preparar la salsa especial de su restaurante. Isabella se escurre y está a punto de ahogarse en un río, y Max se ve obligado a salir en su ayuda… Max lleva diez años recluido en su palacio, con el corazón cerrado al amor, pero, después de tener a aquella chica entre sus brazos, va a sentirse tentado a volver a vivir. Descubrir el amor Barbara Hannay Estaba soltera, tenía éxito… y estaba embarazada de gemelos. Soltera y con cuarenta años, Lizzie tomó la decisión de tener un hijo ella sola. Era una política influyente y decidió pasar una temporada en una granja del interior de Australia para alejarse de los medios de comunicación y de las disputas de su familia. Jack Lewis estaba al frente de la granja y lo último que le hacía falta era una mujer repipi y mimada con un traje de diseño. Pero Lizzie no pudo evitar sentirse atraída por él, aunque no fuera su tipo ni pareciera estar preparado para ejercer de padre. Los milagros existen Rebecca Winters Había regresado para enfrentarse a su pasado… ¿y a su futuro? Valentino Casali estaba seguro de que su amiga de la niñez, Clara Rossetti, lo ayudaría a olvidar sus problemas, pero ella ya no era la misma niña despreocupada de siempre. Valentino estaba decidido a devolverle la sonrisa y a hacer que jamás olvidara aquel verano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 714
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Pack 77 Miniserie Recetas de amor 1, n.º 77 - noviembre 2015
I.S.B.N.: 978-84-687-6194-7
Índice
Créditos
Índice
Cuando llegue el amor
Portadilla
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Epílogo
Descubrir el amor
Portadilla
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Los milagros existen
Portadilla
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
El secreto de Jackie
Portadilla
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
–¡ESTOY harta!
El grito de Isabella Casali chocó contra el viento que despeinaba su grueso pelo moreno y la golpeó en la cara. Menuda noche había elegido para meterse a escondidas en la finca del príncipe. Cuando salió del pueblo, la luna brillaba sobre un penacho de nubes, pero en esos momentos el cielo estaba negro y la luna parecía estar jugando al escondite, privándola de su luz justo nada más entrar en territorio prohibido. ¿De dónde había salido aquella tormenta?
–Mala suerte –se susurró a sí misma, luchando contra otra ráfaga de viento.
Sabía que debía darse la vuelta y volver a casa, pero no podía hacerlo sin encontrar antes lo que había ido a buscar, sobre todo, después de lo que le había costado hacer acopio del valor necesario para entrar.
Los jardines del palacio del príncipe eran conocidos por ser la morada de todo tipo de criaturas sobrenaturales. Ella sabía que no eran más que historias de viejas pero, una vez allí, estaba empezando a tener escalofríos, como todo el mundo. Cada ráfaga de viento, cada rama que la golpeaba, cada gemido de los árboles, la hacía dar un salto y girarse a ver qué tenía detrás.
–Será mejor que no te pille el príncipe.
Había sonreído cuando Susa, la chef de su restaurante, le había dicho aquello justo antes de que se marchase. ¿Qué más le había dicho?
–Dicen que patrulla él mismo por los jardines, buscando a las mujeres que osan adentrarse en ellos…
–Oh, Susa, por favor –se había burlado ella–. Siempre se ha dicho lo mismo de todos los príncipes que han vivido en ese viejo castillo durante los últimos cien años. Al parecer, la familia real Rossi nunca ha sido muy simpática, y como no se han mezclado con los habitantes del pueblo, es normal que tengan mala reputación.
Después se había reído, con total despreocupación, aunque no le gustase la idea de aventurarse en los jardines del palacio. Si hubiese tenido elección, habría preferido quedarse en casa leyendo un buen libro.
–Aunque yo creo que se debe sobre todo a que son un misterio –había continuado–. Apuesto a que, cuando se les conoce, son gente muy agradable.
Susa había arqueado las cejas con aire de superioridad.
–Ya verás lo agradables que son cuando te tengan encerrada en su mazmorra.
–¡Susa! –la propia Isabella ya tenía bastantes dudas acerca de su misión como para seguir escuchando lo que le decía.
–Además, papá estuvo colándose allí durante años para recoger la albahaca Monta Rosa y, que yo sepa, nunca se encontró con nadie. No me creo ni una palabra de todo lo que cuentan.
Su padre, Luca Casali, había descubierto las propiedades casi mágicas de aquella hierba hacía muchos años, y ésta había transformado su cocina. El restaurante había pasado de ser un italiano normal a uno muy especial, al que iba la gente de muchos kilómetros a la redonda sólo para tomarse un plato de deliciosa pasta con la salsa de tomate que Luca había inventado.
La receta especial y la albahaca formaban parte de un secreto de familia. Muy pocas personas sabían que el delicioso sabor se debía a una planta que sólo podía encontrarse en una colina situada en la finca de la familia real Rossi, en Monta Correnti.
Durante años, su padre había ido a recoger la planta una vez al mes. En esos momentos, estaba enfermo y ya no podía hacerlo, así que Isabella debía tomarle el relevo, aunque no le gustase la idea. Había pensado que habría menos posibilidades de que la pillasen si iba de noche. Estaba un poco nerviosa, pero confiada. Al fin y al cabo, su padre no había tenido nunca problemas. Así que se dijo a sí misma que todo iría bien.
Pero eso había sido antes de que estallase la tormenta, de que desapareciese la luna y de que el viento empezase a golpearla. En esos momentos, cualquier rumor le parecía sospechoso.
Un rato antes, cuando todavía brillaba el sol, había pensado que tal vez fuese interesante conocer al príncipe.
–¿Cómo es en realidad? –le había preguntado a Susa–. Cuando no está intentando engatusar a alguna mujer para que se vaya a dormir con él, quiero decir.
Susa se había encogido de hombros.
–No sé mucho de él. Sólo que su joven esposa falleció hace años y que ha vivido prácticamente recluido desde entonces.
–Oh –Isabella creía haber oído algo al respecto años atrás, pero no recordaba los detalles–. Qué historia tan triste.
–Dicen que murió en circunstancias misteriosas –había añadido Susa.
–¿Acaso hay algo que no lo sea en tu mundo? –había inquirido ella.
Susa la había mirado con arrogancia y se había dado la vuelta pero, en ese instante, Isabella había recordado que Noni Braccini, el cocinero que le había enseñado la mayoría de las cosas que sabía acerca de la cocina italiana, solía decir:
–No puede ocurrir nada bueno en un lugar como ése.
Noni había fallecido años atrás, pero Susa seguía estando allí para hacerle advertencias y, de hecho, antes de que se marchase, le había dicho:
–Cuando yo era niña, todo el mundo sabía que el príncipe Rossi era un vampiro.
–¿Qué? –había replicado ella, riendo–. Susa, ¡qué tontería!
–Aquél era el abuelo de éste –había añadido ella–. Ya lo veremos, ¿no?
Isabella se había marchado riéndose, pero en esos momentos ya no lo hacía. Y no era sólo por lo que le había dicho Susa. Había oído muchas otras historias durante su niñez. Lamentaba haber ido a aquel lugar y estaba un poco enfadada consigo misma por haber sido tan tonta.
–Venga –se dijo en un susurro, para animarse–. Un poco más y habrás terminado.
Al fin y al cabo, aunque se encontrase con el príncipe, no podía ser tan malvado como Susa lo había pintado. De hecho, recordaba haberlo visto en una ocasión, hacía años, cuando era una adolescente, en un balneario que había a un par de horas del pueblo. Por entonces, le había parecido increíblemente guapo, y arrogante.
–La vieja realeza es toda así –le había dicho su amiga–. Se creen superiores al resto. Es mejor mantenerse alejada de ellos.
Y ella lo había hecho, hasta ese momento. Cuanto antes terminase aquello, mejor.
Un poco más y llegaría a la colina donde crecía la albahaca, llenaría la bolsa que se había llevado y volvería a casa. Aunque le habría sido más fácil si aquella maldita linterna hubiese funcionado mejor y no se fuese apagando cada dos por tres.
–¡Ah!
De repente, se escurrió y estuvo a punto de caerse colina abajo. Al menos, el problema de la linterna estaba resuelto, ya que ésta sí se había caído colina abajo y había ido a parar al río. Qué desastre. ¿Cómo se le había ocurrido ir allí de noche? Qué ganas de buscarse problemas.
–No estoy hecha para las intrigas y los misterios –se dijo mientras intentaba seguir subiendo.
Sólo quería encontrar la albahaca y marcharse de allí. Odiaba estar haciendo aquello. Le daba miedo que la sorprendiesen los guardias… o el príncipe. O que la atacaran unos vampiros.
El viento sacudió las copas de los árboles, que gimieron como almas en pena. Un relámpago iluminó la noche e Isabella pudo ver una figura vestida de negro, subida en un enorme caballo que avanzaba hacia ella.
El tiempo se detuvo y el miedo hizo que se le parase el corazón. Aquello era demasiado. La oscuridad, el viento, el peligro que la acechaba… De repente, se sintió aterrorizada y gritó con todas sus fuerzas. El alarido resonó en el valle, cada vez más alto, al tiempo que restallaban otro relámpago y un trueno.
Recordó todas las historias de miedo que le habían contado a lo largo de su vida y se puso a temblar, presa del pánico. Echó a correr.
Lo oyó gritar y sintió el corazón en la garganta. Corrió a ciegas, asustada como un ciervo acorralado, y oyó que la seguía. El ruido de los cascos golpeaba el suelo y él gritaba enfadado.
Estaba metida en un buen lío. Iba a alcanzarla. ¡No podía permitirlo! Tenía que correr más deprisa…
Tropezó y empezó a rodar colina abajo. Gritó e intentó agarrarse a un arbusto, pero lo arrancó. De repente, estaba cayéndose al río.
Golpeó el agua con fuerza y gritó al notar que estaba helada. ¡Sólo le faltaba ahogarse!
Pero los brazos fuertes del hombre de negro la agarraron y la sacaron en un momento de la corriente.
Ya la tenía. Aturdida por el frío, horrorizada por todo lo que estaba pasando, no fue capaz de hacer nada. Desorientada, se dio cuenta vagamente de que la llevaba hacia el caballo, pero era como si aquello no fuese con ella, como si estuviese viendo la escena desde fuera. Por el momento, parecía no poder hacer nada para resistirse.
Después, se sentiría muy avergonzada al recordar aquello. ¿Cómo había podido dejarse abrumar de esa manera por su fuerza? Estaba en estado de shock, por supuesto, pero aun así…
Estaba como hechizada. La luna salió de detrás de las nubes, tiñendo el paisaje de color plateado. Isabella intentó mirarle la cara, pero sólo vio una barbilla fuerte y un cuello bien cincelado. Y siguió sin poder moverse.
Aquello era una locura. Era sólo un hombre, no un ser sobrenatural. Un hombre que no tenía ningún derecho a llevarla así. Tenía que decírselo, pero cuando quiso darse cuenta estaba subida al caballo y la criatura que la había capturado estaba montando detrás de ella.
Y, por fin, tras muchos esfuerzos, pudo hablar.
–¡Eh, espere un momento! –gritó–. No puede hacer esto. ¡Déjeme bajar!
Tal vez él no la oyó. Las copas de los árboles, sacudidas por el viento, hacían mucho ruido. En cualquier caso, no le contestó y siguió cabalgando hacia el viejo castillo que estaba en lo alto de la colina. Y cuando llegaron a la entrada, él desmontó y la bajó del caballo.
Isabella se tambaleó, confundida, pero él la sujetó con fuerza. Intentó de nuevo verle la cara, pero no lo consiguió.
–Por aquí –le dijo el hombre, agarrándola de la mano y guiándola hacia la enorme puerta de madera.
–No –protestó ella, pero con voz débil, dejándose guiar.
En algún lugar de la finca, unos perros empezaron a ladrar. ¿O eran lobos? El corazón le latía con tanta fuerza que casi no podía ni pensar.
Se estremeció. ¿Estaba soñando? ¿O se había metido por error en una de esas viejas leyendas de las que hablaba todo el mundo? ¿La encerrarían en la mazmorra, tal y como le había advertido Susa? Y, si estaba dentro de un cuento, ¿aquel hombre que la había asustado y la había salvado era el héroe o el villano?
«Ambos», le dijo una vocecilla en su interior.
Sacudió la cabeza. Eso no importaba en esos momentos. Lo necesitaba. No tenía a nadie más a quien acudir.
La puerta se abrió cuando se acercaron y vio a un hombre tan viejo y estropeado como los muros de la casa. ¿Un brujo? Instintivamente, se apretó contra su acompañante, acudiendo de forma automática a él para que la protegiera. Éste dudó un instante, pero luego la rodeó por los hombros y permitió que se abrazase a él. Después de un par de segundos, incluso la apretó contra su cuerpo.
Isabella seguía estando demasiado aturdida para saber lo que estaba ocurriendo en realidad. Estaba mojada, tenía frío, estaba en el patio de un palacio prohibido y un hombre que había pensado que era un vampiro tenía el brazo alrededor de ella. Y, lo que era todavía peor, le gustaba la sensación, como le gustaba el resto de él. De hecho, hacía mucho tiempo que un hombre no la había atraído tanto como aquél.
Hacía tiempo que había decidido que los hombres, el amor y esas cosas no iban a formar parte de su vida. No merecía la pena el esfuerzo. Pero allí estaba, derritiéndose junto a aquél.
–Ya casi estamos –le dijo él.
Aquello la sorprendió. ¿Serían los vampiros así de considerados? Le parecía poco probable. Aunque tal vez sólo quisiera tranquilizarla para después poder manejarla mejor. O tal vez ella hubiese visto demasiadas películas de miedo.
Suspiró y cerró los ojos. Deseó poder orientarse. No estaba acostumbrada a sentirse indefensa, como si sus músculos no le respondiesen. Tal vez fuese porque tampoco le funcionaba la cabeza. Estaba tan cansada. Quizás cuando abriese los ojos, todo aquello habría desaparecido y estaría en casa, en su cama…
El príncipe Maximilliano Di Rossi miró a la mujer que se aferraba a él y frunció el ceño. Le había sorprendido que buscase protección en él, pero también le había extrañado su propia reacción. Su primer impulso había sido rechazarla. Así era como había vivido durante los últimos diez años. Sólo había permitido que se le acercasen las personas que siempre habían estado a su lado, a las que había conocido desde la niñez, desde antes del accidente. Nunca recibía otras visitas. De hecho, no sabía por qué la había llevado allí.
Pero algo en su manera de agarrarse a él, tan natural, había hecho que le llegasen a la mente viejos recuerdos. La mujer estaba temblando y apretándose contra él como lo haría una amante. Y algo en su interior deseaba aquello. Hacía tanto tiempo que no había abrazado a una mujer, tanto tiempo que no había sentido aquel calor, el contraste entre su cuerpo duro y el cuerpo suave y redondeado de una mujer… De hecho, había pensado que jamás volvería a hacerlo.
No obstante, ella no tardaría en apartarse. Ya había intentado verle la cara en dos ocasiones. Cuando lo consiguiese, no querría volver a tocarlo.
Sonrió con cinismo mientras la conducía por el palacio. Sus pisadas resonaron por los amplios pasillos. Alguien tosió y él levantó la vista. Era su hombre, Renzo, con pijama, bata y unas zapatillas de casa que parecían dos marmotas. Su aspecto era ridículo y, al mismo tiempo, parecía alarmado.
–Bonitas zapatillas –le dijo él, arqueando una ceja.
–Gracias, señor –respondió Renzo.
Max se detuvo un instante. Sabía que podía pasarle el peso de aquella mujer al que había sido su ayuda de cámara, mayordomo y asistente personal durante casi toda su vida. Se la podía dar, girarse y marcharse de allí sin volver a pensar en ella nunca más. Sabía que Renzo se ocuparía de ella con discreción y eficacia. De hecho, se dio cuenta de que era lo que Renzo esperaba que hiciese. Y habría sido lo más fácil.
Pero entonces volvió a mirar a la mujer. Todavía buscaba refugio en sus brazos, tenía su joven cuerpo apretado contra él, como si confiase en que iba a mantenerla a salvo. Algo se removió en su interior, algo peligroso. Miró su pelo grueso y enredado y sintió que las emociones se arremolinaban en su interior.
Pero no la soltó.
Más tarde se diría que había sido el impulso natural en un hombre en el papel de guardián, que habría hecho lo mismo con un perrito o un gatito que lo hubiese necesitado. A pesar de su pasado, a pesar de la culpabilidad que lo atormentaba, sintió la necesidad de proteger a alguien más débil que él y siguió sus instintos.
Aunque, por una vez, no estaba convencido de lo que estaba haciendo. No, había algo en aquella mujer, algo amenazante. Sabía que debía dejar que Renzo se encargase de ella, pero no lo hizo.
–Yo me ocuparé de ella –le dijo, quitándose la larga capa negra y dejándola caer sobre un sillón.
Al mismo tiempo, se dio cuenta de lo que significaría aquello. Iba a tener que dejar que lo viera.
Renzo parecía alarmado.
–Pero, señor… –empezó.
–Dile a Marcello que quiero que se reúna con nosotros en la habitación azul –lo interrumpió.
–Disculpe, señor, pero me parece que el doctor está dormido…
–Entonces, despiértalo –le ordenó Max–. Quiero que le eche un vistazo a esta joven. Ha sufrido una caída.
–Oh, Dios mío –añadió Renzo en voz baja, pero sin marcharse de la habitación.
En su lugar, se aclaró la garganta como si fuese a decir algo, pero Max no lo estaba escuchando. Estaba preparándose para lo que iba a ocurrir.
Sabía que sus reservas habrían extrañado a otros, pero él no era como los demás. Tenía la cara llena de cicatrices, horrorosa. Era un rostro que no lo representaba, porque él no era así por dentro. No obstante, era lo único que tenía y por eso no quería que ningún extraño lo viese.
Dejar que ella lo hiciese sería un gran paso. No obstante, iba a hacerlo. Ya era hora de superar aquello. Dejaría que esa mujer lo viese y, al hacerlo, la miraría a los ojos para captar todo el horror que hubiese en ellos. Lo mejor sería seguir siendo realista.
–Por aquí –le dijo con brusquedad, avanzando deprisa por el pasillo.
Ella casi corrió para no quedarse atrás, aferrándose a su mano como si fuese a perderse si la soltaba. Entraron en una habitación con pesadas cortinas de terciopelo y con una enorme chimenea de piedra en la que sólo quedaban brasas.
–Siéntese –le dijo a la mujer, señalando un antiguo sofá–. Mi primo Marcello es médico. Quiero que le eche un vistazo.
–No puedo sentarme –dijo ella, sacudiendo la cabeza–. Estoy sucia, llena de barro y mojada. Voy a estropear la tapicería.
–Eso no importa –replicó él.
Isabella levantó la visa e intentó ver su rostro en la oscuridad. Se preguntó si le estaba gastando una broma. Aquélla era una de las habitaciones más lujosas que había visto.
–Por supuesto que importa –respondió–. Aunque no lo parezca en estos momentos, tengo modales. Y sé cómo comportarme cuando estoy con gente fina.
–¿Gente fina? –repitió él–. ¿Eso es lo que espera? Intentaré hacer lo posible para no defraudarla.
Isabella lo vio andar de un lado a otro de la habitación. Estaba casi segura de que era el mismo hombre al que había visto tantos años antes en el balneario, sólo necesitaba ver bien su cara para confirmarlo, pero, al parecer, él prefería mantenerse entre las sombras.
–Me está mareando –le dijo ella, apoyándose en el respaldo de un sillón para no perder el equilibrio.
Él gruñó, pero no dejó de moverse. Isabella se preguntó qué estaría planeando hacer con ella. No creía que fuese a encerrarla en una mazmorra, pero sí podía llamar a la policía.
Esperó. Pensó que le gustaba su manera de moverse. Era un hombre fuerte y muy masculino. Aunque parecía haber algo más, algo oculto. Se dijo que era una presencia ante la cual no sabía cómo reaccionar.
Lo vio asomarse al pasillo y murmurar algo que no entendió.
–¿Qué ocurre? –le preguntó.
Él se giró hacia ella, como si fuese a acercarse, pero no lo hizo.
–Mi primo se lo está tomando con mucha calma –dijo con naturalidad–. Me gustaría terminar con esto cuanto antes.
–A mí también –respondió ella–. Mire, ¿por qué no me marcho y…?
–No –ordenó él con firmeza–. Va a quedarse donde está.
Sus palabras la molestaron.
–Aprecio mucho su hospitalidad –empezó, con cierto sarcasmo, dando un paso hacia la puerta–, pero creo que va siendo hora…
–No.
Avanzó otro paso y él la agarró por la muñeca.
–Va a quedarse aquí hasta que yo permita que se marche.
–Sus normas son un poco medievales, ¿no cree? –replicó ella al ver que no la soltaba–. En la actualidad, uno no acepta órdenes de otra persona a no ser que le paguen por ello.
–¿Eso es lo que quiere? ¿Dinero?
–¿Qué? No, no, claro que no.
–Entonces, ¿qué ha venido a hacer aquí? –inquirió él.
Isabella tragó saliva. No le pareció buena idea pedirle que le permitiese acceder a su colina una vez al mes.
–Nada… –balbució.
–Miente.
Era cierto, mentía, pero a Isabella no le gustó oírlo.
–Usted no… no lo entendería –comenzó–, pero no pretendía hacer ningún mal.
Él la agarró todavía con más fuerza.
–Mal –repitió, como si fuese una palabra sin ningún sentido–. Todo el mal se hizo hace años –añadió después con amargura.
Isabella pensó que a aquel hombre no le iban bien las cosas. Normalmente no le gustaba la gente negativa, pero allí había algo más. Sintió como una vibración en el aire y el corazón se le aceleró.
Max notó su reacción y supo qué hacer. Muy despacio, giró la cara hacia ella, dejando al descubierto sus horribles cicatrices.
No sabía por qué se ocultaba de la gente. ¿Era por miedo, por arrogancia, por egoísmo? Era muy duro pensar que su rostro, que en el pasado había sido bastante bello, era en esos momentos tan repelente.
No obstante, sabía que si se ocultaba era también porque se sentía culpable. Aquellas cicatrices representaban sus pecados, pero, lo que era todavía más doloroso, eran además culpa suya.
Se había pasado años escondido, solo. Y estaba cansado de ello, pero si quería cambiarlo, tendría que acostumbrarse a que le viesen la cara, y no sabía si iba a ser capaz. Ni si lo merecía.
Esa noche, sin embargo, no iba a ocultarse. Ya iba siendo hora de que aceptase su destino y aprendiese a vivir con él. Iba a mirar a aquella mujer a los ojos y a impregnarse de todas las emociones que hubiese en ellos. Apretó la mandíbula y se preparó. Entonces, se mostró ante ella.
La vio abrir mucho los ojos, sorprendida. Se puso tenso y esperó ver asco, miedo, que se llevase la mano a la boca, que se compadeciese de él y apartase la vista, como había ocurrido otras veces.
El único misterio era… ¿por qué permitía que le molestase? Había llegado el momento de aceptarlo.
No obstante, las cosas no fueron tal y como había esperado. La reacción de la mujer no fue la que él había previsto. No vio repugnancia ni cautela en sus ojos, sino más bien un brillo cálido y curioso. En vez de apartarse, se acercó a él y alzó la mano para tocarlo.
Max no se movió mientras ella le acariciaba la cicatriz y trazaba su recorrido por la mejilla y hasta la comisura de la boca.
–Oh –dijo, antes de dejar escapar un largo suspiro.
Pero sin compadecerse de él. Era más bien como si acabase de encontrar una maravillosa obra de arte con una imperfección y necesitase examinarla mejor. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo.
Capítulo 2
ISABELLA estaba aturdida, como si estuviese viviendo un cuento. Vio las fascinantes cicatrices que habían dividido aquel rostro en dos y se le encogió el corazón de pena, pero nada más. Había fuerza y presencia en aquel hombre y, todavía más, una sobrecogedora belleza. Llevaba la camisa abierta, dejando al descubierto una piel morena y un pecho musculoso, y su maravilloso calor masculino le hizo sentir un deseo que la asustó más que todo lo demás.
Lo vio alargar las manos, como si fuese a sujetarla, y notó cómo las apoyaba con cuidado en sus hombros. Deseó acercarse más a él y besarlo en la garganta. Fijó la vista en ella sin poder evitarlo.
Pero reaccionó a tiempo, sorprendida por sus propios impulsos. ¿Cómo iba a ofrecerse a aquel hombre sin más? Pensó que debía apartarse, pero no pudo.
Max no se habría sorprendido más si lo hubiese besado. Notó cómo arqueaba el cuerpo contra él mientras le acariciaba el rostro y se le aceleró el corazón. Entonces se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Estaba sintiendo algo nuevo y extraño, y no le gustaba nada. Pero ella lo había tocado. Era la primera mujer que lo hacía desde el accidente y había prendido en él un fuego que jamás había esperado volver a sentir en su interior. Saboreó el momento.
Y justo en ese instante se dio cuenta de que Renzo había entrado en la habitación y avanzaba hacia ellos como si fuese a apartar a aquella mujer de su príncipe. Todo parecía estar ocurriendo a cámara lenta. Y nada parecía venir al caso, pero Max se dijo que tenía que actuar.
Se giró para detener a Renzo y, al mismo tiempo, apretó a la mujer contra su cuerpo para protegerla de él. Bajó la vista hacia sus enormes ojos azules y buscó en ellos todos los misterios que pudiesen contener. De repente, sintió que quería explorar aquellos misterios y se dio cuenta de que no podía apartar la visa de ella. Tal vez no quisiera hacerlo.
¿Quién era? ¿De dónde había salido? ¿Debía apartarse de ella o encontrar el modo de mantenerla allí? Sabía lo que le decía su instinto, pero también sabía por experiencia que su instinto podía mentirle.
–Señor… –empezó a decir Renzo.
Max tardó un instante en responder. Todavía estaba mirando a la mujer a los ojos.
–Te dije que avisases a Marcello –dijo éste sin mirarlo.
–Pero, señor… –protestó Renzo, molesto con su comportamiento.
–Ve.
–Sí, señor.
Y Renzo salió de la habitación.
Y, al mismo tiempo, entró Angela, su hermana.
–Max, ¿quién es esta mujer?
El sonido de su voz los sacudió a ambos, como si se hubiese roto un hechizo. Los dos se giraron a mirarla. Ella se acercó, sorprendida con la imagen.
–¿Dónde demonios la has encontrado?
Max tomó aire y se apartó de Isabella, que se apoyó en el respaldo del sofá para mantenerse en pie. Todavía seguía cubierta de barro, pero al menos tenía la mente un poco más despierta que unos minutos antes.
–Estaba cerca del río –contestó Max–. Los perros estaban sueltos y temí que la atacasen. Supongo que la he debido de asustar, porque se cayó colina abajo.
–Hasta el río –añadió Angela–. Ya veo.
–Sí.
–Y tú… ¿la rescataste?
Él se agarró con fuerza al respaldo de un sillón.
–Sí, Angela. La rescaté –dijo, mirando a su hermana con hostilidad.
–Ya veo –volvió a mirar a Isabella–, pero sigo sin saber quién es.
Él la miró también con indiferencia.
–Cierto –admitió Max–. Ni lo que hacía en la propiedad. Y tan cerca del río.
Isabella se tensó. Estaba empezando a cansarse de ser tratada como una niña y de que los otros dos hablasen como si ella no los entendiese o como si les diese igual. Por un segundo, había sentido una conexión especial con aquel hombre, algo breve y violento que iba a cambiar su vida. Aunque tal vez estuviese confundiéndose, como siempre.
Primero se había sentido aterrada por él, después, cautivada por su ternura y por su rostro desfigurado. En esos momentos, él estaba actuando como si fuese un gato mojado al que no debiese haber dejado entrar en casa. Se sintió decepcionada. Levantó la barbilla y los miró a ambos con orgullo.
–Me llamo Isabella Casali. Ayudo a mi padre a llevar el restaurante Rosa que hay en la plaza. Tal vez hayan comido en él alguna vez.
Angela se encogió de hombros. Iba en camisón, como si hubiese ido a meterse en la cama justo cuando ellos habían llegado. Debía de tener unos treinta y cinco años y era muy guapa, pero demasiado altiva para sentirse a gusto con ella.
–Lo conozco, aunque nunca he comido en él –contestó–. Tendríamos que ir algún día.
A Isabella le sorprendió aquello. Todo el mundo comía en Rosa.
–¿Nunca han probado nada de nuestro restaurante? –preguntó con incredulidad.
–No.
Isabella apartó la vista de la mujer para mirar al increíble hombre. A pesar de sentirse molesta con él, tenía que admitir que tenía una presencia asombrosa. Era alto, fuerte y grácil al mismo tiempo, el tipo de hombre del que era imposible apartar la mirada. Y con respecto a la cicatriz… era la primera vez que veía algo así.
–Tal vez les guste más el restaurante de mi tía, Sorella, que tiene comida más internacional. Está al lado de Rosa.
Él negó con la cabeza.
–Tenemos nuestros propios cocineros –se limitó a decir–. No vamos a restaurantes.
–Ah –dijo ella en voz baja–. Claro.
–Aunque podríamos hacer una excepción –añadió Angela sacudiendo la mano y mirando a su hermano como si quisiera recordarle que había que ser educado con los pobres–. Para terminar con las presentaciones, éste es el príncipe Maximilliano Di Rossi, dueño de este palacio, y yo soy su hermana, Angela. Si vives en Monta Correnti, supongo que ya lo sabrías.
Isabella no respondió. Tardó unos segundos en centrarse.
–Lo que todavía no sabemos es qué estabas haciendo en nuestra propiedad –dijo Max con frialdad–. Si vives en la zona, supongo que sabrás que estabas en una propiedad privada.
Isabella volvió a levantar la barbilla.
–Sí, lo sé.
Él se encogió de hombros.
–¿Y…?
Ella se sintió atrapada. Tenía que contarle la verdad.
Eso significaba hablar de la albahaca que crecía en su colina, y no quería hacerlo, porque eso sería revelar su ingrediente especial, pero supo que tenía que hacerlo.
–He… he venido porque tenía que hacerlo. Resulta que hay unas hierbas que crecen sólo en esta colina, al lado del río –se encogió de hombros–. Y las necesito para la receta estelar de nuestro restaurante.
–¿Las necesitas? No sé si sabes que eso es robar –replicó Angela.
Isabella frunció el ceño. ¿Cómo iba a explicarle que robar de la finca del príncipe era una tradición en el pueblo?
–Yo no lo llamaría exactamente así –respondió.
Max rió.
–¿Y cómo lo llamarías? –le preguntó.
–¿Compartir? –sugirió, mirándolo esperanzada.
Él la miró a los ojos y, de repente, volvió a establecerse entre ambos ese vínculo que se había creado unos minutos antes.
–¿No requiere eso el consentimiento de las personas que comparten?
–Bueno… podrían darme su consentimiento –apuntó Isabella, todavía cautivada por sus enormes ojos oscuros. El corazón se le había vuelto a acelerar, como si estuviese pasando algo más. Pero no estaba pasando nada. No, de eso estaba segura. Nada en absoluto.
–Eso nunca –respondió él con frialdad–. Nunca –repitió en tono más suave–. El río es demasiado peligroso.
Ella siguió embelesada con su energía. Era como si tuviese algún poder atrapado en su interior, esperando el momento oportuno para salir. ¿Qué sería necesario para liberarlo? ¿Podría hacerlo ella? ¿Se atrevería a intentarlo?
Cuando la voz de Angela, dándoles las buenas noches, volvió a sacarla de sus pensamientos, Isabella se preguntó cuánto tiempo habría estado soñando despierta. Era casi como si se conociesen de siempre. Aunque no exactamente como amigos. ¿Tal vez como amantes? Se le cortó la respiración sólo de pensarlo.
Los pensamientos de Max, sin embargo, no iban por esos derroteros.
–Si no te importa sentarte –empezó con impaciencia, pero su hermana, que ya estaba saliendo de la habitación, se giró.
–Está empapada –gruñó.
Lo mismo que había dicho ella, aunque le molestó oírlo de boca de la otra mujer. Se mordió el labio. ¿Por qué estaba permitiendo que aquellas personas jugasen con sus emociones de ese modo? Estaba fuera de lugar allí. Tenía que marcharse. Se giró con rapidez y fue hacia la puerta.
–Será mejor que me vaya –dijo, mirando al príncipe mientras intentaba pasar delante de él–. De todos modos, debería estar en casa…
Él la agarró por el brazo.
–No hasta que Marcello te haya echado un vistazo –le contestó, acercándola a él un poco más de lo debido.
Isabella dio un grito ahogado y sacudió la cabeza, pero la hermana del príncipe se le adelantó.
–Su estado es inaceptable –espetó–. Será mejor que la adecentemos antes de que vea a Marcello. Será sólo un momento. Se dará una ducha rápida y volverá enseguida –luego miró a Isabella–. Ven conmigo –le ordenó, como si se tratase de su sirvienta.
Ella sintió ganas de rebelarse. La habían pillado con las manos en la masa y se merecía una reprimenda, pero aquello ya era demasiado. Al fin y al cabo, si el príncipe no quería que estuviese en su propiedad, ¿por qué no la dejaba marchar? ¿Por qué la había obligado a entrar en la casa? Era cierto que estaba empapada, pero…
–¿No será mejor que me marche? –empezó, volviéndose de nuevo hacia la puerta.
–De eso nada –la interrumpió el príncipe con voz tranquila–. Por el bien de todos, es mejor que estés limpia y seca.
–Pero…
–Ve con mi hermana –le dijo en voz más baja, serena–. Te has caído en nuestras tierras, en nuestro río. Somos responsables de tu estado.
Aquello no tenía ningún sentido. Era ella la que había entrado en la finca sin permiso, pero siguió a Angela por el pasillo. Miró hacia atrás y vio que el príncipe la observaba, apoyado en el sofá, con la cabeza agachada. Por algún extraño motivo, aquello hizo que se le acelerase el corazón. Volvió a girarse y siguió a Angela.
Max se quedó donde estaba, escuchando cómo se iba alejando el ruido de las pisadas por el pasillo. Hacía mucho, mucho tiempo que no se sentía atraído por una mujer como por aquélla. La imagen de su bella esposa, Laura, inundó su mente y cerró los ojos como si quisiera capturarla. Pensó que era ridículo compararlas. Aquélla era sólo una chica del pueblo. No significaba nada para él.
Levantó la mano muy despacio y se tocó la cicatriz de la cara. Quería sentir lo mismo que había sentido ella al hacerlo. Qué mujer tan rara, tan extrañamente cautivadora. Su reacción había sido diferente a la del resto de las personas que le habían visto el rostro y eso seguía sorprendiéndolo e intrigándolo. ¿Acaso había visto ella algo que no había visto nadie más? ¿Había cambiado algo y él no se había dado cuenta?
No. Seguía teniendo la misma cara. Las mismas cicatrices. Juró entre dientes y bajó la mano. Por un momento, casi la odió.
¿Y por qué no? Aquella mujer representaba el mundo del que se había apartado hacía diez años. Tal vez fuese el momento de volver a él. Para mantener la cordura, sabía que debía resistirse a sus tentaciones. Aquel oscuro palacio era su realidad. No tenía elección.
Isabella miró a su alrededor al salir de la ducha. Estaba en una habitación anticuada con instalaciones anticuadas, pero lujosas, con techos altos y una enorme bañera en el centro. Se secó con rapidez y se puso delante de un espejo de cuerpo entero para comprobar los daños de la caída.
Lo que vio le hizo dar un grito ahogado y, después, reír. El ojo derecho se le estaba poniendo morado. ¿Cómo iba a explicar aquello a sus clientes? Gimió y empezó a mirarse el resto del cuerpo. Tenía un gran hematoma en la cadera y un corte bastante profundo en la pierna derecha, justo debajo de la rodilla. Casi toda la sangre había sido absorbida por sus pantalones de chándal y, a parte de algún otro lugar dolorido, eso parecía ser todo.
Se giró y miró la ropa que le había buscado Angela: un suéter de color crema de encaje y unos pantalones ajustados marrones. Ella misma habría elegido algo similar, así que se lo puso sin dudarlo, tapándose la herida, que todavía le sangraba un poco, con unos pañuelos de papel.
–¿Estás decente? –le preguntó Angela cuando se estaba peinando.
Isabella le dijo que podía entrar y Angela le dio una bolsa con su ropa mojada.
–Ya estás. Marcello debería estar con Max, esperándote en la habitación azul –bostezó–. Yo me marcho a la cama. Buenas noches, querida.
–Espere –le pidió ella, pero dudó un instante–. ¿Qué le ha pasado en la cara?
Angela tardó en contestarle.
–Tuvo un horrible accidente de coche. Hace casi diez años, la misma noche que… –se interrumpió y sacudió la cabeza–. Fue un accidente muy grave. Durante días, pensamos que iba a morir.
Isabella frunció el ceño. Tenía la sensación de que había algo más. Y quería averiguarlo, pero sabía que no debía hacer demasiadas preguntas.
–Pero sobrevivió.
–Evidentemente, aunque su cara… –Angela se dio la vuelta–. Era muy guapo –añadió en voz baja.
–Sigue siéndolo –contestó Isabella.
Angela se giró a mirarlo.
–¿Eso piensas?
–Sí.
–Bueno… Buenas noches, Isabella. Estoy segura de que Max se encargará de que vuelvas a casa sana y salva en cuanto Marcello te haya examinado.
Ella volvió a sentir de nuevo ganas de rebelarse, pero dio las gracias mientras la otra mujer salía de la habitación. Después, terminó de arreglarse. Y, mientras tanto, pensó en cómo salir de allí sin que la viesen el príncipe y su primo. Estaba bien. No necesitaba que la viese un médico. Y, sobre todo, no quería volver a encontrarse con el príncipe.
Lo que necesitaba era lo que había ido a buscar, pero tenía que ser realista. Esa noche no era su noche. Tendría que volver en otra ocasión. Aunque sabiendo que había perros sueltos…
Bueno, ya pensaría en eso después. Lo primero era salir de allí. Volvió a mirarse en el espejo. Tenía el ojo derecho cada vez peor; de hecho, se le estaba hinchando toda la cara. ¿Cómo iba a ocultar aquello al resto del mundo?
Entonces pensó en cómo debía de sentirse el príncipe con su cicatriz. Suspiró. Al menos, ella no tardaría mucho en recuperarse.
Mientras miraba su propio rostro, pensó en cómo había tocado el de él. ¿Cómo había podido hacerlo?
Intentó recordar lo que Susa le había contado de él. Que su esposa había fallecido y él se había recluido desde entonces. Tal vez eso explicase sus modales, fríos e inquietantes. Sacudió la cabeza y se dio la vuelta. Aquélla estaba siendo una noche muy extraña y ella misma estaba haciendo cosas muy raras. Era el momento de salir de allí.
Tomó la bolsa con su ropa y anduvo muy despacio por el pasillo, en dirección contraria a la habitación azul. Poco después llegaba a una enorme y oscura cocina. Vio una puerta al fondo, la abrió con rapidez, salió y, de repente, volvió a encontrarse en los brazos del príncipe.
Capítulo 3
ISABELLA gritó. Al parecer, lo de gritar estaba convirtiéndose en un hábito. No recordaba haber gritado tanto en toda su vida, pero no podía evitarlo.
El príncipe la tenía agarrada mientras ella juraba entre dientes por la mala suerte que estaba teniendo esa noche al tiempo que una voz en su interior le decía que se relajase de nuevo entre sus brazos, que apoyase la mejilla en su pecho y escuchase los latidos de su corazón. La luna había vuelto a salir. ¿Qué habría sido más romántico que dejarse abrazar y…?
Aquello no eran más que tonterías. Nada de eso iba a ocurrir.
–Es la segunda vez esta noche que me has dado un susto de muerte –lo acusó.
–Y es la segunda vez esta noche que te sorprendo estando donde no deberías estar –replicó él.
–Eso es sólo cierto si eres tú quién decide dónde debo o no debo estar –contestó Isabella después de haberse colocado un mechón de pelo detrás de la oreja.
Él se acercó más. Incluso en la oscuridad, Isabella vio el contorno de su cicatriz con claridad.
–Es normal que sea yo quien ponga las normas, no sé si recuerdas que estoy en mi casa.
–Pero no olvides… que yo sólo estoy de paso.
–De paso, en una propiedad ajena y sin autorización, querrás decir.
Isabella no tuvo fuerzas para seguir discutiendo.
–Mira… sólo quiero irme a casa –dijo con voz temblorosa.
Él la tomó de la mano y buscó su rostro en la oscuridad.
–Todos queremos cosas que no podemos tener.
La desolación de su voz hizo que Isabella no se sintiese ofendida por aquello. De pronto, se vio inundada por la tristeza. Quería ayudarlo. Entonces recordó que era el príncipe. ¿Qué podría hacer ella para reconfortar a un hombre así?
–Vuelve a la habitación azul y deja que Marcello te eche un vistazo –le ordenó él, empezando a conducirla en esa dirección–. Después haré que alguien te lleve a casa.
Ella suspiró. Por mucho que lo odiase, tenía que admitir lo tentador que le parecía dejarse llevar. Pensó que necesitaba fortalecer su carácter.
–Tengo el coche en la parte sur del muro –dijo, sintiéndose culpable y ruborizándose.
–Así que viniste desde el pueblo, aparcaste el coche al lado del muro, ¿y después? ¿Lo saltaste? –preguntó él en tono divertido, pero satírico.
–No exactamente –respondió Isabella, que no quería confesar que se había colado en la finca por el mismo lugar que lo había hecho su padre durante tantos años. Salvo que su padre siempre había tenido el sentido común de hacerlo de día, y nunca lo habían sorprendido.
–No vas a contármelo, ¿verdad? Quieres dejar abierta la posibilidad de volver, ¿no es cierto? Pues tengo que advertirte que, a partir de ahora, dejaremos sueltos a los perros las veinticuatro horas del día –se giró para mirarla–. No quiero que te acerques al río.
Aquello la sorprendió. Había esperado que le dijese que no quería que lo molestasen, no que se preocupase por su bienestar.
Max se detuvo delante de la puerta de la habitación azul y la miró, viendo, por primera vez con un poco de luz, cómo tenía la cara.
–¡Dios mío! Maledizione –tomó su rostro con ambas manos para levantarlo y poder verlo mejor–. Antes tenías un golpe, pero esto…
–No pasa nada –contestó ella sin dejar de mirarlo, maravillada.
Lo tenía tan cerca… Su virilidad la abrumaba. Durante unos segundos, una ola de emoción nubló su sentido común y deseó besarlo.
¿En qué estaba pensando? Un segundo después quiso girarse para que el príncipe no pudiese ver la culpabilidad que había en sus ojos, pero seguía teniéndolo tan cerca…
–Estoy… bien.
–Es duro ver algo tan fresco y bonito así de estropeado –comentó él, como si de verdad le doliese.
Lo dijo como si fuese un problema filosófico, no como si le afectase a él personalmente, pero al mismo tiempo, su mirada le recorrió el rostro como si quisiera memorizar cada línea de él.
–Eres tan… tan… –pero se interrumpió antes de decir la palabra.
Entonces, la besó. No pudo evitarlo. Fue un beso breve, un leve roce de sus labios en la frente, justo encima del ojo que se le había puesto negro. Ella se sobresaltó, pero al mismo tiempo supo que lo había hecho de un modo extraño, como para borrar el daño, para evitarle el dolor. Parecía estar obsesionado con eso. No podía ser nada personal. Su mirada seguía siendo dura y fría, y su porte, arrogante.
Pero aun así… la había besado.
–¿Vamos a tardar mucho más? –preguntó la voz masculina de un hombre alto que estaba en la puerta, rompiendo la magia del momento–. Porque, si es así, podría volver a mi habitación, echar un par de cabezadas y venir dentro de un rato.
Isabella se sintió consternada, pero el príncipe se limitó a ponerse recto y a mirar a su primo con indignación. Era evidente que tenían una relación muy cercana.
–Isabella, éste es Marcello Martelli, mi primo.
–Encantado de conocerte, Isabella –dijo éste, dándole la mano–. Esto no debería llevarme demasiado tiempo, ni tampoco debería ser doloroso.
Marcello era joven y muy guapo. De hecho, debía de parecerse a Max sin cicatriz. Isabella no pudo evitar sonreírle. Iba descalzo, con vaqueros y una camiseta, como cualquier hombre joven del pueblo. Estaba despeinado y tenía cara de sueño.
–Me han dicho que te has caído al río –comentó mientras la conducía a un sillón, mirándola a ella y después a Max, como si no acabase de creérselo.
–Sí –admitió ella.
–Pero, por suerte, Max llegó a tiempo… de rescatarte.
Isabella se giró hacia donde estaba el príncipe, que parecía enfadado por las palabras de su primo. Frunció el ceño y se preguntó por qué. ¿Acaso no era consciente de que él había tenido parte de culpa en ello?
–¿Eso es lo que te ha contado?
Marcello sonrió.
–¿Cuál sería tu versión?
Ella miró a Max de reojo.
–Si mal no recuerdo, estaba subiendo por la colina cuando, de repente, algo parecido a un ángel vengador se abalanzó sobre mí, así que tuve que correr para salvar mi vida. Me escurrí y caí al río –se encogió de hombros–. Ni más ni menos.
–Y todo fue culpa de Max –añadió Marcello, mirándola con complicidad.
–Por supuesto –contestó ella, fingiendo inocencia. Miró hacia donde estaba Max, pero no pudo verle la cara.
–Lo que no entiendo es, ¿qué fue lo que te aterró tanto como para echar a correr? –preguntó Marcello mientras buscaba algo en su maletín negro–. A mí no me parece tan espeluznante.
Isabella tuvo que admitir que aquélla era la parte que más vergüenza le daba de toda la historia. ¿Debía decir la verdad? ¿Se reiría de ella? ¿Pensaría que estaba loca? Miró a Max de nuevo y su altivez fue todo lo que necesitó para empezar a hablar.
–Seguro que conoces las leyendas relacionadas con el castillo –dijo–. Yo llevo toda la vida oyéndolas.
Max dejó de moverse, aunque siguió entre las sombras.
–¿Qué tipo de leyendas? –inquirió.
Isabella dudó.
–Bueno, lo normal –empezó a regañadientes.
–Yo sé a qué se refiere –la ayudó Marcello–. A la gente del pueblo le encanta pensar que el príncipe es un Casanova moderno, que seduce a las mujeres y humilla a los hombres –le sonrió a su primo–. Y tienes que admitir que en nuestra familia ha habido varios.
Max se encogió de hombros y se dio la media vuelta. Isabella se mordió el labio antes de añadir en voz muy baja:
–Vampiros.
Los dos la miraron sorprendidos.
–¿Qué?
Ella levantó la barbilla. Le brillaban los ojos.
–Vampiros –repitió con más fuerza–. Hay muchos rumores que apuntan a que en vuestra familia hay vampiros. Sé que es una locura. Sólo estoy diciendo…
Max volvió a girarse y sacudió la cabeza.
–En parte se debió a cómo apareciste ante mí, en medio de la tormenta –añadió Isabella–. Como caído de un trueno. ¡Y a caballo! Pensé… –se mordió el labio y se preguntó si debía continuar.
–¿Sí? –preguntó Marcello, sin duda muy interesado–. ¿Qué pensaste?
–Pensé… que Max era un vampiro. Sólo durante uno o dos segundos.
Ya lo había dicho. Miró a Max y deseó poder verle los ojos.
–¿Hablas en serio? ¿Un vampiro? –le preguntó Marcello.
Ella se echó el pelo hacia atrás e intentó explicarse, dirigiéndose a Max directamente, aunque él no hiciese lo mismo.
–Bueno, era lógico sacar esa conclusión. Al fin y al cabo, saliste galopando del bosque, todo vestido de negro, con capa y todo. El escenario era perfecto, con la luna escondida detrás de las nubes. Desde donde yo estaba, parecías salido de una película de vampiros.
Marcello no sonrió, pero la miraba divertido.
–Isabella, creo que te has equivocado –le dijo con cautela, como si le estuviese explicando la lección–. Estamos en Italia, y tengo entendido que los vampiros viven en Transilvania.
Por supuesto que tenía razón, pero ella no iba a dársela tan pronto.
–¿Piensas que no puede haber vampiros en Italia? –inquirió.
Él se encogió de hombros.
–¿Tú qué opinas, Max? Yo diría que es poco probable.
Max no respondió, pero Isabella no se rindió.
–Dicen que hay vampiros en todas partes.
–Ya veo –rió Marcello–. ¿Tú cuántos has conocido?
–Bueno, tengo que admitir que no muchos.
–Interesante –comentó Marcello.
Su actitud estaba empezando a molestarla, pero todavía era peor el silencio del príncipe. Isabella quería obtener alguna respuesta de él, que le indicase de algún modo qué pensaba de todo lo que le estaba diciendo.
–Así que no tienes demasiada experiencia con vampiros.
–Por el momento, Max ha sido el único –respondió ella.
Y aquello causó la reacción que había estado esperando. Max se planto ante ella del mismo modo que lo había hecho un rato antes montado a caballo.
–Señorita Casali –le dijo con mucha frialdad–. Puedo ser muchas cosas, pero no soy ni he sido nunca un vampiro. Si en algún momento siento la repentina necesidad de obtener sangre humana, será la primera en saberlo. Hasta entonces, deje de decir tonterías.
Ella tragó saliva y lo miró a los ojos.
–De acuerdo –respondió en voz baja, sintiéndose como si acabase de bajar de la montaña rusa.
–¿Marcello? –le dijo Max a su primo antes de volver a meterse entre las sombras.
Su primo avanzó para empezar a examinar a la paciente. Después de mirarle el ojo con detenimiento, anunció:
–El hielo ayudará a bajar la hinchazón, pero el hematoma va a estar ahí una buena temporada, y con respecto a eso no puedo hacer mucho.
Lo mismo le dijo del golpe en la cadera. Luego le informó de que no tenía nada roto, pero que tenía que darle un par de puntos en el corte de la pierna.
Isabella apoyó la espalda en el respaldo del sillón y no respondió. Tenía la cabeza echa un lío, entre las emociones y reacciones que le provocaban el príncipe y su fascinante vida y casa. ¿Qué estaba haciendo ella allí? Era evidente que no pertenecía a aquel lugar, pero no quería perderse la experiencia de ver cómo era ese otro mundo.
Max paseó por la habitación, después se sentó en una silla y observó. Estaba nervioso, dividido. Aquella mujer acababa de desbaratar toda su vida. Y, al mismo tiempo, no podía apartar la vista de ella. Le hacía recordar los viejos tiempos, cuando Laura todavía estaba viva y viajaban, daban fiestas en la terraza, asistían a espectáculos, conocían a personajes famosos y asistían a fabulosas cenas en lugares exóticos. Su vida juntos sólo había durado un año y medio, pero había sido maravillosa, una vida de placer y comodidades con la que cualquiera habría soñado.
En esos momentos, le parecía incluso demasiado indulgente. Tal vez aquél hubiese sido el problema. Tal vez lo hubiesen dado todo por hecho. Tal vez hubiesen sido demasiado felices. A veces, el destino parecía no querer permitir tanta felicidad.
Isabella rió por algo que le había dicho su primo y él frunció el ceño. No obstante, pensó que era interesante observar aquello, no era habitual tener a un extraño entre ellos.
Aquella mujer había salido de la nada para entrar en su mundo y pronto volvería al lugar del que provenía, pero, con el hematoma de su cara, era casi como si tuviesen algo en común. Eso era ridículo y Max lo sabía. Estaba solo en su infierno privado y nadie podía comprenderlo. Lo mejor sería deshacerse de ella lo antes posible.
Isabella sabía que la estaba observando y su interés le hizo sentir calor en el pecho, un fuego que estaba extendiéndose y creando tanto calor que le dio miedo. No era que no estuviese acostumbrada a que los hombres la mirasen. Lo había sentido toda su vida. Era una mujer bella, de facciones amplias y sensuales. Y sabía que algunos hombres pensaban que era muy sexy. Y ella se sentía como si siempre tuviese demasiadas cosas que hacer y muy poco tiempo para sí misma. Y los hombres eran sólo un estorbo.
Pero les gustaba. Aunque, a lo largo de su vida, había conocido a muy pocos que mereciesen la pena.
Recientemente, su amigo Gino la había acusado de ser fría y cruel. Y a ella le había dolido mucho. Gino le había pedido que fuese un fin de semana con él a Roma y ella había rechazado su invitación.
–Sólo quieres trabajar en el restaurante y hacer feliz a tu padre. Nunca tendrás hijos. Te contentarás con ser una solterona, cuidando de los inútiles de tus hermanos y de tu padre enfermo.
No le había costado trabajo rechazar a Gino, pero no había podido olvidar sus palabras. De hecho, había pensado mucho en ellas. ¿Era verdad? ¿Habría lugar en su vida para un hombre? ¿Y si Gino tenía razón y se estaba equivocando?
Pero los acontecimientos de aquella noche le demostraban que podía relacionarse con hombres, al menos, como amigos. Era evidente que le caía bien a Marcello, y con respecto a Max… La había besado, ¿no? Había sido un beso suave, sólo un gesto, pero… Un beso era siempre un beso. A pesar de cómo tenía la cara, Max se había sentido atraído por ella. Y ella por él.
Y ése era el problema. No podía recordar la última vez que la había afectado tanto que la tocase un hombre. Hacía años. Pero en el gesto del príncipe no había habido ninguna promesa.
«Venga, Isabella», se dijo con cierta tristeza. «Es un príncipe. Tú trabajas en un restaurante. ¿Qué más da que os sintáis atraídos el uno por el otro cada vez que os miráis? Tal vez le parezcas divertida por ahora, cosa de la que ni siquiera estás segura, pero no puede haber nada entre ambos. Así que olvídate de él».
Marcello terminó de coserla y empezó a guardar sus cosas. Habló con Max un momento y después el príncipe dijo algo que la dejó helada.
–Vamos a tener que aumentar la seguridad en la finca, no quiero que nadie se acerque al río.
Ella se giró a mirarlo. ¿Por qué era tan importante el río para aquella familia?
–¿No bastará con los perros? –le preguntó Marcello.
–Los perros no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. Y tienen que dormir. Son perros.
Marcello sonrió.
–Sí. ¿No has pensado en contratar guardias?
–No. Ya sabes que no puedo hacerlo.
–Por supuesto –contestó su primo con resignación.
–Pondremos un sistema de alarmas, con cámaras. Un sistema de última generación, para que nadie pueda volver a colarse –se encogió de hombros–. Debíamos haberlo hecho hace mucho tiempo.
Isabella suspiró. Eso significaba que no tendría una segunda oportunidad. ¿Qué podía hacer?
Marcello se marchó a dormir e Isabella se sintió nerviosa al quedarse a solas con Max, pero él la trató con distante educación, haciendo que se sentase cerca del fuego para que se le secase el pelo mientras el pobre Renzo iba a buscar su coche. Entonces, empezó a andar otra vez por la habitación, permaneciendo lo más alejado posible de ella.
Isabella no supo de qué hablar con él.
–Me ha caído bien tu primo –comentó por fin, mirándolo–. Y agradezco mucho que me haya examinado –añadió sonriendo–. Tratáis muy bien a los que entran en la finca sin vuestra autorización.
Él la fulminó con la mirada antes de fijar ésta en la chimenea. Isabella se dio cuenta de que cada vez le importaba menos mostrarle la parte derecha de su rostro. ¿Significaba eso que estaba perdiendo la timidez? ¿O que cada vez le importaba menos lo que pensase de él?
–Sí –contestó Max–. Marcello es mi amigo, además de mi primo –la miró–. En el pasado, nos parecíamos mucho –añadió en voz baja, pensativo–. La gente pensaba que éramos hermanos.
Ella asintió.
–Es muy guapo –dijo sin pensarlo, y después se ruborizó.
Él la miró con una ceja arqueada, pero no dijo nada. Isabella deseó añadir que su rostro era mucho más interesante que el de su primo, que, además de belleza, tenía carácter, historia, algo duro y cruel que contar. Era el mapa de una tragedia humana, una obra de arte.
Cuanto más lo pensaba, más segura estaba de que prefería el rostro del príncipe, pero no podía decírselo. Él pensaría que quería halagarlo, o que pretendía obtener algo.
–Los dos sois muy guapos –aclaró por fin.
Max se encogió de hombros.
–Mi cara es lo que es. Lo que hice. Mi carga.
Isabella se mordió la lengua, no sabía si decir lo que estaba pensando. Era maravilloso mirarlo. ¿Acaso no se daba cuenta?
¿O era ella la rara?
–¿Sabes lo que pienso? –empezó–. Pienso que deberías venir a mi restaurante. Necesitas salir y…
Él juro entre dientes, lo que hizo que Isabella dejase de hablar.
–No sabes de qué estás hablando –dijo Max con brusquedad–. No tienes ni idea.
Por supuesto que no, pero no hacía falta que se lo dijese así. Sólo intentaba ayudarlo.
Se mordió el labio. Siempre que él le daba una orden, deseaba obedecerla. Iba siendo hora de darle la vuelta a la tortilla. Nunca había sido una mujer que se dejase manejar por los hombres. ¿Por qué empezar a serlo allí? Se levantó del sofá y se enfrentó a él con los brazos en jarras.
–Pensé que debía decirte que en realidad no pienso que seas un vampiro –empezó.
Él asintió.
–Eso ya lo sabía.
–Pero tienes tendencia a ser cruel. Mira, con respecto a la planta que necesito de tu colina…
–No –la interrumpió Max–. Si mantenerte alejada de una pendiente peligrosa es cruel, entonces, soy un monstruo. Lo siento, pero así son las cosas.
–Pero…
–No. Tienes que mantenerte alejada de allí. Y no voy a cambiar de decisión.
Se levantó como para enfatizar sus palabras. Ella lo miró y tragó saliva. Se miraron a los ojos durante unos segundos.
Y entonces apareció Renzo.
–El coche de la joven ya está aquí, señor.
El príncipe se giró y asintió.
–Gracias, Renzo.
Era muy tarde. Una parte de él deseaba acompañarla a casa. Era un gesto de galantería, pero su sentido común se lo prohibió. Así que se limitó a mantener las distancias con ella para no sentirse tentado a repetir algo tan estúpido como darle otro beso.
–Renzo te acompañará al coche –le dijo–. Buenas noches.
Ella abrió la boca para contestar, pero él ya se había dado la vuelta y se estaba alejando.
Renzo la acompañó al coche y ella condujo hasta su casa con sensación de frustración. Sin embargo, sabía muy bien que su vida había cambiado… para siempre, aunque no volviese a verlo.
Capítulo 4
–BUENO –le dijo Susa a la mañana siguiente–. ¿Cómo es el príncipe?
Isabella se puso colorada y fingió buscar algo en la enorme nevera.
–¿Qué príncipe? –preguntó, para ganar tiempo.
Susa rió.
–El que te ha dado el puñetazo en el ojo –contestó, con las manos metidas hasta los codos en harina–. No digas que no te lo advertí.
Isabella se giró y miró a la otra mujer, preguntándose cómo no se había dado cuenta antes de lo pesada que era.
–Nadie me ha dado un puñetazo. Me… caí.
–Ah. Así que te empujó, ¿verdad?
–¡No!
Isabella se metió en la despensa para buscar los ingredientes de la salsa de tomate. No pensaba contarle a Susa nada de lo que había ocurrido. Apretó los labios con firmeza y se puso a preparar la salsa.
Todavía no podía hablar del tema con nadie. De hecho, no estaba del todo segura de lo que había ocurrido. Le parecía casi un sueño. Había lavado la ropa que le había prestado la hermana del príncipe y la había mandado de vuelta al palacio, pero no había obtenido respuesta. Tenía que olvidarlo.
Además, tenía otros problemas, y muy importantes, en los que pensar. No lo había hecho hasta entonces porque había dado por hecho que iría a recoger la albahaca y que todo iría bien, al menos, por el momento. Sin la hierba, tenía que enfrentarse al hecho de que el restaurante estaba en apuros.