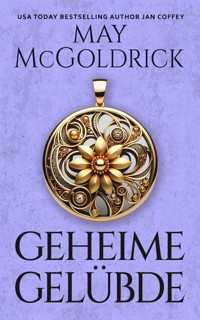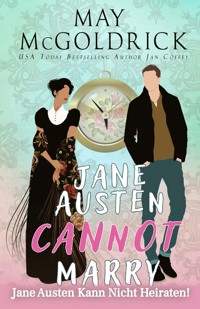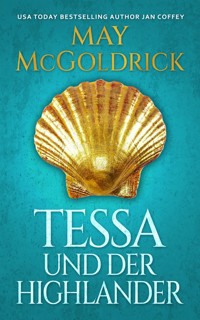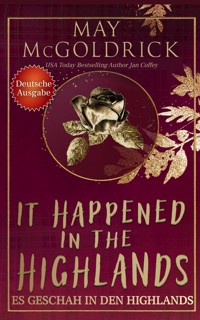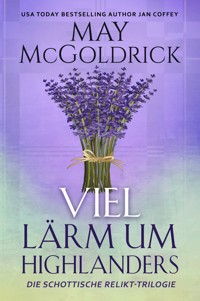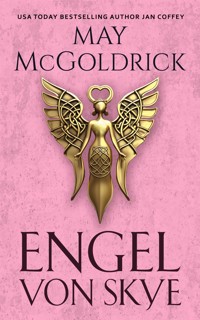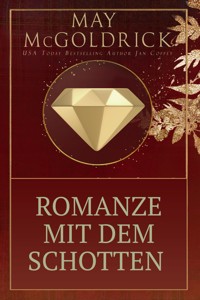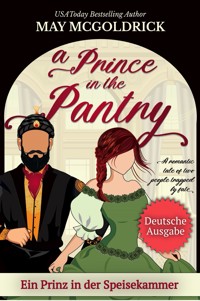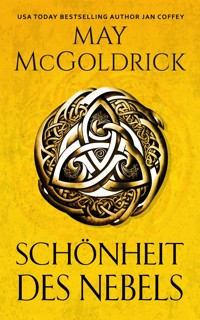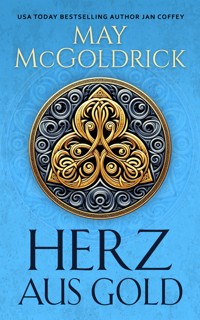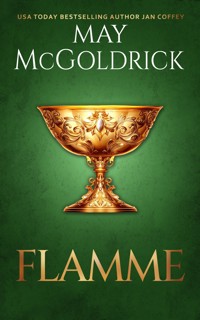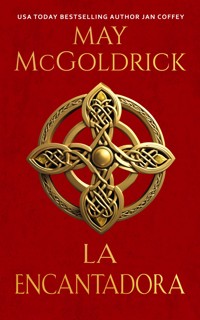
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Trilogía del Tesoro de las Highlands - Libro 2 Las tres hermanas Percy poseen el secreto de un tesoro perdido hace mucho tiempo y codiciado por el Lord Diputado de Inglaterra. Cada hermana escapa de Inglaterra por diferentes rutas . Huyendo de la persecución del rey inglés, la sensata Laura se refugió en las Highlands de Escocia. Pero cuando se encontró secuestrada por el temible Laird de Blackfearn, todos sus planes bien elaborados se hicieron añicos. Sus maneras temerarias y salvajes dejaron a Laura ardiendo a su paso... ¡y despertaron en ella una pasión tan indómita como la de él!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
The Enchantress
LA ENCANTADORA
Trilogía del Tesoro de las Highlands
Libro 2
May McGoldrick
withJan Coffey
Book Duo Creative
Derechos de autor
Gracias por elegirnos y leer este libro. En caso de que te guste esta historia, por favor, considera compartir una buena reseña dejando tus comentarios, o ponte en contacto con los autores.
La Encantadora (The Enchantress) Copyright © 2010 por Nikoo K. y James A. McGoldrick
Traducción al español © 2024 de Nikoo y James McGoldrick
Reservados todos los derechos. Excepto para su uso en cualquier reseña, queda prohibida la reproducción o utilización de esta obra, en su totalidad o en parte, en cualquier forma, por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo, conocido actualmente o inventado en el futuro, incluidos la xerografía, la fotocopia y la grabación, o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso por escrito del editor: Book Duo Creative.
Publicado por primera vez por NAL, un sello de Dutton Signet, una división de Penguin Books, USA, Inc.
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Nota de Edición
Nota del Autor
Sobre el Autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
A Hilary, nuestra Ross favorita
CapítuloUno
Fearnoch, Highlands del Norte
Diciembre de 1535
La moneda de oro rodó lentamente por los nudillos del silencioso Highlander que permanecía de pie contra la pared de arenisca. Cuando un grupo que cruzaba la plaza a vista de todos se detuvo ante un puesto que contenía atados y fardos de lana, el Highlander detuvo la moneda, mostrando al mundo el resplandecer de la rosa Tudor brillando incluso en las sombras.
—La de la cara, blanca como culo de cerdo, la llaman Laura, mi señor —el desdentado granjero que le señalaba a la joven, no hacía más que escupir en el barro medio helado, mientras escudriñaba la plaza del mercado con la mirada—. Puede que la muchacha vaya vestida sólo con los harapos que le han dado, pero se nota de buena familia, no cabe duda.
Al otro lado de la fría plaza barrida por el viento, los dos observaron a los hombres Sinclair que conducían a las mujeres. La moneda de oro reanudó su viaje a lo largo de los hábiles nudillos del alto Highlander.
—Aunque es joven, por su forma de hablar, no hay duda de que es inglesa. Si no fuera por eso, apostaría a que más de uno de sus sirvientes ya se la habrían robado a esos cerdos Sinclair —volvió a escupir—. Sí realmente, es una vergüenza espantosa, mi señor. Si yo tuviera veinte años menos, yo...
William Ross de Blackfearn dejó al granjero sin decir palabra y, metiéndose la moneda de oro en el ancho cinturón de cuero, salió de las sombras de la catedral de Fearnoch al incandescente sol de mediodía. Mientras avanzaba a grandes zancadas entre la multitud, podía distinguir entre pueblerinos y granjeros, avanzando rápidamente se fue arrimando a una carreta situado junto a la antigua cruz de piedra del centro de la plaza, mientras raudamente se le unieron inmediatamente dos de sus hombres.
—Es ella, mi señor. Es la misma que ha estado buscando.
William hundió distraídamente los dedos de una mano en la tosca lana atada en la carreta.
—Y no todas van juntas. Las otras dos mujeres son monjas de ese convento destartalado cerca de Little Ferry.
Al ver que el grupo se detenía en otro puesto, William se quedó mirando la espalda de la inglesa encapuchada. Rodeada por los brutos Sinclair, parecía una cosa pequeña y frágil. Sin embargo, en aquel momento no quería ni pensar en las penurias por las que debía de haber pasado en los últimos tres meses, viviendo cautiva entre aquellos canallas. Se recordó a sí mismo que no podía haber ningún derramamiento de sangre. Al menos, no mientras él intentara rescatarla. Se lo había prometido a su hermano.
—¿Deberíamos llevárnosla ahora? —continuó su hombre, mirando al granjero con cara de cicatriz que estaba con ellos. La mano del otro hombre se dirigió a la empuñadura de un puñal medio oculto bajo la tela escocesa roja y negra del tartán de Ross. Pero su rostro mostraba su ansia de pelea—. Han sido muy duros con ella. Sin siquiera un «con tu permiso», grotescamente sacaron a empujones de la tienda del vendedor de lana, junto al camino del norte.
—Se habló de las mazmorras del castillo de Rumster.
—Llevan meses encerrándola, mi señor.
—La muchacha llevaba la capucha bajada sobre la cara para ocultar las lágrimas.
—Sí, y su vergüenza, la pobre mujer.
—Sólo hay media docena de hombres Sinclair con ella. Podemos con ellos, mi señor —gruñó el primer hombre—. Sería una buena acción ayudar a la muchachita y hacer retroceder un paso a esos bastardos.
—Esperad aquí —William les dio la espalda, dejando a los dos mirándole con impotencia mientras rodeaba sin prisa la cruz de piedra en dirección al puesto del mercader de lana.
Cuando William se acercó, los hombres Sinclair se pusieron visiblemente rígidos. Sabían quién era. Él les ignoró.
Las dos monjas, reunidas frente al puesto del comerciante de lana, cuchicheaban en francés, y William oyó fragmentos de su conversación. También ellas parecían conocerle, aunque no podía imaginar por qué. Nunca había tenido trato alguno con el grupito de monjas francesas que vivían en el convento del lago Fleet.
Pasando por delante de los hombres Sinclair, William entró en el establo, cogiendo despreocupadamente un trozo de vellón y dejándolo en el suelo. La inglesa, acercándose, recogió inmediatamente el vellón y lo colocó en otro montón. Aunque hablaba en voz baja y sin parar con el mercader, parecía decidida a organizar los montones de lana que el mercante había llevado al mercado.
De repente, William se encontró escuchando atentamente. Había algo cautivador en la suave cadencia de su voz. Aunque su tímido intento de imitar la lengua de las Highlands era encantador, su acento inglés, como había dicho Ren el viejo granjero, la delató de inmediato. Mirándola disimuladamente, apenas pudo ver un mechón de pelo negro que se había desprendido de su desgastada capucha. Al volver a mirar sus pequeñas manos, rozadas por el duro trabajo y el frío, se dio cuenta de que estaba clasificando el vellón por color y calidad.
Una sonrisa divertida se dibujó en su boca.
Por el rabillo del ojo pudo ver que el líder de los Sinclair le observaba atentamente. William cogió otro vellón, uno que aún conservaba marcas de alquitrán negro en la gruesa lana. Dejó caer intencionadamente el vellón al suelo y avanzó un paso más.
La inglesa lo recogió inmediatamente, pero al hacerlo se oyeron voces alzadas procedentes de la plaza. Mirando a su alrededor, el Highlander se dio cuenta de que una pelea a gritos entre una altiva mujer del pueblo y un agricultor que conducía una docena de bueyes de color rojizo por la plaza del mercado había atraído momentáneamente la atención de los Sinclair.
William miró a la inglesa. Estaba de pie con el vellón en la mano, ignorando la conmoción de la plaza. Estaba claramente indecisa sobre a qué montón pertenecía el vellón. Sin mediar palabra, se lo quitó de las manos y lo colocó en el montón de vellón que ella había considerado de peor calidad.
Ella se giró sorprendida por su atrevimiento, con el ceño fruncido. Pero entonces, para William Ross de Blackfearn, algo se detuvo, y el mundo se detuvo con él. Tal vez fueron sus ojos los que le detuvieron en seco. Su profundo color azul violáceo no se parecía a ninguno que hubiera visto antes. Excepto quizá Molly, la moza a la que visitaba de vez en cuando en la «Taberna de las Tres Copas», en la carretera de Inverness. No, estos ojos eran aún más profundos, más violetas que los de Molly.
Puede que hubiera pasado muchísimo tiempo y William no podía estar seguro y aun así se quedó mirándola. Se le ocurrió que tal vez fuera la sorpresa de su pálido rostro lo que hizo que su corazón se detuviera durante aquel persistente instante. Era el rostro de una hechicera, sea inglesa o no.
William pensó que estaba a punto de hablar, pero la mujer vaciló mientras uno de sus captores la miraba amenazadoramente. No dijo nada y apartó la mirada.
Cuando volvió la vista hacia los hombres de Sinclair, vio que las monjas se habían separado del grupo, dirigiéndose cada una hacia una parte distinta del mercado. Dándose la vuelta, William salió tan despreocupadamente como pudo del puesto, deteniendo a un joven que paseaba y vendía manzanas. El alboroto se había calmado y el ganado desaparecía por la calle de tierra.
—Date prisa, muchacha.
Al echarles una rápida mirada, William pudo ver que la inglesa seguía de pie en el puesto. Los hombres Sinclair no tuvieron paciencia con ella y el líder le tiró del codo.
—Si no has vuelto antes de vísperas —gruñó el líder de los Sinclair—, significará una docena de latigazos, si entiendes lo que quiero decir.
Con una rápida inclinación de cabeza, dejó atrás el vellón, e inmediatamente el grupo avanzó entre la multitud hacia un grupo de puestos pertenecientes a mercaderes ambulantes llegados de Inverness.
En el siguiente puesto, la mujer se detuvo de nuevo, pero esta vez sólo un momento, mientras ayudaba a enderezar un exhibidor de zapatos para mujeres. Las asqueadas maldiciones de uno de los guerreros Sinclair se elevaron por encima de los sonidos de la multitud del mercado.
Devolviéndole la manzana que había tomado para disimular al vendedor que hizo detener, William cruzó la calle y se deslizó por el callejón entre las tiendas de los mercaderes y un muro bajo que había detrás de ellas. Más allá del muro había una zanja, y más allá se veía un grupo de árboles.
Abriéndose paso entre los mozos de servicio sentados ociosamente sobre carros de mercancías medio vacíos, se adentró silenciosamente en el callejón entre la tercera y la cuarta tienda. Un mercader que vendía telas flamencas de vivos colores estaba llamando a la mujer vigilada. La inglesa encubierta y encapuchada se acercó al puesto de la tienda, y William retrocedió hacia las sombras.
Mientras lo hacía, una banda de gitanos cobró vida al otro lado del camino; sus panderetas y cascabeles y sus mujeres de ojos centelleantes atrajeron inmediatamente las miradas de los guerreros Sinclair.
El Highlander aprovechó su oportunidad. Con una mirada silenciadora al mercader, William alargó la mano, agarró a la asustada mujer por la muñeca y la arrastró con un rápido movimiento hacia el callejón.
—Soy un amigo —le susurró al oído.
No obstante, le tapó la boca con la mano, William la cogió por la cintura con la otra y retrocedió rápidamente por el callejón. Cuando llegaron al muro bajo del fondo, Ross se volvió y soltó a la mujer que se retorcía, poniéndola de pie y girándola hacia él. Tenía la capucha echada hacia delante y un mechón de espeso pelo negro le había caído sobre los ojos.
—Sólo tenemos un momento antes de que descubran que has desaparecido. Pero tengo caballos esperando más allá de ese grupo de árboles. Ahora estás a salvo —la inglesa estaba claramente estupefacta. La comisura de sus labios se torció en una media sonrisa—. No tienes nada que temer. Has sido rescatada.
Los ojos de la mujer lo recorrieron interrogantes, centrándose en la moneda que de pronto sacó de su cinturón de cuero. La rosa Tudor centelleó a la luz del sol.
—Ahora no tengo tiempo de explicártelo. Si queremos sacarte de Fearnoch, tendremos que...
Las palabras de William Ross murieron en su lengua cuando el grito a pleno pulmón de la mujer, lo bastante fuerte como para oírse en Edimburgo, cortó como una espada el aire fresco del invierno.
CapítuloDos
Gilbert Ross se inclinó hacia la parte interior de la chimenea intentando mirar donde estaba la obstrucción. Al no ver nada, el joven sacerdote estaba de rodillas pero se incorporó y enderezó los atizadores de hierro apoyados ordenadamente contra la pared. El humo seguía retrocediendo en la chimenea, entrando en la habitación y tapando como un manto justo encima de su cabeza rapada.
El sonido de la puerta al abrirse tras él atrajo su mirada. Dos clérigos se asomaron vacilantes al interior de la habitación.
Les hizo un gesto. —Padre John, es hora de que mandemos llamar al albañil.
El más joven de los dos hombres asintió enérgicamente y se retiró, desapareciendo inmediatamente por el pasillo.
—Y padre Francis, si esta habitación te parece demasiado sofocante para nuestro trabajo...
—Estoy acostumbrado a esto, Preboste —el anciano sacerdote entró en la habitación y cerró la puerta—. Desde que tengo uso de razón, a esta chimenea se le devuelve el humo. Creo que el padre Jerónimo dejó de preocuparse hace mucho tiempo —sacudió la cabeza—. Es una molestia durante los meses de invierno.
Renunciar a las cosas había sido la regla rectora de su difunto predecesor, se había dado cuenta Gilbert Ross rápidamente tras asumir el cargo de «Preboste» de la Iglesia de Saint Duthac. Gilbert pasó por encima de Willie, su enorme perro guardián, que seguía roncando despreocupado mientras su amo abría de un tirón una ventana enrejada. Gilbert se llenó los pulmones con el frío aire invernal que entraba por debajo del humo que se escapaba.
—Uno de los pescadores del pueblo acaba de volver del mercado de Fearnoch, Preboste. Está allí.
Gilbert se volvió y encontró al sacerdote ya colocado en su posición habitual ante la mesa de caballete, con sus manos nudosas desatando la cinta negra que rodeaba un libro de cuentas de gran tamaño.
—¿Y mi hermano?
—También estaba en el mercado. En compañía de los granjeros Ross que ya están en el mercado, pero sin ninguno de sus guerreros.
El tono crítico del viejo sacerdote era evidente, y Gilbert se puso un poco rígido a la defensiva. Él y su hermano mayor, William, habían sido alumnos del padre Francis desde que eran muy jóvenes, enviados por su madre a pesar de las objeciones de su padre y de su hermano mayor, Thomas, a la antigua escuela de la iglesia. Aunque William era ahora el Laird del clan Ross y el propio Gilbert era ahora el Preboste de Saint Duthac, sabía que el padre Francis siempre los vería como muchachos a los que había que regañar.
Sí, sabía lo que se le venía encima.
—¿Gilbert...? ¿Provoste...? eso solo es para que un hombre de la posición de William actúe.
—Padre Francis, pensé que William ha demostrado una gran sabiduría, ¿no lo recuerda? Usted estaba sentado justo donde está ahora, y prometió que se ocuparía de este problema sin provocar un derramamiento de sangre —mientras Gilbert se acercó también a la mesa y ocupó su lugar frente a su antiguo mentor—. Teniendo en cuenta que, desde la muerte de Thomas, hace dos años, los hombres de Ross y Sinclair no se han enfrentado seriamente, ¿no te parece una medida responsable por parte de William evitar que se reanude la lucha?
Refunfuñó Francis en voz baja, mientras sus dedos recorrían las páginas del libro de contabilidad.
El viejo sacerdote seguía con el ceño fruncido mientras continuaba con la pretensión de buscar la última anotación del libro mayor. Gilbert se preparó. Sabía que el padre Francis no había terminado. Preboste o no, volvería a oír la reprimenda tantas veces repetida.
—¿O había algo más que decir, padre? —dijo Gilbert con suavidad.
El anciano estalló. —Sí, hay algo más, como bien sabes. William ya no puede aferrarse a los días imprudentes y necios de su juventud. Por el manto de Duthac, William es ahora el Laird. El líder del Clann Gille Aindrias, el soberano de toda esta tierra desde la Bahía de Fearnoch hasta The Minch. Lleva en las venas la sangre de su tocayo, el gran William, conde de Ross, que dirigió a nuestros propios parientes bajo el mando de Bruce en Bannockburn. Fue su mano la que puso el sello de Ross en la Declaración de Arbroath.
—Lo sé, padre Francis —interrumpió suavemente Gilbert, deteniendo el ardiente sermón del sacerdote mayor—. Soy hermano de William. Yo, mejor que nadie, conozco nuestro nombre, nuestra sangre y las responsabilidades de William.
El sacerdote asintió con severidad. —Sí. Eres un buen hombre, Gilbert, y estoy tan orgulloso de ti como si fueras mi propio hijo, pero ya es hora de que utilices tu poder como Preboste de Saint Duthac para beneficiar no sólo a los que peregrinan hasta aquí, sino también al pueblo de Ross.
—Padre Francis, hace poco más de un mes que soy Preboste de esta iglesia y sus tierras, y si estás diciendo que mi deseo de poner orden en este lugar, que mis planes para detener el deterioro de Saint Duthac están comprometiendo de algún modo mis responsabilidades para con el pueblo...
—No digo tal cosa —el anciano sacerdote apoyó ambos codos en la mesa y miró fijamente a los ojos de Gilbert—. Lo que digo es que por primera vez en tu vida puedes ejercer cierta autoridad sobre tu hermano mayor. Puedes influir en William, ayudarle a dirigir en los asuntos de...
—William es el Laird de Ross, padre. Yo soy sacerdote.
—Sí. Tienes autoridad espiritual —el padre Francis señaló a Gilbert con un dedo largo y huesudo—. He visto cómo te trata, ahora que eres Preboste. Ya no te trata como cuando erais pequeños, cuando no eras más que el hermano pequeño con el que bromear y con el que batallar constantemente. Ahora te tiene un nuevo respeto.
Sólo en presencia de otros, pensó Gilbert. —Entonces, ¿qué es exactamente lo que me recomiendas que haga con este nuevo poder sobre mi hermano?
La apariencia de una sonrisa aumentó las profundas arrugas del rostro del anciano sacerdote.
—Debes ordenarle que cambie.
—¿Cambiar? —repitió Gilbert, sin comprender—. ¿William?
—Ya es hora de que William Ross de Blackfearn madure. Es hora de que empiece a dar más valor a su propia vida. Por todos los santos, Gilbert, piensa más en el bienestar de la más humilde pastora que en el suyo propio. Sabes tan bien como yo que dormiría en su establo si pensara que alguna vieja mendiga estaría más cómoda en la cámara del Laird —el viejo sacerdote se inclinó y bajó la voz—. Ya es hora de que aprenda a actuar como un Laird. Es para lo que intenté prepararle. Debería continuar donde lo dejó Thomas, renovando esa bodega suya y devolviéndole parte de la grandeza del castillo de Blackfearn. Blackfearn es el castillo más grande a este lado de Inverness. Debe dejar de ignorar su posición en la vida. Dejar de actuar como un vulgar agricultor, comiendo y durmiendo en los campos y en los establos. Debe ocupar su lugar como líder de sus guerreros y de su pueblo.
Gilbert abrió la boca para opinar, pero el sacerdote continuó.
—Es cierto que el título de conde le fue arrebatado a tu bisnieto hace tantos años. Pero a los ojos de esta gente y de todos los nobles de las Highlands, William es ahora el verdadero conde de Ross. Es su jefe. Es el Laird —el padre Francis posó una mano huesuda en la muñeca de Gilbert—. Y como tal, es responsable de casarse correctamente y engendrar un hijo para mantener vivo vuestro gran linaje.
Gilbert empezó a hablar de nuevo, pero el padre Francis le levantó una mano y señaló hacia la repisa de la chimenea y el sencillo boceto que había allí sobre una tabla de madera. El dibujo de la cara de una niña.
—Y ni siquiera estoy mencionando el fracaso de William a la hora de devolver a la pequeña hija de Thomas, Miriam, a la gente de su clan.
Gilbert se recostó en su silla y asintió pensativo al anciano sacerdote. No tenía sentido discutir. La mitad de lo que decía el capellán era cierto. Más de la mitad. Sin embargo, Gilbert no veía la posibilidad de que su hermano se casara.
Para disgusto de Gilbert, William prefería abiertamente la compañía de las mujeres caídas de la Taberna de las Tres Copas a la de cualquier muchacha que hubiera sido educada correctamente. De hecho, el pasado otoño, cuando por fin permitió que Gilbert lo arrastrara a visitar a la hija del conde de Caithness, con el pretexto de una partida de caza, William se lo había dicho a la pobre muchacha. Gilbert se encogió al recordar a la joven corriendo, horrorizada, por el prado cubierto de brezo, de vuelta a los brazos de una madre indignada.
A Gilbert y William sólo les separaban dos años de edad, mientras que Thomas era más de doce años mayor que ellos. Como consecuencia de esta diferencia de edad, los hermanos menores habían sido inseparables de niños. Y más tarde, cuando Gilbert se dedicó a la iglesia y William fue enviado a Saint Andrew, y más tarde a la casa de Lord Herries, los dos se las habían arreglado para permanecer unidos. No sólo eran hermanos, sino también amigos. Y fue como amigo y no como pariente como Gilbert Ross había determinado que su hermano mayor estaba perfectamente satisfecho con lo que había llegado a ser, a pesar de que le habían llamado para ser Laird. Cambiarle a estas alturas de su vida sería tan difícil como cincelar en piedra con una rama de sauce.
—Depende de ti, Gilbert. Tienes el poder y la influencia para hacer mucho más bien que reparar una antigua chimenea. Saint Duthac sobrevivirá. Tú, en cambio, tienes la capacidad de preservar el nombre de Ross y, al hacerlo, salvar al mismo tiempo a ese granuja indisciplinado al que llamas hermano —el padre Francis bajó los ojos hacia la página abierta del libro de contabilidad—. Tienes la perspicacia necesaria para obligarle a instalarse en una vida más tranquila y respetable. Para encontrar a la chica adecuada. Eso es lo que necesita, Gilbert. La muchacha adecuada para calmar su desenfreno.
Tal vez, pensó Gilbert con una sonrisa resignada. Pero compadécete de la mujer.
* * *
William Ross maldijo en voz alta cuando la «banshee» que se retorcía y pataleaba le asestó un sólido puñetazo en la parte baja de la espalda. ¿Quién iba a pensar que luchar contra toda una compañía de Sinclairs es más fácil que controlar a la mujer que se había echado al hombro?
El grito de la mujer había desatado el infierno en torno a sus oídos. En cuanto había intentado arrastrarla por encima del muro bajo, ella le había clavado los talones, gritando como William nunca había oído antes. Para ser tan pequeña, su fuerza era realmente sorprendente.
La revuelta que se produjo inmediatamente volcó carros y derribo los puestos de los vendedores. Los Sinclair se apresuraron a entrar en el callejón, pero los granjeros Ross se apresuraron igualmente a ahuyentarlos en cuanto supieron que el Laird estaba implicado.
Con una mueca de dolor en la parte baja de la espalda, William blandió su espada contra el líder de los Sinclair, que avanzaba, y el sonido del acero al chocar resonó por encima de los gritos de la multitud.
Empujando al guerrero Sinclair hacia la tumultuosa batalla que se libraba a sus espaldas, William intentó una vez más retroceder por encima del muro bajo. Cuando el líder de los Sinclair volvió a abalanzarse sobre él, el viejo granjero desdentado de la plaza del mercado lo abordó con una vitalidad que William nunca habría creído que él tenía, golpeando sonoramente la cabeza del hombre contra la tierra helada. La espada del guerrero Sinclair repiqueteó contra la pared a los pies de William.
Cuando el granjero se sentó sobre el pecho del hombre y le guiñó un ojo, la mujer que colgaba del hombro del Laird clavó sus garras en las nalgas de William. Éste desplazó su peso más arriba, sobre su hombro, y la oyó jadear ante la amenaza de estamparle la cabeza contra la pared.
—Vamos a salir de acá por el camino al sur, hacia un barco en la bahía —gritó al viejo granjero—. Mantén ocupados a esos canallas por mí.
—Como ordene mi señor —gritó el campesino antes de que dos guerreros se le echaran encima.
En cambio, ella volvió a utilizar los puños para golpear sus nalgas y piernas nuevamente.
—Deja de retorcerte —gruñó William, saltando el muro y empezando a cruzar la zanja—. O te daré un golpe en la cabeza tan fuerte, muchacha, que creerás que has vuelto a Inglaterra.
—Suéltame, bruto asqueroso, o te juro que te sacaré tus feos ojos de las órbitas con mis propios dedos.
Comenzó a subir por el terraplén más lejano hacia un grupo de árboles y los caballos. —¿No es eso un poco violento para una suave y gentil damisela inglesa? No, déjame pensarlo otra vez. Me sacarás los ojos para volver a ponérmelos en la cara, y más a tu gusto. ¿Cómo clasificáis los ojos, mi señora? ¿Por el color o...?
—Te metería uno en esas fauces tuyas tan abiertas si existiera la posibilidad de que te atragantaras con él.
—Ése es un arreglo que nunca se me habría ocurrido —al llegar a los dos caballos que esperaban, William vaciló y envainó la espada. Aun podía oír que la reyerta seguía desarrollándose en la plaza del mercado. Era imposible que la mujer que le arañaba la espalda cabalgara sola. Tirando de una de las ataduras, golpeó al caballo en el anca, haciéndole trotar un poco.
El grito de asombro de ella al verse arrojada como un saco sobre la cruz del otro caballo le hizo esbozar una sonrisa diabólica, y él mismo saltó sobre el animal. Cuando William espoleó al corcel, la sujetó firmemente, manteniéndola precariamente colgada sobre el caballo.
—¡Te mataré! —gritó ella, provocando una risa ronca en él—. ¡Juro que lo haré!
Él trato de saltar sobre un muro bajo de piedra y mientras trataba descender hacia un arroyo helado sus amenazas se convirtieron en un grito ahogado. Sus manos se aferraron a la bota de él con desesperación, mientras miraba hacia atrás por encima de su hombro. Tres de los hombres Sinclair se habían separado del caos y corrían por la plaza del mercado tras ellos.
En un momento, William y su captura se habían adentrado en los matorrales de pinos al sur de Fearnoch, y él hizo girar bruscamente su corcel hacia el oeste, galopando sobre un terreno pedregoso y desigual, y alejándose del embarcadero de la bahía.
—Déjame subir, canalla —gritó ella, retorciéndose de nuevo—. Lo poco que tenía en el vientre está listo para... está listo para...
—Siéntete libre, muchacha. Sería mucho mejor deshacerse de ella ahí abajo que en mi regazo.
En pocos minutos de duro cabalgar, salieron de una zona de árboles y entraron en un camino bien transitado que salía de la ciudad por la línea de colinas hacia el oeste.
La mujer gemía ahora a cada recodo del camino, pero William no estaba dispuesto a frenar su huida. Cuando el camino giró de nuevo hacia el sur, hacia la bahía de Fearnoch, el Laird de Ross hizo girar bruscamente a su caballo hacia la derecha, abandonando la carretera principal y continuando hacia el oeste a través de espesos bosques de pinos.
Mirando de nuevo por encima del hombro, William no pudo ver ni rastro de los hombres de Sinclair. Iban a pie y se dirigían al sur, hacia la bahía. Sería demasiado tarde cuando se dieran cuenta de su error. Los perseguidores ya nunca les atraparían.
Desviándose justo a tiempo para esquivar una rama que colgaba baja, empujó con fuerza la cabeza de la mujer contra el costado de su caballo para evitar que las ramas más bajas le azotaran la cara.
Tras unos cuantos saltos más sobre árboles caídos, chapotearon en un arroyo medio congelado. Se detuvo en la orilla más alejada y la miró. Ya no se retorcía, ni siquiera gemía.
William aflojó la presión sobre ella y le levantó un poco la cara. Era un tono de verde bastante extraño, pensó. No había exagerado con lo de estar enferma. El hombro y el antebrazo de su caballo mostraban signos del desayuno de la mujer.
Al pie de un saliente de piedra junto al arroyo, el Highlander detuvo el caballo y se frenó. La visión de ella, tendida como un trapo sobre la cruz del caballo, le hizo fruncir el ceño. Alargó la mano sobre el animal y arrastró a la inglesa hacia él. Su ceño se frunció aún más cuando ella se dejó caer sobre su brazo, desmayada. Se agachó sobre la grava de la orilla y la acunó en sus brazos.
Empujando la capucha de su pesada capa sobre su cabeza, William miró fijamente a la mujer. Algo se le apretó en el pecho al verla pálida y despeinada. La mayor parte de su cabello negro se había desatado de la trenza y ahora yacía en un tentador conjunto alrededor de un rostro perfectamente formado. Tenía los ojos medio cerrados, los labios entreabiertos y respiraba con dificultad. Incluso en su estado despeinado, o quizás debido a él, William sabía que era la mujer más hermosa que jamás había visto.
Deshaciéndose de tales pensamientos con un bufido, tiró del lazo que ataba la capa a su cuello. Con poca ayuda, la prenda exterior cayó, revelando el cuidadoso bordado de la suave lana gris de su vestido. Una palpitación aleteó en la base de su garganta de marfil, y la mirada de William recorrió las curvas femeninas que ni siquiera su recatado vestido podía ocultar. Apartó la mirada hacia el borboteante arroyo, sintiendo una repentina sensación en la boca del estómago al ver a una mujer tan hermosa. Y tan vulnerable a la vez.
—Tranquilo, Will —murmuró para sí—. Ésta no es la chica para ti.
Cuando volvió a mirarla un instante después, sus ojos empezaban abrirse intentando enfocar su entorno. Los ojos azul violáceo contemplaron su rostro sin reconocerlo durante un largo instante, y luego se entrecerraron de repente. Una sonrisa irónica se dibujó en la comisura de sus labios, pero la contuvo rápidamente y apartó la mirada de su rostro. Le rodeó el hombro con el brazo y la puso en pie, conduciéndola suavemente hasta la orilla del arroyo.
—Veo que no te gusta mucho montar a caballo.
—¡Te odio! —Su voz era un mero susurro.
—No, no es cierto —sentándola en el suelo junto al agua corriente, William mojó la mano en el agua helada y le limpió la barbilla, sus sedosas mejillas y su hermosa frente—. Me estarás agradecida. Por salvarte la vida. Por rescatarte de esos bribones.
Tenía los ojos fijos en su cara y, cuando los miró, pudo ver la ira que ardía en sus profundidades. Ella le apartó la mano de la cara de un manotazo y él elevó al cielo una silenciosa plegaria de alivio. No necesitaba tocar aquella cara en aquel momento.
Poniéndose en pie, el Highlander retrocedió un paso. Por mucho que lo intentó, no pudo apartar los ojos de su esbelta espalda mientras ella se inclinaba sobre el agua, lavándose la cara y bebiendo del helado arroyo.
Pasó un largo momento. La mujer estaba arrodillada junto al agua, arreglándose el pelo de espaldas a él. De repente, William se dio cuenta de que debía de tener frío. A grandes zancadas por la grava suelta, se agachó para recoger su capa cuando le asaltó otro pensamiento. A pesar de llevar meses cautiva y de todo lo que había pasado para salvarle la vida, seguía siendo una mimada dama de la corte. Y una inglesa, ¡peor aún!
—¿Estás loco?
Ella estaba de pie y frente a él, con las manos en las caderas y los ojos centelleantes. Él le arrojó la capa y ella la cogió. Se la echó sobre los hombros y se ató rápidamente los lazos que le rodean el cuello. Parecía una guerrera vistiendo una armadura para la batalla.
—¿Loco? No, soy un Ross.
La ira de su mirada parpadeó con incertidumbre, y un ceño fruncido sustituyó a la mirada sólo un instante antes de que una media sonrisa muy tentadora asomara a la comisura de sus labios. Sacudiendo ligeramente la cabeza, se dio la vuelta, utilizando la esquina de su capa para secarse la cara. Le hizo falta una gran fuerza de voluntad para no acortar la distancia que los separaba y encargarse él mismo de la tarea. Si ella no fuera quien era, él renunciaría fácilmente a una noche de sueño besando aquellas gotas, secando cada gota brillante con el suave tacto de su boca.
—No conozco lo suficiente los clanes y las costumbres de vosotros, los Highlanders. ¿Debo entender que ser un loco y ser un Ross son la misma cosa?
—Cuida tu lengua mujer.
Se recogió con cuidado un mechón suelto en la trenza y lo miró, sorprendiéndolo con la mirada. Él frunció el ceño y miró hacia su caballo.
—¿Por qué me sacaste de la aldea?
—Yo no te secuestre. Te rescaté —sacudió la cabeza y le lanzó una rápida mirada, refunfuñando— Lo más probable es que te he salvado la vida.
Puso los ojos en blanco, incrédula, y se colocó la pesada capucha sobre el pelo.
—Uff —dijo William en voz baja. Era tonto si pensaba que ella apreciaría lo que había hecho—. No fue mi elección ir a por ti. Y si me das problemas, mujer...
—¿Pretendes hacerme daño?
El Highlander gruñó y murmuro una obscenidad y dándose la vuelta, silbó a su caballo. —Igual que los demás.
—¿A quiénes te refieres?
—El resto de las personas como tú. Egoístas. Eso es todo en ti. Se cría en ti y se alimenta a cada paso. Y también desagradecido. Morderéis la mano que os da de comer. De eso no me cabe la menor duda.
—¿Ingrato?
Condujo a su caballo de vuelta al arroyo. La oyó acercarse detrás de él. Ignorándola, se agachó junto a su caballo y empezó a lavar el vómito y a enjuagar el costado y la pata del corcel.
—¿Se supone que debo estarte agradecida porque convertiste una pacífica plaza de mercado en un campo de batalla de un momento a otro? ¿Porque me arrebataste, contra mi voluntad, a la gente que...?
—He terminado de hablar contigo, mujer. Cuanto antes me libre de ti, mejor —se puso de pie junto al caballo—. Si das tu palabra de comportarte, esta vez te dejaré montar detrás de mí. Gilbert pensará sin duda que yo...
El golpe en la cabeza fue seco y fuerte, y William se tambaleó hacia delante contra su caballo. Los destellos de mil soles estallaron ante sus ojos, pero el Highlander se giró a medias en un intento de ver a la mujer que tenía detrás.
—Que... tu...
Intentó dar un paso hacia ella mientras volvía a blandir la roca. Él la observó, incapaz de levantar el brazo y rechazar el golpe.
—Hermana.
Y entonces, de repente, estaba cayendo. La mujer desapareció de su vista. Los destellos del sol desaparecieron. Incluso la grava del cauce desapareció, y se abrió un abismo bajo él, tan negro y silencioso como una tumba.
CapítuloTres
—Puede que sea la criatura más gentil que he conocido —la anciana monja frunció sus arrugados labios—. Sin duda es la mujer más inteligente y agradable de su edad que he conocido. Oui, te digo que Laura Percy fue un ángel enviado por Dios para ayudarnos en los momentos de mayor necesidad.
El delgado monje de ojos entrecerrados indicó a los tres fornidos habitantes de las Lowlands que permanecieran en el pasillo mientras seguía a la anciana monja hasta la fría sala de trabajo. El clérigo echó un vistazo crítico a la habitación, escasamente amueblada, y su mirada se posó en el pequeño fuego que ardía en la chimenea.
La monja señaló hacia un par de taburetes bajos de tres patas colocados junto a la chimenea, y el monje sacó de uno de ellos, sin mediar palabra, una pequeña cesta llena de bobinas de finos hilos de colores. La anciana se sentó en el otro y cogió un bastidor de lino a medio bordar, esperando a que el monje continuara.
—Entonces, hace por lo menos tres meses que está aquí.
Asintió con la cabeza. —Llegó en el momento más crítico. Llevaba días postrada en cama a causa de la disentería. Mis propias monjas estaban angustiadas ante la idea de que yo muriera y las abandonara a su suerte. Me temo que todo era demasiado para ellas, con nuestro pequeño terreno plantado listo para la cosecha y los lienzos que habíamos terminado para llevar a los mercados de la cosecha. Y entonces... bueno, basta decir que pasamos mucha, mucha premuras.
El monje recogió distraídamente un bloque de turba del suelo, junto a la chimenea, y lo examinó. —¿Supongo que llegó en barco?
—Oui —respondió ella, mientras sus manos trabajaban hábilmente el intrincado diseño con la aguja—. Estaba demasiado enferma para darme cuenta, pero por lo que me han contado mis monjas, la trajo hasta nosotros la misma tormenta que arrasó nuestro campo de lino junto al cobertizo del almacén. Fue una tormenta feroz, me dicen, y el barco que traía a Laura al norte se vio obligado a refugiarse aquí, en Loch Fleet, en lugar de intentar hacer el viaje de vuelta a la bahía de Fearnoch. Por supuesto, no me enteré de los detalles hasta que empecé a recuperarme semanas después. Por la gracia de Dios, Laura simplemente se hizo cargo, calmando a mis monjas y consiguiendo poner orden de nuevo. Incluso se hizo cargo de mis cuidados.
Las manos de la madre superiora se detuvieron en sus rápidos movimientos, y sus ojos oscuros se centraron en el monje.
—Algunas de mis monjas creen que fueron sus oraciones las que dirigieron los vientos de la tormenta, y que ese barco que llevaba a Laura, haya llegado hacia nuestro trocito de costa.
El monje se quedó mirando a la mujer un momento, y luego arrojó el bloque de turba al fuego.
—Sí, sin duda —gruñó—. ¿Y dices que la esperas de vuelta en cualquier momento?
—Oui —las ocupadas manos de la mujer volvieron a su trabajo—. Antes de que oscurezca, de seguro. Pero antes, debo contarte todo lo que pueda sobre las buenas acciones que Laura Percy ha realizado en este lugar. Puesto que tienes el privilegio de escoltarla de vuelta con su madre, quiero que conozcas todos los detalles. Debes felicitar a Lady... ¿cómo se llamaba?
—Percy —gruñó el monje, echando otro bloque de turba al fuego.
—¿Pero no era una muchacha escocesa?
—Sí, Nichola Erskine Percy. Es escocesa.
—Oui. Lady Erskine —la madre superiora asintió complacida, ignorando la creciente nota de irritación evidente en el tono del monje—. Ha educado muy bien a su hija.
El monje se levantó inquieto y se dirigió a la pequeña ventana que daba al camino de Fearnoch. —Se lo diré a lady Nichola.
—Laura tiene un don, creo, para gestionar las cosas. Le basta con echar un vistazo a las cosas y sabe exactamente qué hacer.
—¿Cuántos guerreros fueron de escolta a Fearnoch con ella?
La monja hizo una pausa, sorprendida por la brusca pregunta del monje. —Ah. Bueno, tienes razón al suponer que no la enviamos allí sola. Con nuestro pequeño Convento de Santa Inés en el camino del Castillo de Rumster, no veía sentido en arriesgar su vida. Simplemente pedí un favor a Sir. Walter Sinclair, nuestro benefactor, y él accedió encantado.
—¿Qué clase de favor? —El monje se volvió a medias hacia la monja, frotándose la mano en la barbilla canosa.
—El favor de una acompañante en los días de mercado, por supuesto. Laura es medio inglesa y, además, muy guapa —las manos de la monja volvieron a detenerse a media puntada—. Así que pensé que era lo mejor para todos los implicados. Por lo que he oído, los hombres de Sir. Walter se han vuelto muy protectores con ella durante estos meses. Con tantos pícaros viajando por estas costas, es muy importante proteger algo tan preciado como nuestra Laura.
El monje asintió y, frunciendo el ceño, volvió a centrar su atención en la ventana y en el camino que había más allá. Las sombras se alargaban rápidamente.
—Las únicas quejas que oigo, de vez en cuando, es que a nuestra Laura le gusta tomarse su tiempo cuando va a Fearnoch. ¿Te he dicho que es muy buena en...?
—Así es —interrumpió bruscamente el monje y se volvió de nuevo hacia la monja—. ¿Llegó aquí con muchas posesiones?
—¿Posesiones? No, Laura no llego con nada.
—¿De cuánto estamos hablando? ¿Un baúl?
La monja hizo una larga pausa suspicaz antes de asentir finalmente con comprensión. —Por supuesto. Al recuperarla, necesitas saber de...
—¿Cuánto, mujer?
—No aceptare nada—dijo la monja, horrorizada—. Nada que requiriera un baúl. Sólo llevaba una pequeña bolsa de viaje.
—¿Y eso que contenía?
—Objetos personales. Necesidades. Nada más —la monja se detuvo bruscamente y luego miró con fastidio al monje—. No creo que el contenido de la bolsa de viaje de la señorita Laura sea asunto suyo.
—Desde que está aquí, ¿ha recibido algo de su madre?
—¿Su madre? —preguntó ella, sorprendida, antes de negar con la cabeza—. No. Creo que de vez en cuando ella está completamente sola.
—Así que no ha sabido nada de la madre.
El tono cortante del monje volvió a hacer que la madre superiora se detuviera a media puntada. —Es cierto. No lo ha hecho. Eres el primero que trae noticias de ella desde las Fronteras.
—¿O de sus hermanas? ¿Ha recibido algo de ellas? —Dio un paso hacia el centro de la habitación—. ¿Un mensaje? ¿O tal vez un paquete?
—¿Un paquete? —Los ojos de la madre superiora se entrecerraron preocupados. Con un movimiento brusco, se puso en pie y dejó su trabajo en la cesta del suelo—. No creo que me interesen estas preguntas. De hecho, creo que ya he revelado más de lo que debería. Desde luego, no tengo ningún deseo de confiarte nada que Laura quisiera contarte por sí misma.
—¿Había un paquete?
—Laura no tardará en llegar. Si lo desea, podrá responder a cualquier otra pregunta que tengáis. Por ahora, podéis permanecer aquí, donde se está cómodo y a buena temperatura. Yo, sin embargo, debo ir a ver si hay suficiente para alimentaros a todos.
El monje se interpuso entre la religiosa y la puerta, bloqueando su salida.
—¿Había un paquete? —El rostro del clérigo era oscuro y amenazador—. Si no respondes, estoy seguro de que podría llamar a alguna de tus otras monjas y obtener las respuestas que busco.
La mujer apretó la mandíbula con obstinación. —Estoy a cargo de este convento. No sé qué tipo de comportamiento es aceptable en las Fronteras o de dondequiera que vengas, pero aquí no tienes derecho a hablar así.
—Recuerda que he sido enviado por...
La madre superiora levantó la mano bruscamente, haciendo callar al sorprendido monje mientras sus ojos seguían ardiendo.
—Para alguien a quien los parientes de esta joven han puesto en una posición de confianza, ciertamente me decepcionas. Ahora, vuelve a sentarte junto al fuego y tranquilízate. Te enviaré a Laura en cuanto regrese de Fearnoch.
Con una cortante inclinación de cabeza, la madre superiora del convento de Santa Inés rodeó ágilmente al monje y salió de la habitación.
* * *
—¿Y mi hermana? —Dejando caer la roca en la arena y la grava, Laura se arrodilló junto al cuerpo desparramado del Highlander inconsciente y le pinchó el hombro con un dedo. Al no obtener respuesta, lo sacudió—. ¿Qué intentabas decir sobre mi hermana? ¿Qué hermana?
No hubo respuesta. Quizá le golpeó demasiado fuerte, pensó. Moviéndose rápidamente hacia el otro lado, observó detenidamente el rostro moteado de arena y guijarros. Laura apartó con cuidado un poco de arena que se adhería a las largas pestañas del hombre. Con cautela, coloco dos dedos en el costado de la garganta del guerrero. Podía sentir la sangre latiendo bajo la piel tensa, pero su rostro había adquirido un tono ceniciento. No parecía que estuviera en buenas condiciones.
Tanteó entre las gruesas ondas de pelo castaño oscuro en busca de un bulto o dos y retrocedió involuntariamente cuando sus dedos encontraron la cálida humedad de la sangre en el cuero cabelludo. Separando el pelo, Laura se mordió el labio al ver el tamaño del corte que le había hecho.
Sacando de la manga el pañuelo finamente bordado que la madre superiora le había dado como muestra de gratitud, Laura limpió suavemente la herida. En un instante, el lino blanco como la nieve se tiñó de carmesí con su sangre.
Mirando a su alrededor, a los pinares que la rodeaban, mientras enjuagaba el pañuelo en el helado arroyo, Laura consideró su próximo movimiento.
Ella había asestado el golpe, segura de que aquel hombre debía de estar al servicio del vil Sir. Arthur Courtney o de otro lugarteniente del rey inglés. Ciertamente, la moneda Tudor que había estado manipulando cuando la arrastró fuera de la plaza del mercado así lo había insinuado.
Pero ahora, mirando a la criatura insensible que yacía a su lado, vulnerable y herida, Laura empezó a tener dudas sobre sus anteriores suposiciones.
¿Qué había dicho? pensó. De algún modo había tenido la impresión de que ella necesitaba ser rescatada. ¿Pero rescatarla de quién? Y luego, sus últimas palabras antes de... bueno, antes de desmayarse. Laura estaba segura de que había dicho las palabras «mensaje» y «hermana».
Era concebible que Catherine o incluso Adrianne hubieran contratado a aquel hombre para que le llevara un mensaje. También era concebible que, al verla en compañía de aquellos guerreros Sinclair, el hombre pensara que necesitaba ayuda. De repente, Laura empezó a sentirse un poco mareada.
Había dicho que era un Ross. Observando la trama roja y negra de su tartán, había aprendido lo suficiente sobre el clan rival de los Sinclair como para reconocerlo. El clan Ross controlaba enormes extensiones de tierra al sur y al oeste de Fearnoch. Y por lo que había averiguado de los Sinclair, los dos clanes se habían disputado las tierras al norte de la bahía de Fearnoch desde los oscuros días de los merodeadores vikingos. Rápidamente, desató la vaina de su espada del cinturón y la dejó a un lado junto con el puñal del hombre.
De repente, todo cobró sentido. Por lo que sabían sus dos hermanas, no había ido al convento de Santa Inés, sino a un pequeño convento vinculado al santuario de Saint Duthac, justo al sur, en el pueblo de Tain.
Al sur de la bahía de Fearnoch.
En el Sur. En tierras de Ross.
La revelación no la hizo sentirse mejor.
Laura se agachó rápidamente y volvió a empapar el pañuelo en el agua fría y transparente. Mientras limpiaba suavemente la herida, se reprendió a sí misma por su error. Era natural que sus hermanas se pusieran en contacto con alguien del clan Ross. Y también era natural, dada la animadversión entre el clan Ross y los Sinclair, que aquel hombre pensara que la retenían contra su voluntad.
—¿Por qué no pudiste explicármelo antes? —se arrodilló junto al guerrero inconsciente—. Creo que, si te dejara aquí para que te congelaras, sería algo justo para la forma en que me trataste.
Pero Laura sabía que no podía hacerlo. Con toda probabilidad, nadie pasaría por aquel desfiladero densamente arbolado hasta la primavera. Y aunque la sangre había dejado de emanar de una de las dos heridas y el color del hombre mejoraba, no tenía forma de saber cuánto tiempo estaría inconsciente. Si el frío no lo mataba, sin duda algún animal salvaje lo devoraría.
Mirando por encima del hombro, Laura vio que su caballo permanecía quieto y la observaba con curiosidad. —No dejarás que lo deje aquí, ¿verdad?
El hermoso corcel resopló y pateó el suelo.
—Muy bien. Entonces ven a ayudarme —extendiendo una mano hacia el animal, esperó en silencio hasta que, tras un momento de vacilación, el caballo se movió por la grava y vino directo hacia ella, frotando el hocico en su mano abierta. Agarrando sus riendas, Laura se puso en pie y, para asegurarse, ató al animal a la rama de un árbol que colgaba del empinado terraplén sobre el saliente rocoso. Dos grandes bolsas de cuero colgaban del flanco del corcel, y ella dirigió su atención al contenido de las bolsas.
—No podemos llevárselo a su propia gente —dijo, sacando una manta gris lisa de una de las bolsas. El caballo sacudió la cabeza y resopló en respuesta.
Laura frunció el ceño. —Digas lo que digas, no podemos hacerlo. No conozco los caminos que conducen al sur. No tengo ni idea de la distancia que nos separa de Tain. Y, además, aunque te dejara a ti la tarea de llevarnos hasta allí, y realizáramos el viaje con éxito, mi vida se perdería con toda seguridad por asestar semejante golpe a uno de los miembros del clan Ross.
El animal agitó las orejas hacia la mujer y apartó la mirada.
—No voy a ir al sur —dijo con firmeza, abriendo la manta y dejándola a un lado. A continuación, se inclinó y volvió a comprobar la cabeza del hombre. La hemorragia se había detenido.
—Al mismo tiempo, probablemente no serviría de nada que te encontraran los Sinclair. Sólo Dios sabe lo que le harían a tu señor después de todo lo que les hizo en Fearnoch. Entonces nunca averiguaría lo que sabe de mis hermanas.
El siguiente resoplido del caballo tuvo un tono agradable.
—Sí. Entonces será el Convento de Santa Inés. Pero necesitaré tu ayuda, amigo mío, para ponerlo sobre tu lomo —volvió a inclinarse sobre el Highlander y le hizo rodar sobre su espalda. Él gimió cuando su herida tocó el pedregoso lecho, y ella se detuvo para mirarle.
Por la Virgen, es un hombre guapo, pensó cohibida, arrodillándose a su lado. Pero eso lo sabía desde el momento en que lo miró por primera vez a los ojos azul oscuro en la plaza del mercado. Alto y delgado, con el pelo hasta los hombros enmarcando unas facciones fuertes y quemadas por el sol, tenía un aire temerario. Involuntariamente, se tocó la fina cicatriz que le recorría el lado izquierdo de la mandíbula. No sólo temerario. Parecía peligroso. Muy peligroso.
Él volvió a gemir, y ella apartó la mano y se levantó.
—Deja que mis hermanas elijan a un hombre con tan buen aspecto para que venga a por mí —moviéndose entre sus piernas, se agachó y le agarró ambas manos. Tirando con todas sus fuerzas, consiguió sentarle. Pero el caballo seguía estando demasiado lejos, y ahora se daba cuenta de que, en cualquier caso, simplemente no podía levantar el peso muerto del hombre sobre el lomo del caballo. Estaba atrapada. Soltó las manos del hombre e hizo una mueca de dolor al oír el golpe de su cabeza contra el suelo helado.
Decidida a utilizar un método alternativo, Laura rebuscó de nuevo en la bolsa de viaje del Highlander y sacó un rollo de cuero crudo, dejando en la bolsa el «tam» del hombre y una camisa vieja y muy remendada. Atarle las manos y los tobillos fue fácil, pero arrastrarlo hasta el estrecho saliente rocoso junto al lecho del arroyo resultó extremadamente difícil. Tardó mucho más de lo que ella hubiera pensado.
Totalmente sin aliento, Laura logró dejarlo hasta el borde rocoso, le cogió las piernas y las dejo colgar, mientras le empujaba por la espalda y lo sentó.
—Quédate ahí—levantó con cuidado al guerrero Ross. Rápidamente, bajó y colocó al caballo en una posición que le permitiera tirar del hombre sobre el lomo del animal. De pie en uno de los estribos mirando de frente al guerrero, Laura se estiro por sobre el corcel y tiró de las muñecas del hombre, jalando al mismo tiempo que daba un brinco para descender al pedregoso lecho del arroyo, el guerrero cayo pesadamente sobre la cruz del corcel. Miró el resultado con satisfacción y se puso en pie, secándose el sudor de la frente. El caballo resopló y agitó las orejas.
—Creo que le hará bien cabalgar de la misma manera que me obligó a hacerlo a mí. Y aunque se maree, no pararemos hasta volver al convento.
Con el resto de la cuerda de cuero, Laura ató la espada a la silla de montar que tenía detrás. Cogió el puñal del guerrero y lo miró pensativamente. Luego, haciendo un pequeño corte en el forro de su capa, deslizó la daga en la abertura. A continuación, recogió la manta del suelo y cubrió con ella el gran cuerpo del Highlander. Por último, se encaramó detrás del hombre y, con una mano engarzada en el cinturón de su cautivo, alentó alentadoramente al caballo.
Con una rápida mirada al sol descendente, Laura guio la cabeza del caballo hacia el norte por el sendero junto al arroyo.
Aunque hubiera mentido al gritar a sus compañeras, aunque se hubiera dirigido hacia el oeste en vez de hacia el sur, Laura confiaba en poder encontrar el camino de vuelta al convento. Loch Fleet, donde se encontraba el convento, se extendía unos kilómetros tierra adentro desde el mar. Sabía que no podía dejar de encontrar el camino de vuelta a casa.
Pero mientras cabalgaba hacia el norte, el sol de la tarde seguía abriéndose paso a través de un parche invasor de nubes oscuras y hundiéndose hacia las montañas occidentales, y el viento gélido del invierno de las Highlands empezó a calarle la piel. Su pasajero no se había movido ni una sola vez desde que empezaron la cabalgata, y sólo el calor de su cuerpo contra sus piernas mantenía a raya su ansiedad. Entonces, justo cuando empezaba a anochecer en el bosque, salieron de una arboleda y Laura divisó las brillantes aguas del lago. El sol poniente se reflejaba cálidamente en los edificios del pequeño convento al otro lado de la brillante masa de agua.
La suerte estaba con ella, pensó con una sonrisa, pues el Highlander los había llevado al oeste de Fearnoch. Cabalgar alrededor del lago, más allá de las ruinas del viejo castillo de la orilla occidental, les llevaría muy poco tiempo.
Era casi de noche cuando se acercaron al convento, y Laura observó con curiosidad la chimenea de la sala capitular. La madre superiora era extremadamente tacaña con el fuego y, sin embargo, las nubes de humo que salían por la parte superior de la chimenea demostraban que aún seguía encendiendo fuego allí.
Sabiendo lo poco que gastaban estas monjas en cuanto a su comodidad, aquel signo de extravagancia le pareció algo alarmante. Pero no fue lo único que la hizo detenerse al acercarse a los bajos muros de piedra del convento. Al asomarse a través del pequeño huerto, más allá de las dependencias y de la sala capitular, distinguió las sombras de varios caballos atados junto a las puertas del convento.
Laura dirigió el corcel hacia la izquierda, fuera del sendero que bordeaba el lago, espoleando al animal a lo largo del muro hacia la puerta trasera, que conducía al huerto y a una pequeña cabaña de piedra situada justo dentro de los muros.
El Convento de Santa Inés no era como tantas otras casas religiosas que recibían un flujo constante de viajeros. Aunque las monjas no estaban enclaustradas, la escasez de su existencia era generalmente conocida, y en las cercanías podían fácilmente encontrarse mejores comidas y alojamientos. Por ello, a excepción de la visita semanal de unos cuantos guerreros Sinclair que venían a escoltar a Laura y a las demás monjas al mercado, nadie se detenía en este lugar.
Al bajar del caballo para abrir la reja, Laura tuvo la vaga sensación de que aquellos visitantes no eran los vecinos Sinclair que venían a comunicar la noticia de su secuestro en Fearnoch.
Mientras conducía su caballo a través de la reja, Laura se alegró de ver a Guff, el sirviente del convento, salir de la cabaña y arrastrar los pies apresuradamente hacia ella.
—¿Guff , tenemos visita?
—Sí, mi señora. Y unos miserables, en mi opinión —gruñó irritado el sirviente—.
Cuando cogió las riendas de la joven, miró con desconfianza al caballo y al cuerpo cubierto por la manta.
—No es esto el cuerpo de un hombre, mi señora. Y además que corcel tan fino. ¿Cometisteis un asesinato para conseguirlo? —preguntó, alzando una barbilla canosa hacia el cuerpo inmóvil.
Sonrió ante la pregunta y retiró la manta del Highlander.
—¿No han vuelto los Sinclair de Fearnoch? —Laura se acercó al otro lado del caballo para mirar la herida de la cabeza del Highlander, y Guff la siguió.