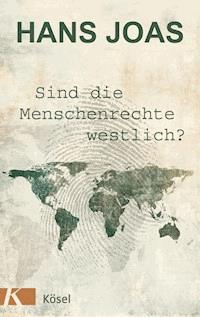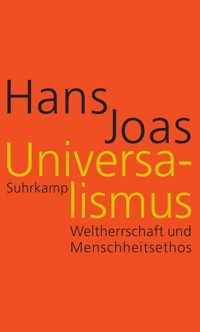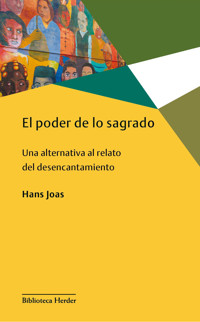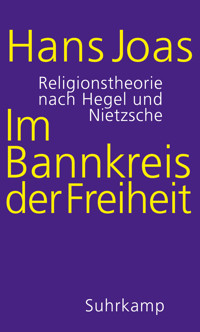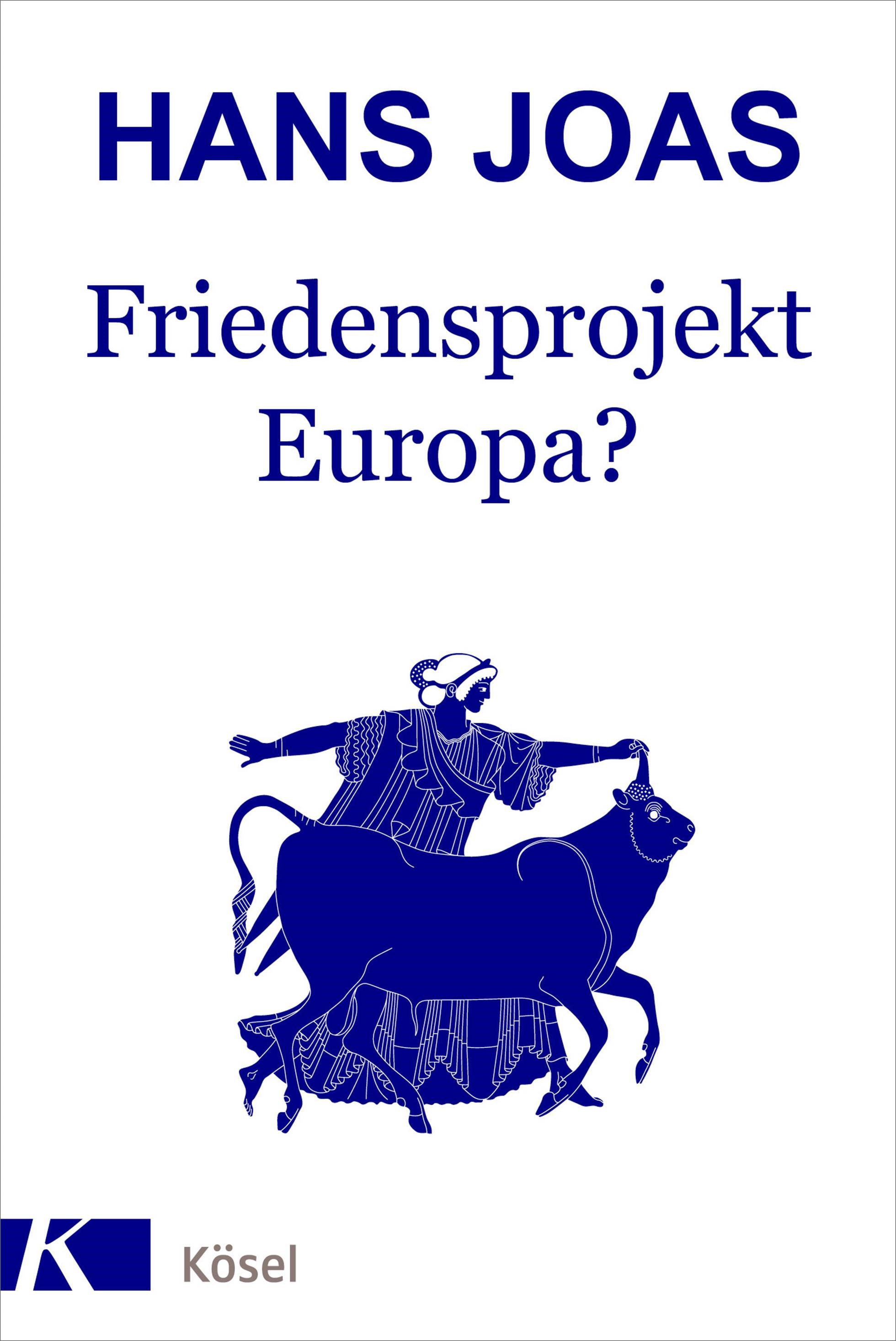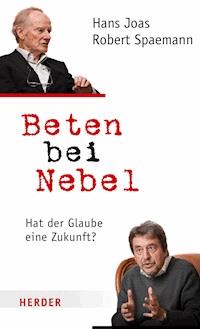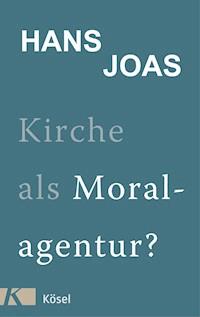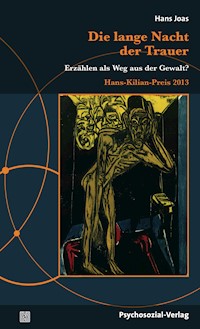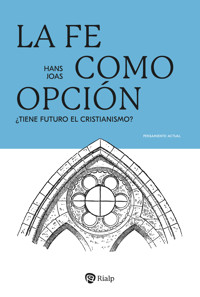
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Rialp, S.A.
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Pensamiento Actual
- Sprache: Spanisch
En la actualidad, muchas personas consideran que la religión está obsoleta y no entienden cómo los creyentes pueden justificar intelectualmente su fe. Los no creyentes han asumido durante mucho tiempo que la tecnología y la ciencia hacen irrelevante la religión. Los creyentes, en cambio, la consideran vital para el bienestar espiritual y moral de la sociedad. ¿Conduce realmente la modernización a la secularización? Y esta, ¿a la decadencia moral? El sociólogo Hans Joas sostiene que estas dos supuestas certezas han alejado a los académicos del debate contemporáneo serio. La "opción secular" no significa que la religión deba declinar, sino que incluso los creyentes deben definir ahora su fe como una opción entre muchas. Joas desarrolla una alternativa al cliché del inevitable conflicto entre el cristianismo y la modernidad. El mundo moderno no es una amenaza para el cristianismo ni para la fe en general. Por el contrario, modernidad y fe pueden enriquecerse mutuamente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANS JOAS
LA FE COMO OPCIÓN
¿Tiene futuro el cristianismo?
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Glaube als Option: Zukunftsmöglichkeiten des Christentums
© 2012 byHans Joas
© 2024 de la versión española realizada por David Cerdá
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
(www.rialp.com)
Preimpresión: produccioneditorial.com
ISBN (edición impresa): 978-84-321-6913-7
ISBN (edición digital): 978-84-321-6914-4
ISBN (edición bajo demanda): 978-84-321-6915-1
ISNI: 0000 0001 0725 313X
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
«Un Humanismo facilón asola la tierra; yo elijo adoptar una postura de otro mundo»
Midpoint (1969), John Updike
ÍNDICE
Prólogo
Introducción. Secularización y honestidad intelectual
1. ¿Conduce la modernización a la secularización?
El significado del término «secularización»
El origen de la tesis de la secularización
Un examen sociológico de la tesis de la secularización
2. ¿Conduce la secularización al declive moral?
¿La moral como eco?
Una fuente no religiosa de moral
¿Induce la religión a la decadencia moral?
Dos orígenes de la moral
3. Oleadas de secularización
Una explicación alternativa del declive religioso
La primera oleada
La segunda oleada
La tercera oleada
4. La modernización como metarrelato cultural-protestante
La importancia cultural del protestantismo
Seis tesis sobre el protestantismo
La reforma católica: una modernización no unilineal
5. La era de la contingencia
Dos tipos básicos de diagnóstico contemporáneo
Contra hacer de la «modernidad» un fetiche
¿Economización o diferenciación funcional?
¿Qué es la contingencia?
6. ¿Es la multiplicación de opciones peligrosa?
¿Está en declive la formación del carácter?
Una visión alternativa: aumentar las opciones de actuación
Nuevas oportunidades de vinculación
7. Diversidad religiosa y sociedad plural
Comprender las religiones
Etapas del diálogo interreligioso
Oportunidades y obligaciones
8. Religión y violencia
Lo sagrado y la violencia
Era axial y violencia
La didáctica historia del cristianismo
Religión y conflictos internacionales
9. El futuro del cristianismo
Disolución del medio y aparición de un medio cristiano interconfesional
Religión implícita
Globalización del cristianismo
La falsa equiparación del cristianismo con Europa
El futuro de las comunidades religiosas en Europa
10. Desafíos intelectuales para el cristianismo actual
Ethos
del amor
Ser una persona
Espiritualidad
Trascendencia
Conclusión. ¿Se va el cristianismo de Europa?
Bibliografía
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Epígrafe
Índice
Comenzar a leer
Bibliografía
Notas
PRÓLOGO
En este libro he intentado reunir algunas de las líneas de pensamiento que he desarrollado en los últimos años, principalmente con ocasión de numerosas conferencias que he impartido en ámbitos académicos y eclesiásticos o en instituciones de educación para adultos. En este caso, el desarrollo riguroso de una única línea de pensamiento ha sido menor que en otros libros. El factor determinante ha sido más bien la reacción a las preguntas que se me han formulado, lo cual, por cierto, no me ha eximido de la tarea de comprobar que las respuestas a esas preguntas resultaban compatibles.
El título y el subtítulo dan una idea de la tesis y la pregunta básicas del libro; al mismo tiempo, contienen alusiones a los dos pensadores que han tenido una influencia particularmente acusada en mi examen de las cuestiones aquí tratadas: Charles Taylor y Ernst Troeltsch.
La fe como opción es una continuación de las consideraciones que presenté en mi libro Braucht der Mensch Religion? (¿Necesita el hombre religión?), publicado en 2004. En aquel entonces, el tema central era la descripción y el análisis de las experiencias religiosas, o de todas las experiencias que asocio en un sentido más amplio con el concepto de religión, las relacionadas con el concepto de «autotrascendencia», así como de los problemas que hay para articular esas experiencias. En cuanto a las tendencias religiosas del presente, como una mayor individualización de la fe, también intenté mostrar en dicho texto que el término «opción», aparentemente obvio, no es apropiado para los fenómenos de la experiencia religiosa y resulta más bien de la preferencia por un vocabulario económico que se ha ido imponiendo a causa del zeitgeist. El nuevo título (La fe como opción) podría sonar entonces como si me hubiera sometido al espíritu que en su día tanto critiqué. Pero no es el caso. Como muchos lectores percibirán de inmediato, el término «opción» toma aquí en serio la idea básica de uno de los libros más importantes publicados sobre el tema de la religión en los últimos años. Se trata del monumental estudio La era secular1 del filósofo católico canadiense Charles Taylor.
El logro central de la obra de Taylor estriba en que consigue analizar el auge de la llamada «opción secular», principalmente en el siglo xviii, en términos de su prehistoria, aplicación y efectos. No obstante, el surgimiento de la opción secular también cambió fundamentalmente las condiciones de la fe. Desde entonces, los creyentes han tenido que justificar su fe, como en el caso de la fe cristiana, no solo en su peculiaridad confesional o frente a otras religiones, sino como fe per se, frente a una incredulidad que inicialmente se legitima como posibilidad y luego —como sostengo en el tercer capítulo— se «normaliza» virtualmente en algunos países y medios. Por descontado, el auge de la opción secular no debe malinterpretarse como la causa de la secularización; sin embargo, crea una oportunidad para esta. Así pues, la opcionalidad de la fe viene dada en primer lugar porque se parte de la increencia como principio, y luego también por las condiciones del pluralismo religioso. Esto no cambia el hecho de que la decisión inevitable entre fe e increencia o entre diferentes variantes de fe no es una elección en el sentido en que los economistas usan el término. Este libro pretende dejar claro que no todo uso del término «elección» apunta a un enfoque económico.
Así como el título de mi libro alude a Charles Taylor, el subtítulo hace referencia al gran teólogo protestante, historiador del cristianismo, sociólogo de la religión y teórico histórico Ernst Troeltsch. Troeltsch también fue fundamental en el texto que publiqué en 20112 sobre la historia de los derechos humanos, principalmente porque fue un punto de partida para mi método de «genealogía afirmativa», una combinación específica de reconstrucción histórica y justificación de los valores. Troeltsch desempeña un papel central en este libro porque intentó como pocos no salvar la fe cristiana replegándola y compartimentándola a través del tiempo, sino repensándola sobre la base de las últimas investigaciones históricas, la psicología, la sociología y otras ciencias. Ni que decir tiene que la orientación hacia él como modelo en este sentido no implica necesariamente un acuerdo total con sus enseñanzas teológicas; eso sería asombroso, para empezar por la distancia confesional que nos separa.
Precisamente porque este libro se ha creado en muchos aspectos a través del diálogo público —recogiendo sugerencias de los debates en las instituciones mencionadas al principio—, debo dar las gracias a los numerosos organizadores y compañeros de debate en términos generales por no poder enumerarlos individualmente. No obstante, me gustaría destacar el importante papel que desempeñó mi estancia como becario en el Berliner Wissenschaftskolleg en el curso académico 2005-2006 para la creación de este libro. Mi especial agradecimiento a Dieter Grimm, el rector de entonces, y a los miembros del grupo de becarios «Religion und Kontingenz» («Religión y contingencia»), del que fui organizador: a Charles Taylor, que discutió y ultimó su gran libro con nosotros durante ese tiempo; a José Casanova, Ingolf Dalferth, Horst Dreier, Astrid Reuter y Abdolkarim Soroush. También me gustaría subrayar que la sistematización de mis reflexiones contó con un importante impulso gracias a la invitación de Paul Michael Zulehner a dar una serie de conferencias sobre el diagnóstico sociológico de la religión en el presente como parte de una cátedra de la Universidad de Viena en el semestre de verano de 2007.
Gran parte de este libro se corresponde también con las cuestiones planteadas por el grupo de investigación «Religiöse Individualisierung in historischer Perspektive» («La individualización religiosa en perspectiva histórica»), generosamente financiado por la Fundación Alemana para la Investigación y que trabaja en el Max Weber College de la Universidad de Erfurt, del que soy uno de los responsables. Con todo, este grupo aborda sus cuestiones dentro de un marco histórico mucho más amplio. Quisiera agradecer a mis colegas de este grupo de investigación sus numerosas sugerencias. También me gustaría dar las gracias a mi esposa Heidrun y a Bettina Hollstein, Wolfgang Knöbl y Christian Polke, que también comentaron críticamente el manuscrito que dio origen a este libro, y a Jonas Wegerer, que volvió a ser de gran ayuda. Las excelentes condiciones de trabajo en el Freiburg Institute for Advanced Studies (FRIAS) me facilitaron el trabajo, por lo que les estoy muy agradecido.
No obstante, este libro está dedicado a mi querida abuela Gertraud Buckel, de soltera Grimm (12 de mayo de 1885-8 de octubre de 1969), para quien los no creyentes seguían siendo algo exótico y la fe no era una opción, sino el núcleo natural de su estilo de vida.
Introducción Secularización y honestidad intelectual
«Quien siga creyendo en nuestros días es intelectualmente deshonesto». Hace unos años, uno de los filósofos alemanes más conocidos y respetados internacionalmente abrió con esta frase su intervención inicial en una mesa redonda sobre religión en la que yo debía ser su oponente. No es un buen punto de partida para el entendimiento, pensé entonces, pues probablemente uno de los requisitos elementales de una conversación civilizada es que no consideremos a nuestro interlocutor deshonesto desde el principio. Pero, en realidad, el comentario no iba dirigido a mí personalmente. Es solo que muchos contemporáneos consideran que la creencia religiosa está tan claramente superada —sus posturas cognitivas refutadas por las ciencias, su dimensión experiencial reducida a su núcleo real por la psicología y la neurociencia, sus funciones sociales superadas— que es un misterio para ellos por qué contemporáneos razonables pueden estar todavía dispuestos a sacrificar de ese modo su intelecto. Suponen que debe haber intereses en juego, problemas psicológicos o una falta de coherencia intelectual o de honestidad intelectual que lo explique.
El filósofo que así hablaba pretendía al menos tomarse en serio la reivindicación de la fe con esta afilada crítica a la religión. En realidad es mejor que limitarse a situar las cosmovisiones religiosas junto a las cosmovisiones seculares fundamentadas racionalmente partiendo de un equivocado sentido de la tolerancia, para pedir después que dialoguen sus representantes. No se puede esperar nada positivo de una actitud basada en la deshonestidad intelectual; hay que desenmascarar esta actitud y someter a sus representantes a una fuerte presión argumentativa. No hay que ponérselo demasiado fácil a las figuras oscuras.
No es de extrañar que la discusión fuera tan acalorada que el moderador tuviera que agachar la cabeza ante el furor dialéctico. Se superó con creces el tiempo previsto para las intervenciones. Mi impresión de que el público percibía el debate como una imposición y el acto como un fracaso resultó ser, sorprendentemente, del todo errónea en última instancia. Los aplausos finales se prolongaron más que nunca. El hecho de que no nos hubiéramos dado tregua cautivó al público. Al fin y al cabo, la cuestión de la responsabilidad intelectual de la fe religiosa apasiona hoy a mucha gente —creyentes y no creyentes—, más incluso que hace algunas décadas.
¿A qué se debe esto? Hay muchas razones que explican el rápido aumento de la atención pública sobre el tema de la religión: desde la coartada religiosa esgrimida por los terroristas islamistas hasta la cuestión de la adhesión de Turquía a la UE y el debate sobre si la religión es un obstáculo importante para la integración de ciertos grupos de inmigrantes. Todo esto se ha discutido tantas veces que no lo repetiré aquí1. Por supuesto, los parámetros en los que se mueven tales discusiones cambian constantemente y sin previo aviso. La imprevista rebelión masiva en Túnez, Egipto y otros países árabes dio mucho que pensar a todos aquellos que hasta hacía poco declaraban que el islam era un obstáculo para la democracia. A un nivel más profundo, me parece que, independientemente de estas cuestiones de hálito político, hay dos aparentes certezas del debate sobre la religión que han sustentado los argumentos de los defensores o críticos de la religión desde el siglo xviii que han resultado insostenibles. Quienes no toman nota de estos cambios —la frase sobre la fe y la honestidad intelectual podría inscribirse en este ámbito— se excluyen a sí mismos del serio debate contemporáneo actual y solo siguen librando viejas batallas.
La aparente certeza que los creyentes han asumido durante mucho tiempo, pero que ahora deben abandonar, es que el hombre está antropológicamente diseñado para la religión y que allí donde se viola esta necesidad, por coacción o por arrogancia humana o superficialidad consumista, solo puede proliferar la decadencia moral. El declive de la moral, repetidamente predicho tanto por la teología seria como por la pura apología de la fe —puesto que sin Dios todo está permitido—, ciertamente no se ha producido todavía en las sociedades más secularizadas que existen. Las conexiones empíricas entre religiosidad y moralidad no parecen ser tan simples como a algunos les gustaría.
Ahora bien: si los creyentes tienen que despedirse hoy de una aparente certeza, lo mismo les corresponde hacer a los incrédulos y críticos de la religión que la consideran algo históricamente caduco. En el siglo xviii surgió la idea, hasta entonces inaudita, de que el cristianismo era un fenómeno pasajero y podía volver a desaparecer de la Tierra. En su apogeo, la Revolución francesa provocó el mayor ataque al cristianismo en Europa desde la Antigüedad, auspiciado por el Estado. En la segunda mitad del siglo xix, la idea de que el cristianismo y la religión en general desaparecerían por sí solos, es decir, sin que tuvieran que pelearlo los ateos militantes, se convirtió en un pensamiento tan extendido entre los intelectuales que muchos ni siquiera lo consideraron digno de ser cuidadosamente justificado. La modernización parecía conducir automáticamente a la secularización, y no solo en el sentido de una relativa independencia de la opinión pública respecto a determinadas orientaciones religiosas, sino en el sentido de un abandono total de la religión. Incluso los creyentes encontraban a veces plausible esta idea. Tuvieron que desarrollar el sentimiento de que pertenecían a una especie en extinción y que la mejor manera de servir a la fe era resistirse a toda modernización.
Pero este supuesto, que se abrevia como «teoría de la secularización» o más bien «tesis de la secularización», es erróneo. Dicho con mayor cautela: la mayoría de los expertos de hoy creen que es erróneo, mientras que durante mucho tiempo la mayoría creyó que era correcto. La hegemonía en los debates se ha desplazado hacia quienes no creen en una conexión automática entre modernización y secularización y buscan modelos alternativos para representar los cambios que se están produciendo en el ámbito religioso. Por supuesto, superar la tesis de la secularización no significa ignorar la secularización, sino entenderla en su diversidad. Es precisamente porque la pseudoexplicación de que la modernización como tal hace retroceder a la religión ya no es válida por lo que debemos dirigir nuestra atención a los casos en que la religión se ha visto sometida a presión o se ha debilitado por sí misma.
El cambio decisivo de perspectiva no es tanto consecuencia de nuevos descubrimientos científicos como de un cambio en el propio mundo. Hoy más que nunca, la modernización económica y científico-tecnológica impregna las sociedades y culturas que no son europeas ni norteamericanas, y muchas de ellas no cuentan con tradiciones religiosas cristianas dominantes. Sin embargo, la combinación europea de modernización y secularización no suele repetirse en estos países. En consecuencia, de repente ya no son los EE. UU., sino los países secularizados de Europa, los que constituyen un «caso especial» para la explicación.
Solo por razones demográficas, nuestro mundo es cada vez más religioso; incluso los defensores que quedan de la tesis de la secularización lo admiten. Pero también era una falsa expectativa de los críticos del colonialismo que, tras el fin del dominio colonial, el cristianismo ya no tendría futuro allí por ser una implantación extranjera. Precisamente en África, el cristianismo y el islam viven actualmente una fase de enorme expansión. En Corea del Sur han coincidido una rápida modernización y una progresiva cristianización.
Naturalmente, esto puede evaluarse de formas muy distintas. Pero esa es precisamente la cuestión. Una tendencia histórica reconocible por los hechos ya no puede utilizarse como argumento contra la fe. Confiar en que uno está en la vanguardia del progreso por no ser creyente es tan cosa del pasado como la farisaica seguridad de que uno es una persona moralmente mejor solo por tener fe.
La eliminación de las dos certezas —una es la imagen especular de la otra— no es algo de lo que sea razonable quejarse. Creyentes y no creyentes pueden dialogar mejor sin estas suposiciones de fondo. Pueden utilizarse para despertar el interés por lo que el otro articula realmente: en su fe o en su crítica a una religión concreta o a todas las religiones. De este modo, una nueva curiosidad por el otro y la voluntad de aprender pueden abrirse camino en el diálogo religioso. Los escombros de las batallas del siglo xix pueden por fin despejarse.
Políticamente, esto significa que creyentes y no creyentes tendrán que convivir y aceptarse mutuamente. Incluso si la reevangelización de Europa que buscaba el papa Juan Pablo II tiene un éxito espectacular, no conducirá al retorno de una cultura cristiana unitaria que cuente con apoyo político. Aunque la proporción de creyentes siga disminuyendo, en Europa seguirán siendo una parte considerable de la población quienes no puedan adscribirse sin más a un partido o a un campo político. Consecuentemente, el Estado democrático debe adaptarse de manera productiva a esta diversidad, y lo mismo han de hacer todos los actores políticos. Como dice Charles Taylor, el Estado «no debe ser ni cristiano, ni musulmán, ni judío; pero tampoco marxista, kantiano o utilitarista»2. Todas las convicciones pueden participar en el debate público, ninguna es superior a otra de entrada, ni siquiera la que esgrima una «razón» alejada de la fe.
Reconocer mutuamente esta diversidad sí me parece un imperativo de la honestidad intelectual en los debates actuales sobre religión y secularización.
Estas observaciones apuntan ya al objetivo de este libro. En los dos primeros capítulos se examinan con más detalle las dos cuestiones de si la modernización conduce necesariamente a la secularización y si la secularización conduce necesariamente a la decadencia moral. El tercer capítulo esboza una explicación de los procesos de secularización reales alternativa a la llamada «teoría de la secularización». Este esbozo ya debería dejar claro lo inadecuados que resultan los términos «modernidad» y «modernización» cuando se trata de comprender la situación religiosa del presente. Muy a menudo, estos términos no son más que armas para el combate en las que se introducen de contrabando determinados contenidos normativos —como la secularización— para poder reivindicar posteriormente la obsolescencia histórica de aquello contra lo que se lucha. Las corrientes religiosas contemporáneas, o incluso las que se intensifican, pueden etiquetarse entonces como meras reliquias de una época pasada o como una peligrosa vuelta atrás del progreso ya alcanzado.
Es importante saber de dónde procede este patrón de pensamiento y cómo se relaciona no solo con el secularismo, sino también con presupuestos religiosos específicos. El cuarto capítulo comienza desarrollando una respuesta y muestra cómo una autocomprensión específica del protestantismo —no del cristianismo protestante per se— dio pie a que se viera la Reforma y sus efectos como un progreso, lo cual tuvo grandes consecuencias para las ideas sobre la modernización.
Solo hay una forma de salir de las limitaciones, a menudo inadvertidas, del vocabulario de la «modernización», y es describir los procesos de cambio social de una forma alternativa, más consciente del contexto. Los dos capítulos siguientes intentan hacerlo, en especial el quinto, que trata de demostrar la relación variable entre las dimensiones que se suponen estrechamente vinculadas de la modernización. Además, este capítulo y el sexto tratan de las consecuencias posibles y observables del aumento de las opciones para la orientación individual, también en el ámbito de la religión. A menudo se considera que el aumento de las opciones es una causa de la secularización.
Estos dos capítulos dejan claro que mis intenciones van más allá de las cuestiones inmediatas de este libro; pretende realizar algunas revisiones fundamentales de las teorías de las ciencias sociales sobre el cambio social. Sin embargo, es evidente que este libro no es el lugar adecuado para entrar al máximo detalle3. No obstante, en mi opinión estos capítulos son indispensables para el fin de la obra, porque es la única manera de evitar que los signos de revitalización religiosa o quizá simplemente una mayor atención pública a la religión sean encajados a la fuerza en el esquema de un «retorno» —de la religión, los dioses, lo sagrado— o que se apele falsamente a un cambio de época mediante el eslogan de que estamos en una sociedad «postsecular».
Los capítulos siete y ocho abordan dos problemas que surgen inevitablemente en el debate público sobre la religión en nuestros días: las oportunidades y los problemas del entendimiento interreligioso y el papel supuesto o real de las creencias religiosas en el fomento de la violencia. A continuación, los capítulos nueve y diez miran al futuro del cristianismo (no al de todas las religiones), inicialmente en un sentido sociológico, es decir, con respecto a las tendencias previsibles de su desarrollo, y después en el sentido de identificar los retos intelectuales a los que se enfrenta un cristianismo «capaz de satisfacer» en el presente. Para este capítulo, pero también para la valoración de la «ética atea» y la «significación cultural del protestantismo» en otros capítulos, es de gran influencia el examen (creativo, o eso espero) que hago de la obra de Ernst Troeltsch, de la que me he ocupado durante años.
¿Es este libro un libro de apologética religiosa? No creo que ese calificativo esté justificado, aunque es probable que la acusación sea lanzada por secularistas dogmáticos. Como demuestran los capítulos de este libro, nunca defendería la religión como tal, ya que no existe como tal y no es posible ningún juicio de valor uniforme sobre los diversos fenómenos designados con este término. Solo existen las religiones individuales, e incluso estas difícilmente pueden entenderse como entidades intemporales y fijas, pues viven en las convicciones y acciones históricamente situadas de creyentes individuales y comunidades religiosas. Solo desde la perspectiva del secularismo o de un «anhelo de religión completamente informe»4 que rehúye toda fe concreta, la religión aparece como una entidad sobre la que se puede emitir un juicio indiferenciado. En cualquier caso, no me interesa la apologética de una forma concreta de cristianismo ni un rechazo generalizado de la crítica a la religión. Mi intención se describiría mejor como un intento de contribuir a la apertura de un espacio de diálogo en el que tanto los supuestos religiosos específicos como los secularistas puedan articularse y relacionarse entre sí, pero también cuestionarse. Existe igualmente una apologética del secularismo, una autocomprensión errónea que viene a decir a menudo que los supuestos secularistas carecen de prejuicios y están justificados por la pura racionalidad. Solamente ese espacio para la palabra que acabo de presentar otorga a los individuos la libertad de abrazar la opción secular o la opción de la fe, de una fe.
1. ¿Conduce la modernización a la secularización?
Durante mucho tiempo, la mayoría de los observadores habrían respondido a la pregunta que encabeza este primer capítulo con un sí sin vacilaciones ni reservas. Al menos desde la segunda mitad del siglo xix, pero en cierta medida ya desde el siglo xviii y con especial rotundidad desde la década de 1960, los defensores del supuesto de que la modernización conduce a la secularización con una especie de inexorabilidad eran hegemónicos en todos los debates sobre religión y sobre el futuro de la sociedad moderna en general. Esto se aplicaba a la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales, así como a la vida intelectual en general. Para los no creyentes, este supuesto significaba que ellos mismos iban a la vanguardia del progreso histórico mundial. Se dividían entre los que estaban dispuestos a esperar pacientemente la desaparición de la religión y los opositores de la religión más militantes, que estaban decididos a provocar esa desaparición más rápidamente mediante la presión del Estado y los ataques intelectuales.
Unos y otros pudieron disfrutar de la sensación de que no habían perdido algo al perder su fe, sino que se habían librado de algo que de todos modos solo podía obstaculizar el progreso y que finalmente sería superado por todos. Incluso los creyentes, incluidos los teólogos y los eclesiásticos, se vieron a veces persuadidos de que la modernización tenía que ir de la mano de la secularización, lo que significaba que tenían que percibirse a sí mismos como representantes de una especie en extinción. Si no querían perder toda esperanza, tenían que declarar la guerra a la modernización, intentar retrasarla o hacerla retroceder. Las personas que no querían quedar atrapadas en aguas políticas «antimodernas» veían la secularización como una oportunidad para purificar el cristianismo y, por tanto, como un desafío planteado por Dios.
Por supuesto, siempre ha habido voces que se han resistido a la tesis generalizada de la secularización. Como es bien sabido, hegemonía no significa validez universal o acuerdo general, sino supremacía en la batalla de las opiniones. De ahí que las dudas sobre la posición hegemónica suelan pasar un mal rato, y que sean ridiculizadas por anticuadas o sean tachadas de descabelladas. Sin embargo, en los últimos veinte años la situación ha cambiado radicalmente. Hoy en día, en las ciencias sociales, pero también cada vez más en el público en general, han ganado la partida los escépticos, es decir, quienes no discuten el fenómeno de la secularización, sino más bien su conexión cuasi ilícita con la modernización. Claro que bajo la hegemonía de los escépticos también hay voces discrepantes; pero hoy en día los defensores de la tesis de la secularización que ha prevalecido durante tanto tiempo se ven cada vez más obligados a ponerse a la defensiva. ¿Cómo ha podido producirse este cambio? ¿Se trata de una moda pasajera o de un síntoma de crisis en personas incapaces de afrontar con sobriedad un presente difícil? No es de ayuda trabajar con esas etiquetas. Lo que hace falta es examinar más de cerca las razones que hablan o parecen hablar a favor o en contra de la tesis de la secularización.
El significado del término «secularización»
Si uno se esfuerza por realizar esta aproximación, se encuentra rápidamente con las dificultades que se derivan de la ambigüedad de los términos utilizados en la tesis. Ni «secularización» ni «modernización» son términos inequívocos y no controvertidos, por lo que primero hay que aclarar en qué sentido deben utilizarse aquí y en qué sentido no.
La historia del término «secularización» ya ha sido investigada y presentada en varias ocasiones de forma muy instructiva1. Originalmente, se trataba de un término jurídico que en un principio solo se utilizaba cuando se trataba del cambio de miembros de órdenes religiosas al estatus de «sacerdotes seculares». Las investigaciones sobre la historia del término han demostrado que su uso ha sido más bien marginal y solo se generalizó cuando, en el contexto de las guerras napoleónicas de principios del siglo xix, los bienes eclesiásticos se convirtieron en bienes estatales a gran escala o, al menos, se arrebataron a la Iglesia. A raíz de estos procesos de «desamortización», pronto se desarrollaron debates filosóficos y teológicos sobre la «secularización». Estos debates se centraron principalmente en las conexiones «genealógicas» entre los rasgos característicos de la sociedad y la cultura modernas, por un lado, y la fe cristiana o la religión en su conjunto, por otro. El énfasis en los valores podía variar enormemente. Mientras que, por ejemplo, algunos teólogos protestantes veían en el surgimiento de la modernidad la realización de los ideales cristianos hasta el punto de concluir que una Iglesia como institución separada del Estado y la sociedad resultaba cada vez más superflua, otros pensadores (de la izquierda radical) atribuían lo que les parecían rasgos de su tiempo a ideas cristianas aún no superadas del todo, a una secularización aún incompleta que por fin debía radicalizarse.
No es necesario entrar aquí en detalle en estas diversas vertientes de la historia conceptual. Con todo, constituyen el telón de fondo de las ciencias sociales modernas surgidas a finales del siglo xix y de su uso del término. Si este ya resultaba ambiguo en aquella época, lo fue aún más en manos de los científicos sociales. El sociólogo de la religión hispanoamericano José Casanova2 ha hecho el intento más útil de clarificación en nuestro tiempo. A su juicio, el término «secularización» se utiliza en las ciencias sociales en tres sentidos: en el sentido de una disminución general de la importancia de la religión, en el sentido de una retirada de la religión de la esfera pública o en el sentido de una liberación de subáreas sociales (como la economía, la ciencia, el arte o la política) del control religioso directo. Se producen innumerables malentendidos porque estos significados se confunden entre sí o porque los distintos participantes en una conversación piensan en cosas diferentes cuando oyen la misma palabra. Si a esto añadimos que el concepto de religión, inevitable en todas las variantes del concepto de secularización, no es precisamente inequívoco, y si además tenemos en cuenta lo difícil que es medir los hechos religiosos, entonces se hace evidente de inmediato que esta aclaración conceptual que ahora realizamos solo es un pequeño paso y como tal no dice nada sobre las relaciones causales entre los procesos que el propio Casanova distingue.
Si la secularización, como es el caso en este capítulo, se entiende exclusivamente en el sentido de una disminución de la importancia de la religión, entonces todavía puede tratarse de cosas muy diferentes: una disminución del número de miembros de iglesias y comunidades religiosas, una disminución de la participación en rituales religiosos o una disminución del número de quienes afirman determinadas creencias. Las tendencias hacia el declive en un aspecto no siempre van de la mano de un declive en el otro: las personas pueden creer sin asistir regularmente a los servicios religiosos, y pueden seguir siendo miembros nominales de una iglesia aunque hayan perdido su fe.
Ni siquiera la formulación de la retirada de la religión de la esfera pública es en absoluto inequívoca. Sociólogos de la religión como Thomas Luckmann3 afirmaron durante mucho tiempo una tendencia de la época hacia la «privatización» moderna de la religión, hasta que casos espectaculares del impacto público de la religión demostraron que estaban equivocados. Otros defienden el viejo programa socialdemócrata de que la religión es un asunto privado como si se tratara de un artículo de la Constitución. Pocos se preguntan dónde reside realmente esa esfera privada, si solo se trata de una retirada de los estrechos vínculos entre Iglesia y Estado o de una retirada de la religión de la vida política en general o incluso de una retirada de toda comunicación pública, y dónde debería terminar esa retirada: en la comunicación de las familias y los pequeños grupos o puede que incluso en la mera interioridad de los individuos.
Por desgracia, el segundo término importante para la tesis de la secularización, «modernización», también es ambiguo. De ello se hablará repetidamente y con más detalle en capítulos posteriores de este libro. En este punto solo hay que subrayar que la ambigüedad existe. Algunas personas hablan de modernización de forma relativamente inocente en términos de crecimiento económico y mejoras científicas y tecnológicas. Si este es el caso, entonces ha habido modernización en todas las épocas; ciertamente en diversos grados, pero no solo en tiempos recientes. Otros, sin embargo, hablan de modernización en un sentido mucho más sofisticado, como un proceso que representa la transición a algo completamente nuevo en la historia, una época que denominan «modernidad». Por razones que se explicarán más adelante4, rechazo la variante más sofisticada y me limito al concepto más «inocente» de modernización. La cuestión que se plantea en este capítulo es, con más claridad: ¿llevan el crecimiento económico y el progreso científico y tecnológico a que disminuya la importancia de la religión? Para ser precisos, la cuestión es si lo uno lleva a lo otro no solo de vez en cuando, sino de suyo, necesariamente, y para ser todavía más exactos, si el declive de la religión se concibe como irreversible y no solo como algo escalonado o cíclico. Se trata, por tanto, de la idea de que la religión acabará desapareciendo por la modernización en el sentido descrito.
El origen de la tesis de la secularización
Antes de examinar esta idea, conviene reflexionar brevemente sobre los orígenes y la historia de la tesis de la secularización. ¿Desde cuándo existe realmente, quién la compartió, cómo se fundó en sus orígenes?
La aparición de la tesis de la secularización aún no se ha investigado a fondo5. Según los conocimientos actuales, parece que la hipótesis se hizo patente por primera vez a principios del siglo xviii, pero es difícil decidir qué puede atribuirse a unas condiciones de publicación más favorables y qué a cambios en el pensamiento. Uno de los primeros defensores de la idea de que el cristianismo solo tenía un futuro limitado y se extinguiría hacia 1900 fue el teólogo y librepensador inglés Thomas Woolston (1670-1733), que murió en la cárcel de deudores por no poder pagar la multa a la que había sido condenado por sus ataques al clero6. En la novela de Lawrence Sterne Tristram Shandy (de 1760-1767)7 se habla incluso de que el cristianismo podría dejar de existir en medio siglo. Al menos para Sterne, el fin del cristianismo no significaba el fin de toda religión; al contrario, esperaba que los «dioses y diosas del paganismo» volvieran a escena, con Júpiter a la cabeza y «Príapo al final de la comitiva sagrada»8. Hay numerosas predicciones de desaparición en la Ilustración continental; por ejemplo, Federico II de Prusia asumió el declive y la desaparición de la ya insostenible creencia en una revelación para un futuro próximo9. Un testimonio famoso de Norteamérica se encuentra en una carta muy citada de Thomas Jefferson de 182210, en la que reduce las enseñanzas del cristianismo a una simple y clara enseñanza moral de Jesús y expresa su alegría de que en la tierra de los libres, donde ni reyes ni sacerdotes ejercen dominio sobre la fe y la conciencia, no haya joven que viva hoy que no se haya convertido en «unitario» al final de su vida.
En el siglo xix surgió una amplia corriente a partir de estas fuentes aisladas. A más tardar a finales de siglo, casi todos los que se dedicaban a la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales compartían la tesis de la secularización. No es de extrañar que los marxistas, que casi no tenían cabida en la vida académica, también defendieran esta idea. Pero incluso los más grandes pensadores y científicos de la época, como Max Weber y Emile Durkheim, Sigmund Freud y George Herbert Mead, creían de una forma u otra en el inevitable progreso de la secularización, por no mencionar a Friedrich Nietzsche, que fue uno de los críticos más vehementes del cristianismo.
Para cada uno de estos complejos pensadores estaba por supuesto en disputa cómo se entendía exactamente el supuesto de la secularización: el concepto de «desencantamiento» (Entzauberung) de Max Weber no debe equipararse sin más a «secularización»; a él le preocupaba más la «desmitificación» de la religión con la simultánea inevitabilidad del esfuerzo personal por la redención. Las investigaciones de Emile Durkheim le llevaron a comprender la dinámica de las sacralizaciones siempre nuevas de contenidos incluso seculares: la «nación» en el nacionalismo, la «persona» en los derechos humanos. Obviamente, también son importantes las conexiones entre la tesis de la secularización y las luchas culturales del siglo xix, luchas en las que todos estos autores tomaron partido, y de las que extrajeron motivos, pero que también fueron interpretadas por ellos mismos en términos de la teoría de la secularización11.
Hubo tantos defensores de la tesis de la secularización que hay que rebuscar para dar con las excepciones. Pero las hay. Las más importantes probablemente sean las de Alexis de Tocqueville, William James, Jacob Burckhardt, Ernst Troeltsch y Max Scheler, autores que no han perdido un ápice de vigencia. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, y especialmente en los años sesenta, la tesis de la secularización se hizo aún más patente. El conocido sociólogo protestante de la religión Peter Berger predijo en el New York Times en 1968 que prácticamente no quedarían instituciones religiosas en el año 2000, solo creyentes aislados que tendrían que reunirse en un mar de secularidad12. La voz disidente más importante en aquel momento fue la del sociólogo de la religión inglés David Martin, que con el tiempo desarrolló de forma impresionante sus objeciones inicialmente tentativas hasta convertirlas en un programa de investigación históricamente profundo y cada vez más orientado al mundo, una sociología política de la religión13.
Pero ¿cómo han justificado realmente su hipótesis los numerosos defensores de la tesis de la secularización? Notablemente poco, podríamos decir para empezar. El asunto parecía tan obvio para muchos que creían que tenían que prestar poca atención a su desarrollo teórico y a las pruebas empíricas. Esta es también la razón por la que prefiero hablar de la tesis de la secularización en lugar de la teoría de la secularización. En lo que respecta a las justificaciones teóricas, es crucial la interpretación de la creencia religiosa que se tome como base en cada caso. Esta comprensión puede parecer justificada al pensador individual, pero puede ser tal que los creyentes o los más entendidos en cuestiones de fe la encuentren bastante problemática.
En los escritos pertinentes pueden identificarse con mayor frecuencia tres tipos de comprensión de la religión. La creencia religiosa puede entenderse en el sentido de una concepción principalmente cognitiva como conocimiento inmaduro e incierto, como pseudociencia y como intento equivocado de resolver problemas de conocimiento. La fe religiosa también puede entenderse como una expresión de miseria: penurias materiales, opresión social y política, la experiencia del insoportable sinsentido de los golpes del destino, una inseguridad existencial. Las palabras de Marx en la introducción a su Crítica de la filosofía del derecho de Hegel sobre la religión como el «sollozo de la criatura oprimida» y el «opio del pueblo» son probablemente las más conocidas14. La fe religiosa también puede entenderse como dependiente de condiciones en las que no surgen dudas o estas son suprimidas por las autoridades. En muchos casos, los tres tipos se combinan o se mezclan. En condiciones de penuria, piensan algunos, la gente desarrolla fantasías compensatorias que limitan su capacidad de pensar de forma crítica e independiente, o los poderes dominantes aprovechan la situación para utilizar las religiones como anestésicos.