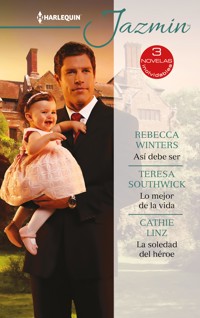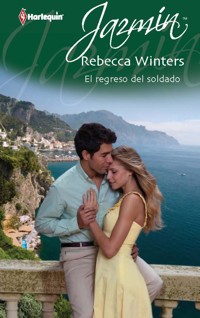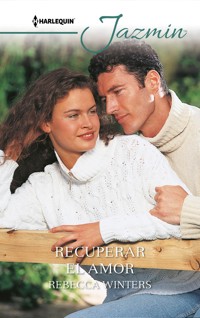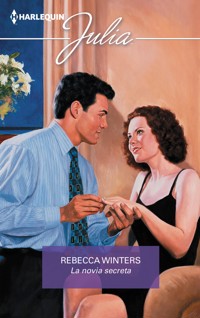2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
El mejor regalo de Navidad Ya faltaba poco para la Navidad y Crystal, madre soltera, sabía que debería disfrutar de aquellas vacaciones en las cumbres nevadas de los Alpes con su hijo. Pero le resultaba difícil cuando tenía que ver cada día al hombre que ejercía sobre ella un efecto devastador: Raoul Broussard. Siempre había habido una fuerte atracción entre ellos, pero era el hermano de su difunto marido y Crystal estaba decidida a guardar las distancias. Sin embargo, los paseos en trineo y los momentos sentada frente al fuego crepitante de la chimenea con Raoul la estaban acercando a él, y sabía que antes o después tendría que hacer frente a sus sentimientos hacia aquel hombre que, además, conectaba tan bien con su hijo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2011 Rebecca Winters. Todos los derechos reservados.
MÁGICA ATRACCIÓN, N.º 2491 - diciembre 2012
Título original: Snowbound with Her Hero
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2012
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Jazmín son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-1233-8
Editor responsable: Luis Pugni
ePub: Publidisa
CAPÍTULO 1
–¡PHILIPPE! ¡Estoy aquí! –llamó Crystal Broussard a su hijo, agitando la mano.
Se quedó junto al coche y el pequeño de seis años bajó las escaleras de la entrada del colegio y corrió hacia ella. Como era viernes, los niños ese día salían dos horas antes de lo normal.
El viento había cambiado de sureste a noroeste, lo que significaba que se avecinaba una tormenta de nieve. Pronto Crystal Peak, la montaña cuyo nombre llevaba, de más de tres mil metros de altura, estaría coronada por la nieve.
Crystal, que había sido iniciada en el esquí apenas había aprendido a andar, había nacido allí, en Colorado, y sabía reconocer esa clase de signos. La temperatura había descendido ya por debajo de los cero grados, y pronto el pueblo de Breckenridge acabaría cubierto también por un manto blanco.
Y eso sería bueno para el negocio de su padre. Esquiadores de todo el mundo se desplazaban hasta allí en esa época del año y se gastaban un montón de dinero en ropa y equipamiento deportivo. Había estado trabajando para él a tiempo parcial mientras Philippe estaba yendo a la guardería, pero ahora que su hijo estaba ya en primaria había empezado a trabajar a jornada completa.
Le dio un fuerte abrazo y le obligó a darle uno a ella también antes de abrirle la puerta para que se subiera al coche.
–Te he echado mucho de menos hoy –le dijo–. Anda, abróchate el cinturón. Quiero que pasemos por la tienda del abuelo antes de que empiece a nevar.
–¿Y no podemos ir directamente a casa?
Eso era lo único que quería hacer últimamente: ir a casa después del colegio y ponerse a jugar en su cuarto.
–No estaremos mucho rato; necesitas un anorak nuevo. Esta tarde llegaba un pedido de ropa y como no hay muchos anoraks de tu talla tenemos que ir antes de que los pongan a la venta y se los lleven todos.
Solo faltaban nueve días para Navidad, y como todo el mundo tenía por costumbre comprar los regalos en el último minuto, la gente iría en bandadas.
–Pero es que yo no quiero un anorak nuevo.
–Pues ese que llevas no vas a poder seguir poniéndotelo mucho tiempo, porque has crecido y las mangas se te han quedado cortas.
Había estado a punto de decir «ese que te compramos en Francia», donde habían vivido hasta entonces, pero se había dado cuenta a tiempo. Si hubiera dicho eso, Philippe se habría quedado callado y se habría encerrado en sí mismo. Tenía la sensación de que se estaba aferrando a ese anorak porque era el que había llevado consigo cuando dejaron Chamonix.
Crystal sabía que tenía que hacer algo, y pronto, para ayudar a su hijo. Desde que había empezado el colegio en otoño había estado menos comunicativo. Últimamente de su boca solo salían suspiros. Se había convertido en un niño distinto tras la muerte de su padre, hacía un año y dos meses. Eric Broussard, uno de los mejores esquiadores de Francia, había sufrido una caída mortal durante una carrera en Cortina, Italia. Solo tenía veintiocho años.
Había sido un duro golpe para la familia, y más aún cuando solo hacía dos años de la muerte de Suzanne, la esposa de su hermano Raoul.
Los Broussard eran los propietarios de una exclusiva tienda de ropa y artículos de montañismo en los Alpes franceses. Los dos hermanos habían estado muy unidos. Probablemente porque nunca se habían enfrentado en una competición; o esa era la teoría que tenía Crystal.
Raoul era un apasionado del montañismo, como lo había sido su esposa, mientras que para Eric no había existido nada más importante que el esquí.
Para Crystal fue muy difícil explicarle a su hijo de cinco años que su padre no iba a volver. Cuando Eric y ella se conocieron, Crystal era parte del equipo nacional estadounidense de esquí, y había ganado ya una medalla de bronce. Tras la boda se habían instalado en Chamonix, Francia, donde Eric se había criado.
Dos meses después de la muerte de su marido, Crystal decidió que lo mejor para su hijo y para ella sería volver a Breckenridge, en Colorado, donde vivían sus padres, creyendo que un cambio de ambiente y el estar arropados por su familia los ayudaría a superarlo y seguir adelante.
Sin embargo, para su desesperación, Philippe se había ido encerrando en sí mismo, y parecía que no había nada que lograse hacerlo salir de su caparazón; ni siquiera sus tías Jenny y Laura, que contaban poco más de veinte años y que siempre estaban dispuestas a jugar con él.
Cuando volvieron a Colorado a Philippe le dio un berrinche cuando su abuelo le propuso ir a esquiar. Tal vez fuera demasiado pronto, había pensado Crystal; el pequeño no había esquiado desde la última vez que lo había hecho con su padre. O tal vez tras su muerte no querría volver a esquiar nunca más.
La tenía muy preocupada, y más desde que su profesora le había dicho que ni siquiera estaba esforzándose por hacer amigos en el colegio. También le preocupaba que nunca quería hablar de su padre. Su adorado tío Raoul lo llamaba una vez al mes, pero las cosas de las que hablaban se las guardaba para él. Tampoco compartía con ella sus deseos, ni sus preocupaciones y se cerraba aún más cuando intentaba hacerle hablar de sus sentimientos.
Cuando llegaron a la tienda de su padre, en el centro del pueblo, entraron por la puerta de atrás, que daba al almacén, y Crystal llevó a Philippe donde estaba el pedido de anoraks que había llegado ese día. Tomó un par de distinto color y se los enseñó a su hijo.
–¿Cuál te gusta más?, ¿el azul o el verde?
Philippe se quedó mirándolos un momento.
–Supongo que ese –dijo señalando el azul marino.
–De acuerdo. Vamos a ver cómo te queda.
Philippe se quitó el que llevaba, y Crystal le ayudó a ponerse el nuevo.
–Te queda estupendo. Vamos; buscaremos al abuelo a ver qué le parece.
Molly, una de las dependientas, estaba atendiendo a un grupo de esquiadores, pero en cuanto los vio a Philippe y a ella salir del almacén se disculpó con los clientes y fue junto a ellos.
–¡Eh, Philippe! Ese anorak te queda perfecto.
El pequeño murmuró algo ininteligible y apartó la vista. Crystal cruzó una mirada con Molly a modo de disculpa por la falta de modales de su hijo, y buscó a su padre con la mirada.
–¿Y mi padre?
–Ha tenido que salir, pero me ha dicho que volverá pronto.
Era lo que solía decir, pero luego siempre se encontraba con algún amigo y perdía la noción del tiempo.
–Es igual; ya lo veremos en casa –dijo tomando a Philippe de la mano.
Ya se habían dado la vuelta para marcharse cuando una voz masculina dijo a sus espaldas:
–Eh bien, mon gars. Tu me souviens?
El corazón de Crystal palpitó con fuerza al oír aquella voz profunda y familiar hablando en francés. Raoul…
Los dos se volvieron al mismo tiempo.
–Oncle Raoul! –exclamó su hijo, loco de contento.
Soltó la mano de su madre y corrió hacia su tío Raoul, el hermano de treinta y dos años de su difunto padre, que se puso en cuclillas y le tendió los brazos abiertos. Se fundieron en un fuerte abrazo.
–Mi madre me dijo que has estado trabajando en la tienda de tu padre desde que volvisteis –le dijo Raoul a Crystal incorporándose, cuando el pequeño lo soltó. Siempre había hablado inglés con menos acento que Eric–. Y debo decir que me sorprende; creía que estarías entrenando a alguna promesa del esquí –añadió regalándole una de sus raras sonrisas–. Cualquier esquiador daría lo que fuera por aprender de la campeona Crystal Broussard; tienes un estilo que nadie ha sido capaz de imitar.
–Querrás decir que lo tenía.
–Pues claro que no. Cuando uno tiene un don no lo pierde; aunque no practique. El mundo del esquí en cambio perdió a una estrella cuando dejaste de competir. A mí al menos me pareció una pena.
A Crystal se le hizo un nudo en la garganta. Era verdad que al nacer Philippe había dejado aparcada su carrera como deportista. Se sentía halagada por las palabras de Raoul, y más sabiendo que no hacía un cumplido a menos que no lo sintiera de verdad. Poco podía imaginar Raoul que la idea de convertirse en entrenadora era uno de sus sueños. Resultaba extraño que precisamente él hubiese sido la primera persona en advertir esa necesidad que tenía de pasar sus conocimientos a otros.
Años atrás, cuando Eric aún vivía, a menudo la había sorprendido comprobar lo bien que se entendía con Raoul, y se había sentido algo culpable por no sentir lo mismo con su marido.
–Te agradezco el cumplido, pero tengo que pensar en mi hijo.
–Lo comprendo, aunque no veo que sean dos cosas incompatibles. De hecho, muchas veces me he preguntado por qué no volviste a competir después de que naciera Philippe.
–Quería hacerlo, pero ser madre ocupa todo tu tiempo.
–No digo que no tengan mérito las mujeres que toman la decisión de dedicarse únicamente a sus hijos, pero como he dicho tienes un don, y me parece una lástima que dejaras el esquí.
Raoul creía en ella, en sus aptitudes. Sin embargo, cuando había hablado de ello con Eric, él la había tomado de la barbilla y le había dicho clavando sus ojos en los de ella:
–Fuiste tú la que dijiste que no te importaba haberte quedado embarazada aunque no teníamos intención de tener hijos tan pronto. Si trabajamos los dos, ¿quién se va a ocupar del bebé? Además, no me hace gracia dejar a nuestro hijo al cuidado de una niñera.
Mientras recordaba aquella conversación, no pudo evitar quedarse mirando a Raoul. Llevaba el negro cabello algo más largo que la última vez que se habían visto, y el viento lo había despeinado un poco. Aunque medía más o menos lo mismo que había medido Eric, su constitución era muy distinta.
Eric había tenido el físico esbelto de un esquiador, y la hermana de ambos, Vivige, y él, habían salido a su padre, que era de tez clara y pelo rubio oscuro. Raoul, en cambio, era de constitución más robusta, y su tez era aceitunada, como la de su madre.
El ver a Raoul de nuevo provocaba sentimientos encontrados en Crystal. Le pareció que estaba más delgado, pero no había perdido ni un ápice de su encanto, y eso no hacía sino avivar la sensación de culpa que tenía por su atracción hacia él.
–Me alegra volver a verte, Raoul –dijo finalmente, aunque le costó que no le temblara la voz.
–¿De verdad te alegras? –inquirió él.
El tono áspero con que le había hecho esa pregunta era el mismo que solía emplear con ella siempre que hablaban por teléfono.
¿Era una acusación, o estaba reaccionando de un modo desproporcionado a aquella pregunta inesperada? En cualquier caso, no pudo evitar ponerse a la defensiva.
–¿Cómo puedes siquiera preguntarme eso? –le espetó, obligándose a sonreír–. Pues claro que me alegro; sobre todo después de tanto tiempo. Es solo que ha sido una sorpresa encontrarte aquí.
Como Chamonix era uno de los lugares preferidos de Francia para los aficionados a la nieve, esa época del año, antes de Navidad, era la más ajetreada para el negocio de los Broussard. Le sorprendía que se hubiese tomado unos días libres para hacer ese viaje.
–Yo también me alegro de verte, ma belle –respondió. A menudo empleaba ese apelativo cariñoso con ella, porque al fin y al cabo eran familia, pero el corazón le dio un brinco a Crystal en el pecho–. Mi vida no es lo mismo sin vosotros.
Crystal podría haber dicho lo mismo. Estar lejos de Francia y de él había sido como condenarse al exilio. Pero la decisión había sido suya, y el principal motivo, aparte de rodearse de su familia, había sido distanciarse de Raoul.
Philippe tomó a su tío de la mano y le pidió con una sonrisa:
–Ven con nosotros; quiero enseñarte la casa de mis abuelos.
–Me encantaría… siempre que tu maman esté de acuerdo.
Crystal tragó saliva.
–Pues claro, seguro que se alegrarán de verte. ¿Has venido desde Denver en un coche de alquiler?
–Oui –respondió él con un matiz de ironía en la voz.
¡Qué tonta era! Por supuesto que había alquilado un coche.
–¿Puedo ir con el tío Raoul en su coche, maman? –le preguntó su hijo.
Crystal parpadeó. Desde que habían vuelto a Colorado, Philippe había estado hablándole en inglés todo el tiempo, y ahora de repente la llamaba «mamá» en francés.
–S’il te plâit… –le suplicó Philippe, mirándola con carita de pena.
En ese momento le recordó a su padre, cuando le pedía perdón por algo que había hecho… o que no había hecho después de habérselo prometido. Todas esas promesas rotas… Los recuerdos la asaltaron, sacudiéndola por dentro.
–Está bien, de acuerdo. Pero asegúrate de abrocharte bien el cinturón.
Philippe se puso a dar saltos de alegría.
–Cuidaré bien de él –le prometió Raoul.
No hacía falta que dijera eso. Desde la noche en que se había puesto de parto dos semanas antes de lo previsto y él la había llevado al hospital, tranquilizándola porque estaba sangrando, se había formado un vínculo entre ellos.
Eric estaba fuera, participando en un campeonato de esquí en Italia; no fue culpa suya que no estuviera a su lado ese día, cuando todavía no había salido de cuentas. Al llamar a su suegra para pedirle ayuda, se había dado la coincidencia de que Raoul estaba en casa de sus padres y había contestado el teléfono. Nada más advertir la agitación de su voz había salido corriendo para ir en su auxilio. El médico dijo que su rápida actuación le había salvado la vida. Diez minutos más y se habría desangrado hasta morir.
Salieron de la tienda y subieron a sus respectivos vehículos. Mientras se ponían en marcha, Crystal cayó en la cuenta de que Raoul no le había dicho qué estaba haciendo allí. Solo podía haber un motivo, pensó preocupada: debía de haber ocurrido algo y había pensado que las malas noticias era mejor darlas en persona.
Los primeros copos de nieve empezaron a golpear el parabrisas, heraldos de lo que estaba por llegar. Por el retrovisor miró el Ford blanco que la seguía y el corazón le palpitó con fuerza. Era Raoul de verdad quien iba al volante, con su hijo al lado. Todavía no podía creerse que estuviera allí, en Breckenridge.
Normalmente, cuando viajaba era para ir a escalar alguna montaña con su mejor amigo, Desi, cuyo hogar estaba en el Pirineo español. Las veces que había visto a Desi le había parecido un buen tipo. De hecho, tras la muerte de Suzanne, la esposa de Raoul, se lo había llevado dos meses a escalar las cumbres del Himalaya porque estaba preocupado por él.
A ella también la había preocupado. Durante mucho tiempo después de la muerte de Suzanne, Raoul se había encerrado en sí mismo y se había vuelto frío y distante. Solo cuando estaba con Philippe o con los hijos de su hermana Vivige parecía derretirse esa gruesa capa de hielo, dejando entrever de nuevo al hombre cálido y alegre que había sido cuando Suzanne aún vivía.
Se mordió el labio inferior. Había pasado un año sin ver a Raoul. Su único contacto había sido por teléfono, y apenas habían cruzado unas palabras cada vez antes de que ella le pasara a Philippe. Cuando hablaba con sus suegros a veces le comentaban algo de él de pasada, principalmente sobre asuntos relacionados con el negocio familiar, pero no sabía nada de su vida privada excepto una cosa.
La última vez que había hablado con Vivige se había enterado de que Raoul estaba saliendo con una mujer llamada Sylvie Beliveau. Toda la familia esperaba que se convirtiese en algo serio.
Crystal había intentado que aquello no la afectara. Parecía que Raoul finalmente estaba saliendo de la oscuridad en la que se había sumido y estaba intentando retomar su vida. Le hubiera gustado poder alegrarse por él, pero no podía evitar sentir celos y preguntarse cómo sería esa mujer.
Raoul miró al pequeño Philippe por el retrovisor y los dos sonrieron.
–Has crecido mucho desde la última vez que te vi –le dijo en francés.
Su sobrino dejó escapar una risita.
–Es que ya tengo un año más –le respondió en el mismo idioma–. Me encantó el coche teledirigido que me enviaste por mi cumpleaños.
–Me alegro.
–El año que viene ya tendré siete años.
Raoul parpadeó.
–¿Y cómo es que te ha entrado tanta prisa por crecer?
–Porque mamá me llevará a Francia y podré verte.
A Raoul se le hizo un nudo en la garganta al oír su respuesta.
–¿Sabes cuánto te he echado de menos?
Dudaba que pudiera querer a un hijo de su sangre más de lo que quería a Philippe.
–Yo también te he echado mucho de menos –dijo el chico–. Cada vez que hablábamos por teléfono me decías que vendrías a verme. ¿Por qué has tardado tanto?
Raoul apretó el volante con más fuerza. Había varios motivos; entre ellos, la atracción que sentía hacia Crystal. Era mejor que Philippe y ella hubiesen vuelto a América, se había dicho una y otra vez, tratando de luchar contra sus sentimientos. Sin embargo, no podía decirle eso a su sobrino, así que respondió:
–Los negocios me han tenido muy ocupado. Tu abuelo se ha visto obligado a bajar el ritmo, así que estoy teniendo que hacer su trabajo además del mío, ¿sabes?
–Ahora que estás aquí puedes quedarte en casa de mis abuelos. Puedes dormir en la otra cama que hay en mi cuarto. Cuando lloro mamá duerme en esa cama.
Raoul frunció el ceño.
–¿Lloras muy a menudo?
–Sí. ¿Tú lloras?
–A veces. Yo también echo de menos a tu padre.
–Ojalá no hubiera muerto. Entonces no tendría que vivir aquí.
A Raoul se le volvió a hacer un nudo en la garganta cuando oyó el temblor de la voz de su sobrino al decir aquello.
–Yo también he deseado eso mil veces, Philippe.
En un principio, la decisión de Crystal de volver a Colorado lo había enfurecido. Sin embargo, a medida que habían ido pasando los meses se había dado cuenta de que lo que le ocurría era que la echaba de menos.
Habían compartido muchísimos momentos a lo largo de los años, y cuando había abandonado Francia, Raoul había sentido un espantoso vacío que no tenía nada que ver con la pérdida de su hermano. Aquello lo había hecho sentirse terriblemente culpable de que fuera a ella y no a su hermano a quien echaba en falta.
–Estoy enfadado con mamá.
–¿Y eso por qué?
–Porque fue idea suya que viniéramos aquí. Quiero volver a casa –contestó el chiquillo, visiblemente desolado.
–¿No estás a gusto aquí en Breckenridge?
–No –respondió Philippe quedamente–. Mi casa está en Chamonix. ¿No puedo irme contigo cuando te vayas, tío Raoul?
Como aún había cosas que no podía decirle a su sobrino hasta haber hablado con Crystal, fingió no haber entendido.
–He reservado una habitación en el Hotel Des Alpes, que no está muy lejos de la tienda de tu abuelo. Si a tu madre le parece bien, puedes dormir conmigo allí esta noche.
–Sería genial. Ahora, como estamos en Navidad, en el vestíbulo han puesto un trineo de Papá Noel con sus campanillas y todo. A veces, cuando pasamos por ahí, mamá me deja entrar para tocarlas.
Raoul sonrió enternecido.
–¿Te gustan esas campanillas?
–Sí. Son como las que hay en el almacén del abuelo. ¿Te acuerdas de cuando nos llevaste a Albert y a mí a dar un paseo en trineo por la nieve?
A Raoul le sorprendió que Philippe se acordara de eso. Había pasado un año entero desde que se fueran de Francia, pero por algún motivo ese recuerdo había quedado grabado en su memoria. ¿Sabría Crystal cómo se sentía su hijo? ¿O estaría todavía demasiado afectada por la pérdida como para darse cuenta?
–Háblame del colegio. Creo que tienes una profesora, ¿no? ¿Cómo se llama?
–La señorita Crabtree.
–¿Es simpática?
–No está mal, pero no sabe francés. Aquí nadie sabe francés.
–Pero tu mamá sí que lo habla –al ver que el chico no decía nada, le preguntó–: ¿Y qué tal con tus compañeros? ¿Cómo se llama tu mejor amigo?
–Mi mejor amigo es Albert.
Albert era su primo, hijo de su hermana Vivige, y tenía siete años.
–¿Cómo es que no has hecho amigos aún?
–No sé –Philippe exhaló un suspiro.
Esa no era una respuesta. Aquello era mucho más preocupante de lo que había pensado.
–Bueno, me tienes a mí.
–Sí, pero tú vives en Chamonix, y mamá no quiere llevarme de vuelta a casa –Philippe estaba a punto de echarse a llorar.
–¿Se lo has pedido?
–Sí. Pero cuando lo hago siempre llora. La abuela me ha dicho que cuando sea mayor mamá me llevará otra vez a Francia, pero yo quiero volver ya. Ojalá pudiera vivir contigo.
A Raoul se le humedecieron los ojos. Al llegar allí había esperado encontrar a un chico americanizado que habría olvidado el francés y lo habría olvidado a él. Tuvo que aclararse la garganta antes de volver a hablar.
–Si hicieras eso, tu madre se sentiría mal.
–No me importa.
–Los dos sabemos que eso no es cierto –lo increpó Raoul con suavidad.
–Es mala.
–No me lo creo.
–Sí que lo es. Cuando le pregunto si puedo llamarte me dice que tengo que esperar a que tú llames primero porque siempre estás muy ocupado.
Raoul apretó la mandíbula.
–Tendré que hablar con ella sobre eso.
Era culpa suya. Al intentar distanciarse de Crystal había ido demasiado lejos. Pero lo había hecho porque se sentía culpable por sentirse atraído hacia ella y había estado intentando luchar contra esa atracción… sin éxito.
–Se pondrá furiosa.
–¿De verdad se pone furiosa cuando intentas hablar con ella de eso?
Philippe se quedó pensativo un momento antes de añadir:
–Bueno, no, pero no sonríe.
La hermosa sonrisa de Crystal era una de las cosas que lo habían enamorado.
–Y nos gusta que las madres sonrían siempre, ¿verdad? –respondió.
A ningún hijo le gustaba ver a su madre seria, ni siquiera en los momentos difíciles. Por el espejo retrovisor vio a Philippe asentir.
–¿A qué jugáis en el colegio?
–Yo no juego con los otros niños. En el recreo siempre estoy solo.
A Raoul se le encogió el corazón.
–¿Y eso? ¿Los otros niños no quieren jugar contigo?
–El otro día oí a dos de mi clase hablando de mí en el patio –murmuró–. Dijeron que soy muy raro y que tengo un nombre estúpido.
–Seguro que a tu profesora le impresiona que hables dos idiomas. Esos chicos están celosos, eso es todo.
–¿Qué es estar «celoso»?