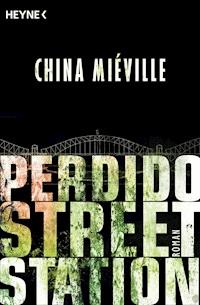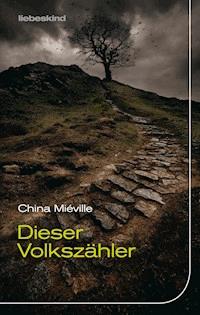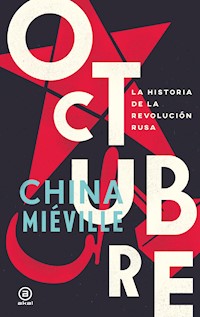
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Anverso
- Sprache: Spanisch
"En febrero de 1917 Rusia era una monarquía atrasada y autocrática, enfangada en una guerra impopular; y en octubre, después de no una, sino dos revoluciones, se había convertido en el primer Estado de los Trabajadores, pugnando por colocarse en la vanguardia de la revolución global. ¿Cómo tuvo lugar esta inimaginable transformación? En una visión panorámica, desde San Petersburgo y Moscú hasta las aldeas más remotas de un imperio inabarcable, Miéville desvela las catástrofes, intrigas y fenómenos inspiradores de 1917, en toda su pasión, dramatismo e incluso extrañeza. Afrontando los debates clásicos, pero narrado también para el lector que se asoma por primera vez a esta temática, esta es una asombrosa historia de la humanidad en su punto más grandioso y más desesperado; un antes y después civilizatorio que todavía reverbera hoy en día. "Cuando uno de los escritores más increíblemente originales emprende la tarea de narrarnos uno de los acontecimientos más explosivos de la historia, el resultado sólo puede ser incendiario" Barbara Ehrenreich "Dar a una nueva generación de lectores un relato nuevo de la gran revolución, incorporando todos los descubrimientos posteriores a 1989 y la investigación académica más reciente, es una tarea singularmente abrumadora. Expresarlo en una prosa vívida, profética, y conducirnos por sus páginas con la fuerza de un huracán, es algo que sólo China Miéville podía lograr" Mike Davis En el centenario de la revolución rusa, China Miéville relata la extraordinaria historia de este momento crucial de la historia."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Anverso
China Miéville
Octubre
La historia de la Revolución rusa
Traducción: Antonio J. Antón Fernández
En el centenario de la Revolución rusa, China Miéville relata la extraordinaria historia de unos hechos que estremecieron el mundo.
En febrero de 1917 Rusia era una monarquía atrasada y autocrática, enfangada en una guerra impopular; en octubre, después de no una, sino dos revoluciones, se había convertido en el primer Estado de los Trabajadores, pugnando por colocarse en la vanguardia de la revolución mundial. ¿Cómo tuvo lugar esta increíble transformación?
En un vasto mosaico que va desde las avenidas y calles de San Petersburgo y Moscú hasta las aldeas más remotas de un imperio inabarcable, Miéville desvela las catástrofes, intrigas y fenómenos inspiradores de 1917 en toda su pasión, dramatismo y singularidad. Afrontando los debates clásicos, pero narrado también para el lector que se asoma por primera vez a este colosal acontecimiento, he aquí el formidable relato de una humanidad en su punto más grandioso y más desesperado; un antes y después civilizatorio que todavía reverbera en nuestros días.
«Cuando uno de los escritores más sorprendentemente originales de nuestro tiempo se enfrenta a uno de los acontecimientos más polémicos de la historia, el resultado sólo puede ser incendiario». BARBARA EHRENREICH
«Dar a una nueva generación de lectores un relato nuevo de la gran revolución, incorporando todos los descubrimientos posteriores a 1989 y la investigación académica más reciente, es una tarea singularmente abrumadora. Expresarlo en una prosa vívida, profética, y conducirnos por sus páginas con la fuerza de un huracán, es algo que sólo China Miéville podía lograr». MIKE DAVIS
«China Miéville es deslumbrante… no puedes sino maravillarte ante la agilidad de su imaginación y la creatividad de su lenguaje». THE NEW YORK TIMES
«El ingenio de Miéville sorprende, su tono es vivaz y la vitalidad pura de su imaginación, extraordinaria». URSULA K. LE GUIN
«Un escritor… del que cabe esperar cualquier cosa, excepto algo mediocre». THE GUARDIAN
CHINA MIÉVILLE es un escritor brillante e inclasificable cuyas novelas han merecido, entre otros, los premios Hugo, World Fantasy y Arthur C. Clarke. Su obra de no ficción incluye el ensayo ilustrado London’s Overthrow y Between Equal Rights, una investigación crítica sobre el derecho internacional. Ha escrito para varias publicaciones, entre ellas The New York Times,The Guardian,Conjunctions y Granta, y es editor y fundador de la revista Salvage. Entre sus títulos traducidos al castellano cabe destacar La ciudad y la ciudad,Embassytown: La Ciudad Embajada y Los últimos días de Nueva París.
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
October. The Story of the Russian Revolution
© China Miéville, 2017
© Ediciones Akal, S. A., 2017
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4488-8
Para Gurru
«....................................
....................................»
Nikolái Chernyshevski,¿Qué hacer?
Introducción
En mitad de la Primera Guerra Mundial, mientras Europa temblaba y sangraba, un editor norteamericano publicó el aclamado Modern Russian History, de Aleksandr Kornílov. Kornílov, intelectual y político liberal ruso, concluía su crónica en 1890, pero en esta edición en inglés de 1917, su traductor, Alexander Kaun, actualizaba la crónica. El párrafo final de Kaun se abre con palabras amenazadoras: «No hace falta ser profeta para vaticinar que el actual orden de cosas tendrá que desaparecer».
Ese orden iba a desaparecer –espectacularmente– al tiempo de imprimirse esas palabras. En el transcurso de ese violento e incomparable año, Rusia se estremeció y quebró, no por una sino por dos insurrecciones, dos confusas y liberadoras rebeliones, dos reconfiguraciones. La primera, en febrero, se deshizo vertiginosamente de medio milenio de gobierno autocrático. La segunda, en octubre, tuvo un alcance muchísimo mayor. Impugnada, y en última instancia trágica; disputada, y finalmente inspiradora.
Los meses de febrero a octubre fueron un proceso continuo de pugna, una torsión de la historia. Lo que aconteció, y el significado de lo que aconteció, siguen siendo abrumadoramente controvertidos. Febrero y, sobre todo, octubre han sido durante mucho tiempo los prismas a través de los cuales se han contemplado las políticas de la libertad.
Se ha convertido en un ritual historiográfico distanciarse de toda quimera de «objetividad», una mirada supuestamente desinteresada a la que ningún escritor puede o debe querer adherirse. Respeto esa costumbre, y repito aquí su caveat: aunque no sea uno –espero– dogmático ni acrítico, sí que tomo partido. En la historia que se relata a continuación, tengo mis villanos y mis héroes. Pero, si bien no pretendo ser neutral, he intentado ser justo, y espero que los lectores de diversos colores políticos encuentren valioso este relato.
Hay ya muchas obras sobre la Revolución rusa, y un buen número de ellas son excelentes. Aunque se haya documentado cuidadosamente –todo acontecimiento o discurso de los descritos aquí está registrado en la historiografía–, este libro no intenta ser exhaustivo, académico o especializado. Es, más bien, una breve introducción para aquellos que tengan curiosidad respecto a una historia sorprendente; para aquellos que quieran verse inmersos en los compases de la revolución. Porque precisamente he intentado narrarla como una historia. El año 1917 fue una epopeya: una concatenación de aventuras, esperanzas, traiciones, coincidencias improbables, guerra e intrigas; una sucesión de valentía y cobardía, de estupidez, farsas, proezas, tragedia, ambiciones y cambios que marcan época; luces deslumbrantes, acero, sombras, raíles y trenes.
Hay algo en la «rusidad» de Rusia que a menudo parece embriagarnos. Una y otra vez, las discusiones sobre la historia del país, especialmente aquellas entre no rusos, pero a veces entre los propios rusos, se deslizan hacia un esencialismo idealizado, evocando un espíritu ruso supuestamente irreductible e inefable, cuyo corazón es un misterio. No solo singularmente triste, sino singularmente inescrutable. Rehúye toda explicación: mnogostradalnaya, la Rusia de los muchos sufrimientos; la Madrecita Rusia. Esa Rusia –como dice Virginia Woolf en su libro más onírico, Orlando– en la que «los ocasos son más largos, los amaneceres menos repentinos y las frases a menudo se dejan inacabadas, ante la duda de cómo acabarlas mejor».
Esto no puede valer. Que haya especificidades históricas rusas es algo que apenas puede cuestionarse; que expliquen la revolución, no digamos justificarla, sí puede discutirse. La historia debe honrar aquellas especificidades, sin perder de vista lo general: las causas históricas mundiales y las ramificaciones de la rebelión.
El poeta Ósip Mandelshtam, en un poema cuyo título suele variar, una célebre conmemoración del primer aniversario del comienzo de 1917, habla de «tenue luz de la libertad». La palabra que emplea, sumerki, habitualmente sugiere un ocaso, pero también puede referirse a la oscuridad que anticipa el amanecer. De ahí la ambigüedad: «¿Honra –se pregunta su traductor Borís Dralyuk– a la consumida llama de la libertad, o a su tímido primer resplandor?».
Quizá el resplandor en el horizonte no es de atardeceres que se prolongan ni de amaneceres menos repentinos, sino que es una prolongada y constitutiva ambigüedad. Tal condición crepuscular la hemos conocido todos, y la conoceremos una vez más. Esa luz extraña no pertenece solo a Rusia.
Esta fue la revolución de Rusia, desde luego, pero perteneció y pertenece a otros, también. Podría ser nuestra. Si sus frases todavía están inacabadas, nos queda la tarea de acabarlas.
UNA NOTA SOBRE LAS FECHAS
Para el estudiante de la Revolución rusa, el tiempo está literalmente fuera de quicio. Hasta 1918 Rusia utilizaba el calendario juliano, que se retrasa trece días respecto al calendario gregoriano moderno. Al igual que el relato de los protagonistas, inmersos en su tiempo, este libro sigue el calendario juliano, el que usaban entonces. En una parte de la literatura sobre la cuestión puede leerse que el Palacio de Invierno fue tomado el 5 de noviembre de 1917. Pero aquellos que lo asaltaron lo hicieron el 26 de su octubre, y es su Octubre el que refulge, como algo más que un mes. Diga lo que diga el calendario gregoriano, este libro está escrito a la sombra de Octubre.
1. La prehistoria de 1917
Un hombre contempla el cielo, desde una isla azotada por el viento. Robusto y enormemente alto, se yergue en medio de otra borrasca de mayo, mientras sus elegantes ropajes ondean a su alrededor. Ignora las turbulencias del río Nevá que le rodea, la maleza y el verdor del desgarbado pantano litoral. El fusil cuelga de su mano. Alza la vista, sobrecogido. En lo alto, remonta el vuelo una gran águila.
Paralizado, Pedro el Grande, todopoderoso gobernante de Rusia, observa largo rato su vuelo. El ave le devuelve la mirada.
Finalmente el hombre se gira abruptamente y clava su bayoneta en la tierra mojada. Empuja la hoja a través de la tierra y las raíces, y levanta primero una, después dos largas tiras de tierra. Las arranca del suelo y las arrastra, ensuciándose, hasta colocarlas justamente debajo de donde planea el águila. Ahí deja las dos tiras, en forma de cruz, y proclama con un rugido: «¡Hágase aquí una ciudad!». Así, en mayo de 1703, en la Isla Záyachi del golfo de Finlandia, en tierras arrebatadas al Imperio sueco en la Gran Guerra del Norte, el zar ordena la creación de una gran ciudad y, tomando el nombre de su santo patrón, la bautiza como San Petersburgo.
Esto nunca ocurrió. Pedro nunca estuvo allí.
Esta historia es un persistente mito de aquello que Dostoyevski llamó «la más abstracta y premeditada ciudad de todo el mundo». Y aunque Pedro no estuviera presente en el día de su fundación, San Petersburgo continuará construyéndose según el sueño de su creador, contra todo pronóstico y todo sentido, en la llanura aluvial de un estuario del Báltico, infestada de mosquitos, azotada por fuertes vientos y feroces inviernos.
En primer lugar, el zar proyecta la Fortaleza de San Pedro y San Pablo, una extensa edificación en forma de estrella que ocupa toda la pequeña isla y la protege de un contraataque sueco que nunca llegará. Y después, alrededor de sus muros, Pedro ordena que se alce un gran puerto, según los diseños más modernos. Esta será su «ventana a Europa».
Él es un visionario, si bien brutal. Es un modernizador, desprecia el clerical «atraso eslavo» de Rusia. La antigua ciudad de Moscú es pintoresca, sin planificar, una maraña de calles cuasibizantinas: Pedro dispone que su nueva ciudad se planifique siguiendo un diseño racional, con líneas rectas y curvas elegantes a escala épica, con amplias vistas, canales que crucen sus avenidas, muchos palacios grandiosos y con motivos paladianos; un barroco limitado, una ruptura con las tradiciones y las cúpulas de cebolla. Sobre este nuevo suelo, Pedro pretende construir una nueva Rusia.
Contrata a arquitectos extranjeros, dictamina que se adopten las modas europeas, insiste en construir con piedra. Puebla su ciudad a golpe de decreto, ordenando a mercaderes y nobles que se reasienten en la naciente metrópolis. En sus primeros años, por la noche, serán los lobos quienes pueblen las calles todavía inacabadas.
Las avenidas se construirán mediante trabajos forzados, y el trabajo forzoso drenará los pantanos y alzará columnas sobre el lodazal. Decenas de miles de siervos y convictos, obligados por los guardias a trabajar las vastas tierras de Pedro. Llegan, colocan los cimientos sobre el fango, y perecen por millares. Cien mil cadáveres descansan bajo la ciudad. San Petersburgo será conocida como «la ciudad construida sobre huesos».
En 1712, en una jugada decisiva contra un pasado moscovita que desprecia, el zar Pedro hace de San Petersburgo la capital de Rusia. Durante los siguientes dos siglos, y más allá, será aquí donde la política se mueva más rápidamente. Moscú, Riga y Ekaterinburgo, y todas las innumerables villas y ciudades, y todas las demás emergentes regiones del imperio son vitales, sus historias no pueden ser ignoradas, pero San Petersburgo estará en el centro de las revoluciones. La historia de 1917 –nacida de una larga prehistoria– es, por encima de todo, la historia de sus calles.
Rusia, una confluencia de tradiciones europeas y eslavas orientales, se ha gestado lentamente entre escombros. Según un protagonista principal de 1917, León Trotsky, ha sido erigida por «bárbaros orientales, asentados en las ruinas de la cultura romana». Durante siglos, una sucesión de reyes bárbaros –zares– comerciarán y guerrearán con los nómadas de las estepas orientales, con los tártaros, con Bizancio. En el siglo XVI, el zar Iván IV, al que la historia llama el Terrible, se abre paso de masacre en masacre hacia los territorios al este y el norte, hasta que se convierte en «Zar de todas las Rusias», líder de un colosal y variopinto imperio. Él consolida el Estado moscovita bajo una feroz autocracia. Pese a esa ferocidad, estallarán rebeliones, como siempre ocurre. Algunas, como la rebelión de Pugachev, protagonizada por campesinos cosacos en el siglo XVIII, suponen desafíos desde abajo; insurgencias sangrientas que son sangrientamente reprimidas.
Después de Iván vendrá una serie de gobernantes diversos, un forcejeo dinástico, hasta que los nobles y el clero de la Iglesia ortodoxa eligen al zar Miguel I en 1613, fundando la dinastía Románov, que continuará hasta 1917. En ese siglo la condición del muzhik, el campesino ruso, queda fijada dentro de un rígido sistema de servidumbre feudal. Los siervos están vinculados a las tierras, cuyos propietarios ostentan un amplio poder sobre «sus» campesinos. Los siervos pueden ser transferidos a otras haciendas, mientras su propiedad personal –y su familia– quedan en manos del terrateniente originario.
La institución es sombría y tenaz. La servidumbre continuará en Rusia hasta bien entrado el siglo XIX, muchas generaciones después de que Europa se deshiciera de ella. Abundan las historias de terratenientes que abusan abominablemente de los campesinos. Los «modernizadores» ven la servidumbre como un escandaloso freno al progreso: sus oponentes «eslavófilos» la denuncian como una invención occidental. Sobre el hecho de que debe desaparecer, ambos grupos están de acuerdo.
En 1861, Alejandro II, el «Zar Liberador», emancipa finalmente a los siervos de su yugo, de su condición de patrimonio semoviente del latifundista. Por mucho que los reformadores se hayan desesperado por el atroz destino de los siervos, no es la bondad de sus corazones lo que los anima. Es la angustia ante las oleadas de rebeliones y revueltas campesinas. Y las exigencias del desarrollo económico.
La agricultura y la industria del país están atrofiadas. La Guerra de Crimea de 1853-1855 contra Inglaterra y Francia ha descubierto las vergüenzas del antiguo régimen: Rusia queda humillada. Parece claro que la modernización –liberalización– es una necesidad. Y de este modo nacen las «Grandes Reformas» de Alejandro, una revisión del ejército, las escuelas y el sistema de justicia, atenuación de la censura, garantía de poderes para las asambleas locales. Y, sobre todo, la abolición de la servidumbre.
La emancipación se limita cuidadosamente. Los siervos convertidos en campesinos no reciben toda la tierra que labraron, y la que trabajan ahora está cargada con monstruosas deudas de «redención». La parcela promedio es demasiado pequeña para la subsistencia –se repiten las hambrunas– y cada vez lo es más, a medida que crece la población. Los campesinos siguen estando legalmente constreñidos, vinculados ahora a la comunidad local (la comuna, el mir), pero la pobreza les impulsa al trabajo estacional en la construcción, la minería, la industria, y el comercio legal e ilegal. Y acaban imbricados con la pequeña pero creciente clase trabajadora.
No solo los zares sueñan con reinos. Como todos los pueblos exhaustos, los campesinos rusos imaginan utopías del descanso. Belovode, la ciudad de las Aguas Blancas; Oponia, al final del mundo; la subterránea Tierra de Chud; las Islas Doradas; Darya; Ignat; Nutland; la ciudad sumergida de Kitezh, que yace inmortal bajo las aguas del Lago Svetloyar. A veces, exploradores confusos agotan sus energías en la búsqueda de uno u otro de estos territorios mágicos, pero los campesinos intentan alcanzarlos de otras maneras. A finales del siglo XIX llega una ola de revueltas rurales.
Liderada por disidentes –escritores como Aleksandr Herzen, Mijaíl Bakunin, el incisivo Nikolái Chernyshevski–, esta es la tradición de los naródniki, activistas del narod, el pueblo. Los naródniki se organizan en grupos como Zemlya i Volya (Tierra y Libertad), y son principalmente miembros de una nueva generación de cuasimesiánicos y autodefinidos promotores de la cultura, de la Ilustración; una intelligentsia cuyo origen ya no es solamente noble.
«El hombre del futuro en Rusia –dice Aleksandr Herzen al comienzo de la década de 1850– es el campesino». Con un desarrollo social lento, sin ningún movimiento liberal significativo a la vista, los naródniki miran más allá de las ciudades, en pos de una revolución rural. En la comuna campesina rusa, en el mir, vislumbran un destello del futuro; las bases de un socialismo agrario.
Soñando a su manera un lugar mejor, miles de jóvenes radicales «van al pueblo», para aprender de, trabajar con, y alzar la conciencia de un campesinado que se muestra suspicaz.
Una broma amarga y ejemplarizante: los naródniki son arrestados en masa, a menudo a petición de esos mismos campesinos. La conclusión que extrae un activista, Andréi Zhelyábov, es que «la historia es demasiado lenta». Algunos de entre los naródniki optan por métodos más violentos, para acelerarla.
En 1878, Vera Zasúlich, una joven estudiante radical con orígenes en la pequeña nobleza, saca un revólver de su bolsillo y hiere de gravedad a Fiódor Trépov, jefe de la policía de San Petersburgo, un hombre detestado por intelectuales y activistas tras ordenar el azotamiento de un prisionero descortés. En un sensacional revés para el régimen, el jurado absuelve a Zasúlich. Huye hacia Suiza.
Al año siguiente, tras una escisión en el seno de Zemlya i Volya nace un nuevo grupo, Naródnaya Volya (La Voluntad del Pueblo). Es más combativo. Sus células creen en la necesidad de la violencia revolucionaria, y están dispuestas a actuar según sus convicciones. En 1881, después de varios intentos fallidos, logran el objetivo más codiciado.
El primer domingo de marzo, el zar Alejandro II viaja a la gran escuela de hípica de San Petersburgo. Escondido entre la muchedumbre, el joven activista de Naródnaya Volya, Nikolái Ryasov, lanza una bomba envuelta en un pañuelo, apuntando al carruaje blindado. Una explosión incendia el aire. Entre los gritos de los testigos heridos, el vehículo se detiene con la sacudida. Alejandro sale y se adentra, tambaleante, en el caos. Según camina desorientado, el camarada de Ryasov, Ignacy Hryniewiecki, se acerca, y arroja una segunda bomba. «¡Es demasiado pronto para darle las gracias a Dios!», grita.
Otro estallido ensordecedor. «A través de la nieve, los escombros y la sangre», recordará uno de los miembros del séquito del zar, «podías ver fragmentos de ropa, hombreras, sables, y trozos sangrientos de carne humana». El «Zar Liberador» yace en el suelo, desmembrado.
Para los radicales, esta es una victoria pírrica. El nuevo zar, Alejandro III, más conservador y no menos autoritario que su padre, desata una feroz represión. Diezma a La Voluntad del Pueblo con una ola de ejecuciones. Reorganiza a la policía política, la feroz y famosa Ojrana. En este clima de reacción llega una vorágine de revueltas organizadas y homicidas, y pogromos contra los judíos, una minoría cruelmente oprimida en Rusia. Sufren severas restricciones legales, se les permite la residencia solo en la región conocida como Zona de Asentamiento, en Ucrania, Polonia, Rusia occidental y en otros lugares (aunque las excepciones implican que hay poblaciones judías más allá de estas zonas), y durante mucho tiempo han sido los chivos expiatorios en momentos de crisis nacional (esto es, casi siempre). Ahora, los ansiosos por culparles de algo les culpan de la muerte del zar.
Los naródniki, asediados, planean más ataques. En marzo de 1887, la policía de San Petersburgo desbarata un complot contra la vida del nuevo zar. Cuelgan a cinco cabecillas estudiantiles, incluyendo al hijo de un inspector de escuela en la región del Volga; un brillante y comprometido joven llamado Aleksandr Uliánov.
En 1901, siete años después de que el brutal e intimidador Alejandro III haya muerto –de causa natural– y su diligente hijo Nicolás II asuma el trono, varios grupos naródnik se unen, bajo un programa agrario no marxista (aunque algunos de sus miembros se consideren marxistas) que se centra en las particularidades del desarrollo de Rusia y su campesinado. Se bautizan como Partido Socialista Revolucionario, y a partir de entonces serán conocidos como SR, o eseristas. Todavía defienden la resistencia armada: durante un tiempo el ala militar de los eseristas, su «Organización de Combate», no se arredra y continúa una campaña de lo que incluso sus defensores llaman «terrorismo», el asesinato de figuras del gobierno.
Dado tal compromiso, les aguardaban no pocos giros irónicos del destino. Uno de los líderes del partido, el extraordinario Yevno Azef, líder de la Organización de Combate durante algunos años, en una década será desenmascarado como un fiel agente de la Ojrana, un mazazo para la organización. Y unos pocos años después, en los momentos centrales del año revolucionario de 1917, dos miembros, Caterina Breshko-Breshkóvskaya, y su principal teórico, Víktor Chernov, serán dos de los más destacados e inflexibles partidarios del orden.
En los años finales del siglo XIX, el Estado dedica sus recursos a infraestructuras e industria, incluyendo un inmenso programa de construcción de ferrocarriles. Grandes cuadrillas de trabajo colocan raíles de acero a lo largo del país, martilleándolos, cosiendo los límites del imperio: el ferrocarril transiberiano. «Desde la Gran Muralla china el mundo no ha visto una empresa material de igual magnitud», afirma sir Henry Norman, un observador británico. Para Nicolás, la construcción de esta ruta de tránsito entre Europa y Asia oriental es «una tarea sagrada».
La población urbana de Rusia se dispara. Entra capital extranjero. Surgen grandes industrias alrededor de San Petersburgo, de Moscú, o en la región del Donbáss, en Ucrania. A medida que miles de nuevos trabajadores luchan por sobrevivir en cavernosas plantas de fábrica, en condiciones desesperadas, y sometidos al despectivo paternalismo de sus jefes, el movimiento de los trabajadores avanza con dificultad. En 1882, el joven Gueorgui Plejánov, que más tarde sería el intelectual socialista más importante de Rusia, se une a la propia Vera Zasúlich, asesina fallida de Trépov y figura ya legendaria, para fundar Osvobozhdenie Truda, Liberación del Trabajo: el primer grupo marxista ruso.
Tras ellos vendrán más círculos de lectura, células de agitadores, encuentros entre gente unida por diversas afinidades y horrorizada ante el dominio de un capital despiadado y explotador, y la subordinación de la necesidad al beneficio. El futuro que anhelan los marxistas, el comunismo, para sus detractores es tan absurdo como cualquier Belovode campesino. Pocas veces se perfila con claridad, pero saben que apunta más allá de la propiedad privada y su violencia, más allá de la explotación y la alienación, a un mundo en el que la tecnología reduce la carga de trabajo, para que florezca lo mejor de la humanidad. «El auténtico reino de la libertad» o, en palabras de Marx, «el desarrollo de las capacidades humanas como un fin en sí mismo». Esto es lo que quieren.
Los marxistas son un variopinto grupo de émigrés, réprobos, académicos y trabajadores, en una red de conexiones familiares, intelectuales y de amistad, de iniciativas polémicas y políticas. Se unen en un feroz y discordante grito de denuncia. Todos se conocen.
En 1895, se forma el Sindicato de Lucha por la Liberación de la Clase Trabajadora, en Moscú, Kiev, Ekaterinoslav, Ivánovo-Vosnessensk y San Petersburgo. En la capital, los fundadores del sindicato son dos fervientes activistas jóvenes: Yuli Tsederbaum y su amigo Vladímir Uliánov, hermano de Aleksandr Uliánov, el estudiante naródnik ejecutado ocho años antes. Los noms de politique son habituales: Tsederbaum, el más joven de los dos, una esquelética figura que observa el mundo a través de quevedos que destacan sobre una fina barba, se hace llamar Mártov. A Vladímir Uliánov, prematuramente calvo, con unos llamativos y peculiares ojos rasgados, se le conoce como Lenin.
Mártov tiene veintidós años, es un judío ruso nacido en Constantinopla. Es, en palabras de un socio izquierdista, «un bohemio bastante encantador… por predilección propia un frecuentador de cafeterías, indiferente a la comodidad, siempre discutiendo y un poco excéntrico». Débil y enfermizo, volátil, locuaz pero nulo como orador, no mucho mejor como organizador. En aquellos primeros días es un tipo de figura que no interesa a los obreros; Mártov es de los pies a la cabeza el típico intelectual distraído. Pero es una mente afamada. Y aunque ciertamente no está al margen de las maquinaciones sectarias, típicas de los invernaderos políticos, es conocido, incluso entre sus adversarios, por su integridad y sinceridad. Es ampliamente respetado. Incluso amado.
Respecto a Lenin, parece como si todos los que le conocieran quedaran hipnotizados. La mitad de las veces, por lo visto, se ven impulsados a escribir sobre él: existen bibliotecas enteras sobre ello. Es un hombre fácilmente mitificado, idolatrado, demonizado. Para sus enemigos es un monstruo frío, homicida; para sus adoradores, un genio divino; para sus camaradas y amigos, un tímido y vivaz amante de los gatos y los niños. Capaz tanto de ocasionales destellos verbales como de toscas metáforas, como escritor no es brillante; más bien discreto. Y aun así seduce, incluso cautiva, en papel y en persona, por la pura intensidad y concentración de su discurso. A lo largo de su vida, amigos y rivales le reprocharán la brutalidad de sus réplicas, su aspereza y crueldad. Todos están de acuerdo en que la suya es una prodigiosa fuerza de voluntad. Inusual incluso entre aquellos que viven y mueren por la política, política es lo único que corre por sus venas.
Lo que le distingue especialmente es su sentido del momento político, de la fractura y la tracción. Para su camarada Lunacharski, Lenin «eleva el oportunismo a la genialidad, y con esto me refiero al tipo de oportunismo que puede aprehender el momento preciso y que siempre sabe cómo explotarlo para el invariable objetivo de la revolución». No es que Lenin nunca cometa errores. Sin embargo, tiene agudamente desarrollado el sentido de cuándo y hacia dónde empujar, cómo y cuán fuerte.
En 1898, un año después de que Lenin sea desterrado a Siberia por sus actividades políticas, los marxistas se organizan en el Rossískaya Sotsial-Demokratícheskaya Rabóchaya Partiya, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso (POSDR). Durante bastantes años, pese a los periodos de exilio, Mártov y Lenin siguen siendo estrechos colaboradores y amigos. Con personalidades tan diferentes las exasperaciones son inevitables, pero se complementan y aprecian mutuamente, como una pareja de Wunderkinder marxistas.
De Marx, al margen de sus divergencias sobre otras cuestiones, los pensadores del POSDR retoman una visión de la historia en la que esta se desarrolla necesariamente a través de etapas históricas. Tales concepciones «etapistas» pueden diferir enormemente en el detalle, el grado y la rigidez –el propio Marx se opuso a que se extrapolara su «esbozo histórico» del capitalismo en una teoría que trazase un camino inevitable para todas las sociedades, considerándolo algo que «me honra y me avergüenza a la vez, demasiado»–. Aun así, no es objeto de controversia entre la mayor parte de marxistas de finales del siglo XIX que el socialismo, la fase inicial del camino más allá del capitalismo y hacia el comunismo, solo puede surgir a partir del capitalismo burgués, con sus específicas libertades políticas y su clase trabajadora posicionada para tomar las riendas. Se sigue de ello que la Rusia autocrática, con sus inmensas masas rurales y su pequeña clase obrera (principalmente conformada por semicampesinos), con sus haciendas privadas y su zar omnipotente, no está lista aún para el socialismo. No hay, como dice Plejánov, suficiente levadura proletaria en la masa campesina de Rusia como para cocer el bizcocho socialista.
Todavía perdura el recuerdo de la servidumbre. Y a unos pocos kilómetros de las ciudades, los campesinos aún habitan en una miseria medieval. En invierno comparten hogar con los animales de las granjas, que luchan por hacerse un hueco al lado de la estufa. Una peste de sudor, tabaco y vapores de las lámparas. Aunque llegan poco a poco algunas mejoras, muchos aldeanos todavía caminan descalzos a través de calles enlodadas, sin pavimentar, y las letrinas no son más que hoyos al aire libre. Las decisiones sobre el cultivo de la tierra comunal se acuerdan mediante un sistema apenas más riguroso que el intercambio de gritos en caóticas reuniones de aldea. Los transgresores de las costumbres tradicionales se ven sometidos a lo que se suele llamar cencerradas[*], ásperas intromisiones, escarnio público; a veces, violencia homicida.
Pero hay cosas peores.
Según la extática proclama de Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, la burguesía, que «ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario… ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas… ha desgarrado sin piedad… las abigarradas ligaduras feudales», fue por lo tanto quien, mediante la concentración de la clase trabajadora en el espacio del poder productivo, creó «sus propios enterradores». Pero en Rusia la burguesía no es ni despiadada ni revolucionaria. No desgarró nada. Tal y como recalca el manifiesto del POSDR: «Cuanto más al este va uno en Europa, más vulgar, débil y cobarde parece la burguesía, y más gigantescas son las tareas políticas y culturales que le han tocado al proletariado».
El autor de estas palabras, Piotr Struve, virará pronto hacia la derecha. En Rusia, estos autodenominados marxistas «legales» a menudo harán de su marxismo un rodeo para ser liberales, desplazando el énfasis en los problemas de los trabajadores hacia la necesidad de una «modernización» capitalista que la cobarde burguesía no es capaz de traer a Rusia. Una herejía de izquierdas inversa, o complementaria, es el «economicismo», según el cual los trabajadores deben centrarse en la actividad sindical, dejando la política a esos liberales en apuros. Atacados por los más ortodoxos por minimizar la lucha socialista, y sin duda bastante poco efectivos con sus soluciones quietistas, no obstante estos herejes «legales» y «economicistas» tocan cuestiones clave. Han dado con una paradoja del catecismo de la izquierda: ¿cómo debe actuar un movimiento socialista en un país que no está preparado para ello, con un capitalismo débil y marginal, un vasto y «atrasado» campesinado, y una monarquía que no ha tenido la decencia de pasar por una revolución burguesa?
El final del siglo XIX trae consigo un frenesí de conspiraciones imperiales, fidelidades y traiciones que subyacen a una constante hambre expansionista. Internamente, la pulsión colonial implica mantener el lenguaje y cultura de las elites rusas dominantes, a expensas de las minorías. Los nacionalistas y la izquierda reclutan militantes entre los pueblos y naciones subordinados: lituanos, polacos, fineses, georgianos, armenios, judíos. En el imperio, el movimiento socialista siempre es multiétnico, e incluye en gran desproporción a minorías y naciones minoritarias.
Quien gobierna desde 1894 este vasto tapiz de retales es Nicolás Románov. En su juventud, Nicolás II se sometió estoicamente a la severidad de su padre. Como zar se distingue por la cortesía, la dedicación a sus deberes, y poco más. «Su rostro», según la comedida descripción de un funcionario, «es inexpresivo». Se define por la ausencia: ausencia de expresión, de imaginación, inteligencia, perspicacia, decisión, determinación, ausencia de élan. Una desconcertada descripción tras otra incide en la condición «ultramundana» de un hombre sin rumbo, fuera de la historia. Él es pura vacuidad, bien educada y llena de los prejuicios de su entorno –incluyendo un antisemitismo favorable a los pogromos, especialmente los dirigidos a los revolucionarios zhidy, los judíos o «yids»–. Opuesto a cualquier cambio, está plenamente comprometido con la autocracia. Al pronunciar la palabra «intelligentsia», su mueca de disgusto es la misma que cuando dice «sífilis».
Su mujer, Alejandra Fiodórovna, nieta de la reina Victoria, es profundamente impopular. En parte por patriotería –después de todo es alemana, en un momento de crecientes tensiones– pero también por sus frenéticas intrigas y su patente desprecio a las masas. El embajador francés Maurice Paléologue esboza concisamente su retrato: «desazón moral, tristeza constante, una indefinida nostalgia; alternancia entre excitación y agotamiento, tendencia constante hacia lo invisible y lo sobrenatural; credulidad, superstición». Los Románov tienen cuatro hijas, y un hijo, Alexis, que está aquejado de hemofilia. Son una familia unida y amorosa, y dada la obstinada miopía del zar y la zarina, están irrevocablemente condenados.
Desde 1890 hasta 1914, el movimiento de la clase obrera crece en tamaño y confianza. El Estado emplea contra él estrategias más bien torpes; en las ciudades, intenta contener el pujante descontento popular con «sindicatos policiales»: sociedades obreras organizadas y vigiladas por las propias autoridades. Pero para tener alguna influencia, estos deben canalizar preocupaciones reales, y sus organizadores deben ser lo que el historiador marxista Mijaíl Pokrovski llama «torpes imitaciones de los agitadores revolucionarios». Las demandas que plantean son pálidos ecos de las exigencias de los trabajadores –pero incluso en los ecos todavía pueden escucharse las palabras que los originan, con consecuencias imprevisibles.
En 1902, la huelga organizada por uno de esos sindicatos policiales se extiende a toda la ciudad de Odesa. Al año siguiente, protestas masivas similares se propagan por todo el sur de Rusia, no del todo controladas por las marionetas de las autoridades. Una huelga se propaga por todo el Cáucaso desde los campos petrolíferos de Bakú. Las chispas de la revuelta prenden en Kiev, en Odesa una vez más, y en otros lugares. Esta vez las demandas de los huelguistas son tanto políticas como económicas.
Durante esta lenta aceleración, en 1903 cincuenta y un exponentes de lo mejor del marxismo ruso se desplazan a una reunión crucial. El lugar acordado fue primero un almacén de harina plagado de ratas en Bruselas; después decidieron desplazarse a Londres. Ahí, en trastiendas y cafeterías, u observados por los trofeos de un club de pesca, y durante tres semanas de debate, el POSDR celebró su Segundo Congreso.
En la vigesimosegunda sesión se abre un cisma entre los delegados, una división destacable no solo por su profundidad, sino por la aparente trivialidad que la desencadena. La cuestión es si un miembro del partido debe ser aquel que «reconozca el programa del partido y lo apoye mediante medios materiales y mediante la habitual asociación personal bajo la dirección de una de las organizaciones del partido», o «mediante la participación personal en una de las organizaciones del partido». Mártov pide lo primero. Lenin lo apuesta todo al segundo.
Durante cierto tiempo las relaciones entre los dos se han ido enfriando. Ahora, tras un intenso y áspero debate, Mártov gana, veintiocho a veintitrés. Pero según continúa el debate, con sus arrebatos de ira o indignación, en el momento en que debe decidirse quién liderará el partido, los abandonos del grupo socialista judío –el Bund– y de los marxistas economicistas suponen que Mártov ha perdido a ocho de sus partidarios. Lenin logra imponer a sus delegados para el Comité Central. Minoría en ruso es menshinstvó; mayoría, bolshinstvó. Las dos grandes alas del marxismo ruso tomarán sus nombres de estos términos: los mencheviques de Mártov y los bolcheviques de Lenin.
En el fondo, este cisma tiene que ver con mucho más que las condiciones de afiliación. Durante el propio congreso, Lenin se refería a sus defensores como «duros» y a sus oponentes como «blandos», y la distinción quedará definida en tales términos: los bolcheviques serán considerados izquierdistas duros y los mencheviques, más moderados –aunque esto no niega el alcance y evolución sustancial de las opiniones en cada lado–. Lo que subyace fundamentalmente a la disputa sobre la afiliación –de un modo sinuoso, mediado, y lejos de ser claro incluso para Lenin– son enfoques divergentes respecto a la conciencia política, al modo de hacer campañas, a la composición y protagonismo de la clase trabajadora, y, en última instancia, respecto a la historia y al propio capitalismo ruso. Esto se hará patente catorce años después, cuando se pongan sobre la mesa las posturas respecto a la centralidad de la clase trabajadora organizada.
Pero, en esta ocasión, llega rápidamente el contraataque martoviano: las decisiones de Londres son revocadas, y Lenin dimite del Comité de redacción del periódico del partido, Iskra, a finales de 1903. No obstante, entre las bases del partido –en los casos en los que se conoce la noticia– muchos militantes del POSDR consideran absurda la escisión. Algunos simplemente la ignoran. «No sé», escribe el trabajador de una fábrica a Lenin, «¿es esta cuestión realmente tan importante?». Pasarán los años mientras mencheviques y bolcheviques basculan, acercándose unas veces y alejándose otras de esa demediada unidad. La gran mayoría de miembros del partido se considera simplemente «socialdemócrata», hasta el mismo 1917. Incluso entonces, Lenin tardará todavía algún tiempo en convencerse de que no hay vuelta atrás.
Rusia mira hacia oriente, se impulsa hacia Asia, roza Turkestán y Pamir, e intenta llegar hasta Corea: la continuación de las obras del ferrocarril transiberiano, con la colaboración de China, lo coloca en trayecto de colisión con un Japón igualmente expansionista. «Necesitamos», dice el primer ministro Von Plehve, «una pequeña victoria bélica para contener la oleada revolucionaria». ¿Qué mejor antagonista en una épica patriotera que una «raza inferior» como los japoneses, a los que el zar Nicolás llama «monos»?
Comienza la guerra ruso-japonesa de 1904.
El régimen, en las simas del autoengaño, pronostica una victoria fácil. Sus fuerzas, sin embargo, son conducidas de manera incompetente, e inadecuadamente equipadas y entrenadas. Sufrirán derrotas catastróficas en Liao-Yang en agosto de 1904, en Port Arthur en enero de 1905, Mukden en febrero de 1905, Tsushima en mayo de 1905. Para el otoño de 1904, incluso la oposición liberal más timorata está alzando su voz. Después de la derrota de Liao-Yang el periódico Osvobozhdenie, que seis meses antes proclamaba «¡Viva el ejército!», ahora denuncia el expansionismo que se oculta tras la guerra. A través de asambleas de autogobierno regional, conocidas como zemstvos, los liberales organizan una «campaña de banquetes», grandes y generosas cenas que culminan en mordaces brindis por la reforma política. Activismo político a través de veladas pasivo-agresivas. Al año siguiente, la oposición a la deriva del régimen alcanza tales cotas que incluso Nicolás se ve forzado a hacer concesiones. Pero la ola de revueltas se prolonga mucho más allá de los liberales; llega al campesinado y a una agitada clase obrera.
En San Petersburgo, un «sindicato policial socialista», la Asamblea de Trabajadores Rusos de Fábricas y Talleres, está liderado por un inusual antiguo capellán de prisiones llamado Gueorgui Gapón. En palabras de Nadezhda Krúpskaya, la militante bolchevique con la que Lenin está casado, este hombre de rostro feroz «por naturaleza no es un revolucionario, sino un taimado sacerdote… dispuesto a hacer cualquier concesión». El padre Gapón, sin embargo, ejerce un ministerio social, inspirado por la cuasimística preocupación de Tolstói por los pobres. Su teología –devota, ética, quietista y reformista, todo a la vez– es confusa pero sincera.
A finales de 1904, son despedidos cuatro trabajadores de la colosal fábrica metalúrgica y de maquinaria Putílov, que emplea a más de 12.000 personas. En las reuniones solidarias organizadas por los obreros, Gapón encuentra, horrorizado, panfletos que llaman al derrocamiento del zar. Los rompe en pedazos: eso excede los parámetros de su misión. Pero a las demandas de los trabajadores, es decir, la reincorporación de los despedidos, Gapón les añade la exigencia de incrementos salariales, mejora de las condiciones laborales y una jornada de ocho horas. Los radicales a su izquierda añaden exigencias ulteriores, que van más allá de los intereses sectoriales: libertad de asamblea y de prensa, separación de Iglesia y Estado, fin de la Guerra ruso-japonesa y una asamblea constituyente.
El 3 de enero de 1905, se declara una huelga en toda la ciudad. Rápidamente entre 100.000 y 150.000 personas salen a la calle.
Domingo, 9 de enero: los manifestantes se reunen en la gélida oscuridad que antecede al amanecer. Un numeroso grupo, del distrito de clase obrera de Víborg, se encamina hacia la suntuosa residencia del monarca, el Palacio de Invierno, cuyas ventanas vigilan tanto la confluencia de los dos defluentes del río Nevá, como la catedral en la Fortaleza de Pedro y Pablo y las columnas rostrales en la punta de la Isla Vasílievski, en el corazón de la ciudad.
Aguas profundas, congeladas. Desde la orilla norte, los manifestantes descienden hacia el hielo del Nevá. Decenas de miles de trabajadores, temblando en sus ropas harapientas, comienzan a marchar junto a sus familias. Sostienen iconos y cruces. Cantan, corean himnos. A la cabeza, el padre Gapón con su sotana, portando un pliego de ruegos para el zar. Su texto comienza con un «Señor…» en una exquisita combinación de servilismo y radicalidad. Implora al «padrecito» Nicolás que garantice «verdad y protección» ante los «explotadores capitalistas».
Una oposición de este tipo podía aplacarse con facilidad. Pero estas autoridades son tan crueles como estúpidas. Miles de tropas están desplegadas sobre el hielo, a la espera de una señal.
Es mediodía cuando los manifestantes comienzan a acercarse. Los cosacos galopan contra ellos, con los sables desenvainados. La marcha se disgrega, en total confusión. Las fuerzas del zar los derriban. La gente no se dispersa. Las tropas desenfundan sus armas de fuego y comienzan a disparar. Los cosacos restallan las nagaikas, látigos que pueden ser mortales. El rojo tiñe la escarcha. Desesperados, los manifestantes gritan, tropiezan y caen.
Cuando la masacre llega a su fin, hasta mil quinientas personas yacen muertas, amontonadas. Es el Domingo Sangriento.
El impacto es incalculable. Desata un cambio radical en el sentimiento popular. Esa tarde, Gapón, al ver su visión del mundo destruida, «rojo de cólera», recordará Krúpskaya, «por el aliento de la revolución», atruena ante una multitud de supervivientes: «¡No tenemos zar!».
Ese día acelera la revolución. La información se propaga por todo el país; viaja por los raíles del tren, y trae consigo la furia.
Las huelgas se suceden a lo largo y ancho del imperio, y las secundan incluso grupos inéditos: tenderos, empleadas de hoteles, taxistas. Se sigue más confrontación, y más muertes: 500 en Lodz, 90 en Varsovia. En mayo, estalla un motín por carne estropeada en el acorazado Knaz-Potemkin. Llegan más revueltas en noviembre, en Kronstadt y Sebastopol.
El régimen está frenético. Experimenta con varias combinaciones de concesión y represión. Y la revolución no provoca solo respuestas oficiales sangrientas, sino que despierta un tradicional sadismo ultraderechista, prácticamente paraestatal.
Solo dos años antes, en Besarabia la ciudad de Kishinev había sufrido el primer pogromo del siglo XX. Durante treinta y seis horas, bandas saqueadoras, sin impedimentos policiales y con la bendición de los obispos ortodoxos, desataron una carnicería. Adultos y niños judíos fueron torturados, violados, mutilados, asesinados. Se cortó la lengua de un bebé. Los asesinos vaciaron los cuerpos destripados de sus víctimas y los llenaron de plumas. Cuarenta y una personas murieron, casi 500 resultaron heridas y, según observó un periodista, la mayor parte de ciudadanos –gentiles– no expresaron «ni pesar ni arrepentimiento».
En medio del dolor, muchos afirmaron que los judíos de Kishinev no habían resistido lo suficiente. Esta supuesta «vergüenza de la pasividad» provocó un examen de conciencia entre los judíos radicales. De modo que, en abril de 1905, cuando a los judíos ucranianos de Zhitomir les llega la noticia de un ataque inminente, la respuesta es desafiante: «Demostraremos que Zhitomir no es Kishinev». Y con su defensa frente a los asesinos, limitando los daños y los asesinatos, los defensores de Zhitomir inspiraron al Bund judío, que declaró que «los tiempos de Kishinev se han ido para siempre».
Casi instantáneamente comprobarán que era un terrible error.
En el ataque de Zhitomir destacaron las Centurias Negras, un nombre que incluye a varias células de ultrarreaccionarios protofascistas, que se movilizaron rápidamente en respuesta a la revolución de 1905. Están dispuestos a aderezar su discurso con unas pocas demandas populistas como la redistribución de tierras, pero por encima de todo mantienen el fervor por un zar autocrático –Nicolás II es miembro honorario– y un rencor homicida contra los no rusos, muy especialmente contra los judíos. Sus matones patrullan las calles, y tienen muchos amigos en las altas esferas, diputados parlamentarios como Aleksandr Dubrovin y Vladímir Purishkévich. Dubrovin es el líder de la Unión del Pueblo Ruso (SRN): defensor de la violencia racista extrema, un doctor que dejó la medicina para combatir la infección liberal. Purishkévich es el vicepresidente de la SRN. Ostentoso, temerario y excéntrico hasta el punto de la locura, descrito por el autor Scholem Aleijem como un «villano atroz» y un «gallito»[**], es un devoto creyente en la autocracia por mandato divino. Sin duda algunos grupos de las Centurias Negras (como la secta conocida como Ioannity) aderezan su odio racial con una religiosidad extática, dirigiendo el fervor ortodoxo contra los «asesinos de Cristo»: sueños febriles de judíos bebedores de sangre, iconos, escatología y misticismo al servicio de la depravación.
En octubre las Centurias Negras cometen asesinatos en masa en la ciudad cosmopolita de Odesa, masacrando a más de 400 judíos. En la ciudad siberiana de Tomsk bloquearon todas las entradas a un edificio en el que se celebraba una reunión, lo incendiaron y se recrearon quemando vivas a sus víctimas. Arrojaron petróleo a las llamas. Un chico adolescente, Naum Gabo, escapa unos minutos antes, y es testigo de la devastación. Años después, anciano, el escultor más importante de su generación, escribirá: «No sé si puedo expresar en palabras el horror que me oprimió y secuestró el alma».
Este es el siniestro carnaval de las Centurias Negras, que se prolongará durante años.
La reacción prosigue en su marcha sangrienta, y el zar calla, mientras tantea posibles concesiones. En agosto de 1905 anuncia un parlamento consultivo, una Duma. Pero su complejo censo electoral favorece a los ricos: las masas siguen insatisfechas. El Tratado de Portsmouth acaba con la Guerra ruso-japonesa, y el acuerdo es clemente con Rusia, dadas las circunstancias. Sin embargo, la autoridad del Estado ha quedado dañada en el exterior y en casa, para todas las clases sociales.
La insurgencia tiene extraños desencadenantes. En Moscú, en octubre de 1905, una cuestión tipográfica desencadena el estallido final de un año revolucionario.
Los impresores de Moscú son remunerados por letra. Ahora, en la editorial Sytin, exigen que se les pague también por la puntuación. Una exótica rebelión ortográfica, que provoca una ola de huelgas solidarias. Se unen panaderos y trabajadores ferroviarios; también algunos trabajadores de banca. Los integrantes del Ballet Imperial se niegan a actuar. Se cierran fábricas y tiendas, los tranvías quedan inmóviles; los abogados se niegan a presentar casos, los jurados se niegan a escucharlos. Las catenarias dormitan en las estaciones: los ferrocarriles del país, su sistema nervioso de acero, están congelados. Un millón de soldados quedan aislados en Manchuria. Los huelguistas exigen pensiones, un salario decente y elecciones libres, una amnistía para los prisioneros políticos y, una vez más, un órgano representativo: una Asamblea Constituyente.
El 13 de octubre, a instancias de los mencheviques, se reúnen alrededor de cuarenta representantes de los trabajadores, eseristas, mencheviques y bolcheviques, en el Instituto Tecnológico de San Petersburgo. Los trabajadores les votan, uno por cada 500 trabajadores. Bautizan su reunión con el equivalente en ruso de «consejo»: soviet.
Durante tres meses, antes de que los arrestos en masa acaben con él, el soviet de San Petersburgo extiende su influencia, atrae a personas más allá de las bases de sindicatos y partidos, comienza a reafirmar una creciente autoridad. Fija las fechas de huelgas, controla los telégrafos, debate peticiones públicas, emite declaraciones. Su líder es el conocido y joven revolucionario Lev Bronstein, a quien la historia conoce como León Trotsky.
Trotsky es de carácter díficil, pero es imposible no admirarle. A la vez es carismático y áspero, brillante y polémico, persuasivo y duro. Puede ser seductor y puede ser frío, incluso brutal. Lev Davídovich Bronstein era el quinto de ocho hijos nacidos en un pueblo de la actual Ucrania, en una familia acomodada judía, no practicante. Revolucionario a la edad de diecisiete, un breve escarceo con los naródniki le lleva al marxismo y a la cárcel. El nombre de Trotsky lo tomó prestado de un carcelero en Odesa, en 1902. En su momento considerado el «garrote de Lenin», se alineó con los mencheviques en el disputado congreso de 1903, aunque pronto rompió con ellos. Durante estos años, en los que se mantuvo «sin adscripción», él y Lenin tuvieron numerosas y agrias polémicas sobre varias cuestiones.
Los marxistas, casi todos de acuerdo en que el país no estaba listo para el socialismo, están ampliamente de acuerdo en que una revolución rusa solo puede y debe ser capitalista y democrática; pero también, y esto es lo crucial, que puede ser un catalizador para la revolución socialista en una Europa que está más desarrollada. En su mayor parte los mencheviques se resisten a actuar, a la espera de un liderazgo burgués activo, tal y como corresponde a una revolución liberal: hasta la debacle de 1905, por tanto, se opusieron a tomar parte en cualquier gobierno respaldado por una revolución. Los bolcheviques, por contra, sostenían que en el contexto de un liberalismo cobarde, la propia clase obrera debe liderar la revolución, en alianza no con aquellos liberales sino con el campesinado: tomar el poder, en lo que Lenin llamó una «dictadura revolucionaria-democrática del proletariado y el campesinado».
Trotsky, por su parte, ya afamado como un provocador y destacado pensador, pronto desarrollará una visión muy diferente, se moverá en diversas direcciones respecto a estas cuestiones, formulando teorías que marcarán su disputado legado. En 1905 está profundamente implicado en el funcionamiento del soviet, como participante y testigo de este tipo distinto –y asediado– de gobierno.
En el campo, la revolución de 1905 se manifiesta, principalmente, primero en actividades locales ilegales y espontáneas, como la tala de madera en tierras estatales o latifundios, y huelgas entre los trabajadores agrícolas. Pero, a finales de julio, delegados campesinos y revolucionarios se reúnen cerca de Moscú y se declaran la Asamblea Constitucional del Sindicato de Campesinos de Todas las Rusias. Piden la abolición de la propiedad privada de la tierra, y su reconstitución como «propiedad común».
El 17 de octubre, el zar, sobrepasado aún por las turbulencias políticas, reticentemente lanza su «Manifiesto de Octubre», nombrando a un político astuto y conservador, el conde Serguéi Witte, como primer ministro. Como acicate para el liberalismo ruso, Nicolás concede poderes legislativos a la Duma y sufragio limitado para los trabajadores urbanos varones. Ese mismo mes se celebra el congreso fundacional del Partido Constitucional Democrático, cuyos miembros serán conocidos como kadetes.
Como liberales, los kadetes defienden los derechos civiles, el sufragio masculino universal, cierto grado de autonomía para las minorías nacionales, y una reforma moderada de la tierra y el trabajo. Las raíces del partido incluyen una cierta vena de liberalismo radical(oide), aunque este declina rápidamente a medida que se olvida la revolución de 1905, y especialmente tras el manifiesto del zar. Para finales de 1906, su ambiguo republicanismo habrá mutado en apoyo a la monarquía constitucional. Los 100.000 miembros del partido kadete son principalmente profesionales de clase media: el presidente del partido, Pável Miliukov, es un eminente historiador. En apoyo al Manifiesto de Octubre del zar se forma otro partido, unas cinco veces más pequeño que el partido kadete: los octubristas. Atrae a los liberales conservadores, y lo componen principalmente terratenientes, empresarios cautos y familias adineradas. Apoyan algunas reformas moderadas, pero se oponen al sufragio universal, que consideran una amenaza a la monarquía y a ellos mismos.
La disidencia tiene su propia inercia: a comienzos de noviembre se celebra un segundo congreso campesino, más radical. En las provincias centrales de Tambov, Kursk y Vorónezh; en el Volga, en Samara, Simbirsk y Sarátov; alrededor de Kiev y en Chernígov y Podolia, las multitudes campesinas atacan, desvalijan, y a menudo incendian mansiones señoriales, además de saquear sus tierras. Las ideas revolucionarias se propagan eléctricamente, por las carreteras y ferrovías. Se forman soviets en Moscú, Sarátov, Samara, Kostromá, Odesa, Bakú, Krasnoyarsk. En diciembre, el soviet de Novorossíisk derroca al gobernador y, brevemente, gobierna la ciudad.
En Moscú, el 7 de diciembre la huelga general se convierte en una insurrección urbana, apoyada por eseristas y bolcheviques –estos últimos más por voluntarismo que por una gran fe en la probabilidad de su éxito–. Durante días el anillo exterior de la ciudad está en manos revolucionarias. Los trabajadores colocan barricadas por las calles, y Moscú se ve atrapada en una lucha de guerrillas.
Al final llegan noticias de que el Regimiento Semiónovski, leal al zar, viene desde San Petersburgo: aliento para los voluntarios contrarrevolucionarios. La artillería bombardea a los trabajadores textiles insurgentes en el distrito de Presnya. En estos últimos estertores de la rebelión, 250 radicales son asesinados. La revolución muere con ellos.
El mes de enero de 1906 –según la escalofriante descripción de Victor Serge– es «un mes de pelotones de fusilamiento». Una ola de pogromos orquestados asola el país. El Comité Judío Americano recopila pruebas de un tremendo aumento de la violencia racista, que se habría cobrado hasta 4.000 vidas.
La resistencia continúa, incluyendo los asesinatos. En febrero de 1906, en la estación de ferrocarril del pueblo de Borisoglebsk, una eserista de veinte años llamada María Spiridónova dispara al jefe local de seguridad, un hombre conocido por su salvaje represión de los campesinos. Spiridónova recibe una sentencia de muerte, conmutada por trabajos forzados en Siberia. En cada parada del viaje hacia la colonia penal, María sale para dirigirse a multitudes de simpatizantes. Incluso la prensa liberal, poco admiradora de los eseristas, publica sus cartas. Relatan las torturas a manos de sus captores. Su maltrato se convierte en una cause célèbre.
Pero las expediciones punitivas del Estado se extienden más allá de las ciudades, con el objetivo de reafirmar su autoridad y cortar de raíz los reflujos radicales. Para cuando la rebelión ha sido finalmente sofocada, 15.000 han muerto –la gran mayoría revolucionarios– y 79.000 están en prisión o exiliados. Piotr Stolypin, gobernador de Sarátov, se gana el oprobio del pueblo por recurrir a la horca. El nudo del verdugo pasa a conocerse como «corbata de Stolypin».
«Mejor», dice una consigna de los trabajadores, «colgar como una pila de huesos que vivir como esclavos».
Las ruinas de la derrota de 1905, y la posterior represión, dieron fin a toda ingenuidad respecto a la buena voluntad del régimen. Eliminaron cualquier resto de fe en el zar y, para los radicales, sofocaron toda esperanza de colaboración con la «sociedad del censo», como se conocía a las clases propietarias y la intelligentsia liberal. Para la mayor parte de esa capa social, el Manifiesto de Octubre basta para justificar la capitulación. Los trabajadores saben ya que están solos.
Esa soledad, entre los más «conscientes», el pequeño grupo creciente de trabajadores-intelectuales, autodidactos y activistas, azuza un implacable orgullo de clase. Un agudo sentido de cultura, disciplina y conciencia, el irreconciliable antagonismo con la burguesía. De ahora en adelante, desde abajo llega un clamor cada vez mayor, no solo por mejoras económicas, sino por dignidad. Una canción de los soldados rasos, llena de indignación, deja muy claras esas prioridades:
Por supuesto querríamos algo de té,
pero danos con nuestro té
algo de educado respeto.
Y por favor que los oficiales
no nos abofeteen.
Soldados y trabajadores exigen que se les trate «respetuosamente» con la forma de cortesía establecida: la segunda persona del plural, vy, en vez de ty, el singular, que se emplea desde una posición de autoridad.
En esta tensa y proteica cultura política, el orgullo y la vergüenza de los oprimidos van entrelazados. Por un lado tenemos la furiosa reprimenda que un trabajador de Putílov inflige a su hijo, cuando el joven «se permite» ser golpeado por oficiales militares, tras hablar positivamente de los bolcheviques. «Un trabajador no debería soportar un golpe de un burgués», grita. «¿Me pegaste? Pues toma otra». Por otro lado está la desazón de un activista, Shapovalov, ante su acto reflejo de rehuir la mirada del jefe. «Fue como si dos hombres vivieran en mí: uno que, en nombre de la lucha por un mejor futuro para los trabajadores, no teme acabar en la [cárcel de la] Fortaleza de San Pedro y San Pablo, o en el exilio siberiano; y otro que no se ha liberado completamente del sentimiento de dependencia, o incluso de miedo».
Como reacción a tales «sentimientos serviles», alberga un sentimiento de integridad y honor igualmente intenso. «Llegué a odiar al capitalismo y a mi jefe… más intensamente aún».
En marzo de 1906 se reúne la Duma que ha sido concedida a regañadientes. Ahora, sin embargo, el gobierno del zar se siente lo suficientemente fuerte como para cortar las ya débiles alas del parlamento. Juntos, los kadetes, los socialdemócratas –como se conoce a los marxistas– y los socialistas revolucionarios naródnik son mayoría: el resultante programa de reforma agraria es un anatema para el régimen. Y por tanto, el 21 de julio de 1906, disuelve la Duma.
Continúan los ataques radicales a funcionarios gubernamentales, pero ahora el viento sopla en favor de la reacción. Los campesinos son juzgados por la ley marcial, para que pueda aplicarse la pena de muerte. El zar reemplaza al capaz Witte con el despiadado Stolypin, el de las «corbatas»; el que sembró los campos de huesos. En junio de 1907, Stolypin disuelve perentoriamente la Segunda Duma, arresta a los diputados socialdemócratas, limita el voto –favoreciendo a los propietarios y la nobleza– y elimina la representación no rusa. La Tercera Duma se elegirá con el censo electoral restante, en 1907, y también la cuarta, en 1912.
Para modernizar la agricultura el régimen quiere quebrar el mir, la comuna, y sustituirlo por una capa de pequeños propietarios. Stolypin da a los campesinos el derecho a comprar lotes individuales. El progreso es lento: aun así, en 1914 –tres años después del asesinato del propio Stolypin– un 40 por 100 de los hogares campesinos habrán abandonado el mir. Solo unos pocos, sin embargo, llegarán a ser pequeños agricultores. Los más pobres se ven forzados a vender sus pequeñas parcelas, convirtiéndose en trabajadores agrícolas, o migrando a las ciudades. Stolypin castiga brutalmente al movimiento campesino, llevando a los eseristas a redirigir sus esfuerzos hacia las ciudades.
Estas, sin embargo, apenas pueden considerarse un terreno fértil. Alrededor de 1907-1908, se dibuja un nuevo paisaje represivo. El número de huelgas cae. Los revolucionarios se ven forzados a un exilio miserable, derrotados. En 1910, la afiliación al POSDR se hunde, pasando de 100.000 a unos pocos miles. Lenin, en Ginebra y después en París, se aferra a un mísero optimismo, interpretando cualquier detalle –un ligero declive económico aquí, un repunte de publicaciones radicales allá– como un «punto de inflexión». Pero incluso él se desalienta. «Nuestro segundo periodo de emigración», dice Krúpskaya, «… fue más duro aún que el primero».
Los bolcheviques están plagados de confidentes. Sus números se desploman. Están desamparados. Los insurgentes emigrados deben buscar cualquier trabajo para sobrevivir. «Un camarada», recordará Krúpskaya, «intentó aprender el oficio de barnizador». El «intentó» es conmovedor. Entre la emigración de izquierdas la desesperación, la enfermedad mental y el suicidio no son infrecuentes. En París, en 1910, Prigara, un hambriento y trastornado veterano de las barricadas de Moscú, visita a Lenin y Krúpskaya. Sus ojos están vidriosos, su voz se eleva demasiado. «Comienza a hablar excitada e incoherentemente de carros llenos de gavillas de maíz, y sobre ellos, hermosas muchachas». Como si estuviera contemplando una de aquellas Arcadias campesinas, como si casi pudiera tocar Nutland, Darya, Opona…
Pero está más cerca de la anegada Kitezh. Prigara se escapa de la protección de sus camaradas, ata unas piedras a sus pies y al cuello, y da sus últimos pasos hacia el Sena.
El siglo XX se abre paso en una perezosa, grande y contradictoria potencia mundial. El Imperio ruso se extiende desde el Ártico hasta el mar Negro, desde Polonia hasta el Pacífico. Una población de 126 millones de eslavos, turcos, kirguizos, tártaros, turcomanos e innumerables otros pueblos, reunidos bajo instituciones enormemente diversas, y en última instancia bajo el zar. Ciudades llenas de industrias de último cuño, importadas de Europa, salpican un vasto territorio en el que cuatro quintas partes del pueblo son campesinos vinculados a tierras, en una abyección cuasifeudal. En las obras de artistas visionarios como Velimir Jlébnikov, el autodenominado Rey del Tiempo, Natalia Goncharova, Olga Rózanova, o Vladímir Mayakovski, una extraña belleza modernista arroja algo de luz sobre unos dominios en los que la gran mayoría no puede leer. Judíos, musulmanes, animistas, budistas y librepensadores abundan, a la vez que, en el corazón del imperio, la Iglesia ortodoxa propaga su lúgubre y ornamentado moralismo –contra el que chocan sectas cismáticas, minorías étnicas, radicales o disidentes sexuales en las entrañas más queer de las ciudades.
En sus libros 1905 y Resultados y perspectivas, escritos poco después de la fallida revolución, y en toda su obra hasta sus últimos días, Trotsky desarrolla una particular concepción de la historia. La concibe como «una aproximación de las distintas etapas del camino y combinación de distintas fases, una amalgama de formas arcaicas y modernas». El capitalismo es un sistema internacional, y en las interrelaciones entre culturas y sistemas políticos, la historia deja siempre cabos sueltos.
«Un país atrasado asimila las conquistas materiales e intelectuales de las naciones avanzadas», llegará a escribir Trotsky. «Impelido a seguir a los países avanzados, un país atrasado no adopta las cosas en el mismo orden». Se ve obligado a
asimilar las cosas antes del plazo previsto, saltándose toda una serie de etapas intermedias.… [estos países atrasados]… rebajan con no poca frecuencia el valor de las conquistas tomadas del extranjero al asimilarlas a su propia cultura más primitiva… De esta ley universal del desarrollo desigual de la cultura se deriva otra… que calificaremos de ley de desarrollo combinado[***].
Esta teoría del «desarrollo desigual y combinado» sugiere la posibilidad de un «salto», una omisión de esas «etapas»: quizá pueda derribarse el orden autocrático sin la mediación del gobierno burgués. Reconfigurando un concepto de Marx y Engels, Trotsky invoca la «revolución permanente». No es el único izquierdista que utiliza el término: se apoya en las ideas de un heterodoxo marxista bielorruso, Aleksandr Gelfand «Parvus» –y hay otros que manejan conceptos similares–, pero será Trotsky quien lo emplee y desarrolle con más éxito.