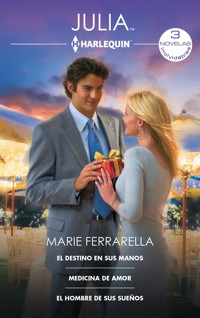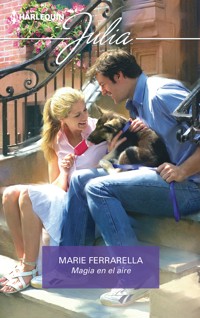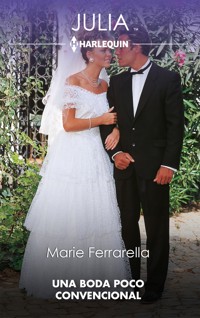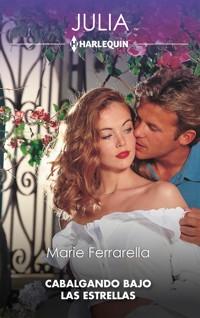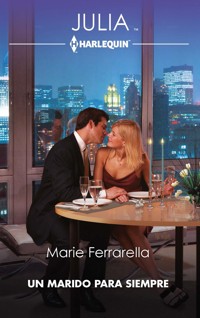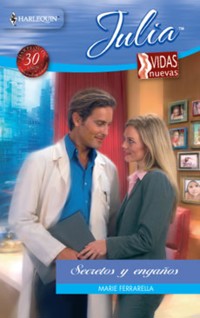
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Miniserie Julia
- Sprache: Spanisch
La reportera Ramona Tate tenía una misión que cumplir, pero Paul Armstrong, el guapísimo médico y director del Instituto de Fertilidad Armstrong, era un serio obstáculo para destapar los secretos de la famosa clínica. ¡Y para colmo, Ramona se encontró con que estaba enamorándose de él! ¿Qué pasaría cuando descubriese quién era? La misión de Paul en la vida era dirigir la prestigiosa clínica fundada por su familia y dar continuidad a ese legado, aunque su nueva jefa de prensa parecía decidida a minar su autoridad a la más mínima ocasión. Sin embargo, por algún motivo, encontraba irresistible a aquella rubia sin pelos en la lengua.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2010 Harlequin Books S.A. Todos los derechos reservados. SECRETOS Y ENGAÑOS, N.º 49 - enero 2011 Título original: Prescription for Romance Publicada originalmente por Silhouette® Books. Publicada en español en 2011
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV. Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia. ® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A. ® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-671-9746-4 Editor responsable: Luis Pugni
ePub X Publidisa
Secretos y engaños
MARIE FERRARELLA
Capítulo 1
El doctor Paul Armstrong estaba muy preocupado. Su hermana Olivia, una joven de aspecto frágil y enfermizo, estaba sentada frente a él en su despacho. Había acudido a verle en busca de ayuda, no sólo como hermano mayor, sino también como director del Instituto de Fertilidad Armstrong de la ciudad de Cambridge, en el estado de Massachussets.
Sabía que hablar de aquello no era fácil para su hermana, que le había explicado su historia entre sollozos, mientras apretaba un pañuelo de papel sobre su regazo.
¿Cuántas veces habría oído esa misma historia desde que había empezado a trabajar allí? Demasiadas, aunque no las suficientes, según parecía, como para volverse insensible a ella.
Olivia quería quedarse embarazada, pero hasta la fecha, le había confesado, todos sus intentos habían fracasado. Sin embargo, mientras ella le contaba sus cuitas con voz entrecortada, Paul empezó a sospechar que había algo que no estaba diciéndole, algo que iba más allá del ansia de tener un hijo.
—Olivia —le dijo con suavidad—, estás siendo demasiado dura contigo misma. Sólo tienes veintinueve años...
Ella lo miró angustiada, con los ojos llenos de lágrimas.
—Y llevo cinco intentando quedarme embarazada, Paul, cinco largos años de decepciones.
Aquello era algo que también había visto un sinfín de veces: la angustia en el rostro de mujeres que se sentían frustradas, mujeres que le suplicaban ayuda para hacer realidad el sueño de ser madres. Sin embargo, jamás había imaginado que un día vería esa expresión en el rostro de una de sus hermanas.
—Olivia, hay otros medios. Podrías adoptar un niño —le sugirió, con el mayor tacto posible.
Pero era evidente que para su hermana aquélla no era la solución.
—Quiero sentirlo crecer dentro de mí, Paul —le dijo apretando el puño contra su liso vientre.
Aunque Paul comprendía por lo que estaba pasando, se vio en la obligación de decirle lo mismo que le decía a todas las mujeres y parejas que acudían a él por el mismo problema.
—No es tan bonito como lo pintan, Livy. Un embarazo no es un camino de rosas.
Y eso asumiendo que pudiera ayudarla a quedarse embarazada, añadió para sus adentros.
Olivia sacudió la cabeza con obstinación.
—¿No entiendes que eso no me importa? —alargó los brazos por encima de la mesa que los separaba para tomar sus manos, suplicante—. Quiero tener un hijo. Ayúdame, Paul. Cueste lo que cueste, ayúdame.
Su vehemencia hizo que volviera a preguntarse si no habría algo más.
—Olivia, ¿va todo bien?
Ella soltó sus manos y se irguió en el asiento.
—Perfectamente.
—Livy, soy tu hermano. Si tienes algún problema me gustaría que hablaras conmigo con confianza.
—Estoy hablando contigo —replicó ella—. Estoy diciéndote que quiero tener un bebé. Como director de esta clínica deberías entenderlo —exhaló, esforzándose por contener las lágrimas, y le preguntó—: ¿Crees que podrías ayudarme?
A Paul no le pasó desapercibida la ironía de aquella situación: la hija del famoso experto en técnicas de fertilidad, el doctor Gerald Armstrong, era infértil. Era como si los dioses estuvieran riéndose. Por supuesto que intentaría ayudar a su hermana.
—Claro, seguro que podemos hacer algo.
En los últimos meses, sin embargo, se les había acusado de mala praxis, supuestamente por rumores difundidos por un antiguo empleado descontento. Se hablaba de cambio de óvulos y esperma, de cuestionables investigaciones, y de demasiados embarazos múltiples, todo lo cual había hecho que una nube de sospechas se cerniera sobre la clínica y el trabajo que habían desempeñado durante años.
Paul había centrado sus esfuerzos en poner remedio a aquella situación, y lo primero que había hecho había sido robarle a una importante escuela de medicina de San Francisco el tándem de investigadores Bonner-Demetrios, famoso en todo el mundo. «Y justo a tiempo», pensó mirando a su hermana.
—Acabamos de apuntarnos un tanto fichando a dos expertos de altos vuelos para que entren a formar parte de nuestra plantilla. Son la máxima autoridad en el campo de las investigaciones de técnicas de fertilidad. Te derivaré a uno de ellos.
Olivia asintió, aferrándose desesperada a las palabras de su hermano.
—¿Cómo se llama?
—Es el doctor Chance Demetrios. Si hay alguna posibilidad de que acabes teniendo náuseas por las mañanas, te aseguro que él la encontrará —le prometió Paul con una sonrisa. Hizo unas anotaciones en su libreta, arrancó la hoja, y se la tendió—. Sé que ahora mismo está libre; ¿quieres ir a hablar con él?
Olivia bajó la vista al papel que su hermano le había dado, y no entendió una sola palabra de lo que había escrito. Esperaba que el doctor Demetrios fuera capaz de descifrar aquellos garabatos.
—¿Estás seguro de que puede recibirme ahora?
La tímida sonrisa de chiquillo que Olivia recordaba tan bien de su niñez asomó a los labios de Paul. Derek, su otro hermano, era el que siempre acaparaba la atención de todos, el hermano sociable, chistoso y encantador, pero Paul era alguien con quien sabía que podía contar para cualquier cosa, alguien en quien se podía confiar y que, aunque no hablaba mucho, siempre que lo hacía era sincero.
—Pues claro —le aseguró él—. Soy su jefe. Chance te recibirá ahora mismo —se levantó, rodeó el escritorio y apretó la mano de su hermana—. ¿Seguro que no hay nada más que quieras decirme?
Olivia se puso en pie y se obligó a esbozar una sonrisa.
—Seguro.
Aquella respuesta no lo convenció.
—¿No habrá alguna cosa que no quieres decirme pero deberías?
—Sólo que te quiero —respondió Olivia poniéndose de puntillas para besarlo en la mejilla. Luego se apartó y, levantando el papel que le acababa de dar, añadió—: Gracias.
Paul deseó de todo corazón que Chance pudiera obrar el milagro que Olivia ansiaba.
—No hay de qué.
Su hermana salió del despacho cerrando la puerta tras de sí y Paul regresó a su asiento.
Apenas acababa de sentarse cuando volvió a abrirse la puerta, estaba vez sin que llamaran, aunque sólo fuera por guardar las formas. Fue su otra hermana, Lisa, la gerente administrativa de la clínica, quien irrumpió en su despacho como un torbellino.
Por lo general se la veía estresada, o satisfecha cuando otra pareja abandonaba la clínica feliz, habiendo conseguido el ansiado embarazo, pero en ese momento parecía dispuesta a arrancarle la cabeza a alguien.
—¿Sabes lo que ha hecho? —le espetó enfadada, cerrando de un portazo.
Ante un arranque de ira como aquél, Paul siempre trataba de mantener la calma porque así podía analizar mejor el problema.
—¿Quién? —le preguntó muy tranquilo.
Lisa lo miró como si pensara que estaba haciéndose el tonto.
—Derek, naturalmente.
—Oh. Naturalmente —repitió él. Inspiró y, pacientemente, y no era la primera vez, apuntó—: Lisa, a pesar de lo que se cree y de que sea un recurso muy manido en las películas, el que Derek y yo seamos gemelos no significa que tenga una conexión psíquica con él, y no, no sé qué ha hecho esta vez —le sonrió de manera indulgente—. Pero estoy seguro de que me lo vas a contar.
Lisa resopló con tal irritación que Paul no habría sabido decir si en ese momento estaba más enfadada con Derek o con él.
—Pues que ha contratado a alguien para... Espera, quiero escoger bien las palabras —dijo levantando la mano, por si Paul pensaba interrumpirla—. Me ha dicho que lo ha hecho porque necesitábamos a alguien que nos ayudara a «reparar» nuestra imagen —puso los brazos en jarras con los puños apretados—. Soy la gerente de la clínica, y Derek ha contratado a una jefa de prensa sin decirme nada.
Paul suspiró.
—¿A qué te refieres?
—Una jefa de prensa, Paul —repitió ella, cada vez más enfadada—. ¡Derek ha contratado a una condenada portavoz para que hable en nombre de la clínica!
—¿Y qué problema hay? —inquirió él, confundido. Lisa lanzó las manos al aire en un gesto de desesperación.
—Para ser tan inteligente como eres, Paul, a veces puedes ser bastante espeso. La cuestión es que Derek es el director financiero, y que no puede contratar a nadie sin consultarnos antes. Se supone que, cuando se trata de un puesto importante, tenemos que evaluar a los posibles candidatos entre los tres, ¿recuerdas? —sin esperar una respuesta, siguió hablando—. A mí me parece que Derek está empezando a creerse Julio César.
Lisa era la pequeña de la familia, y como tal era muy dada a la exageración.
—¿No crees que te estás pasando un poco, Lisa? A mí tampoco me parece bien que Derek haya hecho algo así sin consultarnos, pero de ahí a compararlo con Julio César...
—No lo estoy comparando con Julio César —replicó ella—: estoy diciendo que se cree que es Julio César. Pero la cuestión de fondo es —añadió con una sacudida de su corto cabello negro— que no necesitamos una jefa de prensa.
Paul asintió.
—Bueno, al menos estamos de acuerdo en eso.
—Bien, pues arréglalo —le exigió Olivia. Y cuando él enarcó una ceja a modo de interrogación, le presionó—: Despídela.
Aunque estaba de acuerdo con su hermana, Paul quería ser justo, y para eso tendría que hablar con Derek y averiguar cómo se le había ocurrido hacer algo así.
—¿Dónde está Derek?
Lisa suspiró.
—No tengo ni idea. Ya sabes cómo es: todo el día de un lado a otro, con esa agenda tan apretada que tiene. Pero sí sé dónde está la chica a la que ha contratado —le dijo triunfante—. Está en el despacho que ocupaba Connie Winston —le informó. Connie era un miembro de la junta directiva que se había jubilado hacía poco. Y como si no hubiese dicho aún todo lo que quería decir, añadió—: Derek no tiene derecho a pasar por encima de nosotros.
Paul, que siempre estaba dispuesto a concederle a todo el mundo el beneficio de la duda, respondió:
—Probablemente ni siquiera es consciente de haberlo hecho. Ya sabes cómo se impacienta cuando las cosas no van tan deprisa como le parece que deberían ir —se encogió de hombros con filosofía—. No tiene la paciencia de un científico.
—Suerte que tú sí —dijo Lisa—. Y ahora deshazte de esa mujer y cuando encuentres a Derek y cántale las cuarenta.
Paul se rió y sacudió la cabeza.
—Si le cantara las cuarenta a todos los que se lo merecen, me quedaría sin voz.
Lisa frunció el ceño.
—O sea, que no piensas decirle a Derek que deje de tomar decisiones sin consultarnos.
—¿Acaso he dicho yo eso? —se quedó mirando a Lisa hasta que ella negó con la cabeza—. Hablaré con él —le dijo, y luego añadió—: Aunque no creo que sirva de nada.
—Supongo que tienes razón —se vio obligada a admitir ella—. Pero nunca se sabe, a lo mejor esta vez hay suerte. Pero antes tienes que enseñarle la puerta a esa mujer —recalcó.
Había veces que Lisa se comportaba como un perro hambriento con un hueso: se negaba a soltarlo, y Paul sabía que no lo dejaría tranquilo hasta que la hubiese complacido. Se levantó de su silla.
—¿Has dicho en el antiguo despacho de Connie Winston?
Lisa asintió.
—Se supone que dirigimos la clínica entre los tres. Es el Instituto de Fertilidad Armstrong, no el Instituto de Fertilidad Derek Armstrong. Y en todo caso debería llevar el nombre de papá, no el de Derek.
Paul le puso las manos en los hombros e intentó apaciguarla.
—Inspira, Lisa, y cálmate. Hay problemas mucho más graves que ése en el mundo. En comparación el que Derek tenga delirios de rey es una nimiedad.
—De emperador —corrigió Lisa obstinadamente. Paul cerró los ojos irritado; no iba a dejarse vencer por una cuestión semántica.
—Lo que tú digas.
Sabía que Lisa no lo dejaría respirar hasta que hubiese despedido a aquella mujer, y aunque tendía a ponerse hecha una furia por nada, tenía razón: Derek no debería haber contratado a esa persona sin siquiera habérselo comentado. Antes ese puesto ni había existido. ¿De verdad pensaba que necesitaban a alguien para devolver a la clínica su prestigio? ¿Lo habría hecho por salvaguardar el buen nombre de su padre?
El doctor Gerald Armstrong se había convertido prácticamente en un mito. A Paul no le avergonzaba admitir que lo reverenciaba, y que admiraba el revolucionario trabajo de investigación que había llevado a cabo, pero durante su infancia y adolescencia siempre había tenido la impresión de que su padre tenía tiempo para todo el mundo excepto para su propia familia. Y sabía que su madre se había sentido igual. Gerald Armstrong siempre había estado demasiado ocupado labrándose un nombre en su profesión como para disfrutar de aquél por el que sus hijos lo llamaban: «papá».
Sin embargo, todo aquello era ya agua pasada. Un hombre era lo que era, y Gerald Armstrong era un médico excelente, un visionario, y la última esperanza para tantas y tantas mujeres a quienes les habían dicho que jamás podrían tener un hijo en sus brazos.
El resto: sus defectos, sus escarceos con otras mujeres, sus obsesiones... en fin, todo eso podía perdonárselo, se dijo Paul momentos después, mientras avanzaba por el pasillo hacia el despacho donde según su hermana encontraría el último error de su hermano. Y no podía estar más de acuerdo en que era un error. No podían malgastar dinero en algo así; traer a aquellos investigadores de San Francisco no les había salido precisamente barato.
Al llegar a la puerta del despacho en cuestión, Paul llamó a la puerta, y al no recibir respuesta, volvió a llamar. Estaba a punto de volver a intentarlo cuando una voz melodiosa contestó desde dentro: «Adelante». Parecía que el objeto de la ira de su hermana sí estaba allí después de todo.
No se le daba bien despedir a la gente. De hecho, nunca había despedido a ningún empleado. Estaba satisfecho con el personal que había contratado hasta el momento y no había visto motivo para despedir a nadie.
Giró el pomo, empujó la puerta y entró, sin saber qué esperar. No estaba preparado para lo que vio. Sentada tras la mesa había una esbelta rubia con unas curvas que harían flaquear las rodillas de cualquier hombre. Cuando levantó la cabeza los ojos más límpidos y azules que había visto nunca se posaron en él, y de inmediato la palabra «preciosa» surgió de entre las telarañas que habían tomado a su mente como rehén. Tardó un momento en darse cuenta de que estaba conteniendo el aliento.
No daba la imagen de una mujer preparada para lidiar con las sabandijas que intentaban difamar a la clínica. Era más como una princesa de un cuento de hadas, salida de la imaginación de un enamorado.
Su rostro pareció iluminarse cuando vio quién había entrado en el despacho, y se deshizo en sonrisas.
—Hola, señor Armstrong —se irguió en su asiento, como si estuviera dispuesta a levantarse como un resorte para hacer lo que le pidiera—. ¿Qué puedo hacer por usted?
Paul hizo de tripas corazón, y en el tono más amable posible, porque era incapaz de ser cruel, le dijo:
—Me temo que tendrá que recoger sus cosas y marcharse.
La sonrisa se desvaneció del perfecto rostro de la joven, para ser reemplazada por una expresión de perplejidad.
—¿Perdón?
Paul odiaba tener que hacer aquello. Volvió a intentarlo, esa vez en un tono aún más amable.
—Creo que ha habido un error —dijo incómodo. Desde luego aquello no era su fuerte—. Lo que quiero decir es que no necesitamos una jefa de prensa.
La joven, sin embargo, no parecía dispuesta a irse sin presentar batalla.
—Pero si acaba de contratarme —protestó airada.
Pero curiosamente no parecía enfadada, y eso lo extrañó. Más bien daba la impresión de que estuviera decidida a no ceder ni un ápice. Sólo entonces cayó en la cuenta de que pensaba que con quien estaba hablando era con su hermano. Debía aclarar eso antes de continuar.
—No, no es verdad —comenzó, pero ella no le dejó seguir.
—Pues claro que sí —insistió—. Ayer. Estábamos en su despacho y me dijo que estaba contratada —sus ojos azules escrutaron su rostro—. ¿Ha pasado algo? —quiso saber—. Ni siquiera he empezado a trabajar, así que no puedo haber hecho nada para que me despida.
—Yo no quiero despedirla —replicó Paul, y era verdad—. Pero es que para empezar ni siquiera la habría contratado...
—¡Pero sí lo hizo! —le recordó ella con el mismo ardor.
—No, no fui yo —le dijo él de nuevo—. Fue mi hermano.
Ella entornó los ojos y por el modo en que frunció el ceño era evidente que no se lo tragaba.
—Ya, su gemelo malvado, ¿no? —le espetó con sarcasmo.
«Por fin», pensó Paul.
—Bueno, no suelo pensar así de él, pero ahora que lo dice... sí.
La joven se quedó mirándolo como si estuviera loco.
—¿Eh?
Paul, que creía que por fin había entendido, vio que sus intentos se dispersaban como semillas de diente de león empujadas por el viento.
—Quizá debería explicarle...
—Sí, creo que debería —asintió ella, como si le estuviera costando mantener las formas.
Y visto desde su perspectiva, Paul no podía culparla por ello.
Capítulo 2
Ramona Tate podía fingir descaro y arrogancia con total naturalidad. Nunca le había costado lo más mínimo, y el campo que había escogido en su trabajo, el del periodismo de investigación, no había hecho sino afinar esa habilidad. Podía engañar a quien se lo propusiera y conseguir prácticamente cualquier cosa.
Como no había pasado por la fase del patito feo, sino que había sido un cisne desde el día de su nacimiento, Ramona había tenido que demostrar su valía constantemente a lo largo de toda su vida. La gente solía pensar que sólo porque era guapa no tenía cerebro, y que se había acostado con un montón de tipos para llegar donde había llegado. Y no podían estar más equivocados.
Aunque había sido bendecida con un coeficiente intelectual que casi la clasificaba como superdotada, Ramona tenía que esforzarse en su trabajo el doble que cualquier otra persona para que la tomasen en serio y no la despreciasen, poniéndole la etiqueta de «otra cara bonita de cabeza hueca». Y no sólo eso; más de una vez tenía que poner a los hombres en su sitio, con educación, pero de un modo firme y claro, cuando se tomaban demasiadas licencias con ella. Además, libraba sus batallas sin ayuda de nadie, y protegía su vida privada con gran celo.
Como las injusticias y los abusos, fueran del tipo que fueran, la indignaban, en el periodismo de investigación se había encontrado desde un primer momento como pez en el agua. De hecho, a sus veinticinco años ya había destapado varios casos importantes de prácticas fraudulentas. Entre ellos, por ejemplo, estaba el de una de las aseguradoras de mayor peso en el país, y el de un médico que había defraudado al Estado a través del programa de asistencia sanitaria a personas mayores de sesenta y cinco años, cobrando por el tratamiento de supuestas enfermedades de pacientes inexistentes. En ambos casos había tenido que infiltrarse como reportera encubierta para conseguir la información necesaria para probar sus acusaciones.
Y por eso mismo estaba allí, en el Instituto de Fertilidad Armstrong. Antaño encumbrado por haberse convertido en un bastión de esperanza para las parejas infértiles, el éxito de la clínica había generado una considerable envidia entre la competencia que había hecho que se la empezase a mirar con lupa. Ese escrutinio, a su vez, había dado paso a oscuros rumores, algunos de los cuales probablemente eran fundados, y otros que casi con toda seguridad no lo eran.
Ésa iba a ser su misión: separar la verdad de la mentira, aunque tuviera que escarbar para dar con la primera. Sin embargo, Ramona también estaba haciendo aquello por una razón personal: para poder tener acceso a los archivos de la clínica, donde esperaba encontrar algo que quizá pudiera salvar la vida a la mujer que la había traído al mundo y que la había criado sola.
A su madre, Katherine, le habían diagnosticado leucemia hacía seis meses, y no tenía un buen pronóstico. Si no se hacía algo pronto para atajar el avance de la enfermedad, no sobreviviría mucho tiempo.
Necesitaba con urgencia un trasplante de médula ósea, y Ramona habría hecho gustosa de donante, le habría dado cualquier órgano de su cuerpo, pero por desgracia, como solía suceder, las células de su médula no eran compatibles con las de su madre.
Sin embargo, había un hálito de esperanza, algo que Ramona había recordado al reencontrarse cierto papel en una caja guardada en un armario. Su madre era una de esas personas que no tiraban nada; sólo cambiaban las cosas de sitio de cuando en cuando. Y en una caja, de las muchas que tenía en su casa, entre un montón de papeles de hacía al menos veinte años, Ramona había vuelto a encontrar un viejo recibo del Instituto de Fertilidad Armstrong por el pago de una donación de óvulos.
Su madre se había decidido a hacer aquello acuciada por la necesidad, pues no ganaba suficiente dinero con los trabajos que le iban saliendo para sacarlas adelante a ambas. «Además, pensé que así alguna pobre pareja sin hijos conocería la felicidad que tú me diste», le había explicado el día que lo había descubierto y le había preguntado sobre aquel recibo.
La única esperanza que le quedaba a Ramona era que la clínica hubiera utilizado los óvulos, y que en algún lugar tuviese un hermano o hermana que pudiese ser un donante compatible. Eso era para ella muchísimo más importante que destapar un escándalo.
Pero no podría hacer ninguna de las dos cosas si aquel tipo, que parecía tener un trastorno de personalidad, la echaba. Si no estaba dentro no podría acceder a los archivos. Antes de embarcarse en aquello había llamado a la clínica para preguntar si podrían ayudarla, y la mujer al otro lado de la línea le había contestado en un tono brusco que eso sería una violación del derecho a la privacidad de sus clientes. Ya, como si a los Armstrong y a sus empleados les importase lo más mínimo la gente que se ponía en sus manos...
—El problema es que la persona que la contrató no tenía las competencias necesarias para hacerlo.
Ramona estaba empezando a perder la paciencia.
—No entiendo nada —le dijo esbozando una sonrisa que esperó que no resultara muy falsa.
Paul se dio cuenta de que no había aclarado la cuestión principal, lo que desembrollaría al instante el resto... o eso esperaba, y dio marcha atrás.
—Lo que ha dicho antes... sí, tengo un hermano gemelo, Derek, que es quien la contrató.
—¿Entonces no es usted Derek Armstrong? —inquirió ella con incredulidad.
«Por fin; algo de luz al final de túnel», pensó Paul aliviado.
—No, yo soy Paul, Paul Armstrong.
Gemelos... ¿Cómo se le podía haber pasado eso?, se preguntó Ramona irritada. Había estado tan ocupada reuniendo toda su artillería pesada, y la había enfadado tanto que se hubieran negado a darle la información que necesitaba, que no se había parado a averiguar, antes de ir allí, quién era quién en la familia Armstrong. Tenía que ser más concienzuda en su trabajo, se reprendió.
Ladeó la cabeza y estudió al hombre frente a ella, haciendo un esfuerzo por parecer dulce y encantadora. Sabía que si se lo proponía podía ser irresistible, y acalló la voz de su conciencia recordándose que si estaba haciendo aquello era por su madre.
—Ahora que lo dice, parece un poco más robusto y atlético que ayer... que su hermano, quiero decir.
Ella no era precisamente bajita con su metro setenta y cuatro, pero aquel hombre era mucho, muchísimo más alto que ella. Y de pie como estaba, mientras que ella permanecía sentada, parecía más alto aún.
Ramona fijó sus ojos en los de él, suplicante, con una mirada de estudiada inocencia a la que había recurrido en más de una ocasión.
—Entonces... su hermano... ¿no puede contratarme?
Bueno, parecía que al fin empezaba a entenderlo, pensó Paul.
—No, no puede tomar él solo esa clase de decisiones.
Ella volvió a ladear la cabeza y lo miró de un modo provocador.
—¿Y si usted estuviera de acuerdo? A Paul de pronto le pareció que hacía calor allí.
—No, yo... También es necesaria la aprobación de Lisa —se oyó decir a sí mismo con voz ronca.
¿Cuántos miembros de la familia trabajaban en la clínica?, se preguntó Ramona, y sin perder la sonrisa, repitió: