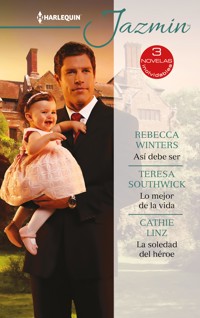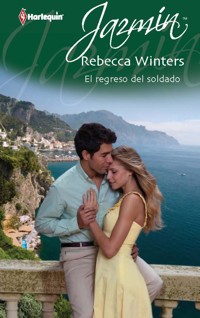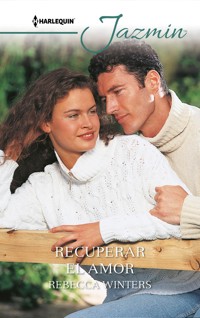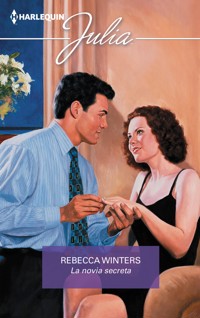2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Jazmín
- Sprache: Spanisch
Esposa de día. A cambio de que se casara con él, Perseus Kostopoulos estaba dispuesto a concederle a Samantha Telford tres deseos. Pero Perseus no era un genio, ni siquiera un atractivo príncipe azul… de hecho, tenía una terrible cicatriz en la cara. Con el fin de dejar las cosas definitivamente arregladas con su antigua novia, Perseus había decidido regresar a casa con una esposa, Samantha. Un matrimonio práctico, en el que ella solo sería su mujer durante el día. Sin embargo, el cumplimiento de sus tres deseos no era lo que había llevado a Samantha hasta allí. Perseus era el premio que ella estaba buscando…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1997 Rebecca Winters
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Solo un deseo, n.º 2582 - noviembre 2015
Título original: Bride by Day
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 1998
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Jazmín y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-687-7288-2
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
–SOY Sam Telford, de la agencia de limpieza Manhattan Office Cleaners. Me jefe me ha dicho que querían verme.
Samantha, que prefería que la llamaran por la abreviatura de su nombre, se había visto obligada a salir corriendo de su apartamento y sorprendida por uno de los típicos aguaceros de primeros de mayo. Estaba tan mojada que no se atrevió a sentarse en ninguno de los sillones tapizados.
La elegante secretaria la miró con vago desdén.
–¿Es usted la persona que limpió la oficina anoche?
–Sí.
–Entonces es usted. Ya pasan de las dos, la esperábamos hace tiempo.
–He estado en clase toda la mañana. Mi jefe no ha podido ponerse en contacto conmigo hasta que no he vuelto a mi apartamento. Evidentemente, ha pasado algo.
–Sí. Por favor, espere un momento.
Sam se mordió el labio inferior. No podía permitirse el lujo de perder su única fuente de ingresos. Solo le quedaban cien dólares y contaba con la siguiente paga. Estaba contenta de tener un trabajo, y prefería morir antes que pedirle dinero a su padre, el famoso pintor de retratos de fama internacional que nunca había reconocido su existencia como ser humano y menos como hija
En el departamento de arte había oído rumores de que su padre estaba viviendo en Sicilia con su última amante.
Algún día conseguiría un rotundo éxito como artista, aunque le fuera la vida en ello, y se lo echaría a la cara. Vivía soñando con el momento del enfrentamiento, estaba impaciente por demostrarle que podía tener éxito por sí misma, sin él.
Su padre había conseguido lo que quería, pero ya se encargaría ella de que acabase su suerte.
–¿Señorita Telford? El señor Kostopoulos ya puede recibirla.
El nerviosismo de Sam aumentó. Kostopoulos Shipping & Export era la empresa propietaria del impresionante edificio de oficinas de sesenta y ocho pisos afincado en Upper West Side de la ciudad de Nueva York.
Vacilante, cruzó la puerta de hoja doble que conducía al despacho que había limpiado hacía menos de dieciocho horas. Con vergüenza, oyó rechinar sus zapatillas de deporte en los suelos de mármol, anunciando su entrada de forma inequívoca.
Automáticamente, sus ojos viajaron hacia una pared. Con alivio, vio que el Picasso seguía allí. Por un momento, Sam había temido que hubiera habido un robo durante la noche. Ese cuadro debía estar en un museo; sin embargo, era parte de una colección privada que solo unos pocos tenían el privilegio de ver.
El sencillo lienzo en el que se veía un par de manos sujetando un ramo de flores tenía que ser un original, pensó Sam reconociendo que era una versión desconocida del Petit Fleur de Picasso.
Supuso que el señor Kostopoulos había pagado una fortuna por semejante tesoro.
Por fin, su mirada se posó en el poderoso hombre que dominaba la estancia con rasgos de dios griego.
Estaba junto a la ventana, totalmente ajeno al lujo que lo rodeaba. Mostraba su perfil derecho mientras miraba fijamente a un punto que solo él podía ver.
Inmersa en el mundo de color del arte en el que vivía, a Sam le intrigó inmediatamente ese cabello negro excesivamente largo. Le sugirió un abismo negro en el que el sol no podía penetrar. Imaginó que aquel era el color de la oscuridad antes de que Dios hiciera la luz.
Los rasgos aquilinos y las cejas, a semejanza de alas de águila, le daban ese aire figura hipnotizante. Pero para Sam, era la cicatriz de cinco centímetros a lo largo de la parte derecha de la mandíbula lo que lo hacía tan interesante. Parecía ser una vieja cicatriz, pero resaltaba porque ese hombre, probablemente, tenía que afeitarse dos veces al día.
Su aspecto era de persona que no temía nada. Y ya que ganaba más dinero que lo que la mayoría de las personas ricas consideraban decente, ¿por qué no se había tratado la cicatriz con cirugía plástica?
–Vamos, pase, señorita Telford.
De repente, Sam se convirtió en el centro de un incómodo examen al que él la sometió. Esos ojos negros se pasearon por ella y, sin duda, encontraron su apariencia y su persona de mal gusto.
Su metro sesenta y tres de estatura parecía diminuto ahí de pie con los pantalones vaqueros y la camisa empapados.
Quizá fuese el pelo lo que desagradaba a ese imperioso hombre. Esa mañana, Sam tenía tanta prisa por llegar a tiempo para presentar su proyecto de fin de carrera en la universidad que no había podido encontrar su pañuelo favorito para recogerse el cabello; en su lugar, había utilizado los restos de una red, diseñada por ella para colgar tiestos, y se había atado el pelo con ella. Sus cabellos, rubios, espesos y rizados, parecían un plumero así recogidos.
El ambiente estaba muy tenso.
–Mi secretaria ha dicho que usted fue la persona que limpió esta oficina anoche.
Kostopoulos hablaba un inglés impecable con la voz más profunda que Sam había oído en su vida. A pesar de lo cual, notó ciertos rastros de un atractivo acento griego. «Reconócelo, Sam, es el hombre más guapo que has visto en tu vida… y en tus sueños».
–Así es.
–¿Qué le ha pasado al hombre que limpia esta suite normalmente?
–Jack no se encontraba bien y se fue a casa, después de pedirme el favor de que terminara yo por él.
–Iré directamente al grano. Anoche, cuando estaba en el avión, en el vuelo de Atenas a Nueva York, se hizo una llamada de vital importancia a esta oficina. Mi secretaria intentó ponerse en contacto conmigo en el momento, pero había demasiada electricidad estática y, al final, dejó el número de teléfono encima de mi escritorio. Vine aquí directamente desde el aeropuerto, pero la nota había desaparecido.
Aún no la había acusado, pero fácil de deducir.
Se apartó una hebra de pelo de la frente, consciente de aquellos inquisitivos ojos fijos siguiendo el movimiento de su mano, cuyas uñas rotas y dedos manchados de aceite eran lo opuesto a las inmaculadas manos de la secretaria.
Sam no era la clase de persona que envidiara a otra mujer; pero por primera vez en su vida, deseó ser la clase de belleza que podía atraer a un hombre como él.
–Llevo seis meses limpiando las oficinas de este edificio y sé perfectamente que no debo tocar nada. Lo único que hice anoche fue quitar el polvo, pasar la aspiradora y limpiar los cuartos de baño.
Él arrugó el ceño con gesto intimidante.
–¿Y no vio nada encima de este escritorio?
–No. Estaba exactamente como está ahora, sin nada, como si acabaran de haberlo traído de la tienda –no debería haber dicho eso, sabía que no debería haberlo dicho. Decir lo que pensaba era uno de sus principales defectos.
–¿Recuerda haber vaciado la papelera? –inquirió él.
Sam alzó su redondeada barbilla.
–Lo habría hecho si hubiera habido algo en ella.
Él hizo una mueca con los labios. Sin duda, la estaba considerando una descarada. Obviamente insatisfecho con las respuestas de Sam, llamó a su secretaria por el interfono.
–Por favor, venga, señora Athas, y traiga el papel.
Unos segundos después, la secretaria entró en aquel santuario. Llevaba una libreta de notas de papel amarillo.
El color del papel avivó la memoria de Sam, que lanzó un gruñido, alertando a su inquisidor.
–¿Iba a decir algo? –preguntó él con un brillo frío en los ojos.
–Yo… acabo de recordar que… anoche vi un papel amarillo en el suelo, al lado de la papelera. Supuse que alguien lo había tirado desde lejos y no había acertado…
El hombre apretó los labios, gesto que no le pasó desapercibido a Sam, que tembló de pies a cabeza.
–Y como era exactamente lo que necesitaba… me lo metí en el bolsillo.
Él se había llevado las manos a las caderas y la secretaria, convenientemente, había desaparecido. Sam lo tomó como un mal presagio.
–Explíqueme por qué sacó de mi oficina el papel que supuestamente no valía nada.
¡Su arrogancia era excesiva!
–Desde luego que puedo explicarlo, y perfectamente –contestó ella con las mejillas encendidas.
–Pues por su bien, será mejor que así sea.
A Sam no le gustaba que la amenazaran, aunque comenzó a explicar:
–Estaba pasando la aspiradora por debajo de su escritorio cuando vi la clase de papel que justo necesitaba para terminar mi collage.
–¿Su collage?
–Sí, mi proyecto de fin de carrera –respondió ella–. Al principio del semestre, mi profesor, el doctor Giddings, nos dijo que solo podíamos utilizar trozos de papel tirados en el césped, en la tierra, en las aceras de las calles o en los suelos de los edificios. Nos prohibió rebuscar en las basuras, o recortar para alterar formas. Todo tenía que ir al collage tal y como se había encontrado.
Apasionándose con el tema, Sam continuó:
–A excepción de periódicos, guías de teléfonos y cartón, podíamos utilizar cualquier clase de papel. El propósito del proyecto era ser tan original como fuera posible y, al mismo tiempo, crear un diseño interesante digno de ser colgado en una galería de arte.
Sin pararse a respirar, Sam explicó:
–Cuando el doctor Giddings nos dio las directrices del proyecto, no me di cuenta de lo divertido que sería. Llevo semanas recorriendo la ciudad con los ojos pegados al suelo, y he encontrado las cosas más inverosímiles… que ahora están pegadas al lienzo.
Los ojos de él se habían vuelto impenetrables.
–¿Así que me está diciendo que la nota que mi secretaria dejó encima de mi escritorio es ahora parte de su collage?
–Sí, pero no lo quité de su escritorio. Al cerrar la puerta, debió haber corriente y el papel se cayó al suelo.
Mientras Sam hablaba, él se pasó una bronceada mano por su radiante pelo negro, y Sam no pudo evitar desear enterrar los dedos en aquella espesura.
¿Qué le pasaba? Hasta el momento, nunca había mostrado interés en los hombres que habían dado muestras de querer una relación con ella. Sin embargo, el señor Kostopoulos, un perfecto desconocido, había encendido un fuego en su interior que la había sorprendido por su fuerza.
–Su explicación es increíblemente absurda; por lo tanto, estoy casi inclinado a creer que me está diciendo la verdad.
–No es más absurdo que el hecho de que usted tenga un Picasso colgado de la pared.
Él parpadeó.
–¿Qué tiene que ver el Picasso con lo que estamos hablando?
Evidentemente, ese hombre no estaba acostumbrado a que nadie se enfrentara a él. A Sam le produjo un inesperado placer hacerlo.
–Todo. Usted es un amante del arte, y posiblemente incapaz de pintar una línea derecha.
Otra equivocación entre muchas; sin embargo, ese hombre la había hecho perder el control.
–El doctor Giddings es un artista que, desde luego, no sabe nada de negocios –continuó ella–. Pero la cuestión es que tanto a él como a usted les gusta Picasso. Sin embargo, mientras usted gasta millones en arte para poder contemplarlo desde su cómodo asiento, mi pobre profesor, que probablemente no se convertirá en una leyenda hasta mucho después de muerto, nos ha hecho estudiar a Picasso y poner a prueba su credo.
El hombre que estaba delante de ella la miró incrédulo.
–¿Qué credo?
–Que la belleza puede provenir de cualquier parte. Como discípulo que fue de Picasso, el doctor Giddings nos ha desafiado a crear belleza a partir de los desperdicios de papel que nos encontráramos.
Durante un instante, sus miradas se encontraron, lo que dejó a Sam sin respiración momentáneamente.
Después de una eternidad…
–¿Dónde está… esa obra de arte? –preguntó él en tono inconfundiblemente burlón.
No la había creído.
Sam sintió la adrenalina correrle por el cuerpo.
–En la universidad –respondió ella desafiante.
–Muy bien. En ese caso, vamos allí por la obra de arte.
–La nota está pegada con pasta para pegar papel. Si intentara despegarla, estropearía el collage.
Y su proyecto era el pasaporte a un brillante futuro, un futuro con el que pretendía humillar a su padre algún día. No estaba dispuesta a estropear algo que tanto tiempo y esfuerzo le había costado lograr. ¡Ni por el señor Kostopoulos ni por nadie!
–Y aunque consiguiera despegarlo, es muy posible que ya no pudiera leer lo que había escrito en él.
Observó cómo el pecho de él se agitaba con la respiración.
–En ese caso, será mejor que los dioses le sean favorables hoy. Necesito ese número y no le va a servir de nada intentar disuadirme con esos ojos de cordero degollado.
–Cordero degollado…
–Se lo advierto, las lágrimas no me afectan en lo más mínimo.
Sam apretó los dientes.
–Ni a mí los billones de un hombre. Usted cree que es un dios invencible que puede hacer temblar a los simples mortales con solo arrugar el ceño. ¡Pues bien, señor Kostopoulos, esta mortal no se deja intimidar! La persona que dejó ese número de teléfono volverá a llamarlo. Y si su secretaria fuese tan extraordinaria, debería haber anotado el número en una de esas libretas que tienen papel de copia. ¡Y su número de teléfono no puede ser más importante que mi proyecto de fin de carrera!
Después de aquella declaración, los rasgos de él parecían esculpidos en piedra.
–Debido a que usted no sabe absolutamente nada de mi vida, a excepción de los cotilleos que haya podido oír en este edificio, dejaré pasar su comentario.
Desgraciadamente, la verdad de las palabras del señor Kostopoulos la hizo enrojecer y avergonzarse.
–Siento mucho haberme exaltado, señor Kostopoulos, y siento mucho lo que ha ocurrido. Pero el problema es que no estoy segura de que el profesor esté ahí. Es fin de semana y el edificio podría estar ya cerrado hasta el lunes.
–En ese caso, tendremos que encontrar a alguien que nos deje entrar. O también puede usted llamar al profesor y…
–Pero…
–¿Nos vamos ya?
El ignoró el malestar de Sam y caminó hacia la puerta de su ascensor privado, más pequeña que las de los ascensores públicos. Al lado de un metro noventa, Sam se sentía minúscula. El señor Kostopoulos apretó un botón y la puerta se cerró.
El ascensor bajó más de sesenta pisos hasta el aparcamiento, en los sótanos. Durante el descenso, accidentalmente, el brazo de Sam rozó el de ese hombre, haciéndola insoportablemente consciente de su duro y poderoso cuerpo, y del débil olor a jabón mezclado con su olor a hombre.
Instintivamente, sintió que el poderoso señor Kostopoulos era un mortal único que creaba su propio destino. Nunca había conocido a nadie remotamente parecido a él. Aunque le costaba admitirlo, la excitaba y la asustaba. Ese número de teléfono debía ser sumamente importante para que un hombre así recurriese a esos extremos, y un sexto sentido le dijo que no debía ser un asunto de negocios.
El instinto de supervivencia la hizo mantenerse rígida y sin tocarlo. Entre las cuatro paredes del ascensor, Sam no quería que ese hombre le leyese más pensamientos. El presidente de un complejo industrial como aquel no llegaba a ese puesto sin poseer una increíble capacidad para adivinar las debilidades de la gente y utilizarlas en provecho propio.
Al salir del ascensor, un hombre con bigote había dejado un Mercedes negro delante de la puerta. Dio un paso adelante y ayudó a Sam a acoplarse en el asiento mientras el señor Kostopoulos ocupaba su sitio al volante.
Los dos hombres conversaron en griego. Sam había estudiado español y francés en el instituto, pero cualquier lengua que no fuera una lengua romance era un jeroglífico indescifrable para ella.
Cuando el otro hombre rio, Sam temió que el magnate le hubiera contado a su empleado lo que creía que era una invención de ella.
Evidentemente, el señor Kostopoulos no la creería hasta no tener la nota en la mano. Por suerte, había sido honesta con él y podía demostrarlo. No obstante, no le gustaba que hablaran de ella a sus espaldas.
Una vez que salieron del aparcamiento y se encontraron en medio del tráfico, una voz profunda murmuró:
–Tranquila, thespinis. George me estaba contando la última travesura de su hijo. Tus secretos y tus culpas están aún a salvo conmigo.
¡Cielos, ese hombre podía leerle el pensamiento! ¿Tan transparente era ella?
–De momento, lo único que necesito es que me indique la dirección. Y recuerde que tengo una cita a las cuatro y media.
–Lo tendré en cuenta, pero yo no puedo hacer nada por aliviar el tráfico, ni tampoco podré hacer nada si el departamento de arte está cerrado. Y ahora, doble en la siguiente esquina.
El callejeó por las calles de Nueva York con la habilidad de un taxista.
–Le aseguro que si me está intentando distraer o engañar, antes de que caiga la tarde se habrá quedado sin trabajo.
Sam echaba chispas.
–Dado que solo me quedan cien dólares en el banco, no sería lógico que arriesgase mi trabajo en Manhattan Cleaners. Aunque, por supuesto, eso es algo que usted jamás lograría comprender.
Al oír la risa burlona de él, Sam sintió un extraño placer en todo el cuerpo.
–¿Cree que no me acuerdo de lo que era ir descalzo por Serifos haciendo los trabajos que ningún otro quería hacer y solo por unos drachmas al día?
A Sam le llevó un momento darse cuenta de que él le había dejado entrever un mínima parte del hombre que se escondía tras esa capa de sofisticación… a menos, por supuesto, que lo que estuviera haciendo fuera ganarse su compasión. En cuyo caso, lo estaba haciendo muy bien, pero ella no iba a permitirle salirse con la suya.
–Creo recordar haber leído lo mismo sobre Aristóteles Onassis –comentó Sam.
–Nuestros comienzos no son muy diferentes –concedió él.
Como la mayoría de la gente, Sam había supuesto que el señor Kostopoulos venía de una familia rica y que había aprendido a emplear el dinero heredado hasta elevarlo a niveles astronómicos.
El hecho de que hubiera sido un niño pobre y sucio en Grecia que, a base de empeño y trabajo, se hubiera elevado a las alturas olímpicas en las que se encontraba ahora, lo hacía un adversario mucho más peligroso, un adversario al que no podía dejar de admirar, a pesar de sus modales tiránicos.
Sam quería saber más sobre él, pero no estaba en posición de hacer preguntas. Lo único que sabía del señor Kostopoulos era lo que leía en los periódicos y en las revistas, y lo que la gente que trabajaba en el edificio le contaba.
Después de conocerlo en persona, le parecía aún más enigmático de lo que se había imaginado tras leer la descripción que los periodistas hacían de él. También era más atractivo… y conducía demasiado de prisa.
El señor Kostopoulos paró el coche en una zona de la facultad reservada para aparcar a los que trabajaban allí.
–La grúa se lleva los coches que no tienen permiso para aparcar –le advirtió ella.
–Si se lo lleva la grúa, George vendrá a recogemos en la limusina. En estos momentos, lo único que me importa es esa nota. Vamos.
Sam casi tuvo que correr para seguirle el paso. En el momento en el que entraron en el edificio, ella lanzó un suspiro de alivio al ver a la secretaria del doctor Giddings, que aún no se había ido a casa.
–¿Lois?
La otra mujer levantó la cabeza.
–Hola, Sam. ¿A qué has venido otra vez?
Lois no pudo evitar fijarse en la impresionante figura que dominaba aquel agujero que era la oficina del departamento de arte. ¿Y quién podía culparla?
En otras circunstancias, Sam les habría presentado. A Lois le habría hecho feliz saber que aquel hombre era el Kostopoulos del imperio económico Kostopoulos. Sin embargo, Sam no soportaba ese tipo de admiración e, instintivamente, sintió que él tampoco; por eso, decidió no divulgar su identidad.
–Necesito mi collage.
–¡Estás loca! Hay cien en la galería. Además, ya he cerrado todo y me iba a casa. Ha sido un día agotador.
–Para mí también, Lois –susurró Sam–. Escucha, esto es de suma importancia. No tengo tiempo para explicarte los detalles, pero no me puedo marchar de aquí sin el collage.
–El doctor Giddings no aceptará un trabajo fuera de plazo, Sam.
–Yo no he entregado el collage fuera de plazo. Tú misma lo has visto. Lo que pasa es que tengo que hacer un cambio en él de urgencia, pero lo volveré a traer el lunes por la mañana a primera hora. El doctor Giddings no se enterará. Si me haces este favor, te regalo el mantel que hice el semestre pasado.
Lois alzó los ojos al techo.
–Me dijiste que jamás te separarías de él.
Sam lanzó una fugaz mirada al señor Kostopoulos.
–Yo… he cambiado de idea.
Lois siguió la mirada de Sam y bajó la voz para que solo ella pudiera oírla:
–¿De dónde lo has sacado? Es increíble. Es absolutamente fantástico. ¿Es de este planeta?
–Lo he conocido en mi trabajo de tardes. Lois, por favor, ayúdame.
–¿En serio es tan importante?
–Sí, es cuestión de vida o muerte.
Lo que no era exactamente mentira. De hecho, Sam tenía el presentimiento de que su vida no valdría nada si no conseguía aquella nota amarilla.
La secretaria suspiró y sacó una llave de un cajón.
–Está bien. Vamos, ve a la galería por el collage.
–¡Gracias! –Sam se inclinó sobre el escritorio y le dio un abrazo–. Él me va a ayudar a buscarlo, así que no nos llevará mucho tiempo.
Con la llave en la mano, Sam recorrió el pasillo apresuradamente, seguida por el señor Kostopoulos.
–¿Cómo es el collage? –la profunda voz de él vibró en la oscuridad.
Ella buscó el interruptor de la luz con el corazón golpeándole el pecho dolorosamente. La proximidad de ese hombre empezaba a tener ese efecto en ella.
–Si he hecho mi trabajo bien, no tendrá dificultad en descubrirlo.
–¿Es un jeroglífico?
–No. Es solo que espero que lo note nada más verlo.
En ese momento, Sam encontró el interruptor y la galería se iluminó. Había collages de todos los tipos y colores en aquella estancia. Todos de un metro por un metro treinta.
–Acabo de entrar y ya veo una docena de proyectos que me han cegado –comentó él en tono burlón.
–Le daré una pista. Mi collage, en cierto modo, se relaciona con usted. Es decir, si, como he dicho antes, he cumplido mi objetivo…
–Señorita Telford, se me está acabando la paciencia –le advirtió él con expresión sombría.
–Está bien. Se trata de un collage del edificio de sus oficinas.
Capítulo 2
–¿MI EDIFICIO?
–Sí. Es el edificio de oficinas más bonito de la ciudad, todo crema con ese adorno azul marino. Aprovechando que trabajo ahí todas las tardes, decidí utilizarlo como el sujeto de mi proyecto. Pero lo he llenado de gente para que no dé esa impresión de soledad.
Él arqueó las cejas.
–¿Soledad?
–Sí –Sam había empezado a buscar su trabajo–. Todos los edificios tienen una esencia. El suyo me recuerda un fabuloso templo griego, magnífico, pero remoto y distante. He puesto gente en las ventanas para que lo alegren.
De nuevo, la lengua la había traicionado.
Pero ahora que ya lo conocía un poco más, comprendía por qué había sentido la soledad del edificio. Al igual que su edificio, el señor Kostopoulos era distante y magnífico. Era maravilloso y, simultáneamente, misterioso.
En ese momento, Sam lo sorprendió mirándola de una forma extraña y volvió rápidamente a su tarea, haciendo como si estuviera sola, intentando ignorar la presencia de él…