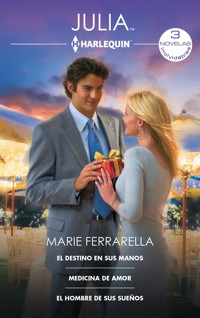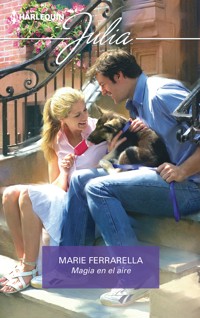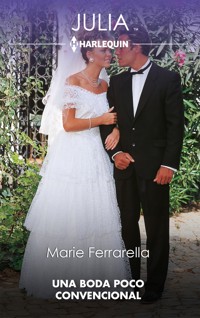6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ómnibus Julia
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Vecino y amante Marie Ferrarella Cuando MacKenzie Ryan conoció a su nuevo vecino no fue precisamente amor a primera vista. No solo porque el reservado científico fuera gruñón y descortés, sino también porque ella misma estaba en pleno proceso de curación de una ruptura sentimental que le había dejado el corazón roto… y un embarazo. Aun así, había algo en el doctor Quade Preston que no le permitía mantenerse alejada de él. Círculo de amor Stella Bagwell Angie Malone había estado sufriendo por Jubal Jamison desde que este decidiera casarse con otra mujer, y no lo había visto desde entonces, ni siquiera para contarle que tenía una hija de la que no sabía nada. Pero en el rancho donde trabajaba Angie, contrataron a Jubal como veterinario. Padre e hija tendrían por fin la oportunidad de conocerse… y tal vez Angie y Jubal pudieran encontrar la manera de olvidar y perdonar los errores del pasado… Atracción secreta Teresa Southwick Tras la muerte de su mejor amiga, Libby Bradford se hizo cargo de la hija de esta. Desgraciadamente, descubrió que Jess Donnelly tenía la custodia legal de Morgan. Libby llevaba años sintiéndose atraída por Jess, pero pensaba que él nunca se había fijado en ella. Sin embargo, cuando se trasladó a la casa de Jess como niñera de Morgan, se quedó atónita al comprobar que la ardiente atracción que sentía por él era mutua. No obstante, Jess se mostraba reacio a abrirse al amor...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 663
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 445 - junio 2022
© 2005 Marie Rydzynski-Ferrarella
Vecino y amante
Título original: She’s Having a Baby
© 2008 Stella Bagwell
Círculo de amor
Título original: The Christmas She Always Wanted
© 2009 Teresa Ann Southwick
Atracción secreta
Título original: A Nanny Under the Mistletoe
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2009, 2010 y 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-752-3
Índice
Créditos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
1 de junio de 1864
Amanda Deveaux cerró la mano sobre el camafeo. Hacía tres años que lo llevaba colgado del cuello, sin quitárselo jamás. Había prometido llevarlo hasta que él volviera para desposarla. El camafeo se había convertido en el distintivo de su coraje. Sobre el delicado ovalo azul de Wedgewood, se distinguía el perfil de una joven griega, grabado en marfil. Penélope esperando que Ulises volviera junto a ella.
Igual que ella esperaba el regreso de Will. Will, que le había pedido que lo esperara. Will, que había prometido volver pasara lo que pasara en aquella miserable e ilegítima guerra.
Se lo había jurado y ella le había creído. Aún le creía. Porque el teniente William Slattery jamás le había mentido.
Se conocían desde la infancia. Amado desde la infancia. Will había aguantado los insidiosos y cortantes comentarios de su madre, y el escrutinio a fondo al que le había sometido su padre, porque la familia de Will no era tan rica como ellos. Había aguantado a sus padres porque la amaba. Había sido el mejor amigo de su hermano, Jonathan. Jonathan, uno de los valientes caídos en Chancelorsville.
Al menos habían sabido del destino de Jonathan. Pero ella no sabía nada del de Will.
No había habido ninguna noticia suya desde Gettysburg. No desde que su nombre fuera incluido en la lista de los desaparecidos.
En aquellos días, sentía que el corazón le pesaba como el plomo. No era fácil aferrarse todo el tiempo a la esperanza, contener la respiración mientras escrutaba la carretera que conducía a la plantación familiar, prácticamente en ruinas, con la esperanza de verlo aparecer, tal y como le había prometido.
—Es un pecado desperdiciar tu vida por un hombre, prácticamente una escoria blanca.
Belinda Deveaux salió al decrépito porche y miró acusadoramente a su hija mayor. La hija mayor desde que Jonathan descansaba en su tumba. Su rostro estaba permanentemente marcado por la ira y la impaciencia, a pesar de ser recordado como uno de los más bellos en tres condados a la redonda.
—Frasier O’Brien se casaría contigo —añadió mientras fruncía los labios.
Los sorprendidos ojos de Amanda se abrieron de par en par.
Frasier O’Brien había regresado de la guerra, algunos aseguraban que había desertado, para ocuparse del imperio de su moribundo padre. Agudo y siempre hábil para darle la vuelta a cualquier situación en su favor, Frasier había encontrado el modo de sacarle provecho a una época plagada de necesidad y desesperación. Se podría decir que era el hombre más rico del condado. Y su madre lo prefería claramente. El dinero siempre había atraído a aquella mujer.
—Frasier es el prometido de Savannah. Le pidió su mano en matrimonio —le recordó a su madre, indignada por la ofensa a su hermana pequeña.
—Sí, pero es a ti a quien desea —contestó su madre—. Ésta podría ser tu última oportunidad para casarte, niña. Piensa un poco. Casi has cumplido los veintiuno. Si no te casas con Frasier, ¿qué será de ti?
—No te preocupes por mí, madre. Preocúpate por Savannah que, según tú, está prometida a un hombre cuyo corazón no le pertenece.
—Pues claro que me preocupo por ti —insistió la mujer mayor—. Me preocupo por ti porque la cabeza de chorlito de mi hija, está enamorada de un hombre muerto.
—¡Will no está muerto! —la ira quemaba el pecho de Amanda—. Si estuviera muerto, lo sabría, madre. Lo sentiría en mi interior. Aquí, en mi corazón —se golpeó el pecho como una pecadora penitente—. Lo sabría. Volverá. Me lo prometió.
Belinda se puso en pie. Menuda, enjuta y vestida de negro desde la muerte de Jonathan, la mujer parecía un espectro.
—William Slattery está muerto —proclamó—. Tan muerto como lo está tu hermano, y cuanto antes lo admitas, antes recuperarás la razón.
Amanda se alejó de su madre. Se alejó de una casa desesperantemente necesitada de un arreglo. Se alejó para esperar junto a la carretera. Como hacía cada día.
«Espérame», le había susurrado Will al oído antes de darle un último abrazo. Y lo iba a hacer, porque ella era suyo. Para siempre. Y nada podría cambiar ese hecho.
Capítulo 1
En la actualidad
—¡Estás radiante! Dios mío, estás verdaderamente radiante. ¿Eres consciente de que estás radiante? Pablo, no quiero que la toques con tu brocha de maquillaje. Nada de lo que puedas hacer mejoraría ese aspecto. ¿Están las cámaras preparadas para tanto resplandor?
La pregunta fue formulada por la ayudante de producción, MacKenzie Ryan, señalando el plató en el que se grababa el programa vespertino, Dakota al habla. El resto de las palabras salieron como un torrente de la boca de MacKenzie mientras se dirigía directamente a su mejor amiga, Dakota.
Fuera del estudio de televisión, el nombre oficial era Dakota Delany Russell, tras su reciente matrimonio con Ian Russell. La estrella del popular programa acababa de regresar de su luna de miel y la única persona que la había echado de menos más que el público era MacKenzie.
MacKenzie fue consciente, a su izquierda, de la presencia del alto y delgado maquillador que insistía en ser llamado Pablo, y que la miraba acusadoramente por impedirle hacer su trabajo. La joven lo ignoró. Dakota no era de las personas que necesitaran mucho maquillaje. Simplemente con la cara lavada estaba espléndida.
—Ha sido un verdadero infierno sin ti, Dakota —mientras luchaba contra otra oleada de náuseas, MacKenzie se obligó a sonreír y se dirigió a la mujer con la que una vez había compartido sueños, y una habitación—. Odio tener que trabajar con anfitriones invitados. No son como tú.
—Me alegra que me hayáis echado de menos —Dakota se volvió hacia su amiga.
—¿Echarte de menos? —exclamó MacKenzie—. Si hubieras llamado para decirme que prolongabas tu luna de miel con ese pedazo de hombre otra semana más, habría metido la cabeza en el horno.
—Eres lo bastante pequeña para caber entera —Pablo recorrió rápidamente con una mirada crítica el metro sesenta y uno de la joven.
El comentario fue acompañado de un altivo golpe de muñeca para cerrar el enorme maletín de maquillador. Pablo acababa de ocupar el puesto del anterior maquillador, Albert Hamlin, quien se había trasladado a otro programa de entrevistas en horario estelar. Aquella habría sido su primera oportunidad de trabajar sobre Dakota, aunque ya había maquillado a los diversos artistas invitados que habían presentado el programa. Era evidente que a Pablo no le gustaban las imposiciones en su trabajo.
—Puede que un poco de perfilador de labios… —Dakota le ofreció al hombre una sonrisa conciliadora.
—Lo que usted desee, señorita Delany —Pablo suspiró ruidosamente y abrió de nuevo el maletín. Después de encontrar el tono de Dakota, le entregó el lápiz.
Incapaz de aguantar por más tiempo, MacKenzie apartó al maquillador a un lado para abrazar, no a la estrella del programa preferido por el público, sino a su mejor amiga. La mujer a la que acudía en sus mejores momentos, y en los peores.
Últimamente se trataba de lo segundo, pero ya habría ocasión para compartirlo con ella.
El abrazo fue cálido y entusiasta.
—¿Ha sido maravilloso? —preguntó tras soltar a Dakota—. Dime que ha sido maravilloso —MacKenzie suspiró mientras recordaba la época de la universidad, cuando se quedaban levantadas hasta la madrugada hablando de sus citas. Por aquel entonces la vida era genial. Sólo había que preocuparse por las notas y por no llenarse de granos antes de salir—. Necesito un sueño, y no tengo ninguno propio.
—Eso es porque no tienes una vida —dijo Pablo en voz baja, aunque lo suficientemente alto para que lo oyera hasta el hombre que cambiaba la bombilla en el pasillo, y que comenzó a reír.
MacKenzie le dedicó a Pablo una mirada de odio, pero no contestó. El hombre tenía razón. No tenía una vida, al menos no una vida social. Desde su ascenso a ayudante de producción, cinco días atrás, había decidido dedicarse en cuerpo y alma a la tarea de supervisar cada aspecto del programa. Era la clase de trabajo que no terminaba ni siquiera cuando arrancaba el coche por la noche para volver a su casa.
Pero su nuevo puesto no era el único responsable de su ausencia de vida. No tenía vida social por decisión propia. Porque la vida que había llevado hasta unas pocas semanas atrás había estallado en su cara. Con el corazón roto, no estaba dispuesta a volver al mercado y exponerse a otra posible desgracia.
Le preocupaba haber descubierto que no era tan resistente como creía ser, pero los hechos estaban allí. No lo era y tendría que aprender a vivir con ello, en lugar de con un hombre amante y de ensueño, que seguramente no existía más que en las páginas de un guión.
Tras aceptar el carmín de labios que Pablo le ofrecía, Dakota se aplicó ella misma un tono rosa suave. La energía natural que había caracterizado a esa mujer desde que la conoció, parecía haber aumentado varios enteros, reflexionó la ayudante de producción. O a lo mejor simplemente se sentía insignificante en comparación con su amiga. Estaba siempre cansada, como un viejo reloj al que ya no se podía dar más cuerda.
Pero claro, había un motivo para ello.
Dakota le devolvió el carmín a Pablo y se volvió hacia su amiga. Tras estudiar el rostro de la joven unos instantes, sintió una punzada de preocupación.
—Pablo, ¿podrías dejarnos a solas unos minutos?
—¿Una charla entre chicas? —la oscura mirada de Pablo, visiblemente molesto por la exclusión, adquirió una expresión alerta—. Tengo tanto derecho a escuchar una conversación entre chicas como… de acuerdo —gruñó mientras levantaba el maletín de maquillaje en vilo—. Sé muy bien cuándo no soy bienvenido.
—Desde que lo han ascendido se ha vuelto muy temperamental —MacKenzie cerró los ojos y sacudió la cabeza mientras Pablo salía del camerino y cerraba la puerta de un sonoro portazo.
—Y hablando de ascensos, Zee —Dakota no tenía el menor interés en hablar del maquillador. Su atención estaba centrada por completo en su amiga. Se puso en pie y tomó las manos de MacKenzie entre las suyas—. Me han dicho que te han nombrado ayudante de producción.
—Es cierto —MacKenzie se encogió de hombros.
—Cielos, qué orgullosa estoy de ti —Dakota abrazó a su amiga, cuya coronilla le llegaba a la barbilla.
MacKenzie intentó aguantar otra oleada de náuseas que amenazaba con engullirla. «La mente puede más que el cuerpo, Zee, la mente puede más que el cuerpo», se repetía sin cesar.
—Olvídate de mí, mírate —dio un paso atrás y miró de nuevo a Dakota—. Casada. Resplandeciente.
—Él tiene ese efecto en mí —la presentadora se rió y se sentó nuevamente en la silla. Sus ojos brillaron al pensar en Ian—. El amor es verdaderamente maravilloso… —se paró en seco y miró a su amiga a los ojos—. Por cierto, ¿qué tal te va con Jeff, o, no debería preguntar?
—Estoy bien. Jeff está bien —MacKenzie se encogió de hombros despreocupadamente aunque, ni por un instante, podría haber engañado a su amiga. Ni quería hacerlo.
Dakota entornó los ojos. Eran amigas desde la universidad y nadie conocía mejor que ella a la pequeña y chispeante mujer. No le costó demasiado llegar a una conclusión.
—Pero juntos no estáis bien.
—No —MacKenzie suspiró. Sólo habían pasado dos semanas y aún se sentía como el día de la ruptura. Él se había mostrado amable en un intento de no hacerle daño. Como si eso hubiera sido posible—. Ya no estamos juntos —deseaba odiarlo, pero no podía—. Está con su mujer.
—¿Su mujer? —Dakota se quedó boquiabierta.
—Sí —MacKenzie se rió con amargura—. Un pequeño detalle que se olvidó de mencionar.
—¿Está casado? —Dakota sólo podía sacudir la cabeza con incredulidad.
—Separado. Al menos eso dijo, pero sí, casado —temerosa de descubrir un destello de pena reflejado en los ojos de su amiga, se cuadró de hombros, tal y como había visto hacer a la presentadora en innumerables ocasiones, y alzó la barbilla—, y fuera de mi vida.
Por un instante, sus miradas se fundieron. Dakota se decidió en una fracción de segundo. Inclinó la cabeza hacia delante para apartarse la melena de la nuca y deshizo el nudo que sujetaba los dos extremos de la cinta de terciopelo.
—Dakota, ¿qué haces? —MacKenzie frunció el ceño.
Dakota se quitó la gargantilla y la sujetó delante de su amiga. En un extremo de la cinta de terciopelo estaba el camafeo que había comprado en una tienda de antigüedades de las afueras de Nueva York. El camafeo, del que no le cabía duda, la había reunido con Ian Russell. El camafeo que tenía su leyenda.
—Me estoy quitando el camafeo para dártelo.
—Dakota… —MacKenzie empezó a protestar.
Intentó dar un paso hacia atrás, pero la presentadora fue más rápida y le tomó una mano para depositar el camafeo en su palma. Recordó que la mujer que se lo había vendido le había explicado que una vez sintiera su magia, una vez que el amor verdadero hubiera llegado a su vida, debería pasar el camafeo a otra persona que lo necesitara. Alguien como su mejor amiga.
—Ya he sentido el efecto de su magia. Ahora te toca a ti.
—No creerás en serio… —MacKenzie la miró estupefacta.
—Sí, lo hago —interrumpió Dakota—. No soy muy dada a las leyendas ni a la magia, pero las cosas salieron tal y como se suponía que debían salir —al ver el escepticismo reflejado en los ojos de su amiga, insistió. Ella misma se había mostrado incrédula al principio—. La mujer de la tienda de antigüedades me explicó que, según la leyenda, quien llevara puesto el camafeo encontraría el amor verdadero.
—Dakota, ahora somos neoyorquinas. Somos demasiado sofisticadas para algo así —aunque una parte de ella ansiaba poder creer en la magia, en la felicidad eterna y en hombres que te amaban hasta su último aliento. Pero era demasiado mayor para aferrarse a una ilusión. Llegaba un momento en que había que crecer—. Es una trola y tú lo sabes
—No —la presentadora le contradijo con firmeza—. No lo sé. Lo único que sé es que el mismo día que me lo puse conocí a Ian. Puede que sea una locura —admitió—, pero no hay otra explicación que no sea la magia. Cuando volví a la tienda para hablar con aquella mujer, el dueño me dijo que nadie que encajara con la descripción que le hice trabajaba allí. Pero yo sí hablé con ella, y sí la vi. Y era idéntica a la mujer de la fotografía que colgaba de la pared, la tía abuela del dueño. La misma tía abuela cuyo entierro se estaba celebrando el día que me vendió el camafeo —parecía de locos y ella hubiera sido la primera en dudar de la historia si no lo hubiera vivido en persona—. Y si eso no es magia, no sé qué es.
MacKenzie contempló el camafeo. Era precioso, pero no era más que una joya, no era la cura para un corazón roto.
—Yo no creo en magia.
—Hubo un tiempo en que sí lo hacías —Dakota tomó la mano de su amiga.
—También hubo un tiempo en que creía en Papá Noel —MacKenzie retiró la mano con decisión—. Pero me hice mayor.
—Muy bien. No hace falta que creas —la mujer de la tienda no había dicho que la fe fuera parte integral de la experiencia—. Limítate a llevarlo puesto. ¿Qué puedes perder?
—Por ejemplo, el camafeo —MacKenzie se rió mientras miraba el camafeo y sacudía la cabeza—. Me sentiría fatal si lo perdiera —intentó devolvérselo a Dakota.
—Entonces no lo pierdas —le aconsejó su amiga—. Póntelo. Hazme ese favor, Zee —añadió con la mirada fija en los ojos de MacKenzie.
—Sería perder el tiempo —la joven sentía que su resistencia disminuía. No es que no le gustara el camafeo. Era precioso, y le hubiera encantado llevarlo puesto. Pero también sabía que no había ninguna magia en él. La magia era para los muy jóvenes y los muy viejos. Y para los muy supersticiosos. Y ella no lo era.
—El tiempo se pierde de todos modos —el argumento le pareció inaceptable.
—Dios mío, qué locuacidad, incluso para ser tú —MacKenzie se rindió.
—Lo sé —la sonrisa de la presentadora iluminó todo el camerino—. Me siento flotar.
—Pues intenta no levitar hasta que termine el programa, ¿de acuerdo? —debía ser maravilloso poder sentirse así.
—Trato hecho —Dakota fijó la mirada en el camafeo—. Si tú…
—Me pongo la gargantilla, sí, lo sé —la joven suspiró—. De acuerdo, me lo pondré.
—Ahora —la presentadora no le quitaba la vista de encima.
—Dakota… —MacKenzie consultó el reloj. Casi era la hora del programa.
—Ahora —repitió Dakota mientras se ponía en pie, se colocaba detrás de su amiga y extendía una mano hacia el camafeo.
—No va a servir de nada —MacKenzie suspiró y le entregó a su amiga el camafeo que había pensado guardar en un pequeño joyero.
—Compláceme.
—De acuerdo —MacKenzie reprimió otro suspiro—. Tú eres la estrella.
—No —le corrigió Dakota mientras le ataba la cinta al cuello—. Soy la amiga.
MacKenzie era consciente de que Dakota sólo quería su bien. Que la mujer que había batido todos los índices de audiencia a su lado sólo velaba por sus intereses. Pero, llegados a ese punto, sus intereses iban a tener que quedar aparcados.
Al menos sus intereses románticos.
Tenía una carrera, eso por descontado, pero, sobre todo, tenía una nueva vida por la que preocuparse. Una nueva vida cuya existencia había descubierto la mañana anterior.
Al parecer, Jeff no iba a marcharse por completo de su vida.
O al menos una parte de él, no.
Estaba embarazada. Seguramente de no más de unas pocas semanas, porque ése era el tiempo transcurrido desde la última vez que habían hecho el amor. Tres semanas y media. Justo antes de la boda de Dakota.
¿Cómo había podido suceder? La ciencia estaba muy avanzada y lo menos que se podría esperar era un cien por cien de garantías para cosas como la píldora anticonceptiva. Pero evidentemente no las había, porque ella se había tomado la píldora y aun así estaba sorprendentemente embarazada. Ese bebé no debería estar allí.
Pero lo estaba, pensó mientras apoyaba una mano en el estómago completamente plano.
Ahí estaba. Seis estúpidas tiras, todas señalando en la misma dirección, no podían estar equivocadas, por mucho que lo deseara.
Seis. Ése era el número de pruebas de embarazo que había comprado, cada una en una farmacia distinta. Así, si algún lote estuviera defectuoso, podría probar con otro lote distinto.
Y había probado seis veces.
Ni una sola de las pruebas le había dado la menor esperanza. Todas habían apuntado hacia el mismo resultado. Estaba embarazada.
Aquella mañana, mientras emergía de una ducha caliente inusualmente prolongada, MacKenzie supo que tendría que pedir cita con su ginecóloga para obtener la confirmación oficial. Aunque no albergaba esperanzas de que las pruebas hubieran mentido.
El viernes, pensó mientras se secaba con una toalla. Pediría una cita para el viernes. O quizás para la semana siguiente. En aquellos momentos estaba demasiado ocupada con el programa.
El programa. Tenía que darse prisa. Lo supo sin necesidad de consultar los diferentes relojes desperdigados por su dormitorio. Sentía cómo se deslizaban los minutos.
MacKenzie se vistió apresuradamente con una falda verde bosque y un jersey de color verde claro. Ambas prendas le quedaban sueltas y se preguntó cuánto tiempo duraría eso. Indefinidamente, si los diez primeros minutos del día podían considerarse representativos. Ése era el tiempo que se había pasado vomitando, casi dormida. Y los siguientes diez minutos los había dedicado a intentar recomponerse, consiguiéndolo sólo a medias.
A punto de salir del apartamento, se dio cuenta de que se había dejado el camafeo. Estuvo tentada de no parar, pero sabía que heriría los sentimientos de Dakota. Además, aunque no creyera en leyendas, la pequeña pieza de joyería era divina.
Tras atarse la cinta de terciopelo, lo contempló durante un instante.
Nada.
—Conque magia, ¿eh? —se mofó. No había habido ningún rayo. Ni siquiera sentía un cosquilleo. Aun así, el camafeo parecía estar justo en el sitio en que debía estar.
Le dio una palmadita y salió del dormitorio mientras murmuraba algo sobre las supersticiones. La joya le había llamado la atención desde el primer día en que Dakota apareció con ella. Y tuvo que reconocer que le había encantado la leyenda de la belleza sureña que lo había llevado por primera vez. Pero eso era cuando el camafeo colgaba del cuello de Dakota.
En esos momentos lo que sentía era inquietud. Inquietud porque temía que, a pesar de todo lo que había dicho, podría llegar a creérselo. Inquietud porque podría llegar a tener esperanzas, aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que no había ningún motivo para la esperanza. La esperanza no era más que una quimera.
Ella no era la clase de persona que vivía un sueño hecho realidad.
Al cruzar la cocina echó un vistazo al reloj y soltó un juramento.
¿Cómo había pasado el tiempo tan deprisa? Tenía menos de media hora para llegar al estudio, y el tráfico era horrible. Era uno de los precios a pagar por vivir en Nueva York. A cualquier hora del día o la noche, el tráfico era una fuerza contra la que luchar. Una fuerza que solía ganar.
¿Por qué sería que el tiempo sólo pasaba a ritmo de tortuga cuando estaba sola en la cama por las noches, preguntándose qué iba a ser de su vida?
Las reflexiones filosóficas tendrían que esperar. Por el momento tocaba correr. No había tiempo para desayunar. Tanto mejor. Seguramente sería incapaz de retenerlo. Tras ponerse los zapatos y agarrar el gigantesco bolso que contenía media vida, salió a toda prisa del apartamento de Queens y se dirigió al aparcamiento privado.
Y se paró en seco. No iría a ninguna parte.
Una furgoneta de alquiler para mudanzas le bloqueaba la salida. Las puertas traseras estaban abiertas y mostraban un contenido que, en otras circunstancias, hubiera despertado su curiosidad. Pero en esos momentos sólo le interesaba el dueño de ese contenido.
Y no se lo veía por ninguna parte.
—Maldita sea —exclamó en voz alta con las manos apoyadas en las caderas.
—¿Ocurre algo?
La profunda voz a su espalda parecía surgir del fondo de un pozo. Sobresaltada, MacKenzie se volvió, y con ella su gigantesco bolso que golpeó al dueño de la voz justo en la entrepierna.
MacKenzie vio a un gigante, de al menos treinta centímetros más que su metro sesenta y uno, con un rostro rudo y atractivo que empezaba a adquirir un tono ceniza. Los ojos verdes estaban inundados de lágrimas.
—¡Dios mío! Lo siento —dijo ella, consciente de lo que había hecho—. ¿Hay algo que pueda hacer?
—Puedes quitarte de en medio —rugió Quade Preston mientras intentaba recuperar el aliento y la compostura. Aunque en aquellos momentos, ambas cosas parecían fuera de su alcance.
—Por supuesto —dijo MacKenzie mientras daba un paso atrás y lo miraba con los ojos muy abiertos.
Se sentía como David instantes después de derribar a Goliat, salvo que en su caso había sido sin querer. Si hubiera sido Jeff, la cosa habría cambiado, aunque tampoco sería justo porque él jamás le había prometido la luna, ni un futuro. Ella había dado por hecho…
Últimamente estaba muy emotiva. El diminuto ser en su interior tenía un efecto terrible sobre sus emociones. En ese mismo instante tenía ganas de reír y de llorar, y ninguna de las dos cosas sería aceptable.
Sobre todo reír.
—Puedo traer hielo —se ofreció ella.
—Quítate de en medio —insistió él, con algo menos de agonía en la voz.
Capítulo 2
DE ACUERDO, si ese hombre rechazaba su ayuda, podía considerarse absuelta y libre para marcharse… en cuanto él le hiciera un pequeño favor.
—Muy bien, me quitaré de en medio —dijo una desafiante MacKenzie al hombre que intentaba no doblarse por la cintura a causa del dolor—. En cuanto quites de ahí la furgoneta que impide que salga mi Mustang —concluyó mientras señalaba el polvoriento coche de un alegre color cereza.
Quade necesitó hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no rugir en la cara de la mujer. El dolor se extendía por todo su cuerpo y le hacía sentir tan vulnerable como un gatito recién nacido. No estaba especialmente orgulloso de la imagen que debía estar ofreciendo. La pequeña pelirroja le había dado en el centro neurálgico con ese enorme y pesado bolso que llevaba.
Simplemente respirar ya le costaba un enorme esfuerzo. Tuvo que morderse con fuerza el labio inferior para no dejar escapar ningún sonido que revelara el grado de dolor que sufría.
—Correcto —fue lo único que pudo decir.
Tragó con dificultad y buscó las llaves en el bolsillo. Consiguió sentarse al volante, a pesar del dolor, y avanzó la furgoneta varios metros para que la mujer pudiera acceder a su coche.
Al bajarse del vehículo, las rodillas apenas le sujetaban en pie.
—Gracias —dijo la pelirroja mientras entraba en el coche.
Él se quedó de pie junto a la furgoneta, esperando a que el dolor se pasara.
Mientras arrancaba el coche, la mujer le ofreció lo que supuso era una sonrisa de disculpa que ni siquiera se acercaba a expiar su crimen. Porque aún no se atrevía a moverse a no ser que fuera imprescindible. Quade siguió con la mirada el Mustang rojo que salía de la urbanización.
Una nube de humo salía del tubo de escape. Quemaba aceite. O eso parecía.
Tras emitir un suspiro, se enderezó lentamente. Tenía que volver a sus tareas. Tenía exactamente un día, ese día, para instalarse antes de presentarse a su nuevo puesto de trabajo en el centro de investigación Wiley Memorial. Y empezar su nueva vida.
Y, con suerte, encontrar el modo de seguir adelante.
No había sido un buen día.
En dos ocasiones, MacKenzie había estado a punto de derrumbarse, en ambas ocasiones con Dakota cerca. Y había estado a punto de confesarle el embarazo a su amiga.
Pero cada vez que lo había intentado, las palabras se habían quedado atascadas en la garganta, negándose a salir. Desde que la conocía, lo había compartido absolutamente todo con Dakota a la que consideraba casi una hermana gemela. Pero primero necesitaba acostumbrarse a la idea del embarazo antes de poder hablar de ello con otra persona.
Con la irracional esperanza de que se tratara de un gesto de rebeldía de su cuerpo, había decidido adelantar la cita con la ginecóloga.
Tuvo suerte, ya que había habido una cancelación, por lo que Lisa, la enfermera de la doctora Neubert, le reservó un hueco a la una de la tarde. Con el estómago lleno de mariposas, le dijo a Dakota que estaría de vuelta a la hora del programa antes de marcharse a toda prisa.
En menos de veinte minutos se encontró cubierta de papel y tumbada sobre la camilla. Se decidió a contar los agujeros del techo mientras la doctora Ann Neubert, su médico desde hacía cinco años, la examinaba.
En cuanto la doctora hubo terminado, se incorporó e intentó en vano leer la expresión en los ojos de la mujer rubia.
—Me he equivocado, ¿verdad? —dijo MacKenzie mientras rezaba por recibir una respuesta afirmativa.
—No. Tenías razón —Ann se quitó los guantes y los arrojó a la papelera. La expresión de su rostro era amable y alentadora, como si hubiera adivinado la angustia de su paciente—. Los bebés llenan tu vida de color, te hacen ver las cosas de otro modo.
«Dios mío, es verdad. Estoy embarazada. ¿Qué voy a hacer?».
—Para ti es fácil decirlo —ella no estaba preparada para aquello—. Estás casada.
—No la primera vez que descubrí que estaba embarazada —la doctora sorprendió a su paciente sentándose en la camilla. Sus ojos tenían una expresión ensoñadora. De repente, soltó una carcajada—. Mi hija mayor fue el resultado de una experiencia alocada y salvaje, de una noche estrellada en la playa junto a un atractivo periodista que se marchaba al día siguiente a cubrir una guerra en la otra punta del mundo.
—¿No era tu marido periodista? —MacKenzie recordaba vagamente que aquella mujer tenía dos preciosas hijas, y un marido aún más guapo, que se ganaba la vida escribiendo en un importante periódico.
—El mismo —Ann le guiñó un ojo mientras le tomaba las manos, generando una momentánea sensación de calma—. Lo que quiero decir es que a lo mejor el padre del bebé y tú…
—No sucederá —MacKenzie sacudió la cabeza. La magia había desaparecido—. Volvió junto a una esposa que yo no sabía que tenía.
MacKenzie suspiró. Su abuela siempre solía decir que las cosas sucedían por un motivo. A lo mejor también había un motivo para todo aquello, aunque no se le ocurría ninguno.
—Además, mirando atrás, creo que no lo amaba realmente, al menos no para toda la vida —incapaz de continuar, se encogió de hombros.
—Las cosas terminan por arreglarse —Ann apoyó una mano sobre el hombro de su paciente—. Ya verás, si no es de un modo, será de otro —después hizo una pausa antes de bajarse de la camilla. Pero sus ojos se vieron arrastrados hacia el cuello de MacKenzie—. Bonito camafeo. ¿Es nuevo?
—Sí, lo es —MacKenzie lo acarició. Y hasta el momento estaba resultando ser un completo fraude.
—Si necesitas hablar —Ann asintió antes de hundir la mano en el bolsillo de su bata y sacar de él una tarjeta que le entregó a la paciente—, este es mi número privado.
MacKenzie se bajó de la camilla de un brinco. Tenía un programa que supervisar.
No recordó el trayecto de regreso al estudio. Todo estaba cubierto por la neblina del mantra que repetía sin cesar, «Estás embarazada, estás embarazada». Su cabeza palpitaba.
En cuanto pudo llamó a Jeff, justo después de finalizar el programa. Mientras marcaba el número de memoria, sentía revolotear de nuevo las mariposas en su estómago. Pero tenía que hacerlo. No había otra opción. Tenía derecho a saberlo.
Jeff escuchó en silencio las palabras ahogadas de MacKenzie. Cuando terminó, se mostró amable y comprensivo, todo aquello que la había atraído de él desde el principio.
—Escucha Mac —dijo él—, si necesitas dinero para encargarte de…
—No lo necesito —le interrumpió antes de que pudiera decir nada más.
—¿Quieres decir que te lo vas a quedar? —había una nota de sorpresa en la voz del hombre.
Por supuesto que se iba a quedar con el bebé, pensó ella indignada. ¿Cómo podría no hacerlo? Siempre había sentido una gran ternura por cualquier criatura que fuera más pequeña que ella misma. Simplemente aún no había digerido la idea de que su vida entera iba a dar un vuelco.
Las hormonas provocaron una nueva rebelión en su organismo. No le había gustado el modo en que ese hombre había deshumanizado lo que estaba sucediendo.
—Es un bebé, Jeff, no una cosa de la cual te puedas deshacer.
—No me interesa ser padre, Mac —dijo él con cautela tras un prolongado silencio.
Dentro de ella, algo se cerró. No es que hubiera esperado que le confesara de repente que había estado ciego y que había visto la luz y que a partir de ese momento todo iba a ser un camino de rosas para los dos, pero tampoco le gustaba la forma tan precavida con que lo enfocaba. Como si ella le hubiera pedido algo. Como si él se estuviera preparando para un chantaje.
—Eso ya lo sé —dijo ella con voz impersonal—. Pero pensé que tenías derecho a saber que podría haber alguien andando por ahí con la mitad de tu carga genética.
MacKenzie juraría haber oído un suspiro de alivio. Las siguientes palabras sonaron más parecidas al Jeff de siempre.
—Haré que mi abogado redacte los documentos necesarios para asegurar la manutención del niño.
—No te ha llamado por eso —ella se sintió aún más enfadada.
—Lo sé, pero quiero hacerlo. Te llamaré —tras lo cual colgó, temeroso de que ella aún pudiera enredarlo en algo.
MacKenzie colgó el teléfono en su diminuto despacho y salió de él con una sensación de vacío en la boca del estómago, justo al lado del espacio ocupado por su bebé.
Su bebé, no de él, ni de nadie. Suyo, pensó mientras una oleada de lágrimas inundaba sus ojos.
Agarró un pañuelo y reprimió un estallido de exasperación. Sus emociones, una vez más, habían vuelto a tomar el mando. Iba a tener que controlarse antes de que su vida descarrilara.
De algún modo, consiguió sobrevivir al resto de la jornada, eludiendo las preguntas de Dakota y consiguiendo que todo estuviera preparado para el programa del día siguiente. Pero en lugar de quedarse hasta más tarde de las seis, como solía hacer, se marchó a su casa en cuanto pudo.
Únicamente hizo una pausa el tiempo justo para recoger la comida para llevar que había encargado. Tenía la intención de encerrarse en su apartamento. Quería mantener el mundo al margen todo el tiempo que pudiera. Era evidente que no iba a poder mantener el secreto indefinidamente, aunque había mujeres que lo hubieran conseguido hasta el final gracias a una mínima ganancia de peso y unas ropas muy, muy, sueltas.
Pero dudaba seriamente que fuera a tener tanta suerte.
La furgoneta seguía allí cuando llegó al aparcamiento de la urbanización, pero ya no le bloqueaba la plaza. El vehículo ocupaba tres huecos vacíos del aparcamiento de invitados.
Pero eso no era problema suyo, pensó mientras aparcaba el Mustang en su sitio.
La bolsa con comida para llevar aún estaba caliente y eso significaba que la comida también lo estaría. La idea de una comida caliente le resultó extrañamente reconfortante.
«Hasta que llegue a la boca», pensó con amargura. A partir de ahí, se admitían apuestas.
Agarró el bolso y se cambió la bolsa de mano. Al acercarse a su apartamento, vio la puerta del apartamento contiguo abierta de par en par. Reconoció uno de los muebles que había visto en el camión y se puso rígida.
Significaba que aquel tipo al que prácticamente le había desprovisto de su masculinidad iba a ser su nuevo vecino. MacKenzie se mordió el labio inferior. Menuda primera impresión…
Se asomó al interior del apartamento, pero no lo vio por ninguna parte. Suprimió el deseo de entrar. No quería que su vecino añadiera la acusación de allanamiento de morada a la lista contra ella. El salón era un caos. Las cajas estaban esparcidas por todos los rincones. ¿Había estado todo el día de mudanza? Seguramente. La mayoría de los hombres eran unos negados para los asuntos domésticos. Para ellos, una mudanza era un acontecimiento de enorme magnitud, comparable a las guerras, las hambrunas y las inundaciones.
Era consciente de que debería entrar en su casa antes de que se le enfriara la cena, pero ya de niña había sido diagnosticada como curiosa sin remedio y era incapaz de mover los pies.
¿Habría también una señora Nueva Vecina? Todo indicaba que no. Los muebles eran claramente masculinos, pero también había mujeres a las que les gustaba el estilo minimalista.
A él no se lo veía por ninguna parte.
—¿Hola? —gritó ella y, al no recibir respuesta elevó el volumen y repitió la llamada.
En aquella ocasión sí recibió una respuesta.
Quade apareció y en cuanto la vio, la tensión invadió su habitualmente impasible rostro. Llevaba algo en una bolsa de papel marrón y el bolso asesino colgaba de una de sus manos. Tras contemplarlo con sospecha, dirigió su mirada al rostro de la mujer.
—¿Debería agarrar una bandeja a modo de escudo protector frente a otro posible ataque?
—Siento lo de esta mañana —ella soltó una carcajada y le dedicó su mejor sonrisa, la que se reflejaba en su mirada y no sólo en los labios.
—De acuerdo —dijo él como si pretendiera con ello zanjar cualquier conversación futura.
Era claramente una señal para retirarse, pero a MacKenzie no le gustaba la idea de que su vecino de al lado le guardara rencor. Hacía falta alguna compensación.
Pensó en la bolsa de papel marrón.
Él se había dado media vuelta y se dedicaba a arrancar la cinta adhesiva de una caja casi tan alta como ella. MacKenzie dio un paso al frente y entró en el apartamento.
—¿Tienes hambre?
—¿Por qué? ¿Te sobra algo de veneno de rata y quieres deshacerte de él? —Quade ni siquiera se molestó en mirarla.
—No eres muy amable, ¿eh? —ella sentía una creciente irritación, pero se obligó a no mostrarse hostil.
—Por lo general, suelo evitar a las personas que intentan castrarme —en aquella ocasión sí la miró. Era una mirada que haría retroceder a un karateka cinturón negro.
—Fue un accidente —ella no era cinturón negro, ni de ningún otro color, pero se había criado con tres hermanos y el fuerte carácter era su seña de identidad.
—Y ya te has disculpado por ello —el tono de voz era frío y no reflejaba sus sentimientos, aparte del hecho de no querer ser molestado y de querer despedirse de ella.
—Sí, lo hice —ella insistió.
—Pues disculpas aceptadas —¿qué más hacía falta para que esa mujer saliera de su apartamento? ¿Iba a tener que sacarla de allí en volandas? Volvió a centrar su atención en la caja que no tenía intención de desembalar por el momento—. Misión cumplida.
Tras reprimir un suspiro, MacKenzie se dispuso a marcharse. Pero se paró en seco.
De eso nada. No iba a añadir a ese tipo a su lista de preocupaciones. Iba a demostrar que podía ser una amable vecina.
—Al salir del trabajo me pasé por Sam Wong.
—Buena chica —Quade frunció el ceño mientras se asomaba a la caja de cartón. La etiqueta estaba mal puesta. El contenido pertenecía a la cocina. Sería mejor desembalar algunas cosas.
—Tienen la mejor comida china para llevar de toda la ciudad.
—Lo recordaré —él empezó a arrastrar la caja hacia la cocina en un intento de ignorar a esa mujer que se empeñaba en invadir su apartamento.
—Compré más de la que podría comerme —ella lo siguió hasta la cocina. Los de mantenimiento la acababan de pintar de un color blanco tan inmaculado que deslumbraba.
Quade sacó de la caja un montón de platos cuidadosamente envueltos. Su hermana los había empaquetado mientras intentaba convencerle de que no se marchara. Pero tenía que hacerlo, al menos de momento. Al menos hasta que el agujero de sus entrañas se redujera un poco.
—Menudo desperdicio —comentó.
—¿Te gustaría compartirla conmigo? —ella estaba a punto de estallar. ¿Por qué la trataba así?
—¿Y por qué ibas a compartirla conmigo? —él dejó los platos a un lado y la miró.
—A lo mejor es que no puedo resistirme a esa chispeante personalidad.
—Entonces me temo que tienes un grave problema —por un instante, él la miró como si estuviera a punto de arrancarle la cabeza de un mordisco. Pero luego la sorprendió con una carcajada.
—Yo no, pero tú puede que sí —la bolsa empezaba a pesar y MacKenzie la dejó sobre la encimera de la cocina—. ¿Siempre te comportas de ese modo?
Quade no tenía la menor idea de a qué se refería. Sólo pensaba en que Carla había empaquetado demasiadas cosas. Necesitaba una vajilla para uno, no para ocho. Ése había sido el terreno de Ellen. A ella le gustaba la compañía. Lo único que le había gustado a él era Ellen.
—¿De qué modo? —le espetó.
—Como si fueras el señor Wilson y todos los demás, Dennis el travieso.
—Sólo cuando me encuentro con Dennis —él dejó de desembalar la vajilla y miró el bolso asesino.
—Supongo que te referirás a mí.
—¿Acaso hay alguien más por aquí? —la cortesía nunca había formado parte de sus atributos.
MacKenzie tenía dos opciones. Podía darse media vuelta, mandarle al infierno y marcharse a su apartamento. O podía intentar empezar de nuevo. Al ser una optimista nata, y dado que odiaba la idea de no gustar a alguien, optó por el nuevo comienzo.
—Creo que hemos empezado mal —dejó el bolso sobre la encimera y extendió una mano—. Me llamo MacKenzie Ryan.
Él contempló la mano extendida durante unos segundos, como si estrecharla fuera un paso para el que no se sintiera preparado. Después se encogió de hombros antes de rodear la femenina mano con unos fuertes y bronceados dedos.
—Quade Preston —dejó caer la mano y se dio la vuelta—. Y ahora, si me disculpas, tengo trabajo.
—Seguro que vas a trabajar sobre esa chispeante personalidad tuya —MacKenzie se dio la vuelta, agarró el bolso y se dispuso a marcharse. Por lo menos lo había intentado.
—Necesitas cambiar el aceite —dijo él cuando ella casi había franqueado la puerta del piso.
—¿Disculpa? —ella se volvió, casi segura de haberse imaginado las palabras que había oído.
—Un cambio de aceite —repitió Quade—. Tu coche quema aceite —empujó a un lado la caja medio vacía—. Lo vi esta mañana cuando arrancó.
—¿Eres mecánico? —MacKenzie se aventuró de nuevo dentro del apartamento.
Él sacudió la cabeza mientras salía de la cocina y pasaba delante de ella. Por Dios, qué alto era.
—Sólo soy observador. ¿Cuándo fue la última vez que cambiaste el aceite? —la profunda voz surgió del dormitorio.
MacKenzie intentó recordarlo. El mantenimiento del coche era una de esas cosas secundarias para ella. Su padre y sus hermanos hubieran rugido ante tamaña negligencia, pero con todas las cosas que tenía que hacer, algo debía quedar al final de la lista. Y ese algo era el coche.
—Recuerdo que nevaba.
—Sería más sencillo fijarse en el cuentakilómetros —dijo él tras volver al salón—. Como norma general, cada cinco mil kilómetros está bien.
—Yo no sigo las normas generales.
—Eso me parecía a mí —tampoco parecía seguir ninguna otra norma.
—¿Entonces te apetece algo de comida china? —ella decidió hacer otro esfuerzo.
—Me apetece más ir a tu cuarto de baño —se había comprado una hamburguesa con patatas fritas al ir a echar gasolina a la furgoneta, de modo que el hambre no era un problema, pero el tamaño de la bebida empezaba a producir sus efectos.
—¿Disculpa? —volvió a decir ella con los ojos entornados.
—El de mantenimiento me ha cortado el agua —dijo él mientras señalaba con el pulgar hacia el cuarto de baño—. Algo sobre arreglar la cañería que va a la ducha.
—O sea, que no puedes ducharte —ella sacó la conclusión más lógica.
—Ni cualquier otra cosa.
—Desde luego —ella sabía bien lo que era necesitar un cuarto de baño—. Acompáñame.
Mientras se dirigía a su apartamento, MacKenzie empezó a buscar las llaves dentro del bolso. La bolsa de comida para llevar amenazó con desparramar su contenido por el suelo.
Viendo el peligro, Quade le tomó la bolsa y ella le recompensó con una sonrisa.
—¿Exactamente qué llevas ahí dentro? —él miró el bolso con una mezcla de respeto y desprecio.
—Mi vida —contestó ella.
—¿Tu vida es grande y plana?
—A veces —contestó ella mientras, por fin, encontraba las llaves y elegía la que necesitaba.
—¿Cuántas puertas necesitas abrir? —en el llavero había, al menos, quince llaves.
—Te sorprendería —una era de su apartamento y otra del coche. Las demás llaves tenían que ver con su trabajo—. Soy ayudante de producción.
MacKenzie observó que él no parecía nada impresionado. Claro que empezaba a sospechar que nada en el mundo podría impresionar a ese gigante moreno, sexy y muy serio.
Capítulo 3
MACKENZIE al fin encontró la llave de la puerta y esperó a que Quade preguntara de qué era exactamente ayudante de producción. Pero sólo hubo silencio.
—Trabajo para… Dakota al habla —decidió tomar la iniciativa, lo cual no suponía ningún esfuerzo, dada su natural exuberancia e impaciencia.
—¿Y eso qué es? —Quade pareció sorprendido ante tal cúmulo de información.
—El programa de televisión en el que soy ayudante de producción —ella abrió la puerta.
—Pues lo siento, pero nunca había oído hablar de él —Quade sacudió la cabeza antes de tomar conciencia de lo brusco que había sonado—. Es que no soy de por aquí.
—¿De dónde eres? —los ojos de MacKenzie brillaron de interés mientras dejaba caer de nuevo la llave en el inmenso bolso.
—Haces muchas preguntas —Quade miró a su alrededor. El apartamento era una réplica del suyo propio, pero salpicado de multitud de detalles femeninos.
—No hago tantas si se me ofrece la información voluntariamente —ella inclinó la cabeza a un lado mientras estudiaba la expresión impasible del hombre. Intentó imaginarse su aspecto cuando sonriera, cuando se relajara. ¿Sería capaz de relajarse alguna vez? Se había reído un rato antes, pero de manera muy fugaz—. No eres una persona muy curiosa, ¿verdad?
—Yo diría que ya eres lo bastante curiosa por los dos —dado que la mujer parecía esperar una respuesta más concluyente, aclaró—, no soy curioso… al menos no con respecto a las personas.
—¿Y con respecto a qué sientes curiosidad? —preguntó ella con los ojos entornados.
—Enfermedades —generalizó él, sin querer abrir la puerta de los detalles.
—Suena un poco morboso —ella no tuvo dificultad en imaginárselo sentado sobre una pila de libros de texto.
—No si se trata de salvar vidas —él jamás lo había visto como algo morboso, sino como el trabajo de su vida.
—¿Salvas vidas? —MacKenzie lo animó a que continuara. La idea de que fuera un médico cruzó por su mente.
—¿El cuarto de baño? —Quade sentía que ya había sido bastante buen vecino por un día. Incluso para todo el año.
—Allí mismo —ella señaló hacia el fondo del apartamento—. Junto al dormitorio principal.
Se trataba de un eufemismo, ya que ese dormitorio mediría como mucho medio metro más que el segundo dormitorio.
—Gracias —murmuró Quade, desapareciendo rápidamente antes de que le hiciera otra pregunta.
MacKenzie se quedó unos segundos clavada en el sitio. De no haber sido su vecino tan atractivo, habría sido la imagen exacta del científico loco. Retraído y poco comunicativo. Pero resultaba que era muy atractivo y le recordaba a un jugador de voleibol en la playa. No hacía falta echarle mucha imaginación para adivinar los torneados músculos bajo la camiseta. Seguramente tenía el estómago como una tabla.
Ese hombre podría ser un reclamo para todas las mujeres de la zona.
«Recuerda que has renegado de cualquier ser masculino de un hámster para arriba», se dijo.
Entró en la cocina. Sacudió la cabeza y dejó la bolsa de comida sobre una mesita rodeada por cuatro sillas.
No tenía sentido ni siquiera pensar en él. Ya no estaba en el mercado y, aunque lo estuviera, estaba embarazada, y eso prácticamente zanjaba la cuestión de su vida social.
Pero eso no significaba que no pudiera mostrarse amable. MacKenzie suspiró y se mesó inconscientemente los cabellos. Necesitaba amigos para distraerse del caótico giro en los acontecimientos de su vida.
A pesar de no haber comido nada, sintió que el apetito empezaba a desaparecer y sacó un plato y cubiertos del armario. Dudó un instante antes de decidir si debía poner la mesa para uno o para dos.
Él no había dicho nada sobre quedarse, pero lo normal entre vecinos sería que le invitara a comer. Así pues, se decidió por un segundo juego de plato y cubiertos.
La puerta del cuarto de baño se abrió en el momento en que ella colocaba los envases de comida sobre la mesa. Tras tirar la humedecida bolsa de papel a la basura, se giró justo a tiempo de ver a Quade dirigirse hacia la puerta.
No se iba a quedar. La mujer se preguntó de dónde provendría esa oleada de tristeza que sentía.
—Aún no me has dicho de dónde eres —MacKenzie salió de la cocina y se dirigió a la puerta.
—No, no lo he hecho —él la miró de reojo.
—¿Por qué? —insistió ella—. ¿Acaso se trata de un secreto?
Quade reflexionó seriamente sobre el hecho de que debería haber buscado él mismo el apartamento en lugar de confiárselo a una agencia inmobiliaria. Desde luego, el sitio era de lo más conveniente, cerca del laboratorio y, por su aspecto, un lugar bastante agradable para vivir.
Aunque lo cierto era que no necesitaba casi nada y el apartamento, desde luego, tenía sus detracciones, pensó mientras contemplaba a la exuberante pelirroja que nunca dejaba de hablar.
—¿Son todos los vecinos como tú?
—¿Te refieres a curiosos? —ella no estaba segura de a qué se refería ni cómo tomárselo.
—Estaba pensando más bien en «fisgón» —él soltó una breve carcajada—, pero de acuerdo, aceptaremos «curioso».
—No puedo hablar por los demás —concedió MacKenzie—, pero la mujer que vivió aquí antes tenía un sano interés por los demás y por todo lo que sucedía a su alrededor.
—Supongo —leyó él entre líneas—, que por «sano interés», te refieres a algo así como atar a alguien a un detector de mentiras y someterlo a una oleada de preguntas.
—Algo así —ella sonrió ante la imagen que se formó en su mente.
—Soy de Chicago —la sonrisa de su vecina había aumentado la electricidad en aquella habitación, pero supuso que no haría ningún daño confesar dónde había vivido antes de morir por dentro.
—Yo soy originaria de Boston —ella asintió, complacida por el paso que había dado el hombre.
Pero Quade no estaba allí para intercambiar confidencias. No sentía el menor interés por saber nada de ninguno de sus vecinos, ni de las personas con las que iba a trabajar. Lo único que quería era poder cumplir con su trabajo y esperar el eventual olvido, porque eso era lo que Ellen había dejado con su marcha. Un profundo y extenso vacío alrededor del cual caminaba.
—No recuerdo haberlo preguntado —él la miró con una expresión que pretendía amedrentarla.
—No, pero te ofrezco la información —los sonrientes ojos de la mujer se fundieron con los de él—. ¿Quieres saber alguna otra cosa?
—Ni siquiera quería saber eso —Quade frunció el ceño. Estaba perdiendo el tiempo.
—¿Eso es lo que se llama ser brutalmente sincero? —la sonrisa de ella no se esfumó. Aquel hombre necesitaba desesperadamente hablar con alguien antes de convertirse en un ermitaño.
—Eso es lo que se llama ocuparme de mis propios asuntos —a punto de marcharse, se paró. Había algo que tenía que saber—. Yo creía que los neoyorquinos eran más herméticos.
—No es más que una mala fama generada por alguien que no se tomó ninguna molestia en conocer a sus vecinos —ella lo miró y sonrió abiertamente.
De repente, Quade se dio cuenta de que Ellen solía sonreír de ese modo. Y también fue consciente de la calidez que lo había invadido al verla sonreír así.
—Tengo que seguir desembalando mis cosas —se enderezó bruscamente, como si la rigidez pudiera mantener los recuerdos a raya. Después señaló con la cabeza hacia la parte de atrás del apartamento—. Gracias por permitirme usar el cuarto de baño.
—Cuando quieras, ya sabes —ella se acercó un poco más—. ¿Seguro que no puedo tentarte con un rollito o algo así?
—Gracias, ya he comido —contestó él—. Compré una hamburguesa y unas patatas fritas hace un rato.
—Entonces te falta el postre —exclamó ella de repente. Rebuscó entre las cosas que había sacado de la bolsa de papel y le ofreció la primera galleta de la fortuna que encontró—. Toma.
Quade estuvo a punto de rechazarla, pero supuso que no sería más que una pérdida de aliento y energía y que de todas formas acabaría con la galleta dijera lo que dijera. De modo que asintió y fue inmediatamente recompensado con una galleta de la fortuna.
—Gracias.
Parecía que fuera a meterse la galleta en el bolsillo sin siquiera mirarla. Y allí seguiría hasta que llevara los pantalones al tinte… si es que se molestaba en sacarla antes, pensó MacKenzie.
—¿No vas a abrirla? —ella le agarró la muñeca—. Ya sé que no eres de los curiosos, pero a mí siempre me ha encantado leer el mensaje de las galletas.
—Entonces, quédatela —él estaba más que dispuesto a devolvérsela.
—De eso nada —ella levantó las manos—. Trae mala suerte aceptar una galleta de la fortuna usada.
Él suspiró mientras sopesaba la idea de largarse de allí. Pero en ese caso, aquella mujer era capaz de aparecer en su apartamento a la mañana siguiente para saber qué le había «dicho», la dichosa galleta. Estaba atrapado.
—«El destino ha entrado en tu vida» —leyó Quade tras romper la galleta y sacar la tira de papel que contenía, y antes de formar con él una bola. Aquello era mentira. El destino había abandonado su vida, con el último aliento de Ellen—. ¿Contenta?
—Por el momento —contestó ella con sinceridad.
Por lo menos no era de las que mentía. Quade asintió a modo de saludo y salió por la puerta.
MacKenzie corrió tras él, cruzando el descansillo. Parecía que fuera a empezar a llover en cualquier momento. El aire estaba preñado de humedad. MacKenzie sacudió la cabeza. El embarazo se le había subido al cerebro.
—Si necesitas algo más, házmelo saber —gritó tras él.
La única respuesta que recibió fue otra breve sacudida de la cabeza antes de que la puerta del apartamento de Quade se cerrara.
—Un tipo muy atractivo.
Sobresaltada, MacKenzie reprimió un grito. Se giró para encontrarse con una mujer bajita y algo rechoncha junto al apartamento dos puertas más allá del suyo.
La mujer tenía el pelo gris y muy corto. Parecía estar cerca de los sesenta años. Los ojos azules brillaban ante la visión de Quade y a MacKenzie le pareció que acariciaba con demasiada brusquedad a su perro, un Jack Russell terrier que gruñó suavemente hasta que su dueña finalmente dejó de torturarlo.
—Es el nuevo vecino —le informó a la mujer más mayor.
Sin rastro de hambre, y sin humor para la soledad que tanto creía haber ansiado durante toda la tarde, la joven se acercó hasta su vecina. No le resultaba nada familiar. Se habría acordado de alguien que, sin duda, habría sido contratada para representar a la señora Papá Noel.
—Disculpe, ¿acaba de mudarse usted también?
—¿Yo? —la mujer soltó una carcajada mientras apoyaba una mano sobre el pecho. La risa resultaba rotunda, casi atrevida, apenas en consonancia con el aspecto angelical de esa mujer—. No. Cyrus y yo llevamos siglos aquí.
—¿Cyrus?
—Mi perro.
—Ah —MacKenzie estudió a la mujer más de cerca. No. No le resultaba nada familiar—. Lo siento, tengo un horario caótico. Supongo que nunca me había tropezado con usted.
—No, no lo había hecho —la sonrisa de la mujer era casi angelical—. Aunque lo que no me hubiera importado habría sido «tropezarme», con ese joven —echó otro vistazo por encima del hombro de MacKenzie, en un intento de ver de nuevo a Quade. Pero la puerta permanecía cerrada. Si tenía pensado llevar más muebles a su apartamento, no iba a ser aquella noche—. Lleva todo el día de mudanza.
—Sí. Lo sé —la joven asintió
—¿Y también sabe cómo se llama? —la curiosidad se reflejó en el rostro de la mujer mayor.
—Quade Preston —a MacKenzie le gustaba cómo sonaba. Rotundo.
—Suena muy masculino —la vecina parecía estar dentro de su cabeza —. No parece muy amistoso, pero puede que sea porque es nuevo aquí —reflexionó ella—. La timidez se confunde con demasiada frecuencia con la frialdad, ¿no cree?
—Supongo que sí.
MacKenzie se consideraba a sí misma tímida, pero reaccionaba justamente al revés e intentaba obligarse a parecer lo más amistosa posible. Era evidente que con el nuevo vecino no funcionaba.
Como si alguien hubiera chasqueado los dedos, la mujer más mayor pareció despertar de un trance. Dejó de mirar hacia la puerta del apartamento de Quade y contempló a MacKenzie.
—Pero, ¿dónde están mis modales? —cambió al perro de brazo y le estrechó la mano a la joven—. Me llamo Agnes Bankhead, Aggie para mis amigos —los ojos le brillaban—. Y tengo la sensación de que vamos a ser amigas… siempre que me digas tu nombre.
A MacKenzie le gustó de inmediato aquella mujer. Había algo en Aggie que le recordaba a una tía que había tenido. En realidad, Sara había sido la tía de su padre, pero su espíritu había sido tan juvenil que había parecido más joven que él.
—MacKenzie.
—¿Nombre o apellido? —Aggie ladeó la cabeza y la punta de la melena ondeó sobre su rostro.
—El apellido de mi madre, y mi nombre —la habían bautizado con el apellido de la familia de su madre. Además, se suponía que tenía que haber sido un chico. El nombre habría encajado mejor. Pero al nacer, su madre se había empeñado en no cambiar el nombre elegido. No había tenido intención de tener más hijos. Pero Ethan, el hermano que llegó once meses después, tenía sus propias intenciones—. Me llamo MacKenzie Ryan.
—Muy bien, MacKenzie Ryan, encantada de conocerte —la mujer le apretó la mano con fuerza.
—¿Cuánto tiempo has dicho que llevas viviendo aquí? —MacKenzie no podía creerse que no se hubieran encontrado antes. En un sitio tan pequeño, tendrían que haberse cruzado alguna vez.
—Te lo preguntas porque no me habías visto nunca, ¿verdad? —adivinó Aggie—. Hay una explicación. Trabajaba en casa —agitó una mano hacia la puerta de su apartamento—. Pegada al ordenador hasta casi quedarme ciega. Hasta la semana pasada. Mi último trabajo fue como diseñadora gráfica freelance —se acercó a la joven, como si compartiera un secreto con ella—. Freelance es la abreviatura de «intentar mantener a los lobos lejos de la puerta», aunque la mayor parte del tiempo, los lobos ganan —de repente se calló y miró al cielo gris—. Parece que va a volver a llover. ¿Por qué no pasas y terminamos esta conversación?
—Encantada —MacKenzie se mostró más que dispuesta a aceptar la invitación y siguió a Aggie y su perro hasta el acogedor apartamento—. ¿Y qué sucedió la semana pasada?
Aggie cerró la puerta y soltó al perro que, de inmediato, trotó hasta su silla favorita.
—La semana pasada hice un profundo y sincero repaso de mi vida y me di cuenta de que estaba harta de correr para mis clientes. Decidí que, si iba a tener que correr, lo haría por la clase de satisfacción que me haría sentirme amada.
MacKenzie se mordió el labio inferior, sin atreverse a adivinar qué clase de profesión había elegido aquella mujer. La manera de hablar de Aggie se parecía demasiado a la de una «madame» de lujo que había sido la invitada de Dakota meses atrás.
Aunque alegre y jovial, Aggie parecía un poco demasiado mayor para haberse echado a la calle.