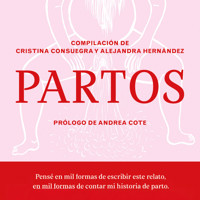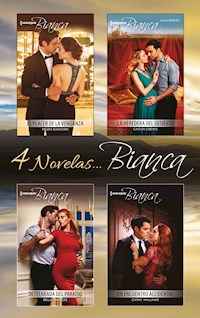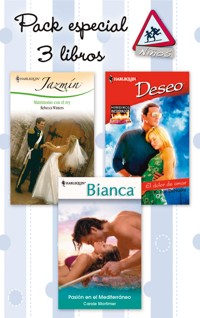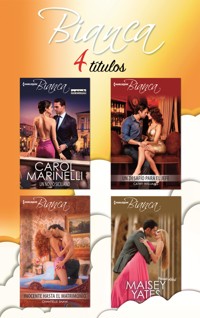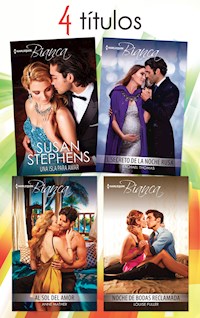6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Conquistar la luna Marisa Ayesta Un hombre que lo tiene todo, una mujer que cree no tener nada y un amor que les unirá por encima de las intrigas que les rodean. Misión California Martina Jones Un viaje que te enamorará. Todas las bodas necesitan un plan B Rebeca Rus Nadie es tan feo como sale en la foto de su DNI, ni tan guapo como sale en la foto de su boda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1281
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2021 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack 276 Autores Españoles 2, n.º 276 - octubre 2021
I.S.B.N.: 978-84-1105-237-5
Índice
Créditos
Índice
Conquistar la luna
Dedicatoria
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Epílogo
Agradecimientos
Misión California
Primera parte: la decisión
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Segunda parte: diario de viaje
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Tercera parte: una ruta y un destino
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Un cerezo en Nueva York
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Epílogo
Agradecimientos
Dedicatoria
Para Chente,
mi compañero de vida,
mi familia y mi hogar.
Capítulo 1
LA DESPEDIDA DE SOLTERA
Sin duda alguna, todo comenzó la noche de la despedida de soltera de Elvira, la jefa de Luna. No es insólito que este tipo de fiestas, más o menos desenfrenadas, den pie a que cambie la vida de algunas personas… para siempre. Los momentos previos a una boda predisponen, no solo a los novios, sino también a sus familiares y amigos, a reflexionar y replantearse ciertos temas, así como a hacer revisión y evaluación de la vida. Si además una noche de cierta locura desemboca en algún disparate, las consecuencias también animan a dichos cambios.
En este caso, como en otros muchos, el alcohol no fue uno más, sino el primordial, de los actores principales. Si Luna no hubiera bebido, un sinnúmero de acontecimientos no habrían ocurrido tal y como se desarrollaron. Y lo raro es que ella bebiera, pues la joven, por principio, no solía beber jamás. Nada. Es más, odiaba las bebidas alcohólicas tanto como la falta de sobriedad, así que el hecho de emborracharse se debió más a un impulso producto de los nervios por no encontrarse en su ambiente, a no querer llamar la atención y a la facilidad con que se suben los licores a quienes no están acostumbrados a beber, que a una verdadera intención de hacerlo.
Luna Álvarez todavía no llevaba un año trabajando como creativa en la agencia de publicidad que Elvira Gómez dirigía cuando esta la invitó a celebrar con ella y sus amigas su última noche antes de la boda.
—No te asustes, no vamos a hacer nada extravagante: una cena de mujeres en algún restaurante divertido y luego tomaremos unas copas. Irán también otras compañeras —le informó, facilitándole los nombres de colegas de otros departamentos, pero a las que tampoco conocía mucho.
Tan abrumada como agradecida por la invitación, Luna aceptó balbuceante el plan y automáticamente pasó a preocuparse por lo primero que ocupa la cabeza de una mujer cuando tiene un evento imprevisto: la indumentaria. No teniendo muy claro qué tipo de atuendo llevar para la ocasión, optó por lo que le pareció que no le haría destacar y se puso su mejor traje chaqueta pantalón, con solapas de satén, en un color rojo cereza apagado, que moldeaba discretamente su pequeña y esbelta figura. Se puso unos zapatos de piel planos de Farrutx en color beige que le habían costado una pasta incluso en rebajas y, como su presupuesto nunca le había permitido un buen bolso, se llevó un clutch de punto de cruz que nadie que lo viera podría pensar que era del chino de la esquina de Bravo Murillo.
Se miró al espejo de su cuarto de baño una vez lista, temerosa de no ir adecuada ni para una fiesta ni para el trabajo, pero no sabiendo en realidad qué ponerse. Nunca tenía muy clara la etiqueta de los diferentes actos y como su vida social nunca había sido muy activa, siempre que tenía que asistir a algo se encontraba con las mismas inseguridades. Se dio cuenta de lo nerviosa que estaba cuando al trazarse la línea del ojo vio que la mano le temblaba ligeramente.
Luna sabía que Elvira pertenecía al mundo del dinero y a un nivel social muy por encima de sus posibilidades y aquello le intimidaba. No podía entender por qué su jefa la había invitado, no solo a ella sino también a otras mujeres de la empresa, a un encuentro que debería ser exclusivamente familiar y de amigas, y le daba miedo no estar a la altura, quedar en evidencia y hacer el ridículo. A sus veintiséis años, a Luna no se le daban exactamente bien las relaciones, apenas tenía amistades y se sentía inculta, inexperta e inapropiada en el sofisticado mundillo que, intuía, rodeaba a su jefa. Ella se movía cómoda en su rutina del trabajo a casa y pasaba los fines de semana pintando, dando paseos, visitando museos y exposiciones concretas o viendo películas clásicas de cine norteamericano. El plan de esta noche, no solo no le apetecía sino que, como a toda persona poco acostumbrada a alternar, le producía ansiedad, máxime cuando además se iba a relacionar con gente tan ajena a su mundo.
El prometido de Elvira se había licenciado en ICADE—3 una década atrás, había vivido en el extranjero, había realizado un par de carísimos másteres para ejecutivos y era uno de los seis vicepresidentes del tercer banco europeo. Aunque Elvira todavía vivía en casa de sus padres, un precioso chalet en una parcela de un millar de metros cuadrados en la Moraleja, en cuanto se casaran, ella y Juan pasarían a ocupar un enorme piso antiguo que habían remodelado y que estaba ubicado en pleno barrio Salamanca, en el mismo edificio en el que nada menos que la infanta Elena había vivido desde su boda con Marichalar, lo que les permitiría estar cerca de sus respectivos trabajos.
Los padres de la pareja eran empresarios de mayor o menor éxito, dedicados al mundo de la inversión y de la bolsa, antiguos conocidos y socios del mismo selecto club de Puerta de Hierro donde jugaban al golf y organizaban viajes a lugares paradisíacos con pandillas de amigos con los que mantenían afinidades y riquezas. Las madres, por su parte, provenían de las llamadas anteriormente «familias bien» de la posguerra española, con un equilibrado porcentaje de herencia y patrimonio a sus espaldas y, en concreto, la madre de Juan ostentaba el título de marquesa. Llevaban diamantes en el dedo como el resto del mundo lleva tatuajes o pulseras de cuerdas, poseían sedanes de marcas de lujo que eran conducidos por sus chóferes y colaboraban en asociaciones para las que creaban mercadillos solidarios, cenas de gala o talleres de manualidades y en los que conseguían que los maridos donasen enormes cantidades de dinero.
El noventa por ciento de las cuentas que facturaba la agencia de Elvira provenía de una intrincada red de contactos profesionales, sociales y familiares de la propia dueña, y Luna se había fijado en que las amistades que habían ido a visitar a su jefa al despacho vestían ropa de los mejores diseñadores o con trajes a medida, así que la joven contratada no quería detenerse a pensar en lo lejos que aquello quedaba de su humilde guardarropa, creado a base de esfuerzo y de una ardua selección entre las tiendas de saldos, y, en los mejores casos, las segundas rebajas de Purificación García o Roberto Verino.
Antes de abandonar su pequeño apartamento alquilado en una callejuela de la céntrica glorieta de Cuatro Caminos, Luna se echó un último vistazo al espejo, levantó los hombros e intentó simular un aplomo del que carecía. Había pasado por cosas peores, se recordó y además, nadie más que ella sabía cómo se sentía, lo cual era muy animante, ya que nadie tenía por qué conocer el tremendo esfuerzo que aquella cena le suponía. Todo se limitaba a afrontar con éxito las siguientes cinco horas. Una vez pasaran, ella estaría de vuelta en su hogar y en su cómoda rutina diaria.
Llegó al restaurante en la calle de Príncipe de Vergara veinte minutos después, cuando ya un numeroso grupo de mujeres estaba sentado en una alargada mesa para unos treinta comensales, con Elvira en la presidencia. En cuanto la jefa vio a su diseñadora gráfica, y con la soltura de quien se sabe el centro de atención, introdujo a Luna presentándola una por una a sus amigas, añadiendo a cada nombre algún detalle descriptivo que pudiera parecerle de interés: esta trabajaba en una empresa de la competencia, aquella tenía un hermano famoso pintor, la rubia teñida del Rolex de oro era la hermana de Juan –su prometido–, la morena de los zapatos Manolos era una prima, la alta de apariencia más joven era su hermana y, sin duda, guardaban algún parecido… En definitiva: más o menos guapas, más o menos delgadas, todas iban impecablemente vestidas y llevaban bolsos y complementos a la última y de las mejores tiendas, hablaban entre sí de conocidos de los que Luna no sabía nada y se reían efusivamente pero de un modo elegante mientras tomaban sus primeros vinos.
Luna se sintió agradecida cuando aparecieron dos compañeras del trabajo con las que pensó juntarse. Sin embargo, Elvira no se lo permitió, obligándola a sentarse a su lado.
Nunca antes nadie la había hecho sentirse así. Luna no era tan ingenua como para no darse cuenta de que, precisamente, ese gesto de favoritismo era indicativo de lo frágil de su posición, pero aun así se sintió agradecida y una oleada de calor le llegó al corazón al mismo tiempo que el rubor tiñó sus mejillas. Procuró comportarse lo más dignamente posible y ser una buena conversadora, así como adoptar una actitud acorde con el aire festivo y las bromas que toda novia debe soportar en este tipo de eventos. Y aunque empezó de manera un tanto impostada, a medida que sus intervenciones eran acogidas calurosamente, dejó de preocuparse y acabó por actuar con naturalidad.
No consiguió eludir el vino, con el que se brindó en varias ocasiones y, sin darse cuenta, se fue poniendo cada vez más a tono, hasta el punto que dejó de llevar la cuenta del número de veces que los camareros le rellenaron la copa. A más bebía, menos le importaba hacerlo y además, el vino vigoroso, contribuía a su demanda. Pero lo mejor fue que, con la colaboración de la bebida, las cariñosas atenciones de su jefa y las desinhibidas conversaciones de las comensales, su temor fue desapareciendo hasta el punto de acabar sintiéndose completamente a gusto. Y lo más importante: empezó a pasarlo bien.
Como colofón a la cena, el dueño del local, que conocía desde hacía tiempo a la futura novia y sus íntimas, las invitó a unos chupitos de licor de melocotón que contribuyeron a acalorar a Luna. Cuando terminaron de cenar, la joven tenía sus ojos color whisky brillantes, la tez sonrosada y se había recogido el pelo, peinado cuidadosamente durante una hora entera en casa, en un moño improvisado con un bolígrafo que llevaba en el bolso y que hizo las veces de horquilla. Además, también se había quitado la chaqueta, abandonada descuidadamente en el respaldo de la silla, soportando cada vez menos el calor que se iba generando en el interior de su cuerpo.
Elvira la cogió de los hombros y la obligó a ir en su coche hasta el local donde pensaban tomarse unas copas y bailar. Era este un establecimiento situado en la calle Juan Bravo que comenzaba a mostrar algo de movimiento cuando llegaron y que no alcanzaría su momento álgido hasta las dos de la mañana. Con una discreta entrada y una puerta doble de madera encastrada en un soportal de mármol, el pub estaba solemnemente vigilado por un gorila de modales tan corteses que más recordaba a los mayordomos victorianos que a los modernos guardias de seguridad. Al sujetar los cortinajes de terciopelo, impolutos y con tal frescor que parecían perfumados, el hombre de mediana edad saludó con correcta familiaridad a la treintena de jóvenes achispadas que irrumpieron entre risas, dando indicios suficientes a Luna para que esta supusiera acertadamente que era el lugar de encuentro habitual de muchas de ellas.
Decorado con discreción pero con calidad, el pub había sido ligeramente oscurecido en las zonas de mesas reservadas y los altavoces dirigían la música a gran volumen hacia una pequeña pista de baile central de suelo de madera, que destacaba por su mayor iluminación en contraste con el resto del lugar, enmoquetado en negro. El local estaba limpio y bien oxigenado, y la pequeña representación de parroquianos que ya ocupaban sus puestos habituales hablaba de posición, clase y dinero. Enseguida, algunas de las amigas de Elvira se pusieron a bailar con una copa en la mano, mientras que otro grupo se sentó en un rincón.
A Luna le tocó pagar la siguiente ronda de copas y el corazón le dio un vuelco cuando vio el precio. Resignada y apesadumbrada, pero lo suficientemente bebida como para decidir quitarle importancia y relegar el asunto al día siguiente, abonó la cantidad dividida entre la lástima, por el varapalo que estaba sufriendo su economía a causa de la dichosa despedida, y la gratitud, porque con la cantidad de mujeres que se encontraban allí no le volvería a tocar pagar en toda la noche. O eso esperaba.
La borrachera que Luna se cogió era lo suficientemente gorda como para impulsarla a bailar, algo que no solía hacer delante de nadie y sí mientras barría y arreglaba su piso en solitario, con Mecano y Alaska y Dinarama de fondo. Habían formado un irregular círculo entre todas y la joven había perdido por completo sus inhibiciones. Con la camiseta blanca sin mangas y la chaqueta completamente perdida en algún lugar del reservado junto a su bolso, Luna movía las caderas, alzaba los brazos y cantaba sin escucharse mientras saciaba su sed con un Martini y reía a carcajadas ante cualquier comentario que le hicieran sus acompañantes.
Así fue como la vio Bosco Joveller nada más entrar.
Sin desviar la vista de la joven que había llamado tan poderosamente su atención, Bosco se dirigió hacia la barra mientras se quitaba de encima su chaqueta azul marino.
—Lo de siempre —pidió cuando el camarero se acercó a preguntarle, pero sin apartar la mirada de la mujer que con tanta sensualidad se movía por la pista al ritmo de Shakira.
Distraído como estaba, apenas vio venir a Elvira, la prometida de su amigo, que se colgó de su cuello, derramando con el movimiento la mitad del contenido de la copa que llevaba en la mano, y le besó sonoramente cada mejilla.
—¿Qué haces aquí, Bosco? ¡No me digas que has quedado con Juan!
Bosco asintió, aceptando que, inevitablemente, debía apartar la vista de la desconocida y reprimiendo las ganas de limpiarse de las mejillas el carmín que le había dejado con sus sonoros besos la novia de su compañero de carrera. Un solo vistazo le bastó para darse cuenta de que Elvira estaba algo más que achispada y no pudo evitar sonreír. Aquella mujer siempre le había caído bien y las pocas veces que se había cogido una buena curda había resultado divertidísima.
—Pero ¿qué os pasa? ¡No puede venir! —le gritó Elvira, fingiendo estar enfadada y arrastrando las palabras—. El novio no puede, no debe, aparecer en la despedida de soltera de su novia y, aunque este local sea tuyo, haré lo que sea necesario para que os vayáis.
—¿Estás celebrando tu despedida de soltera? —preguntó Bosco, simulando no saberlo. De hecho, estaba allí porque Juan le había pedido ex profeso que fuera. El celoso prometido no había podido resistirse, sabiendo que su futura mujer podía estar haciendo algún disparate alejada de él, y le había citado allí para echar un ojo a Elvira y sus amigas.
—Seguro que Juan sí lo sabe —dijo la joven, intuyendo la verdad en la bruma mental de su estado—. Como aparezca, lo voy a matar. —Aunque, por alguna razón, el enfado que sabía debía sentir no terminaba de germinar en su interior.
En ese mismo momento, el recién mencionado llegaba hasta donde ellos se encontraban. Alto y grande como un oso, Juan, sonriendo, se acercó a su novia por detrás, y con gran ternura le rodeó la cintura con sus brazos.
—¿Qué haces aquí, preciosa? —le dijo en el oído—. Creí que esta noche estarías en un local guarro de esos de striptease masculino. —Sabía de sobra que su inminente esposa odiaba ese tipo de lugares, también los femeninos, porque consideraba, entre otras cosas, que cosificaban a las personas.
—Muy gracioso, Juan —Elvira se giró hacia él y su aliento caliente y con olor a alcohol envolvió el rostro de su prometido.
—¡Qué pestazo! —exageró él, abanicándose con la mano—. ¡Por Dios, Elvira! ¿Cuántas copas llevas?
La pregunta distrajo a la joven de la bronca que pensaba echarle por aparecer:
—Pueshhh…, la verdad, no lo shé. Pero supongo que, siendo mi despedida de soltera, la última juerga que voy a tener con mis amigas antes de casarme y empezar a darte hijos que no me dejarán poner un pie en la calle por la noche, no pretenderás que lleve la cuenta, ¿no?
Juan no podía evitarlo: esa mujer le volvía loco. Apretándola contra él, cogió su boca con la suya y la saludó tal y como había deseado hacer desde que la vislumbró al llegar. Bosco, a su lado, aprovechó para volver a localizar a su bailarina. De pie junto a otras dos jóvenes, que le sonaba eran amigas de Elvira, lo estaba mirando a él mientras escuchaba lo que le decían, y cuando sus ojos se cruzaron, ella los desvió rápidamente.
—¿Quién es? —preguntó Bosco, siempre directo, a Elvira, señalando con una discreta y arrogante elevación de las cejas.
—¿A que es una monada? —le contestó la novia de su amigo cuando le siguió la mirada. Sostenida todavía por Juan, que también echó un vistazo a Luna, miró orgullosa a su asalariada—. Es mi nueva creativa, también diseñadora gráfica, y estoy como loca con ella. Simplemente es genial. Tiene muchísimo talento y trabaja como una mula. Tiene veintiséis años, Bosco, un poco joven para ti, ¿no crees?
—¿De dónde la has sacado? —siguió él, encogiéndose de hombros, pero sin quitarle la vista de encima a Luna.
—Estuvo trabajando de fotógrafa para la revista de Lorena, pero a Luna lo que de verdad le gusta es pintar y el diseño gráfico, y aunque estaban muy contentos con ella, me la pasaron cuando se enteraron de que a mí me hacía falta alguien más.
—¿Y qué hace en tu despedida de soltera? ¿Ya os habéis hecho amigas? —le preguntó Juan con un susurro junto a su cuello que a Elvira le produjo escalofríos.
—No somos amigas —y, en tono pensativo, añadió—: No creo que tenga alguna, en realidad —y un deje de seriedad se reveló en su tono al decir—: es una solitaria. Según me comentó Lorena, su madre falleció unos meses atrás, después de una larga enfermedad, y era toda la familia que tenía. Nunca antes había conocido yo a alguien así… tan absolutamente solo. No sé. Ni padres, ni hermanos, ni novio, ni amistades… ¡ni un tío lejano! No me puedo imaginar algo así.
Elvira era incapaz de ponerse en su lugar ni siquiera por un segundo. Ella gozaba de decenas de tíos tanto por parte de madre como por la paterna, tenía cuatro hermanos y la casa donde había vivido con sus padres había sido siempre una especie de hotel abierto al público donde dormían indistintamente los amigos y primos, se celebraban multitud de fiestas y barbacoas y encontrar un momento de soledad era imposible.
—Y tú la has acogido bajo tu ala, ¡cómo no! —Juan pasó su enorme mano por la cara de su novia como si de esa forma consiguiera arrancarle sus tristes pensamientos.
Ofendida, Elvira hizo una mueca. Su cabello negro onduló atrás y adelante con el movimiento de su cabeza.
—Eso no es cierto. Trabaja para mí, lo hace bien, cobra su salario, soy educada con ella y la he invitado a mi boda como he invitado al resto de la plantilla. Eso es todo —ante la mirada penetrante de Juan, reconoció—: Por el momento.
—¿Y cómo es que se llama Luna? —preguntó Bosco.
—De eso ya nos tendremos que enterar por ella. Yo le pregunté un día. No parece estar muy orgullosa de su nombre. Sé que la incomodé. Contestó evasivamente que su madre había sido algo hippy en su juventud, y que ella tenía que cargar con ello toda su vida.
En ese momento, tres chicas acudieron a saludarlos y a ironizar sobre lo celoso y posesivo que había demostrado ser Juan al venir a vigilar a su novia, interrumpiendo de ese modo la conversación.
Al otro lado del local, Luna se informaba también sobre Bosco.
—Está buenísimo —comentó alguien a su lado.
La joven no podía estar más de acuerdo con la valoración. La había hecho la rubia teñida mientras se humedecía los labios con la lengua después de haberse retocado el perfilador. Y es que no son tantas las veces en que una se encontraba con un hombre tan perfecto fuera de los actores o los modelos. Con los codos apoyados detrás de sí en la barra haciendo que resaltaran sus hombros, su alta estatura y la cara de un Paul Newman reencarnado, Luna reconoció que aquel hombre era algo impresionante.
—Según tengo entendido, ahora vuelve a estar libre —dijo otra con tonadilla esperanzadora.
Luna miró de nuevo al objeto de la admiración femenina. Era alto, destacando por encima de los otros hombres que estaban por allí, e iba vestido al estilo clásico, con una camisa impecable y unos pantalones de pinzas. El pelo, todavía mojado (Luna no sabía si por la gomina o por una reciente ducha) y corto, era castaño claro, rigurosamente peinado a un lado. Tenía una apostura despreocupada mientras sonreía a lo que le contaban las amigas de Elvira. A pesar de su actitud relajada, todo en él exudaba arrogancia e intensidad. Lo vio mirarla y Luna apartó los ojos avergonzada, como si la hubieran pillado haciendo algo malo.
—¿Cómo sabes que no está con nadie? —preguntó otra.
—¿Lo ves con alguien ahora? —le preguntaron a su vez—. Pues entonces es que está libre. Así es Bosco. Si no le ves con alguien colgado de su brazo, es que tienes luz verde. Pero es que además me consta porque la última de la lista fue la actriz esa de la serie de los domingos… Y el fin de semana pasado ella estaba en Punta Cana con un compañero de reparto. En general no le suelen durar más de un par de meses. Enseguida se cansa. No ha aparecido todavía la que le mantenga el interés.
«La última de la lista», pensó Luna. Claro, un conquistador nato. No sabía por qué se sentía tan decepcionada, al fin y al cabo, ni siquiera le conocía, y aunque llegara a conocerlo, estaba tan fuera de su alcance como todo el resto del mundillo de Elvira. Así que Luna, tratando de obviar a la atractiva figura de la barra, siguió bailando un rato y, cuando vio que su jefa cruzaba el local pasando por su lado para volver del baño, la detuvo.
—¿Qué tal te lo estás pasando, Luna? —le preguntó mientras la abrazaba, en pleno momento de exaltación de la amistad—. Estoy taaaaan contenta de que hayas venido.
—Y yo, pero me voy a ir ya, si no te importa —suspiró, y admitió—: he bebido demasiado y la verdad es que no estoy acostumbrada. —No le gustaba ser la primera en marcharse, pero se acercaban las tres de la mañana y ahí nadie parecía querer irse a la cama.
—No te puedes ir. Justo ahora nos vamos a otro sitio más tranquilo. Te va a encantar. —Elvira la había cogido de las manos como si su empleada se fuera a escapar—. ¡No me hagas esto! —le insistió de manera determinante—. Esta noche es solo una en toda mi vida —le rogó melosa.
Luna miró su reloj, indecisa, mientras Elvira juntaba sus manos en posición orante y reclinaba ligeramente las rodillas.
—Está bien —cedió ante la insistencia de su jefa, sabiendo que la batalla estaba perdida, a no ser que se pusiera grosera, y aceptando de antemano que aquella noche no iba a dormir.
—Vente conmigo, te voy a presentar a Juan.
Le presentó también a Bosco, pero con este Luna no pudo hablar, porque había cuatro mujeres con él. Una de ellas, como si se hubiera convertido en enredadera, fuertemente ceñida a su brazo. Cuando salieron a la calle, y a pesar de que no hacía frío, Luna trató de ponerse la chaqueta y se encontró con que él, solícito, la ayudó. Le quitó el bolso de las manos y le deslizó la prenda por los brazos. Acto seguido, la cogió del codo y la dirigió a un Jaguar E-type Zero azul claro plateado situado en la misma puerta del local bajo la apreciativa mirada de un afanado aparcacoches.
—Ven, te llevaré.
—No hace falta, he venido con Elvira —contestó Luna, al darse cuenta de que todas las demás desaparecían en pos de sus vehículos.
—Elvira se va con Juan.
—¡Ah! —dijo Luna.
—Vamos —insistió él, dándose cuenta de que era demasiado educada para negarse.
Como no le quedaba más remedio, y sintiéndose más asustada que halagada por haber llamado su atención, ya que no estaba acostumbrada, Luna se subió en el asiento del copiloto mientras él, galante, le abría la puerta.
—Así que, ¿estás trabajando con Elvira? —inició Bosco la conversación.
Luna asintió. Después de haber estado soportando la música tan alta, los oídos le pitaban en el silencio del coche y sintió sus piernas doloridas al ser la primera vez que se sentaba en un par de horas. Sin poder evitarlo, cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás.
Bosco la miró, vuelto hacia ella su imponente rostro tras el volante de cuero.
—¿Mucho alcohol?
—El suficiente —contestó Luna, incorporándose. Devolviéndole la mirada, añadió—: Además, no estoy acostumbrada a beber y eso no ayuda.
—¿Prefieres que te lleve a otro sitio? —le preguntó Bosco.
Era una pregunta normal, correcta, pero tuvo que concentrarse para contestar.
—¡No! Vayamos con los demás.
Al llegar al nuevo local, más iluminado que el anterior, las amigas de Elvira se mezclaron con algunos conocidos, y aunque ellos dos se sentaron en una mesa con otras personas, que tan pronto le fueron presentadas, Luna olvidó, Bosco consiguió retenerla solo para él.
—Bebe esto —le dio la copa que traía el camarero—. Te sentará bien.
Luna dio un sorbo e hizo una mueca.
—Está asqueroso.
—No es infalible, pero te ayudará a despertarte mejor mañana, siempre y cuando no hayas mezclado muchos tipos diferentes de bebida.
—Tú dirás —enumeró Luna—: cerveza, vino tinto, vino blanco, chupitos, tequila, martini, whisky y, sinceramente, no me acuerdo si algo más.
Bosco la miraba sonriendo, distraído por la boca de ella, que se movía de una manera que a él le parecía de lo más insinuante. El labio superior de la joven era muy fino, pero se curvaba seductoramente a la mitad sobre el labio inferior, más carnoso, dando a la fisonomía de la joven un aspecto sexy.
Fueron las dos horas de conversación más agradables que él recordaba haber pasado jamás con una mujer. Aunque algo reacia al principio y más bien hosca, poco a poco la prevención de Luna fue desapareciendo hasta entablar un diálogo fluido. Bosco se encontró sorprendiéndose a sí mismo interesado por lo que pensaba aquella pequeña seductora sobre política, problemas sociales, actualidad, pero mucho más por los temas que no trataron, ya que eran todavía un par de desconocidos: su familia, su forma de vida, sus preferencias… Y mientras la escuchaba permanecía embelesado con el movimiento de esos labios que parecían haberle hecho un encantamiento.
Hacia las cinco de la mañana, la lengua de Luna comenzó a trabarse y su dueña a reír por todo, pero incluso así a Bosco le pareció fascinante. Estaba completamente hechizado y, por primera vez en su vida, Bosco no sabía qué paso dar a continuación. Había ligado miles de veces, tanto con conocidas como con desconocidas, y siempre las cosas se habían desarrollado solas, sin que él tuviera que poner nada de su parte, sin pensar, instintivamente. Ahora se encontraba ante aquella muchacha, diez años más joven que él, bajita y poca cosa, que además estaba bastante bebida, y se rompía la cabeza pensando en nuevos temas que tratar y el modo de conseguir tenerla esa noche en su casa, en su cama, debajo de él. Sin embargo, por primera vez, no estaba seguro de que ese fuese también el deseo de su acompañante.
Indeciso, Bosco bajó la vista a su vaso de tubo y lo cogió entre sus dedos, dejando en la mesa una estela líquida al deslizarlo y, al alzar los ojos, se encontró con que fue Luna quien lo besó a él.
Fue un beso rápido y suave, directo a los labios, como el aleteo de una mariposa. Luna pareció aun más sorprendida que él por lo que había hecho. Con una exclamación, la joven se llevó una mano a los labios y miró horrorizada a su alrededor. Luna no se había dado cuenta de cuándo se habían marchado todos, pero fue entonces cuando advirtió que en el local ya no quedaba ni una sola cara conocida, lo que alivió en algo la vergüenza por lo que acababa de hacer. Miró de nuevo a Bosco.
—Lo siento. —El rubor cubrió su rostro mientras se mordía nerviosa el labio inferior.
—Pues yo no. —Levantándole el mentón con su mano derecha, le dio un beso él a ella.
Capítulo 2
RESACA
Alguien había clavado un sinfín de clavos en la cabeza de Luna y disfrutaba con el masoquismo de golpearlas una y otra vez con un martillo para que se incrustasen más adentro. La dolorida dueña de la cabeza trató de abrir los ojos, pero sintió como si estuvieran llenos de arena, hasta que se dio cuenta de que era la luz lo que le molestaba. Con un gemido, cambió de postura hasta ponerse boca abajo, rodando sobre las suaves sábanas de la cama y escondiéndose bajo la almohada.
—Veo que te has despertado.
La voz de hombre, extrañamente familiar y a la vez completamente desconocida, hizo desaparecer por arte de magia la conciencia de dolor y malestar de su cuerpo. Luna levantó la cabeza de golpe, lo que le provocó una punzada en la nuca a la que consiguió no hacer caso. Su cara de susto debía ser evidente porque Bosco —comprobó al mirar que no era otro sino él quien se alzaba al pie de su cama, correctamente vestido y con pinta de no haber roto un plato en su vida.— Le sonrió con picardía mientras corría las cortinas para suavizar la iluminación.
—¿Dónde estoy? —la voz de Luna parecía salida de ultratumba.
—¿No te acuerdas?
Luna estrujó su cerebro embotado y solo consiguió que volvieran los dolores de cabeza. «¡Joder! ¿En qué día estoy? ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¡Oh, Dios mío! ¿He tenido un accidente? ¿Una enfermedad?», se preguntó cada vez más horrorizada.
Entonces se dio cuenta de que le faltaba ropa.
Incorporándose de un salto se vio las piernas desnudas asomando por entre un revoltijo de sábanas. Encogiéndolas en un movimiento instintivo de pudor se tapó lo mejor que pudo, subiéndose la sábana hasta la barbilla.
—¿Dónde están mis pantalones?
Con un gesto indiferente, Bosco señaló con la cabeza una silla a los pies de la cama, donde él mismo los había dejado por la mañana, tras recogerlos del suelo.
«Esto no me puede estar pasando a mí», se decía Luna mientras su corazón galopaba y su cabeza estallaba de dolor una y otra vez.
La joven miró a su alrededor y tomó conciencia de lo que la rodeaba. Se encontraba en un dormitorio tan grande como todo su apartamento. A su izquierda, debajo del inmenso ventanal por el que no se filtraba ningún ruido exterior y cuyos visillos blancos habían atenuado la entrada del radiante sol, había una zona de estar, con dos butacas y un sofá tapizados en crudo, que rodeaban una mesa de centro rectangular en la que un enorme cesto de flores frescas ponía la nota de color. Al fondo de la pared, de la que colgaba lo que Luna supuso, erróneamente, que no podía ser más que una imitación de un Cézanne –¿cómo iba a ser auténtico?–, una puerta semiabierta laqueada en blanco y con molduras permitía vislumbrar el espejo y el mármol beige de un cuarto de baño.
—¿Estamos en la suite de un hotel? —preguntó perpleja tratando de recordar si se había registrado la noche anterior en alguno.
Bosco volvió a sonreír y, tratando de observar la habitación con la objetividad de un extraño, negó:
—Estamos en mi casa —como se dio cuenta de que Luna necesitaba ayuda, añadió—: vinimos ayer por la noche. Tú lo hiciste por voluntad propia —le recordó intencionadamente.
Luna percibió rápidos flashes de imágenes que se sucedieron desde el fondo de su memoria: la cena, el vino, los chupitos y Bosco, guapo e imponente, mirándola, hablándole… Y de repente recordó, avergonzada, una tórrida escena de besos en el coche de él… ¡Y ella, desde luego, no había sido una mera espectadora!
«¡Ay, Dios mío! ¿Fui yo realmente la que tomó la iniciativa de subirse a su regazo y comerle, literalmente, los labios?» se preguntaba, sabiendo y temiendo la respuesta. ¿Dónde había quedado su tan cacareado control? Por un instante de vértigo, volvió a sentir las manos de Bosco por su cuerpo, sujetándola por el trasero, mientras cargaba con ella a horcajadas por un elegante portal y luego el ascensor. Entretanto, Luna –más le valía aceptar que no había sido un sueño–, ajena a todo, recorría su hermoso rostro con sus labios.
No conseguía acordarse de nada más, pero tampoco hacía falta ser un sabio para deducir qué había pasado.
La enormidad del acto que había cometido la abofeteó con toda claridad. ¡Se había acostado con aquel hombre tras una borrachera, después de haberse comportado con él como una experta ligona! ¡Había entregado su virginidad a un desconocido para el que sería simplemente una más en la lista! ¡Y ni siquiera se acordaba!
Bosco estudiaba el rostro de su invitada, observando divertido sus cambios de expresión. Casi podía ver el cerebro de Luna trabajando y esforzándose por recordar, pasando de la vergüenza a la más pura consternación. Se sentó en la cama, en el lugar donde antes habían descansado las bellas piernas de su ocupante y, alargando la mano hasta la mesilla de noche, cogió un vaso de agua y un par de ibuprofenos.
—Bébete esto, Luna, te sentará bien.
Como una buena chica, Luna se tomó las pastillas y, con una mano temblorosa, volvió a dejar el vaso en la mesilla. La oleada de náuseas fue inmediata, pero no lo suficientemente fuerte como para que Luna olvidara su pudor, así que, arrastrando la sábana con ella se levantó hacia el cuarto de baño, donde no tuvo tiempo de cerrar la puerta, por lo que, para su mayor embarazo, los ruidos de su vomitona llegaron con claridad hasta la cama donde todavía aguardaba Bosco. Cuando terminó, y con toda la dignidad que pudo, cerró la puerta y, con las piernas temblándole, se sentó en el suelo de mármol, escondió la cara sudorosa entre las piernas y lloró. Lloró lágrimas ardientes por su estupidez. Lamentó haber acudido a la despedida de soltera de Elvira. Se arrepintió de la primera copa de vino que tomó y odió al hombre al otro lado de la puerta que actuaba con tanta naturalidad y parsimonia cuando para ella, prácticamente, había llegado el fin del mundo. ¿Cómo había podido ser tan tonta? ¿Por qué diablos, sabiendo como sabía lo destructivo que era el alcohol, había bebido aquella maldita noche? ¿Acaso había revelado el alcohol su verdadero carácter promiscuo, como el de su madre, escondido férreamente tras su lucha intensiva por no parecerse a ella?
Pero Luna no era dada a la contemplación y mucho menos a la autocompasión. Tardó unos minutos en comprender que la mejor manera de salir de esa situación era aceptarla cuanto antes. Podía asumir lo que había hecho. Lo lamentaba, pero tendría que aprender a vivir con ello. Lógicamente, deseaba no volver a ver a Bosco nunca más. Nada conseguiría disuadirla de que él también tenía su parte de culpa, a pesar de que ella había tomado la iniciativa y su comportamiento había sido de lo más indecoroso.
¡Joder! ¿Ya no había código de conducta caballeresca?
Las normas más elementales le prohibían a un hombre aprovecharse de una mujer bebida, ¿no?
Lentamente se puso en pie, comprobando que ni su cabeza ni su estómago sufrían las consecuencias. Se lavó la cara y las manos. Cogió un peine de concha y se lo pasó por el pelo totalmente aleonado hasta que le dio su apariencia habitual. Se arregló como pudo las arrugas de su camiseta sin mangas. Comprobó, aliviada, que al menos conservaba puesta la ropa interior.
¿Debería sentir algo entre las piernas? ¿Dolor? ¿Alguna sensación física de la invasión que había padecido?
De un manotazo mental decidió no pensar más en el asunto, al menos por el momento. Paso a paso. En aquel instante lo primero era hacer frente al hombre de la habitación y abandonar lo más rápidamente posible la casa. Levantando la barbilla, salió al dormitorio con el firme propósito de marcharse enseguida y no volver a ver a Bosco en la vida.
Por su parte, Bosco se reía de sí mismo. A sus treinta y cinco años era un próspero hombre de negocios, había construido un imperio de la nada y había logrado triunfar económica y socialmente. Humanamente, creía encontrarse por encima de la opinión de los demás. Actuaba de acuerdo a su propio código ético y nunca echaba la vista atrás. Su relación con las mujeres se remontaba a casi dos décadas atrás y nunca le había supuesto ningún esfuerzo. No recordaba una sola mujer a la que hubiera dedicado más de dos pensamientos seguidos. Sus prioridades habían sido otras. Sin embargo, allí estaba él, perplejo y sin saber muy bien qué actitud tomar, ante una chiquilla ruborizada que vomitaba y lloraba en su cuarto de baño, y que le interesaba y le intrigaba más de lo que se quería reconocer a sí mismo.
Se daba cuenta de que Luna pensaba que habían tenido sexo y, de momento, no encontró razón alguna para desvelarle la verdad. Pero también notó que él quería que hubiera sido realidad y que esperaba que Luna quisiera volver a verlo. Sin embargo, nada más escrutar su rostro al salir del cuarto de baño, supo que ella no iba a querer y que volver a tenerla como la noche anterior, suave y dispuesta, iba a requerir un gran trabajo. Y, Dios, ¡cuánto le gustaban los retos a él! Se relamió los labios ante la perspectiva del nuevo desafío, ante el deleite que le provocaba ese nuevo objetivo. Pocas veces, por no decir ninguna, se encontraba con una mujer difícil, lo cual él lamentaba profusamente, pues había pocos placeres superiores al de la sensación de victoria y se negaba por completo a abandonar la satisfacción de conquistar a Luna y ganarla.
Con la cara pálida pero alzada, tratando de mostrar dignidad, Luna salió a recoger sus pantalones, sus zapatos y su chaqueta en completo silencio y volvió a encerrarse en el cuarto de baño. Al rato salió arreglada y, aunque algo arrugada, no había ningún indicio de la joven resacosa de hacía tan solo unos minutos.
Bosco había vivido numerosas veces «el día después». Según el tipo de mujer, habían sido estos desde tranquilos y educados hasta apasionados o recriminatorios, pero estaba claro que el de Luna no entraba en ninguna clasificación anterior. Y como sintió algo de pena por la hermosa joven enmudecida, decidió ponerle las cosas fáciles.
—¿Te encuentras mejor?
—Sí, gracias. —Al alzar la vista hacia él volvió a ruborizarse.
Bosco pensaba que era muy agradable mirarla, ya que actualmente las mujeres se sonrojaban bien poco para su gusto. Con un elegante movimiento se levantó de la cama y, cogiendo a Luna suavemente de los brazos, la enfrentó:
—Luna —dijo, acariciándole los antebrazos y no permitiéndole que bajara la vista—, en cuanto a anoche…
Todavía más ruborizada, tanto que Bosco pensó, divertido, que acabaría por arder, Luna posó sus dedos delgados sobre los labios de él.
—No, por favor, prefiero no hablar de ello. Yo… no estoy muy acostumbrada a este tipo de situaciones. —Se miró los pies—. En realidad, nada.
Bosco pensó que se refería al hecho de haber tenido una noche de pasión con un desconocido, no al sexo en sí.
—Y preferiría que lo olvidáramos. Lamento mucho lo que pasó.
Bosco se sintió dolido.
—No hay nada que lamentar, Luna.
—No, de verdad. Solo… me gustaría irme. Si me indicas por dónde salir, me quiero ir a casa.
—Te irías mejor, y yo me quedaría más tranquilo, si lo habláramos mientras desayunas.
—No tengo ganas de desayunar nada —la sola idea de tomar algo le producía nuevas náuseas. Sin poner atención por dónde pasaban, acompañó a Bosco y llegaron a un vestíbulo con suelo de parqué y a las puertas de acero de un ascensor.
—Por cierto, ¿dónde estamos? —se giró hacia él.
Él tardó un segundo en entender que se refería a la ubicación de su casa.
—En la Castellana, a la altura de los Nuevos Ministerios.
Luna barajó mentalmente la posibilidad de ir andando hasta su apartamento, porque, después de todo, tampoco recordaba si le quedaba dinero en la cartera.
—Déjame que te lleve a casa.
—No, de verdad, gracias.
—Te pediré un taxi, entonces. —Y marcó un par de números desde un aparato de teléfono que había en la pared.
—¿Tomás? Un taxi. Sí, gracias.
La acompañó hasta el portal bajando con ella en el elevador y donde ya esperaba el automóvil. El conserje uniformado con una chaqueta y pantalón de corte militar con botonadura dorada y guante blanco les abrió cortésmente las puertas.
Luna se despidió de Bosco en la acera lo más educadamente posible, pero sin saber muy bien si él esperaba de ella un beso en los labios y sin importarle realmente, pues lo que le hubiera gustado era que se desplomara muerto en el suelo y se llevara a la tumba el secreto de esa noche que ella quería olvidar como fuera.
Cuando llegó a su dirección, la joven extrajo los últimos billetes que le quedaban en su monedero y se encontró sorprendida con que el taxista se negó a cobrarle la carrera asegurándole que el recorrido había sido pagado en el origen.
Bosco, por su parte, la había visto marchar y se había quedado con mal sabor de boca. Tenía que reconocerse a sí mismo que no había llevado el asunto todo lo bien que se podía esperar de él. Podía haberle dicho la verdad y quitar de ese bonito rostro la expresión que tenía de triste culpa y remordimiento. Pero ella había estado tan digna y tan distante en su desastroso aspecto resacoso que le había colocado a él en una extraña posición en la que no se había visto nunca antes. Estaba acostumbrado a ser escuchado y atendido con avidez, a tener rostros deseosos de pasar más tiempo en su compañía, no a mujeres huidizas que lo miraban como si fuera un delincuente. Y, a pesar de todo, solo esta mujer le había interesado y Bosco no podía permitir que su relación con ella terminara allí. No podía imponerse a ella, eso lo sabía, pero sí luchar para ganársela. Y eso es lo que iba a hacer.
Allí mismo, solo ante su grandioso y elegante edificio, viendo desaparecer el taxi al doblar la esquina de Raimundo Fernández Villaverde, decidió por primera vez en su vida que quería ligar a una mujer. No lo había hecho antes, pero algunas ideas cobraron forma en su cabeza. Como buen empresario, enseguida un plan se trazó en su cerebro. Tenía mucho que hacer y el objetivo no era, como había sido con otras, llevarla a la cama, no, la meta era mucho más difícil: ganarse su confianza, demostrarle quién era él y el verdadero valor que tenía, que muy pocas personas, solo los elegidos por él, sabían que tenía.
El lunes cuando Luna llegó al trabajo, con su mejor cara y mentalmente decidida a relegar lo pasado como si nunca hubiera existido, se encontró con que un enorme ramo de rosas rojas ocupaba su mesa de trabajo. Al menos tenía cincuenta flores. Luna no había visto un ramo tan enorme y precioso en toda su vida. Al principio pensó que alguien lo había dejado allí por error, pero luego escuchó las risitas de algunas compañeras y el corazón le dio un vuelco al comprender que eran para ella.
Nunca nadie le había mandado flores. Una sonrisa de placer se le puso en la cara. Brevemente pensó que todas las mujeres del mundo deberían recibir al menos una vez en la vida un ramo.
—¡Luna! ¡Qué calladito te lo tenías! —Las risitas de alrededor le trajeron de golpe a la realidad.
Teresa, que estuvo en la despedida de soltera de Elvira, añadió en un tono no exento de envidia:
—Esto no tendrá nada que ver con tu apartado con Bosco Joveller la otra noche, ¿verdad? ¡Lo manipulaste todo el rato! —y su tono destilaba cierta envidia—. ¡Hija mía! No sé de qué hablarías tanto tiempo, pero el pobre tenía una cara de aburrido… —añadió con malicia.
Luna se acercó con paso tembloroso hacia las hermosas flores. El sobre colgaba de una tira de papel celo sobre el plástico. En el interior había una tarjeta de visita con el nombre de Bosco Joveller en letras de imprenta, sus números de teléfono y su dirección. En el reverso, una sola frase, en letra enérgica de trazo seguro: Quiero volver a verte.
Sin firma.
Sintió que la cara le ardía. ¿Qué pasaba con ese hombre? El día anterior se habían despedido por la mañana como dos extraños, educada pero definitivamente, ¿o es que acaso mandaría flores a todas las mujeres con las que pasaba la noche? Seguramente, sí, decidió, matando de un pisotón mental el regocijo que había experimentado en el primer momento. En eso se diferenciaban los hombres corrientes de los conquistadores natos, en ese tipo de detalles que cualquier otra mujer consideraría románticos. Pero no ella. Acostarse con un desconocido, por muchas flores que enviase al día siguiente, no tenía nada de romántico. Y ella, por su parte, seguía con ganas de hacer desaparecer lo sucedido o esconderse en un agujero bajo tierra.
Le costó centrarse en el trabajo. Repentinamente se encontraba mirando sin ver la pantalla del ordenador, recordando la risa de él, la aprobación que había reconocido en algunos de sus gestos, sus manos al tocarla, grandes, elegantes, masculinas, su mirada azul, que parecía entenderla y llegarle a lo más hondo, su olor, a perfume caro de hombre, sus comentarios, inteligentes y acertados… ¿Qué demonios le pasaba? Nunca se había sentido así por ningún hombre y la sensación era a la vez atemorizante y estimulante. La hacía sentir inquieta y esperanzada. ¿Qué iba a hacer? ¡Ella no era así! ¡No se reconocía en estos sentimientos que la embargaban!
Hacia mediodía recibió una llamada de Elvira para que fuera a verla a su despacho.
Como siempre, su jefa estaba imponente. Vestía una falda negra evasé hasta las rodillas, de Prada, y sus largas piernas iban envueltas en unas altísimas botas de ante de fino tacón de unos diez centímetros. Lucía una camisa negra y ajustada de seda natural y, como complemento, un collar de cuentas de color hueso daba vueltas alrededor de su esbelto cuello.
—Buenos días, Luna —saludó alegremente—. ¿Me acompañas con el café?
—No, gracias.
Luna no soportaba el café. Desayunaba leche azucarada y, si necesitaba algo para despertarse, tomaba coca-cola, toda la que hiciese falta, a lo largo del día. Con el tiempo se había acostumbrado a tomarla light o cero y así no tomaba tanta azúcar.
Durante unos minutos, las dos mujeres hablaron de una campaña que estaban preparando para una juguetera alicantina y cuyos bocetos Luna estaba a punto de terminar.
—En realidad quería que vinieras para hablar contigo de otra cosa.
Por primera vez desde que Luna la conocía, su jefa parecía nerviosa.
La empleada barajó por un momento la posibilidad de que la fuera a despedir y sintió que el corazón se le aceleraba, así que no pudo decir nada. Permaneció callada, aguardando en silencio y con los ojos muy abiertos.
—Todavía no te he dado las gracias por todo lo que preparasteis el sábado. Creo que salió perfecto y lo pasamos muy bien, ¿no?
Luna no había hecho mucho, pero como las demás había colaborado pagando la parte correspondiente al regalo común y había coreado con el grupo la canción que, con la música de una canción de Juanes, le había hecho una de sus futuras cuñadas cambiándole la letra y personalizándola con anécdotas de la vida de Elvira y Juan.
—En realidad, tu hermana y Sonia fueron las que lo prepararon todo. No puedo apuntarme el tanto. Pero es verdad, lo pasamos muy bien —contestó, a pesar de que se estaba acalorando y de que temía que Elvira le hablase de su estrafalario comportamiento o quisiese indagar sobre su conducta hacia Bosco.
—No quiero que pienses que me entrometo, Luna. Desde que has venido a trabajar aquí has sido para mí algo más que una empleada. —¿Cómo explicarle, se preguntó Elvira, la necesidad que había sentido de acercarse a ella, de conocerla más, de brindarle su apoyo, de protegerla?—. Me da la sensación, corrígeme si me equivoco, de que no eres una persona muy dada a las relaciones superficiales.
—Dejémoslo —admitió Luna con una sonrisa irónica— en que no soy dada a las relaciones, sin más.
—Ya me parecía. Verás, no he podido dejar de enterarme de que Bosco y tú parecéis estar interesados el uno en el otro, he visto las flores y he oído hablar de vosotros —aclaró—. Bosco es uno de los mejores amigos de Juan. Ellos dos tienen algunos negocios juntos, suelen irse a navegar de vez en cuando —escogió las palabras con cuidado, pero finalmente decidió ser directa—: Sin embargo, me disgustaría mucho que te hiciera daño. A ver si me entiendes, no porque él sea cruel, pero… ¿Cómo decirlo? Creo que eres demasiado ingenua para él.
El silencio, breve, se hizo en el despacho. Luna fue la primera en cortarlo.
—Te agradezco que te preocupes, Elvira, pero puedo asegurarte que no hay nada entre Bosco y yo. Y… también sé que no soy tan boba como piensas —le hizo gracia que aquella «niña pija» criada entre algodones pensara que ella era ingenua—. Conozco el tipo de hombre que es Bosco y también sé que no es para mí. No tengo interés de iniciar nada con él.
—Me preocupa que ahora él se haya encaprichado de ti. Está acostumbrado a tomar de la vida lo que se le antoja. Insisto, no sé ni de una sola mujer con la que haya estado que no tuviera muy claro cuáles eran las condiciones, pero no sé si tú… No sé si él se ha hecho una idea equivocada contigo, después de todo, el sábado bebimos mucho y tú estabas bastante diferente a como solemos verte habitualmente. —Elvira parecía cada vez más incómoda.
Luna volvió a sonrojarse.
—Prefiero dejar el sábado en el pasado, Elvira. Quizá sí, aquella mujer achispada se mezclaría con alguien como Bosco, pero la Luna de todos los días lo tiene fácil para no coincidir siquiera con hombres como él, porque no suele despertar su interés.
Y tampoco frecuenta sus ambientes, pensó terminando con la conversación y volviendo al trabajo con una sonrisa tranquilizadora hacia su jefa.
«Efectivamente, pensó Elvira viéndola salir, no hay mujer que se acerque a Bosco Joveller así como así, pero lo que tampoco hay es sitio seguro donde una mujer pueda escapar de él».
En un lujoso despacho de la calle Serrano de Madrid, el notario Ignacio Siblejas, de casi sesenta años de edad, trataba amablemente de tranquilizar al hijo de su testador con quien tanto había colaborado en vida y tan buena relación había mantenido.
—Si por fin su padre localizó a la nieta tanto tiempo perdida, es lógico que dividiera todos sus bienes, a partes iguales, entre usted y ella. Tenga en cuenta, don Roberto, que si su hermano de usted no hubiera fallecido, él hubiera heredado esa mitad y, por lo tanto, la recién descubierta nieta lo heredaría todo posteriormente por línea directa de sucesión y sangre. No pretendería dejar a su hermano sin herencia, ¿verdad? Pues los herederos de su hermano son los legítimos herederos de su padre. —Aquello era tan elemental que no entendía cómo tenía que explicarlo.
—¡No puedo aceptarlo! —casi gritó el hombre, entrado en la cincuentena, vestido de luto riguroso—. ¡Por amor de Dios! ¡Si no la había visto en su vida! Usted mismo acaba de explicarme que mi hermano Álvaro consiguió dar con su paradero tan solo unos días antes de morir. ¿Cómo es posible que mi padre se enterara de todo? Y ¿cómo podemos saber que es ella realmente? ¡Hace veintipico años que no sabemos nada de ella y ahora que hay una herencia de por medio resulta que aparece de la nada? ¡Venga ya, hombre!
Armándose de paciencia ante la evidente histeria de su interlocutor, el notario prosiguió con sus explicaciones:
—Es evidente que don Álvaro se lo dijo a su padre antes de fallecer. Y no solo eso: pidió expresamente que don Ramón se pusiera en contacto con Leticia y ejerciera de abuelo en la medida de lo posible. Su hermano Álvaro estaba apenadísimo de no poder disfrutar de su recién encontrada hija y su abuelo, que ha apoyado siempre la búsqueda, sufrió mucho por la injusticia de que su hijo muriera justo al haberla encontrado sin poder hablarla ni abrazarla.
—¿Y mi padre la vio? ¿Llegó a tener trato con ella? ¿O tampoco? —preguntó el recién huérfano con ansiedad, tratando de eliminar la punzada de celos que sintió por verse excluido de ese secreto familiar.
—Lo ignoro, y si lo hubo, desconozco exactamente los términos del encuentro. Creo que Leticia vive ahora bajo otro nombre y que ignoraba todo sobre la familia de su padre. Según tengo entendido, cuando el detective contratado la encontró, la madre de la muchacha estaba enferma. —Siblejas cogió un folio del informe que tenía en su mesa y mientras lo leía añadió—: Aquí dice que su cuñada, Sara Álvarez, estaba ingresada en proceso terminal en el Hospital de la Paz. —Siblejas se quitó las gafas y continuó—: Pues bien, le decía que hallaron a la esposa de su hermano moribunda ingresada, por lo que su padre de usted no consideró apropiado irrumpir en aquel momento en sus vidas. No sé si su padre tuvo tiempo de intentar otro acercamiento, pero sí que lo tuvo para dejar todos los asuntos legales cerrados, así como los económicos. Lo hizo todo conmigo, precisamente, dos días antes de morir. Dadas las circunstancias íntimas de los hechos, no creí oportuno fisgar. Recogí todas sus peticiones y como no lo encontré con el ánimo de conversar, no me atreví ni a felicitarle ni a indagar.
—¡No me lo puedo creer! —Roberto se dejó caer pesadamente en el asiento de cuero a la vez que se mesó con desespero los cabellos—. Yo contaba con heredar ese capital.
El notario carraspeó mientras miraba disimuladamente su reloj de pulsera.
—Lo que su sobrina va a heredar es, ni más ni menos, lo mismo que su padre le dio a usted ya en vida: la mitad de la compañía Ovides, la mitad de sus bienes personales y la mitad de los bienes y las acciones de su hermano Álvaro y de las otras propiedades patrimoniales.
—Exactamente, ¡joder! —Roberto se levantó y paseó por la sala—. ¡Cómo me ha podido pasar esto! —espetó al fin y, como si se le ocurriera de repente, preguntó—: ¿Y sabemos cómo se hace llamar ahora mi sobrina?
—Tengo todos los datos en un archivo para poder ponerme en contacto con ella. Lo habitual en estos casos es contratar los servicios de una agencia especializada para localizarla, pero sabiendo que su padre ya la había encontrado, se lo pediremos a la misma agencia de detectives.
—Pero ¿sabe dónde está ahora? —preguntó ansioso el huérfano.
—En realidad, no. Para realizar el testamento, su padre solo nos facilitó su nombre y edad legal, así como los datos de registro de nacimiento —como el notario padecía de mala memoria, ya que no había recurrido a ella una vez aprobada su oposición, allá en su juventud, alcanzó de nuevo el documento sobre su escritorio y leyó—: Según nos han informado, la madre de la niña consiguió cambiarle el nombre al huir y por eso ha resultado tan complicado encontrarlas.
—¿Podría darme el nombre del despacho de detectives?
—No veo por qué no. Le pediré a mi secretaria que se lo facilite —le dijo el notario, alegre de conseguir por fin un modo de despedir a Roberto de su despacho.
Si había algo que temiera un notario, era precisamente enfrentarse con el descontento de los herederos. No hay nada que pueda cambiar el testamento de un fallecido, y muchas veces es este el único acto de enfrentamiento que se atreven a tener algunas personas. Utilizan su última voluntad para expresar su desaprobación hacia alguno de sus familiares, mostrando post mortem lo que no se arriesgaron a manifestar en vida. Y solo quedaba ante los desilusionados desheredados el odio al mensajero que, cómo no, desearía estar en cualquier otra parte.
Con un hondo suspiro al cerrar la puerta tras el hijo de uno de sus clientes más queridos, el notario se lamentó por la pobre muchacha a la que estaba a punto de cambiarle la vida, ya que, aunque se iba a convertir en millonaria de la noche a la mañana, provocaba tristeza saber que debería enfrentarse a aquel espécimen de egoísta, malcriado y consentido tío y, sin embargo, no iba a poder conocer a dos de los hombres más estupendos e íntegros con los que había tenido el placer de trabajar.
Desde luego, si de su hija se tratara, él podía decir con orgullo que su Ana preferiría mil veces antes conocer a su padre perdido y a su abuelo que heredar tanto dinero. Solo esperaba que la joven Leticia tuviera suficiente cabeza para no dejarse avasallar por el ambicioso tío.