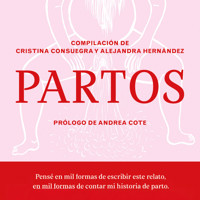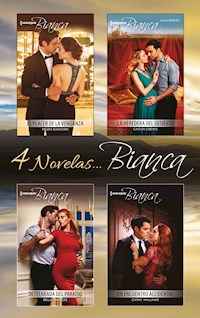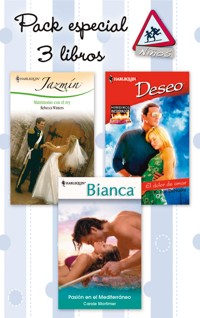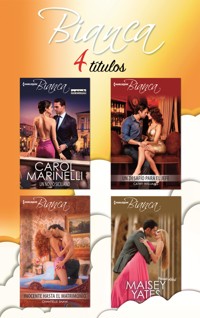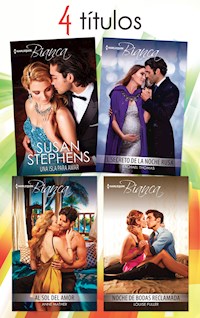9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Caricias tentadoras Sharon Kendrick Transformada por sus caricias. La princesa del jeque Dani Collins Karim haría cualquier cosa para proteger su reino… Incluso chantajear a la princesa Galila para que se casase con él. El hijo secreto del siciliano Angela Bissell Tenía un heredero… Y estaba dispuesto a proteger lo que era suyo… ¡con un anillo! Dos semanas en mi cama Clare Connelly La sorprendente propuesta del playboy: Dos semanas en mi cama.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Sharon Kendrick
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca, n.º 200 - junio 2020
I.S.B.N.: 978-84-1348-500-3
Índice
Créditos
CARICIAS TENTADORAS
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
LA PRINCESA DEL JEQUE
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
EL HIJO SECRETO DEL SICILIANO
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
DOS SEMANAS EN MI CAMA
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
SALVATORE di Luca contempló el Mediterráneo con el corazón en un puño. Sus brillantes aguas azules le causaron un dolor que llevaba años intentando esquivar. Era consciente de que nunca había amado la preciosa Sicilia como se merecía; pero ¿cómo la iba a amar si estaba ligada a un montón de recuerdos amargos? Unos recuerdos de los que huía constantemente, sin demasiado éxito.
Fuera a donde fuera, el pasado iba con él. Y no era de extrañar, porque aquella isla le había enseñado lo que significaba la pobreza y el hambre. Cuando no caminaba por sus calles con zapatillas deportivas de segunda mano, caminaba descalzo. Pero ya no era un niño de ropas harapientas, sino un hombre rico.
Además de su casa de San Francisco y de varias propiedades repartidas por medio mundo, tenía un castillo en España, un viñedo en la Toscana, un piso en París y hasta un río en Islandia, para pescar cuando le apetecía. Tenía coches, aviones, todo lo que el dinero pudiera comprar. Su negocio inmobiliario iba viento en popa, y destinaba parte de los beneficios a una fundación de ayuda a la infancia, de ayuda a los niños abandonados, de ayuda a los niños como él.
Las ventajas de ser rico eran indiscutibles, y también lo eran en lo tocante a las mujeres. Mujeres preciosas, refinadas, elegantes, tantas como quisiera. Ellas le ofrecían sus favores y él les daba sus habilidades como amante, su aguda inteligencia y, por supuesto, su cuenta bancaria. Lo único que no les podía dar era amor, porque su corazón ya no tenía espacio para eso.
En teoría, debería haber sido un hombre feliz. Sus amigos lo envidiaban tanto como sus enemigos, y él les dejaba creer que su vida era sencillamente perfecta. Pero, de vez en cuando, volvía a sentir el dolor que llevaba en su interior, una enorme e inquietante nube negra que cubría el cielo con su amenaza de tormenta.
Cuando pasaba eso, tenía la sensación de que nunca lo podría superar. Y, a veces, se alegraba de ello, porque los recuerdos que le dolían tanto le ayudaban a saber lo que quería y algo igualmente importante: lo que no quería.
Por supuesto, ese saber lo había transformado en un hombre que algunas personas consideraban insensible, pero su opinión le importaba muy poco.
Había llegado el momento de abrazar su libertad y brindar por ella.
Decidido, Salvatore apartó la vista del mar y alzó una mano para llamar la atención del camarero que esperaba a su espalda.
El entierro había terminado y, con él, la inevitable introspección que conllevaba. Era hora de seguir adelante.
Capítulo 1
SE PUEDE saber qué estás haciendo, Nicolina?
Lina, que se estaba poniendo una camiseta de algodón, tragó saliva y se giró para mirar a la mujer que acababa de entrar en el dormitorio. Su madre tenía la fea costumbre de entrar sin llamar y, como tantas veces, ella deseó que cambiara de actitud. Pero desear eso era como desear la luna y las estrellas, algo absurdo.
–Me estoy arreglando –respondió, cepillándose su rizado cabello oscuro–. Me voy a dar una vuelta.
–¿Vestida así?
Lina frunció el ceño. Su madre tenía un sentido del decoro verdaderamente exagerado, pero no se había puesto nada que la pudiera ofender. Ni la camiseta ni los pantalones vaqueros, que había parcheado la semana anterior con unos restos de tela, podían explicar el tono agresivo de su voz. De hecho, los vaqueros eran bastante menos cortos de lo que dictaba la moda. Casi no enseñaba carne.
–¡Se supone que estás de luto!
Lina estuvo a punto de protestar. Ni siquiera había conocido al muerto. Había ido al entierro, sí, pero solo porque eso era lo que hacían los habitantes de Caltarina, el pequeño pueblo siciliano donde llevaba toda la vida.
–Ya lo han enterrado, mamá –replicó, decidida a no discutir con ella–. Hasta Salvatore di Luca se ha ido.
Lina lo sabía muy bien. Lo había visto pasar esa misma mañana, subido en su brillante limusina, y se había preguntado si lo volvería a ver.
Pero ¿por qué le importaba tanto?
La respuesta era evidente: le importaba porque cada vez que la miraba, se sentía viva.
El ahijado del difunto tenía esa habilidad. Conseguía que las mujeres se derritieran por el simple procedimiento de clavar en ellas sus ojos azules. Y Lina estaba tan lejos de ser una excepción que esperaba con ansiedad sus visitas al pueblo. Eran una promesa de futuro, como las fiestas por llegar.
–Ah, sí, Salvatore di Luca –dijo su madre, sacudiendo la cabeza–. En los viejos tiempos, se habría quedado una semana para presentar sus respetos a los vecinos. Pero supongo que su fama y su riqueza son más importantes para él que sus raíces sicilianas.
Lina no estaba de acuerdo con su madre, pero se lo calló porque no la habría escuchado. Se creía en posesión de la verdad. Había enviudado muy joven y, con el paso del tiempo, se había convertido en una amargada que tenía el extraño don de conseguir que su única hija se sintiera culpable de todo.
–Olvídalo, mamá. Han pasado muchas cosas, y yo necesito un respiro.
–¡Vaya! ¡Otra vez la vieja de veintiocho años! Cuando yo tenía tu edad, nunca estaba cansada. Llevaba el negocio sin ayuda de nadie, y nunca necesité un respiro –dijo su madre con sorna–. Además, deberías quedarte aquí. Hay mucho que hacer.
Lina pensó que siempre había cosas que hacer. Se levantaba al alba y trabajaba todo el día en el pequeño negocio familiar, cosiendo faldas y vestidos baratos que luego vendían en alguno de los muchos mercados de la isla. Y siempre sin un mísero agradecimiento de la mujer que la había traído al mundo.
Pero tampoco esperaba que le diera las gracias. Se había acostumbrado a obedecer, incluso antes de que su padre muriera y la dejara sola con una mujer cargada de ira, y Lina aceptaba su destino porque eso era lo que hacían las chicas como ella: trabajar duro, obedecer a sus padres sin rechistar, comportarse de forma respetable y buscarse un marido con quien tener un hijo, repitiendo una y otra vez la misma historia.
Sin embargo, Lina no se había casado. No había estado ni a punto de casarse. Y no había sido por falta de oportunidades. De hecho, había causado una ola de indignación al rechazar a los dos pretendientes que se habían acercado a ella con ramos de flores y miradas lascivas a sus generosos senos.
La gente no entendía que prefiriera estar sola. Creían que las mujeres estaban para tener hijos; sobre todo, cuando eran hijas únicas. Y, aunque Lina no se arrepentía de haber tomado esa decisión, empezaba a pensar que había cometido el error de quemar sus naves. Si las cosas seguían así, no saldría nunca de Caltarina.
Segundos después, su madre se marchó dando un portazo y ella se quedó pensando en el entierro del día anterior.
La muerte de Paolo Cardinelli no había significado nada para ella, pero Lina era consciente de que había cambiado algo en su interior. Tras la pompa y el boato del entierro, se había dado cuenta de que estaba malgastando su vida. El tiempo pasaba muy deprisa y, de repente, se sentía atrapada en un círculo vicioso, el de las exigencias y expectativas de su madre.
Necesitaba salir de allí.
Por desgracia, no se le ocurría nada salvo visitar a su mejor amiga, que vivía en una localidad cercana; pero Rosa se había casado recientemente, y su amistad se había enfriado tanto que renunció a la idea.
¿Adónde podía ir?
Impulsada por una súbita valentía, decidió hacer algo que, generalmente, no se habría atrevido a hacer sola: marcharse a la playa y tomarse un refresco en alguno de los lujosos hoteles de la zona. Quería romper la rutina, vivir una experiencia diferente.
Tras meter el bañador en la mochila y alcanzar parte de sus ridículos ahorros, salió a la calle, se subió en su motocicleta y arrancó. Al cabo de un par de minutos, había salido del pueblo y transitaba por la sinuosa carretera de montaña, dominada por una sensación de libertad que mejoró su humor de inmediato.
Olió el mar momentos antes de verlo. La ancha cinta de color cobalto brillaba bajo el sol de la tarde, y Lina respiró hondo mientras se dirigía hacia una playa famosa por su belleza. Era una zona de hoteles caros, el típico sitio donde la gente se gastaba verdaderas fortunas por el simple placer de echarse en una tumbona y tomar bebidas heladas; el típico sitio que normalmente evitaba, porque le parecía demasiado elegante para una chica como ella.
Pero aquel no era un día como los demás. Se sentía diferente.
Al llegar, aparcó la motocicleta y avanzó hacia un chiringuito, decidida a encaramarse en uno de los altos taburetes, disfrutar de un granizado y tomar el camino que llevaba a su cala preferida para darse un chapuzón.
Ya había dejado el casco en la barra cuando vio al hombre de ojos azules y pelo oscuro con el que había soñado tantas veces, Salvatore di Luca. Estaba a pocos metros de distancia, comprobando su móvil, y Lina se sintió desfallecer. ¿Cómo se iba a imaginar que estaría allí? Parecía una broma del destino.
Estremecida, clavó la vista en el hombre que atraía todas las miradas. Evidentemente, estaba tan acostumbrado a ser el centro de atención que no le incomodaba en absoluto. Había pasado lo mismo en Caltarina, cuando se bajó de la limusina para asistir al entierro de Paolo Cardinelli. Todos los vecinos se giraron hacia él, y muchas mujeres se atusaron rápidamente el pelo y echaron los hombros hacia atrás, deseosas de que admirara sus senos.
Sin embargo, Lina no se lo podía recriminar. Más que nada, porque ella había sido una de esas mujeres.
Salvatore seguía llevando el exquisito traje negro que se había puesto para asistir al entierro de su padrino. Se había quitado la chaqueta y la corbata, pero eso no impedía que pareciera una nube oscura entre los turistas de la zona, vestidos de manera informal; y, por supuesto, tampoco limitaba el efecto de su escultural cuerpo, más visible.
Lina no sabía qué hacer. En principio, estaba obligada a acercarse y reiterarle el pésame por la muerte de Paolo, como dictaban las normas de la cortesía más elemental. Pero se arriesgaba a que no la reconociera. Aunque se habían visto varias veces durante sus visitas a Caltarina, no habían hablado en ninguna ocasión. Sencillamente, no se atrevía a dirigirse a él. Se limitaba a mirarlo con asombro, como la mayoría de los vecinos.
Mientras lo pensaba, él se guardó el teléfono en el bolsillo, alzó la cabeza y frunció el ceño al verla. Lina se quedó tan desconcertada que estuvo a punto de echar un vistazo a su alrededor, incapaz de creer que un hombre tan rico y atractivo la estuviera mirando a ella. Pero la estaba mirando. No había ninguna duda. Aquel maravilloso hombro, que parecía un guerrero de otras épocas, la estaba atravesando con sus increíbles ojos azules.
¿La habría reconocido?
Un momento después, Salvatore le hizo un gesto con la mano, invitándola a acercarse. Lina parpadeó, más perpleja que antes. ¿La estaría confundiendo con otra? Tenía que ser eso, pero se sorprendió deseando que no lo fuera.
Quería ir hacia él, detenerse a su lado y olvidar durante un rato que era Lina Vitale, la pobre modista que vivía en un olvidado pueblo de las montañas, la pobre mujer que contemplaba la vida en la distancia, sin formar parte de ella.
Lo deseaba con toda su alma.
Salvatore entrecerró los ojos y admiró a la preciosidad morena de ropa negra y pelo revuelto, encantado de encontrar a alguien que lo sacara de sus sombríos pensamientos. Tenía la clase de curvas que habrían llamado la atención de cualquiera, y unos labios de aspecto sencillamente delicioso.
Pero ¿qué estaba haciendo allí? ¿Lo habría seguido?
A Salvatore no le habría extrañado, porque le pasaba con cierta frecuencia. De hecho, le pasaba mucho. Las mujeres lo seguían de forma descarada y sin timidez alguna, algo que no le terminaba de gustar. Puestos a elegir, prefería ser él quien diera el primer paso.
Además, tampoco se podía decir que fuera del tipo de mujer con el que estaba acostumbrado a relacionarse. De hecho, ni su indumentaria ni el polvoriento casco de moto que llevaba en la mano encajaban con el ambiente del local, bastante chic. Pero los grandes rizos de su lustroso y brillante pelo, el exquisito aspecto de sus exuberantes senos y la curva de sus ondulantes caderas despertaron el interés de Salvatore.
A pesar de ello, dudó un momento antes de hacerle el gesto para que se acercara. No formaba parte de su mundo. Era una siciliana normal y corriente, que no se parecía nada a las esbeltas y refinadas criaturas de su círculo de San Francisco, siempre obsesionadas con mantener un peso absurdamente bajo en su opinión. Pero había tenido la amabilidad de presentarle sus respetos durante el entierro, y estaba obligado a ser cortés.
–Signor Di Luca… –dijo ella con evidente nerviosismo, y algo ruborizada–. Espero no molestarle. Nos vimos en el entierro de su padrino.
Salvatore lo recordaba perfectamente. Había tenido que inclinar la cabeza para oírla mejor, porque su voz era tan dulce y melódica y sus condolencias sonaron tan sinceras que, para su sorpresa, se emocionó.
No era la primera vez que se emocionaba desde que le dieron la noticia del fallecimiento de Paolo Cardinelli, pero se quedó perplejo de todas formas. A fin de cuentas, no era un hombre que se emocionara con facilidad. Se enorgullecía de su aplomo y su distanciamiento emocional, y no dejaba de repetirse que Paolo había salido ganando con su muerte, porque había dejado de sufrir.
Sin embargo, la actitud de Salvatore también tenía un fondo de desapego. Aunque estaba profundamente agradecido al difunto, cuya generosidad le había permitido dejar Sicilia y estirar sus alas, nunca lo había querido de verdad. No había querido a nadie desde que su madre lo había rechazado.
–Le acompaño en el sentimiento –continuó la voluptuosa morena.
–Grazie. Ahora descansa en paz, libre al fin de la larga enfermedad que padeció –replicó él, admirando sus labios–. ¿Ha venido con alguien?
Ella sacudió la cabeza.
–No, no. He venido sola, por simple capricho.
–Entonces, ¿me permite que la invite a una copa? –preguntó Salvatore, señalando el taburete vacío que estaba a su lado–. ¿O desaprueba que esté aquí, disfrutando de la vida en un chiringuito de playa, cuando solo ha pasado un día desde el entierro de mi padrino?
Ella volvió a sacudir la cabeza.
–Yo no juzgo a los demás –afirmó Lina, que se sentó en el taburete y dejó el casco en la barra–. Supongo que dice eso porque la gente estaba murmurando cuando llevaron el ataúd al cementerio, pero siempre hacen lo mismo. El mundo es así.
Salvatore volvió a entrecerrar los ojos. Sus palabras estaban cargadas de sabiduría, pero le pareció bastante joven, y se preguntó cuántos años tendría porque le pareció más sensato que dedicarse a admirar sus piernas. ¿Veintiséis? ¿Veintisiete? Quizá algo más.
–En muchos sentidos, la muerte de mi padrino ha sido un alivio –le confesó él, clavando la vista en sus oscuros ojos marrones–. ¿Sabe que estuvo en coma diez años? No veía, no hablaba y seguramente no oía nada de lo que le decían.
Ella asintió.
–Sí, ya lo sé. Una de mis amigas trabajó de enfermera del señor Cardinelli… Fue una de las que usted contrató –dijo Lina–. En Caltarina le están agradecidos por no habérselo llevado a un hospital de la ciudad; sobre todo, teniendo en cuenta que usted no vive aquí. Pero todos saben que le visitaba con frecuencia, algo difícil para un hombre tan ocupado. Se nota que es una buena persona.
Salvatore se puso tenso, porque no estaba acostumbrado a que lo halagaran, salvedad hecha de sus amantes. Desde luego, recibía aplausos por sus éxitos profesionales y por su labor filantrópica, pero nunca eran cumplidos de carácter personal. Eso era nuevo.
Atónito, admiró su rostro durante unos segundos y sintió algo extraño en lo más profundo de su corazón, algo que no encajaba con su forma de ser. ¿Sería que empezaba a ser consciente de haberse quedado completamente solo en el mundo? Aunque su padrino hubiera estado diez años en coma, era su único nexo con el pasado.
Sin embargo, no quería caer otra vez en sus sombríos pensamientos. Necesitaba una distracción, y la belleza local que tenía delante era la candidata perfecta.
Como no estaba seguro de que fuera una decisión sensata, examinó los motivos por los que quería que se quedara con él. No tenía intención de seducirla. No era del tipo de mujeres que le gustaban y, aunque lo hubiera sido, supuso que tendría un montón de familiares que exigirían que se casara con ella si la llegaba a tocar.
Pero ¿qué podía pasar si se limitaban a charlar un rato? Teóricamente, nada. Y, por otra parte, se sentía desconcertantemente atraído por la expresión de cansancio que ensombrecía sus rasgos, como si cargara todo el peso del mundo sobre sus hombros.
–¿Se tiene que ir? ¿O se puede quedar un poco más? –le preguntó, tomando una decisión.
Lina se quedó tan sorprendida por su ofrecimiento como por el repentino y triste destello de sus ojos. ¿Estaría pensando en su padrino? Fuera como fuera, pensó que la vida podía ser de lo más extraña. Aquel hombre tenía todo lo que pudiera desear, pero cualquiera habría dicho que no era feliz.
Su primer impulso fue el de darle las gracias y declinar amablemente su invitación. Salvatore di Luca no pertenecía a su mundo. No tenían nada en común. Y, por si eso fuera poco, sospechaba que podía ser peligroso para ella.
Pero ¿no había ido acaso a la playa porque necesitaba sentir algo nuevo? ¿No había escapado de su casa porque estaba harta de su rutinaria existencia?
Ahora tenía la oportunidad que tanto anhelaba.
Además, la cercanía de su cuerpo la estaba volviendo loca. Los pezones se le habían endurecido bajo la camiseta, y notaba un calor insidioso en lo más profundo de su ser.
¿Sería el deseo sexual del que tanto hablaban sus amigas?
–Me puedo quedar –respondió.
–En ese caso, ¿le apetece una copa de vino? –preguntó Salvatore con humor–. ¿O no tiene edad suficiente para beber?
–La tengo de sobra, pero hace demasiado calor para tomar vino –dijo Lina, que quería estar completamente despejada–. Prefiero un granizado de limón.
–Ah, un granizado… Hace años que no me tomo uno.
Al final, Salvatore pidió dos granizados y, cuando ya se los habían servido, la miró de nuevo y preguntó:
–¿Se da cuenta de que estoy en desventaja?
–¿A qué se refiere?
–A que sabe quién soy, pero yo no sé ni su nombre.
Ella bebió un poco, y pensó que era el mejor granizado de limón que había probado en toda su vida. Por lo visto, sus excitados sentidos se habían vuelto más perceptivos que nunca. Hasta el cielo le parecía más azul.
–Soy Nicolina Vitale, aunque mis amigos me llaman Lina.
–¿Y cómo prefiere que la llame yo?
La pregunta de Salvatore no podía ser más inocente, pero la intensidad de sus ojos le dio un carácter descaradamente sensual, que a Lina le encantó. No sabía nada del arte del coqueteo; fundamentalmente, porque nunca había conocido a un hombre con quien quisiera coquetear, pero le pareció tan fácil como agradable.
–Llámeme Lina.
Él la miró en silencio durante un par de segundos.
–Así lo haré. Y ya que está dispuesta a quedarse conmigo, ¿qué le parece si dejamos la cautela a un lado y comemos juntos?
Lina se ruborizó un poco, preguntándose qué habría pensado su amiga Rosa si la hubiera visto en ese momento. Ya no podría bromear diciendo que era una antipática. Y, en cuanto a los dos pretendientes que había rechazado, tendrían que tragarse sus crueles comentarios sobre su supuesta frigidez.
–Me parece perfecto –contestó, dedicándole una sonrisa.
Capítulo 2
EL SOL estaba más bajo en el horizonte, y la gente que había abandonado la playa durante las horas centrales del día regresó a las tumbonas.
Lina se fijó entonces en las mujeres que se empezaron a poner crema. A diferencia de ella, no tenían la frente cubierta de sudor, ni la ropa pegada al cuerpo. Estaban perfectas, y se sintió ridícula en comparación.
¿Cómo era posible que un famoso multimillonario como Salvatore di Luca la hubiera invitado a comer? ¿Por qué no había elegido a alguna de esas maravillosas mujeres?
Al cabo de un rato, le empezó a preocupar la posibilidad de que se aburriera con ella. No parecía aburrido, pero ¿cómo podía estar segura, si nunca había estado en ese tipo de situación? Él era un hombre de mundo y ella, una simple chica de provincias, cuyos temas de conversación no eran particularmente interesantes.
Quizá había llegado el momento de marcharse.
–Supongo que debería irme –anunció.
–No lo dice con mucho convencimiento –comentó Salvatore, entrecerrando los ojos–. Además, casi no ha probado la comida.
Lina miró el plato y pensó que tenía razón. Todo estaba muy bueno, pero se sentía incapaz de tomar otro bocado. El potente carisma de su acompañante la desequilibraba de tal manera que no podía ni tragar. Y, aunque siempre había sido una mujer cautelosa, estaba tan encantada con sus atenciones que no se reconocía a sí misma.
Salvatore había pedido que les sirvieran la comida en la playa, en una de las mesas con sombrilla. Lina se alegró mucho, porque se pudo quitar las zapatillas deportivas y los calcetines y poner los pies en la arena mientras contemplaba al ejército de camareros que se afanaban por atenderlos. Fue la experiencia más lujosa que había tenido en sus veintiocho años de existencia y, para su sorpresa, también fue una de las más relajadas.
Aterrada ante la idea de decir o hacer algo poco elegante, se dedicó a observar las reacciones de Salvatore para no meter la pata. Sin embargo, Salvatore resultó ser un hombre sencillo, que no se comportaba como el típico multimillonario. En lugar de pedir langosta o vieiras, pidió unas tradicionales berenjenas con queso y salsa de tomate, y las devoró con la camisa remangada, como habría hecho cualquier trabajador.
–Ni siquiera sabía que hubiera berenjenas en la carta –comentó ella.
–Porque no las hay –replicó él–, aunque siempre las preparan cuando vengo. Saben que me gustan mucho.
–¿Y eso? ¿Era uno de los platos que le preparaba su madre cuando era niño?
–No –dijo Salvatore–. Mi madre no cocinaba.
Su tono de voz sonó tan frío que Lina se arrepintió de habérselo preguntado, y optó por relajar el ambiente con una serie de preguntas inocentes sobre su vida.
Salvatore le contó cosas que hasta las cotillas del pueblo desconocían. Le dijo que había sido camarero en los Estados Unidos y que un día, al oír que su jefe se quejaba sobre las dificultades de hacer transferencias internacionales, decidió inventar una aplicación de telefonía móvil que solucionara el problema.
–¿Así como así? –preguntó ella, sorprendida.
–Sí, así como así. Gané una verdadera fortuna.
–¿Y qué hizo después?
–Bueno, diversifiqué mi cartera de inversiones y me dediqué a comprar propiedades inmobiliarias y centros comerciales. Hasta adquirí una compañía de jets privados para llevar a pasajeros ricos por todo el Caribe.
Salvatore siguió hablando y le contó que, cuando tuvo más dinero del que podría gastar en cien vidas, creó una fundación para niños abandonados y le puso su nombre. Pero parecía más interesado en saber de ella, y se interesó por su trabajo.
En contestación, Lina se puso a hablar de la sastrería de su madre, aunque tuvo la sensación de que la miraba como si fuera un animal raro o, quizá, una curiosidad sociológica de otros tiempos.
–¿No ha salido nunca de Sicilia? –preguntó él al cabo de un rato.
–Estuve a punto de salir el año pasado –respondió ella, algo a la defensiva–. Tenía que ir a Florida para asistir a la boda de mi prima, pero…
–¿Pero?
–Mi madre se puso enferma, y me pidió que me quedara.
–Y no estaba tan enferma, ¿verdad? –dijo Salvatore.
–No, no lo estaba. Pero… ¿cómo lo ha sabido?
Él soltó una carcajada.
–No hace falta ser un genio para adivinar que su madre la manipuló. Son cosas de la condición humana.
Lina guardó silencio. Para entonces, ya se habían tomado los cafés y, como tenía miedo de estar alargando innecesariamente la velada, se puso los calcetines y las zapatillas deportivas y dijo:
–Será mejor que me marche.
–Una vez más, lo dice como si no se quisiera ir –replicó Salvatore, que pidió la cuenta al camarero–. ¿Tiene algo especial que hacer?
Lina, que le había ofrecido una visión idílica del pueblo mientras le hablaba de su trabajo, se estremeció. ¿Qué habría pensado el famoso multimillonario si hubiera sabido la verdad? Volver al pueblo no era volver a un lugar maravilloso, sino a las exigencias de su madre y a las telas baratas que debía convertir en faldas, camisetas y vestidos; era volver a la máquina de coser, a la soledad y al silencio, interrumpido de vez en cuando por las campanas de la iglesia.
Pero ¿por qué tenía que volver?
–No, a decir verdad, no –contestó, dominada por un súbito sentimiento de rebeldía–. Aunque me esperan para cenar, claro.
–Claro –repitió él, dejando unos billetes sobre la cuenta–. Y dígame, ¿qué habría hecho esta tarde si no se hubiera encontrado conmigo?
Lina lo pensó un momento. Habría ido a su cala preferida, con la esperanza de que no hubiera nadie y, tras nadar lo suficiente para cansarse, se habría quitado el bañador y se habría tumbado a tomar el sol. Pero no estaba dispuesta a confesarle eso, de modo que se limitó a decir:
–Habría ido a nadar.
Él echó un vistazo a su alrededor.
–¿A nadar? ¿Aquí?
Lina miró a las mujeres de la playa, cuyos bikinis consistían en unos triángulos diminutos que alguien tan exuberante como ella no se habría podido poner; y, mientras las miraba, se preguntó cómo reaccionarían si pasara a su lado con su viejo bañador. Seguramente, la echarían por cometer un delito contra la moda.
–No, aquí no. Es una playa privada, que solo pueden usar los clientes del hotel.
–Bueno, yo no me preocuparía por eso –declaró él, consciente de que nadie le negaba nada–. Seguro que no ponen objeción.
Lina sacudió la cabeza,
–Se lo agradezco mucho, pero yo… –se detuvo, presa del pánico–. Olvide lo que he dicho. Si no le importa, preferiría nadar en otra parte.
Salvatore la miró con interés.
–¿Le apetece nadar en mi villa? No hay nadie.
Lina se quedó atónita.
–¿Es que se va a quedar aquí? ¿En Sicilia?
Él se encogió de hombros.
–Solo a pasar la noche. Vuelvo a San Francisco por la mañana.
–No quiero causarle molestias.
–No es ninguna molestia. Mi coche está fuera.
–Y mi moto.
–Entonces, le diré a mi chófer que vuelva en ella y la llevaré yo mismo a mi villa. Podrá nadar tanto como quiera y marcharse cuando le apetezca.
–¿Y a su chófer no le importará?
–Le pago para que no le importe –contestó él con arrogancia–. Y le pago bastante bien.
Ella se mordió el labio inferior, y Salvatore pensó que era manifiestamente besable. ¿Se lo habría mordido para provocarle esa reacción? No tenía forma de saberlo. Estaba acostumbrado a que las mujeres coquetearan con él; pero Lina Vitale mantenía las distancias, y esa novedad le resultaba de lo más excitante.
–Bueno, por qué no –contestó ella, apartándose el pelo de la cara.
Salvatore frunció el ceño, porque no era la respuesta entusiasta que esperaba. Ni siquiera le había dado las gracias.
Desconcertado, se levantó de la silla y la volvió a mirar. ¿De qué iba aquella preciosa siciliana? ¿Y qué pretendía él? ¿Seducirla? ¿Arrancarle los vaqueros y su casi puritana camiseta para contemplar las delicias que ocultaban?
En principio, no. Nunca le habían gustado las aventuras de una sola noche y, aunque le hubieran gustado, no se podía acostar con una provinciana que confundiría el sexo con el amor y se haría ilusiones.
Solo intentaba ser amable.
–Muy bien. Pues vámonos –replicó.
Tal como Lina sospechaba, el chófer se sorprendió un poco cuando le dieron el casco y le dijeron que llevara la motocicleta a la casa, pero no protestó; se limitó a subir a la pequeña máquina de 50 cc. mientras su jefe le abría a ella la puerta de su coche.
Y menudo coche. Era una limusina de asientos de cuero, cuyo motor hizo menos ruido que su secador de pelo cuando Salvatore arrancó, tomó una de las carreteras de la zona y, a continuación, giró en uno de los caminos de la falda contraria de la montaña.
Lina tuvo la impresión de que aquel lugar pertenecía a otro mundo; era el más tranquilo y bonito de la isla, donde los turistas ricos gastaban ingentes sumas de dinero para poder vivir el sueño siciliano o, más bien, una versión lujosa del mismo. Pero no pudo disfrutar de la belleza del paisaje, porque no podía apartar la vista de las musculosas piernas de su anfitrión.
–¿Está cómoda? –preguntó él.
–Mucho –mintió Lina.
Salvatore se había puesto unas gafas de sol, y le parecía más sexy e inaccesible que nunca, aunque no le sorprendió demasiado. A fin de cuentas, estaba con un hombre inaccesible de verdad, un multimillonario imponente que vivía en San Francisco y llevaba una vida completamente distinta a la suya.
Sin embargo, ese pensamiento no impidió que se le endurecieran los pechos ni que aumentara su tensión sexual; de hecho, había llegado a tal punto que casi no podía respirar con normalidad. Pero, a pesar de ello, sacó el teléfono móvil de la mochila y lo apagó, porque no quería que su madre le arruinara el día con una llamada.
Había encontrado la aventura que buscaba y, aunque no se hacía ilusiones con lo que pudiera pasar, estaba decidida a disfrutar cada segundo.
–Madonna mia! –exclamó al entrar en la propiedad de Salvatore, rodeada por una gran verja de hierro–. ¿Esto es real?
Él sonrió.
–¿Le gusta?
–¿Que si me gusta? Desde luego que sí.
Los jardines dieron paso a una imponente mansión que se alzaba entre palmeras. Había macizos de flores por todas partes, y en la distancia se veía una piscina.
Cuando bajaron del coche y se dirigieron a la entrada, salió a recibirlos la que debía de ser el ama de llaves, una mujer de mirada intensa y ropa negra que los saludó con una sonrisa. Al verla, Lina se sintió aliviada. No era de Caltarina, así que no podría reconocerla.
–Carla, ¿podría llevarnos café a la piscina? –dijo él, antes de girarse hacia Lina–. Acompáñeme, por favor. Le diré dónde puede cambiarse.
Lina lo siguió por los jardines, esforzándose por admirarlos, pero no le interesaban ni la vegetación ni las estatuas que adornaban el lugar, sino los anchos hombros de Salvatore, su fluida y segura forma de caminar y los negros rizos de su cabello, que deseó acariciar. Irradiaba energía y poder.
Justo entonces, se dio cuenta de que se había puesto en una situación potencialmente peligrosa y, cuando llegaron a la piscina de horizonte infinito, cuyas vistas quitaban el aliento, la miró como si no tuviera ningún interés. Se había quedado a solas con un desconocido, y en su casa. Pero no sintió miedo alguno. Por algún motivo, confiaba en él.
–Puede cambiarse ahí –dijo Salvatore, señalando un edificio que parecía un chalet suizo–. Vuelvo enseguida. Voy a ponerme algo más fresco.
Lina se alegró de quedarse a solas, porque necesitaba recuperar el aplomo. Sin embargo, su breve alivio se esfumó segundos después, al entrar en el edificio y mirarse en un espejo de cuerpo entero. Estaba acalorada, ruborizada, claramente nerviosa. Y eso no era lo peor, como tuvo ocasión de comprobar cuando se quitó la ropa y el sujetador y se bajó las braguitas: también estaba húmeda.
Pero ¿por qué la desconcertaba tanto? El hecho de que fuera virgen no significaba que no pudiera reconocer los síntomas de la excitación sexual.
Tras reírse de sí misma, abrió la mochila, sacó el bañador, se lo puso y se volvió a mirar en el espejo. Desgraciadamente, la escueta prenda de color azul enfatizaba sus curvas de tal manera que se le cayó el alma a los pies.
¿Qué estaba haciendo allí?
Lina respiró hondo y salió del chalet. Salvatore no había regresado, pero el ama de llaves había dejado un servicio de café en una de las mesitas.
Decidida a darse un chapuzón y marcharse cuanto antes, se acercó a la piscina, metió un pie para comprobar la temperatura y se lanzó. El agua estaba maravillosamente fresca, y calmó un poco sus nervios; por lo menos, hasta que salió a la superficie y vio a Salvatore en bañador, lo cual provocó que se le endurecieran los pezones.
Lina se maldijo para sus adentros. ¿Por qué reaccionaba así ante el simple hecho de que se hubiera puesto un bañador? ¿Qué esperaba, que se bañara con el traje negro que había llevado en el entierro de Paolo Cardinelli?
Una vez más, se repitió que debía salir disparada de aquel sitio. Sus estúpidas fantasías se estaban rebelando contra ella. Debía volver al pueblo, a su casa, a su mundo. Pero ni hizo ademán de marcharse ni apartó la vista de él.
Era el hombre más atractivo que había visto nunca. Su moreno y escultural cuerpo brillaba al sol y, por si eso fuera poco abrumador, aquel maravilloso tipo de hombros anchos, caderas estrechas y piernas musculosas la estaba mirando.
Lina se pasó la lengua por los labios, incapaz de controlarse. Luego, se ruborizó y empezó a nadar de nuevo, con la esperanza de que el agua la volviera a tranquilizar. Pero esa vez no surtió el mismo efecto; en parte, porque Salvatore se metió en la piscina por la zona menos profunda y, tras sumergirse un momento, se puso en pie y le ofreció una vista sublime de su pecho desnudo, por el que resbalaban gotas como diamantes.
Lina lo deseó de un modo absolutamente primario, como si todas las células de su cuerpo quisieran sentir el contacto de su piel. Y, a pesar de su absoluta falta de experiencia, supo que solo podía hacer una cosa para satisfacer su hambre.
Pero… ¿la quería hacer?
La respuesta llegó un segundo más tarde, cuando clavó la vista en sus ojos.
Sí, claro que sí.
Ya no le importaba lo demás. Ni siquiera se preguntó si Salvatore se había puesto tenso porque había adivinado lo que estaba pensando o porque había visto que los pezones se le habían endurecido. Se sentía como si una fuerza exterior hubiera tomado el control de su cuerpo, una fuerza sencillamente irresistible.
Sin embargo, él no se movió. Se quedó plantado en el sitio, y Lina se dio cuenta de que no quería acostarse con ella. Por mucho que la deseara, no quería hacer nada de lo que se pudiera arrepentir más tarde.
Pero Lina, sí.
Lo quería y lo necesitaba.
Por eso nadó hacia él, se incorporó y, tras ponerse de puntillas, apoyó las manos en sus anchos y húmedos hombros. Por eso alzó la barbilla y le besó.
Capítulo 3
SALVATORE intentó hacer lo que consideraba correcto: no responder de ninguna manera, aunque le estuviera clavando los dedos en los hombros, aunque estuviera apretando los senos contra su pecho, aunque le hubiera provocado una erección.
Lo intentó. Se quedó tan inmóvil como le fue posible y se recordó que no era su tipo de mujer, sino todo lo contrario. Pero fracasó, porque la deseaba más de lo que recordaba haber deseado a nadie.
¿Cómo había conseguido que perdiera la cabeza de tal manera? ¿Sería por sus ojos de largas pestañas? ¿Sería quizá por la melena mojada que caía sobre sus lujuriosas curvas? No lo sabía, pero le había pasado lo mismo durante el trayecto en el coche, y había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartar la vista de la carretera.
De hecho, estaba tan preocupado con su propia reacción que, en cuanto llegaron a la piscina, se excusó para quedarse a solas y liberarse de los pensamientos eróticos que lo atormentaban. Y lo consiguió. Por lo menos, hasta que salió de su habitación y la vio nadando como una morena y voluptuosa sirena.
En ese momento, comprendió que Lina Vitale podría ser un problema para él, y decidió sacarla de allí a toda prisa; pero entonces, ella se le acercó, se apretó contra su cuerpo y le dio un beso en los labios, destrozando sus planes. Hasta podía sentir la exquisita caricia de sus endurecidos pezones.
Sin embargo, Salvatore se limitó a bajar la cabeza para poder susurrarle al oído, aunque era del todo innecesario. ¿Quién les iba a oír? Había dado la tarde libre al chófer y al ama de llaves. Se había encargado de que se quedaran a solas, como si inconscientemente estuviera decidido a verla desnuda y hacerle el amor.
–No podemos hacer esto –dijo con voz ronca.
–¿Por qué no?
Él respiró hondo y la miró a los ojos.
–Porque… porque no tendría sentido –acertó a responder.
–¿Sentido?
Salvatore asintió. La ropa de Lina Vitale era tan vieja como su moto, lo cual demostraba que no nadaba en la abundancia. Y él no era estúpido. La prensa del corazón lo presentaba constantemente como un gran partido, una pieza de lo más apetecible para muchas mujeres. Pero ella no tenía ninguna posibilidad de llevarlo al altar, y era importante que destruyera sus absurdas fantasías antes de que hicieran nada.
Debía saber que solo le podía dar sexo, que no tenían ningún futuro.
–Me voy mañana por la mañana. Y, aunque no me fuera, seguiría siendo un error –afirmó–. Somos demasiado distintos.
–¡No me importa lo distintos que seamos!
Salvatore entrecerró los ojos. Su declaración fue tan sincera y ferviente que lo desarmó casi por completo.
–¿Estás segura de que quieres seguir adelante? –preguntó, tuteándola por primera vez.
–Lo estoy.
–Bueno, si estás tan segura como dices, debes saber que no significaría nada. Sería sexo… una noche de amor y nada más.
Ella dudó un momento antes de hablar, como si estuviera sopesando sus palabras.
–¿Y si solo busco sexo? –replicó con sensualidad.
Él pensó que su contestación era tan correcta como incorrecta a la vez, como encender un fuego y apagarlo al mismo tiempo.
–¿No tienes novio? –dijo, acariciándole el brazo.
–No.
–¿Ni un montón de hermanos que se puedan enfadar? –preguntó, entre en serio y en broma.
–No, soy hija única.
Salvatore estuvo a punto de decirle que él también era hijo único, pero se lo calló. Y un segundo después, la tomó entre sus brazos y asaltó sus labios.
Ella suspiró, y él estuvo a punto de hacer lo mismo, porque nunca le habían besado de aquella manera. Los movimientos de la lengua de Lina eran casi primitivos, pero también intensamente eróticos, como el roce de su suave estómago mientras se frotaba contra su cuerpo.
Excitado, acarició sus húmedos rizos, la abrazó con más fuerza y aumentó la intensidad de sus atenciones hasta que se le doblaron las piernas y él tuvo miedo de que se cayera. Solo entonces, rompió el contacto y, tras acariciarle los senos, dijo:
–Quiero tocarte. Quiero explorar tu deliciosa piel. ¿Puedo?
–Sí –respondió ella, sin aliento.
Él sonrió y le bajó la empapada tela del bañador. Luego, admiró sus senos desnudos y le chupó los dos pezones, que sabían a cloro. Lina gimió y se frotó de nuevo contra él, en una muda invitación que aumentó la erección de Salvatore y acabó con el escaso control que aún mantenía.
Ya no podía esperar. Necesitaba hacerle el amor. Pero ¿dónde? ¿En una de las tumbonas? ¿Dentro de la piscina, para que la frialdad del agua contrastara con el calor de sus cuerpos? Desgraciadamente, no tenía ningún preservativo a mano y, si entraba en la casa para buscar uno, rompería la magia del momento.
–No creo que nos pueda ver nadie –declaró, poniéndole las manos en los hombros–, pero tampoco me quiero arriesgar a que algún mirón disfrute a nuestra costa. ¿Por qué no vamos dentro?
–¿Y tus empleados?
–No están. Les he dado la tarde libre.
Lina lo miró como si quisiera conocer el motivo, y él se alegró de que no se lo preguntara, porque le habría tenido que confesar que se los había quitado de encima con la esperanza inconsciente de acostarse con ella.
–Entonces, vamos –replicó, subiéndose el bañador.
Salvatore la tomó de la mano y la llevó hacia la villa por un camino flanqueado de cactus. El sol calentaba tanto que ya le había secado la piel, pero sus pezones seguían tan enhiestos como si hiciera frío, y Lina volvió a dudar de lo que iban a hacer.
¿Es que se había vuelto loca?
Quizá.
Desde luego, no podía negar que estaba loca de deseo. Salvatore ni siquiera había tenido que tocarla para seducirla; le había bastado con una simple mirada. Y, lejos de aprovechar la circunstancia, había intentado convencerla de que olvidara el asunto y había tratado de desanimarla con una breve y sincera explicación sobre la naturaleza de su aventura, que sería puramente sexual. Pero a ella no le importó.
A fin de cuentas, ¿por qué se iba a desanimar? ¿Habría sido mejor que Salvatore mintiera y le prometiera la luna y las estrellas? Evidentemente, no. Y Lina tenía la conciencia tranquila cuando entraron en el enorme y lujoso vestíbulo de la mansión. No iba a hacer nada malo. Solo iba a poner fin a la solitaria y fría existencia que había llevado, encerrada en el pueblo, sin hacer otra cosa que trabajar a la sombra de su madre.
Por fin tenía la oportunidad de experimentar el amor. Había esperado muchos años, y no iba a seguir esperando.
–Me encantaría enseñarte la villa, pero dudo que me pueda concentrar en esas cosas –le confesó él, con voz ronca–. ¿Te parece bien que subamos directamente al dormitorio? Si no has cambiado de idea, claro.
Los ojos de Salvatore se oscurecieron, y ella tuvo miedo de que se echara atrás; pero apretó su mano con más fuerza y, tras llevarla por la grandiosa escalera, abrió una puerta y la introdujo en una sala de muebles antiguos cuyas vistas de la campiña siciliana eran tan bellas como las de la piscina.
Sin embargo, ninguno de los dos les prestó atención, porque él le apartó el cabello de la cara, la tomó de nuevo entre sus brazos y reclamó su boca con un lento e hipnótico beso.
En respuesta, Lina inclinó la cabeza, se apoyó en sus hombros y le regaló toda la energía de su inexperto apasionamiento. Se sentía como si hubiera entrado en otra dimensión. Y, durante unos segundos, Salvatore pareció satisfecho con su fervor.
–Necesito verte desnuda –afirmó entonces con impaciencia.
Acto seguido, le bajó el bañador y dejó que cayera al suelo. Era la primera vez que Lina estaba desnuda delante de un hombre; pero, en lugar de perder la seguridad, se sintió más fuerte y poderosa que en toda su vida. ¿Cómo no sentirse así cuando un hombre tan atractivo la estaba mirando como si quisiera devorarla?
Salvatore se quitó cuidadosamente su bañador, soltando una palabrota que sorprendió a Lina hasta que vio el motivo de su incomodidad y se ruborizó. Estaba tan excitado que una maniobra tan sencilla como desnudarse le había resultado difícil.
–¿Te has ruborizado? –dijo él en tono juguetón–. ¿Por qué será?
Lina se preguntó qué habría dicho si hubiera sabido que era la primera vez que veía desnudo a un hombre y, por supuesto, la primera vez que veía una erección; pero guardó silencio porque habría deducido que era virgen, y no se podía arriesgar a que la rechazara. No quería que la ordenara vestirse y la enviara a casa. No soportaba la idea de volver al pueblo en su pequeña moto, atrapada entre el sentimiento de frustración y el de humillación.
Ardía en deseos de hacer el amor con él. Lo necesitaba más de lo que había necesitado nada en toda su vida.
–No es rubor –mintió–. Es que hacía mucho calor en la piscina.
–Pues va a hacer más calor dentro de un momento –replicó él, soltando una carcajada sensual–. Ven aquí, bella.
Sin advertencia alguna, Salvatore le pasó un brazo por debajo de las rodillas y la llevó en vilo hasta la enorme cama, donde sus ojos azules se clavaron en ella con tanto ardor que la hicieron sentirse verdaderamente hermosa.
Luego, empezó a acariciar su piel desnuda con movimientos lentos, para darle el mayor placer posible. Y Lina se estremeció. Era como si se estuviera derritiendo por dentro. Su calor y su tensión crecían inexorablemente, y la empujaban a retorcer las caderas, buscando que la tocara donde más lo ansiaba.
Pero no la tocó.
–Oh, Salvatore…
–¿Sí?
Lina no se atrevió a pedirle lo que quería, aunque tampoco hizo falta. Justo entonces, él le metió una mano entre los muslos y concentró sus atenciones en el punto más sensible de su cuerpo, adivinando sus pensamientos.
–¿Esto es lo que quieres?
–Sí –respondió ella, cerrando los ojos.
–¿Y esto? –preguntó él, frotándola con más intensidad.
–¡Sí!
Salvatore soltó una suave carcajada y adoptó un ritmo continuado que la arrastró a una cumbre de placer inigualable. Y entonces, empezó a caer o quizá, a volar. No habría sabido decirlo, pero se sintió como si la hubiera desarmado y la hubiera armado otra vez.
–Lo sabía –dijo él, asintiendo–. En cuanto te vi, supe que eras verdaderamente apasionada.
Lina volvió a pronunciar su nombre, y él se giró hacia la mesilla y alcanzó un preservativo, que se puso antes de tumbarse sobre ella y besarla de nuevo.
–Te deseo tanto, Lina… Eres increíble.
Lina le acarició la mejilla, profundamente halagada. No sabía si lo había dicho en serio, pero eso carecía de importancia. Estaba con un hombre verdaderamente magnífico, y quería disfrutar de cada segundo.
Por desgracia, su encuentro romántico se interrumpió de repente cuando Salvatore intentó penetrarla y encontró resistencia. Su expresión se volvió sombría, como si acabara de darse cuenta de lo que pasaba, y hasta soltó una maldición que en otras circunstancias la habría ruborizado. Pero a Lina no le preocupaban las maldiciones, sino la posibilidad de que no quisiera seguir adelante.
–¿Eres virgen?
Ella asintió.
–¿Por qué no me lo habías dicho?
En lugar de responder, Lina alzó las caderas instintivamente, apretándose contra su erección. Y, en lugar de protestar, Salvatore soltó un suspiro, la penetró con tanta delicadeza como le fue posible y se empezó a mover.
Poco a poco, Lina volvió a perder el control de sus sensaciones, empujada de nuevo hacia las alturas del orgasmo, encantada ante la perspectiva de volar otra vez. Y entonces, Salvatore soltó un grito ahogado y se vació en ella, con la espalda empapada de sudor.
Cuando terminó, no se oía nada salvo el sonido de sus agitadas respiraciones, que reverberaban en las paredes de la inmensa habitación.
Capítulo 4
AL PRINCIPIO, Lina pensó que estaba sola, porque el silencio era absoluto. Pero luego, se sobrepuso al extraño sentimiento de plenitud que la dominaba, abrió los ojos y, tras estirarse con languidez, vio que Salvatore estaba junto al balcón, completamente vestido.
Mientras lo admiraba, recordó lo sucedido y soltó un gemido que él debió de oír, porque se giró de repente. Lina pensó entonces que era el hombre más atractivo del mundo, y deseó volver a vivir su experiencia nocturna. Habían hecho el amor varias veces, y todas habían sido tan arrebatadoras que él la había tenido que cubrir de besos para calmarla.
–Ah, estás despierta.
–Lo estoy –replicó ella, intentando que no se le quebrara la voz.
Había sido una noche maravillosa. Había perdido su virginidad y había descubierto el amor de la forma más apasionada posible. Pero eso era todo, por mucho que se hubiera abierto a él en los momentos de descanso y le hubiera confesado su sueño de marcharse a vivir sola y hacer algo con su vida. Sabía a lo que estaba jugando. Sabía que no tenían ningún futuro, y que no debía cometer el error de hacerse ilusiones.
Salvatore se lo había dejado bien claro. Le había dicho que solo sería sexo, una noche de amor y nada más.
–Parece que te tienes que ir –continuó ella–. Pero no te preocupes por mí. Estoy bien.
Salvatore la miró con una inseguridad impropia de él. Sí, sentía la necesidad de marcharse, y tan lejos de allí como pudiera. Pero se sintió un cobarde; en parte, porque le había quitado la virginidad y, en parte, porque la inexperiencia de Lina no había impedido que se mostrara asombrosamente apasionada.
¿Qué había pasado allí? Durante algunos momentos de la noche, se había sentido como si fuera víctima de un hechizo. Una chica de provincias que acababa de descubrir el amor había conseguido algo sorprendente: que perdiera el control de sus emociones. Y no le gustaba nada. Nada en absoluto.
–¿Seguro que estás bien?
–Sí.
Él sacudió la cabeza.
–No lo comprendo, Lina. ¿Por qué me has ofrecido tu virginidad? –preguntó, perplejo–. Soy prácticamente un desconocido.
Lina se sentó en la cama, y su melena de oscuros rizos cayó sobre sus rosados pezones, excitándolo.
–Ni yo te he ofrecido mi virginidad ni tú me la has quitado –contestó ella–. Es algo natural, que ocurre todo el tiempo. Cosas de la vida.
–Ya, pero tú has elegido perderla con un hombre como yo, que solo quiere un poco de diversión cuando se cansa del trabajo.
Lina clavó en él sus grandes ojos y dijo, sorprendiéndolo otra vez:
–No quiero que te vayas. Quiero que me enseñes.
Salvatore frunció el ceño.
–¿Enseñarte? ¿Qué quieres que te enseñe?
–Todo lo que sepas sobre el placer.
Salvatore cruzó la habitación y se sentó en la cama, reviviendo de nuevo su experiencia nocturna. Lina lo había vuelto loco con su mezcla de inocencia y apetito sexual. Y ahora, pretendía volverlo loco con su deseo de aprenderlo todo sobre el placer.
–¿No te echará nadie de menos? –preguntó, manteniendo las distancias para no caer en la tentación de tocarla–. ¿No se habrá preocupado nadie por tu ausencia?
Ella volvió a sacudir la cabeza.
–No, envié un mensaje a una de mis amigas, Rosa. Le pedí que me cubriera las espaldas si mi madre la llamaba por teléfono.
–En ese caso, será mejor que te duches. Cuando termines, me encargaré de que suban tu motocicleta a una de las camionetas y te llevaré yo mismo al pueblo, para que no tengas que conducir.
–No es necesario. Puedo volver por mi cuenta.
Él entrecerró los ojos, como si no estuviera acostumbrado a que le llevaran la contraria, y ella le dedicó una sonrisa y se levantó de la cama con fingida seguridad. Pero se derrumbó cuando entró en el cuarto de baño y cerró la puerta.
¿Qué le estaba pasando? Solo habían tenido una relación sexual, una aventura pasajera. Sabía que no podía ser otra cosa, y le había parecido bien. Entonces, ¿por qué deseaba algo más? ¿Por qué se había sentido más amada que nunca?
Desesperada, se pasó una mano por el pelo y se recordó que no debía sentirse así. Era demasiado peligroso.
Luego, se duchó, se puso la ropa y volvió al dormitorio, donde la esperaba una bandeja con un servicio de café. ¿Habría regresado el ama de llaves? Esperaba que no, porque tenía la sensación de que la había mirado con desaprobación el día anterior.
–Siéntate y toma algo –dijo Salvatore, ofreciéndole una taza.
Lina no se quería sentar, pero el café estaba tan bueno que cambió de opinión. Y, mientras disfrutaba del revitalizante brebaje, sacó fuerzas de flaqueza y dijo, con una tranquilidad que estaba lejos de sentir:
–Bueno, supongo que esto es todo. Es hora de que me marche.
–Lina…
Lina sacudió la cabeza, enfadada con lo que sentía. No había cometido ningún delito. Se había limitado a disfrutar de la noche con un hombre que había resultado ser un amante experto y considerado. Ni le había hecho promesas falsas ni ella se las había pedido.
–No digas nada, por favor. No es necesario –declaró–. He disfrutado mucho, más de lo que me imaginaba. Nunca había sentido nada igual. Es mejor que nos despidamos y que volvamos a nuestras respectivas vidas.
Lina sintió cierta satisfacción al ver su expresión de incomodidad. Obviamente, estaba acostumbrado a ser él quien ponía fin a sus encuentros amorosos. Pero no tenía motivos para quejarse. Le había ahorrado un momento embarazoso.
–Está bien. Te acompañaré.
–No hace falta –insistió ella.
–He dicho que te acompañaré, y te acompañaré.
La extraña sensación de volver sobre los pasos del día anterior sumió a Lina en la perplejidad, y se quedó aún más perpleja cuando llegaron al lugar donde estaba la moto, con el casco colgado del manillar. Brillaba tanto que parecía nueva. Por lo visto, el chófer de Salvatore se había tomado la molestia de limpiarla.
–¿Lina?
Ella lo miró a los ojos, convencida de que le iba a dar un beso de despedida, una especie de premio de consolación. Pero se apartó de él, porque tenía la sospecha de que, si volvía a sentir el contacto de sus labios, se hundiría.
–¿Qué ocurre? –preguntó él, frunciendo el ceño.
–Que tu ama de llaves está en un balcón, y puede vernos.
–¿Y a quién le importa eso?
–A mí –respondió ella, poniéndose el casco.
La sorpresa de Salvatore fue monumental. Esperaba que se quedara el tiempo necesario para darle su número de teléfono, pero se giró hacia la moto como si ardiera en deseos de poner tierra de por medio.
Lina alzó entonces una de sus piernas y la pasó por encima del sillín, dándole ocasión de admirar sus nalgas. No se podía decir que llevara una ropa precisamente reveladora, pero Salvatore se sintió como si lo fuera, porque había podido disfrutar del sensual cuerpo que ocultaba.
Cuando ella arrancó, él intentó sentirse agradecido por la naturalidad con la que afrontaba su despedida. Pero se sintió profundamente frustrado al verla alejarse bajo el radiante sol de Sicilia.
–¡Eres una furcia!
–Mamá, por favor…
–¿Qué quieres que te llame? ¡Has pasado la noche con Salvatore di Luca! ¿O es que lo vas a negar?
Lina miró a su madre, intentando mantener la calma. Se había dado cuenta de que pasaba algo malo en cuanto entró en la casa, aún dominada por la cálida satisfacción de su noche de amor. De hecho, casi se sentía orgullosa por haberse despedido de Salvatore con toda tranquilidad, asumiendo el carácter pasajero de su relación. Pero su alegría se estrelló contra la furia de la mujer que la estaba esperando.
–¿Cómo lo has descubierto? –preguntó, ruborizada.
–¿Cómo crees? Llamé a Rosa, la amiga con la que supuestamente ibas a dormir.
–¿La llamaste?
–Me mintió, claro. Dijo que estabas con ella y, cuando le pedí que te pusieras al aparato, respondió que no te podías poner en ese momento, pero no la creí. Y luego, Sofia Bertarelli me contó que estabas con él.
–¿Sofia Bertarelli? –acertó a preguntar Lina.
–Una de mis clientas, que resulta que es prima del ama de llaves de ese canalla. ¡Estaba tan deseosa de contarlo que me llamó de inmediato! –bramó su madre–. ¿Cómo has podido hacer una cosa así? ¡Te has comportado como una prostituta! ¡Has arruinado tu reputación y, de paso, la mía! ¡Pero puedes estar segura de que no saldrás de este pueblo hasta que hayas aprendido unas cuantas lecciones sobre moralidad!
Lina entrecerró los ojos, sintiendo la súbita necesidad de plantar cara a su madre. ¿Sería porque acababa de tener la experiencia más liberadora de su vida? ¿La habría liberado en más sentidos de los que se imaginaba?
Fuera como fuera, la miró sin temor ni vergüenza. Llevaba demasiado tiempo soportando una situación inadmisible, que ya no podía tolerar.
–Me has estado vigilando, ¿verdad? –dijo.
–¡Por supuesto que sí! ¡Y, por lo visto, por buenas razones!
–No tienes derecho a vigilarme, mamá. Tengo veintiocho años, y puedo hacer lo que quiera mientras no haga daño a nadie. Y no lo he hecho –afirmó, alzando la barbilla–. No he hecho nada malo.
Lamentablemente, su madre hizo caso omiso y siguió a lo suyo.
–¡No saldrás del pueblo hasta que yo te dé permiso! ¡Trabajarás duro y asumirás la posición que te ha tocado en esta vida! Ya es hora de que te cases con un hombre decente, si es que no es demasiado tarde. Y no volverás a acostarte con nadie capaz de aprovecharse de tu estupidez y tu falta de sentido común.
Lina se quedó atónita con su declaración, la más hiriente de todas las que le había dedicado. Pero, quizá por eso, por el carácter brutal de sus palabras, decidió hacer algo que debería haber hecho antes.
–No me puedes obligar –replicó–. No me puedes retener por la fuerza.
–¡Intenta impedírmelo!
–No entiendes lo que estoy diciendo –repuso Lina, sorprendentemente tranquila–. Las cosas tienen que cambiar. Necesito que cambien. No hago otra cosa que trabajar para ti sin recibir ningún agradecimiento. Me tratas como si fuera una niña de cinco años, pero soy una mujer adulta… Y eso se ha terminado, mamá. Me voy. Me marcho ahora mismo.
–¿Ah, sí? –gritó ella, siguiendo a Lina por las escaleras–. ¿Cómo voy a cuidar del negocio si no haces la ropa?
Al llegar arriba, Lina sacó una vieja maleta y empezó a guardar las prendas que había pensado llevar a Florida, para asistir a la boda de su prima.
–Eres perfectamente capaz de cuidar de ti misma. O, si lo prefieres, contrata a una aprendiza. Hay jóvenes en el pueblo que estarían encantadas de tener esa oportunidad.
–¿Y dónde vas a ir? –le preguntó su madre–. Nadie te dará alojamiento en Sicilia.
Lina cerró la maleta, guardó el pasaporte y sus escasos ahorros y, a continuación, se quitó la ropa que llevaba y se puso un vestido.
–A San Francisco –respondió.
–¿Para estar con él? –dijo su madre, soltando una carcajada burlona–. ¿Crees que te querrá después de haber conseguido lo que quería?