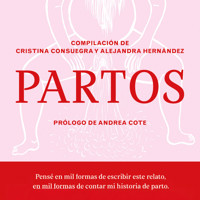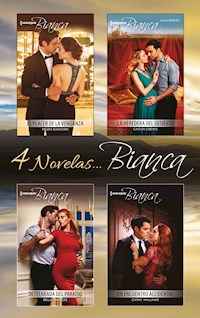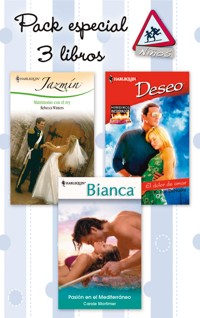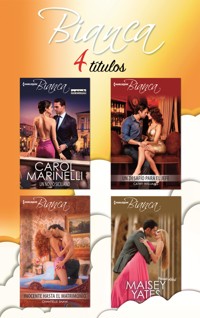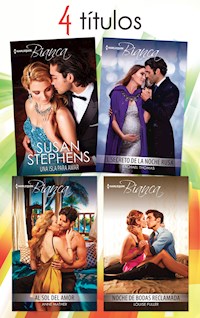4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Pasión en el mar Susan Stephens Desde el deseo en el mar… ¿a un deber real en el altar? Un amor robado Dani Wade Haría cualquier cosa por su familia… incluso seducir a una mujer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 207 - agosto 2020
I.S.B.N.: 978-84-1348-776-2
Índice
Portada
Créditos
Pasión en el mar
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Un amor robado
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
EL ENTRÓ en el restaurante por la puerta principal. La joven mochilera entró corriendo desde el callejón de la parte de atrás. Se encontraron en medio del bar.
Más exactamente, ella chocó con él.
–¡Perdón! ¡Perdón! –exclamó, cuando se apartó con un grito.
–No es necesario que se disculpe –contestó él.
Miró detenidamente a la recién llegada. Ojos brillantes, barbilla firme y un rostro manchado con el polvo del viaje. Era una cara interesante, llena de personalidad y bastante atractiva. A él le quedó una impresión de curvas suaves contra su cuerpo musculoso. Miró sus ojos del color de un océano esmeralda en un día tranquilo de verano, que es lo que debería haber sido aquel. Pero ¿acaso había algo que fuera tan sencillo como parecía?
–Me muero por un vaso de agua –comentó ella, a nadie en particular. Se volvió a mirarlo sin disimulo–. ¿Nos conocemos?
–Creo que no.
–¿Está seguro?
Él se tocó la barba de veinticuatro horas.
–Segurísimo.
Ella siguió mirándolo atentamente, como si el rostro de él le sonara de algo, pero su cerebro se negara a suministrarle la información requerida.
Eso le permitió a él inhalar el olor a flores silvestres de ella y apreciar sus dulces labios, fruncidos en un gesto pensativo. Aunque, cuando notó la terquedad de la barbilla y vio que entrecerraba los ojos de un modo que indicaba que estaba buscando su rostro en algún motor de búsqueda interna, decidió que «dulce» no era la palabra que usaría para describirla
–Estoy segura de que lo conozco de algo –insistió, con el ceño fruncido–. Todavía no sé de qué, pero lo recordaré –le advirtió, con una sonrisa que le iluminó la cara–. Usted está tan fuera de lugar aquí como yo y, sin embargo, parece muy relajado.
–Muy bien, Sherlock Holmes. ¿Algo más?
–Es evidente que está habituado a comer en restaurantes más pijos que yo.
Impertérrita ante el silencio de él, se volvió a mirar a su alrededor. Y lanzó un respingo.
–Estoy atónita. Creo que he entrado en el mundo de Oz. ¿La gente bebe botellas Mágnum de champán a mediodía?
–Eso parece.
Ella arrugó la nariz, divertida, y él noto que tenía pecas allí. Había entrado por el callejón situado detrás del restaurante y había aterrizado en Babilonia, donde se hablaba de vinos vintage con voz queda, como si fueran la respuesta a todos los problemas del mundo, mientras los camareros servían exquisiteces a una clientela a la que, en su mayor parte, le daba igual lo que comiera, siempre que fuera lo bastante caro para presumir de ello. Estaban en un templo al exceso de lo que era probablemente el puerto deportivo más estiloso del planeta. Él suponía que los empleados habían dejado la entrada de atrás abierta para facilitar la llegada ininterrumpida de suministros, pues ningún lugar del mundo podía esperar almacenar comida y bebida suficiente para satisfacer los apetitos de los superricos.
–Necesito agua y trabajo, y en ese orden –anunció la joven. Lo miró, buscando en él la solución–. ¿Sabe de algo? –ladeó la cabeza y lo observó con interés descarado. Sus ojos de color esmeralda expresaban inteligencia y tenía una boca hecha para besar–. Quizá pueda encontrar trabajo en alguno de esos barcos enormes del puerto deportivo.
Esperó, y al ver que él no contestaba, confesó:
–Me he quedado sin dinero. Este viaje ha durado más de lo que espera. Hay mucho que ver y muy poco tiempo para verlo todo.
–¿Tiene una fecha límite? –preguntó él.
–No exactamente –contestó ella–, pero antes o después tendré que volver al trabajo, ¿no? No puedo pasarme la vida de acá para allá. Aunque me gustaría –en sus ojos apareció una mirada de anhelo–. En algún momento tendré que dejar de viajar y probar otra vez la vida real.
–¿Otra vez? –preguntó él.
–¡Ah!, usted ya me entiende –repuso ella, con un movimiento descuidado de la muñeca.
–No estoy seguro. ¿Ha viajado mucho?
–Salí de Londres.
–¿Dónde vive y trabaja?
Ella no contestó. Miraba el puerto deportivo.
–Adoro el sur de Francia. ¿Usted no? –preguntó.
Como intento de cambiar de tema, aquel era bastante torpe.
–La Riviera es uno de los muchos lugares que me gusta visitar –repuso él.
Ella captó de inmediato su aparente falta de interés.
–¿Uno de muchos? –preguntó–. ¿No le parece fabulosa y espectacular? ¿No se siente mucho más vivo cuando está aquí? –el rostro de ella se iluminó y toda la tensión que él había detectado en ella, desapareció de pronto–. Música, comida, calor, cielos azules y sol. El modo en que la gente endereza los hombros y habla claramente en lugar de murmurar. Aquí la gente anda y habla con confianza y optimismo, en lugar de caminar encogidos dentro de gabardinas bajo una lluvia fría y un cielo gris.
–Esa es una buena defensa –admitió él, esforzándose por salir de su humor pesimista–. ¿Es usted abogada?
–No, pero a menudo he pensado que sería útil tener habilidades legales.
–¿En qué sentido?
–¡Oh, ya sabe! –contestó ella, vagamente.
–Si no es abogada, ¿es escritora? Es usted muy descriptiva.
Ella se echó a reír y apartó la vista.
–¿Por qué no pide trabajo aquí? –sugirió él.
Ella pasó una mano por su ropa arrugada.
–Con esta pinta, no me contratarían. Y además, quiero alejarme todo lo que pueda. Mi preferencia sería viajar por mar.
–¿Tiene que alejarse por algún motivo?
–¿Por qué lo pregunta?
–Solo sigo el hilo de lo que ha dicho.
–O sea que yo no soy la única detective. Será mejor que tenga cuidado con lo que digo.
–Será mejor –asintió él.
Ambos se miraron como intentando calarse mutuamente.
Ella era joven, atractiva, inteligente y animosa, una distracción bienvenida en un día difícil.
–Adivino que no trabajas aquí –comentó ella, después de mirarlo de arriba abajo y tuteándolo–. Unos pantalones cortos rotos y una camiseta sin mangas no me sugieren que busques trabajo de camarero.
–¿Yo? –él se echó a reír–. No. Creo que no me confiarían ni el fregadero.
–¿Para transportar las cazuelas, quizá? –musitó ella–. Tienes músculos de sobra.
–¿Entonces estoy contratado? –bromeó él, enarcando una ceja.
–Ya te gustaría –repuso ella.
Se echó a reír y en su mejilla apareció un hoyuelo.
–¿Y cómo es que te han dejado entrar? –preguntó ella.
–He entrado sin dudar, igual que tú. Si lo haces con confianza, nadie te para.
–Pero ¿no puedes ayudarme con lo del trabajo?
–Lo siento. Temo que no.
–¿Temes? –preguntó ella–. Hace menos de cinco minutos que te conozco, pero es suficiente para saber que no temes a nada.
Él habría estado de acuerdo con eso en otro tiempo, pero después de que la roca sobre la que había construido su vida se derrumbara y cayera en pedazos, ya no estaba tan seguro.
–¿Quizá seas el tipo de hombre con el que yo no debería hablar?
–Y, sin embargo, aquí estamos –él se apoyó en la pared lateral del bar y extendió las manos.
–No por mucho tiempo –respondió ella–. Solo necesito un vaso de agua y me largo de aquí. Apuesto a que el barman puede verte por encima de las cabezas de los demás –comentó, mirando a la gente del bar–. A tu lado, todos los demás parecen enanos. Se separarán como las aguas del Mar Rojo cuando te vean moverte. A mí no me verían aunque me ponga a saltar.
–Me halagas.
–¿De verdad? –preguntó ella, abriendo mucho los ojos–. No es intencionado, te lo aseguro.
–Está bien. Espera aquí.
–No iré a ninguna parte sin antes beber agua –le aseguró ella.
La chica lo divertía, y había vencido su reserva solo con una frase atrevida y una sonrisa atrayente. Los pechos, grandes y respingones, no la perjudicaban. Como tampoco el trasero firme, que tan bien realzaba el pantalón corto ceñido. Era muy fácil imaginar sus esbeltas piernas alrededor de la cintura de él, aunque terminaran en unas botas desgastadas que debían de ser las más feas que había visto en su vida. Mientras esperaba en la barra, se giró a mirarla. El rostro de ella trasmitía una concentración confusa y él adivinó que seguía tecleando furiosamente en su ordenador mental intentando saber de qué lo conocía.
A pesar de su aire de trotamundos, era hermosa. Manchada por el polvo del camino y sin nada de maquillaje. Su pelo, en particular, era abundante, de una magnificencia fiera. Su tono cobrizo recordaba un atardecer en el mar. Lo llevaba sujeto atrás descuidadamente con horquillas y parecía pedir a gritos que lo dejaran libre para que él pudiera deslizar los dedos entre los lustrosos rizos, echarle atrás la cabeza y besarle toda la longitud del cuello. Pero no era solo su belleza lo que le llamaba la atención. Ella tenía carácter, espíritu, lo que, en el mundo de aduladores que estaba a punto de habitar, suponía un cambio bienvenido.
Él tenía poco tiempo. Pronto regresaría al principado de Madlena para ocupar el trono después de la muerte de su hermano. La responsabilidad que eso entrañaba lo asfixiaba cada día un poco más. Aquel era su último viaje en su yate, el Black Diamond, antes de dejar de ser libre. Lo último que necesitaba era una complicación en forma de una joven descarada con una serie interminable de preguntas. Sin duda el sexo aliviaría sus tensiones, pero su elección habitual sería una mujer más mayor y experimentada que sabía lo que hacía, no una chica ingenua que recorría Europa de mochilera.
–¡Agua! ¡Por fin! –exclamó ella con aire teatral cuando él le pasó el vaso.
Cuando ella lo tomó, sus cuerpos se rozaron, lo que provocó un estallido del que ella pareció no darse cuenta, mientras que la entrepierna de él se tensó hasta el punto del dolor.
–Gracias –musitó ella, con una exhalación agradecida, tras beberse el contenido del vaso.
–¿Necesitas más? –adivino él.
–Me has leído el pensamiento. Pero no te preocupes, ya lo hago yo –le aseguró ella.
–Adelante –la invitó él, apartándose.
Cuando se había apretado contra él, había tenido una pista sobre el cuerpo de ella bajo aquella ropa gastada. Su adorada nonna, la princesa Aurelia, habría dicho que aquella joven estaba «bien hecha». Aunque era pequeña, como la abuela de él, al menos una cabeza más bajita que todos los demás del bar, lo que indicaba que sus repetidos intentos por llamar la atención del barman eran un estrepitoso fracaso.
–Está bien –admitió ella al fin–. Parece que no tengo más remedio que volver a pedirte el favor. Consíguemelo –dijo–. Yo animaré desde el lateral del campo, todo lo que sea posible con una garganta que parece papel de lija.
Su voz era inconfundiblemente británica, y su boca extremadamente sexy. Un arco de Cupido casi perfecto, que, cuando se elevaba en las comisuras, hacía aparecer hoyuelos en las mejillas.
–Date prisa –suplicó, sujetándose la garganta como si fuera la protagonista de una obra de teatro de su barrio–. ¿No ves que estoy desesperada?
–Deberías trabajar en el teatro –comentó él con sequedad.
–Sí, limpiándolo –asintió ella.
Que ella le hiciera reír, en un día en el que la risa había parecido imposible, mostraba que no era precisamente un muermo de mujer. Allí, en aquel reducto de ricos y famosos, donde las etiquetas no solo contaban sino que eran obligatorias, y donde nadie osaría aparecer dos veces con la misma ropa de diseño, ella estaba tan tranquila como una princesa, y mucho más divertida, al menos comparada con los miembros del consejo real de él. También podía crear muchos más problemas, o eso pensó cuando volvía de la barra. La había visto fruncir los labios con desaprobación al ver que lo servían antes que a los demás.
–No te he pedido que te saltaras la cola –lo regañó con una sonrisa.
–No lo he hecho. El barman es muy eficiente.
–Está bien. Pues gracias. Me has hecho un gran favor.
–Te he traído dos vasos de agua –señaló él, devolviéndola a la tierra–. Tampoco es como para que te arrodilles a mis pies.
–No tendrás esa suerte –le aseguró ella–. Por otra parte, a veces solo se necesita un vaso de agua. ¿Conoces a todo el mundo aquí? –preguntó, cuando terminó de beber.
–No. ¿Por qué?
–Porque todos te miran.
–A lo mejor te miran a ti –musitó él. Se volvió y todos apartaron la vista. La sofisticada clientela fingía no haberlo visto.
–Mmm –musitó ella, pensativa–. No lo creo –terminó el segundo vaso en un tiempo récord–. Estoy muy fuera de mi ambiente. Pero –añadió con un suspiro de alivio cuando dejó el vaso vacío en una mesa– ahora me tienes a mí para protegerte.
–¿Eso es una broma? –preguntó él.
–Tómalo como quieras –repuso ella–. Pero mi sugerencia es que no les hagas caso.
Él sospechaba que el pelo rojo era un buen indicador de temperamento fuerte, y adivinó que ella podía ser un pequeño terrier si la ponían a prueba.
–Bueno –añadió ella, casi sin detenerse a respirar–. ¿Me vas a decir quién eres? Me refiero a aparte de ser el único de aquí tan mal vestido como yo.
No se podía negar que ambos parecían completamente indiferentes a la etiqueta. Como mínimo, se esperaba que los clientes se sacudieran la arena del cuerpo antes de sentarse a comer, pero ¿quién cuestionaba a la realeza? Y ella estaba con él.
–Mi nombre es Luca –dijo él–. ¿Y el tuyo?
–Antes de llegar a eso –ella sonrió con picardía–, quiero saber cómo has conseguido que no te echen de aquí cuando tienes pinta de acabar de salir del mar.
–Eso es exactamente lo que he hecho.
–Está bien. En ese caso, yo creo que es porque, aunque unieran sus fuerzas los empleados y los de seguridad, no podrían contigo.
–¿Más cumplidos? –preguntó él con sequedad.
Ella apretó los labios y sonrió.
–Disculpa. Pero todavía no me has dicho cómo lo has conseguido.
–¿No puede ser que les caiga bien y hagan una excepción conmigo?
–Sí, y a lo mejor los cerdos pueden volar –replicó ella–. El maître parece un sargento mayor y no creo que se le escape mucha gente. O eres un hombre respetado o temido. ¿Cuál de las dos, Luca?
«Probablemente un poco de cada», pensó él.
–He estado aquí antes –admitió.
–¿Eres tripulante de uno de esos bloques de oficinas flotantes?
Luca siguió la mirada de ella hasta la hilera de superyates relucientes atracados en el muelle y negó con la cabeza.
–No eres tripulante –reflexionó ella–. Y todo el mundo parece conocerte, o sea que, o eres el cerebro criminal de la zona o un millonario fabulosamente rico disfrazado de pobre.
Él enarcó una ceja.
–Imagino que podría interpretar cualquiera de esos papeles.
–Seguro que sí –asintió ella–. Pero no conmigo.
–¿Se te ha ocurrido pensar que puede que te miren a ti?
–¿A mí? –resopló ella–. No encajo aquí. Aparte de algunas miradas de desaprobación al entrar, nadie me ha vuelto a mirar.
–Tu fabuloso pelo puede provocar comentarios.
–¡Vaya, gracias! Muy amable.
–¿Te he hecho un cumplido sin querer? –se burló él.
Ella sonrió un poco y prosiguió con el interrogatorio.
–Definitivamente, no es a mí a quien miran. Ahora que he saciado la sed, ya no parezco desesperada y no hay nada que sugiera que mi presencia aquí tiene algo de misterioso, o que busco refugio en este templo del exceso de acero y cristal.
«¿Refugio?»
–¿Huyes de algo? –preguntó él.
En lugar de responder, ella se salió por la tangente.
–El problema con Saint-Tropez es que engaña mucho. No había estado aquí nunca y, al llegar, me costaba creer que la ciudad retuviera el encanto del pueblo de pescadores original. ¡Hay tanta abundancia de megayates y coches caros! Pero las dos cosas coexisten bien. Burguesía francesa y riqueza ostentosa.
–¿No te gusta?
–Claro que sí. El contraste es lo que hace que Saint-Tropez resulte tan especial y divertido. Pero no cambies de tema. Estamos hablando de ti.
–¿Yo he cambiado de tema?
Ella se encogió de hombros.
–¡Venga, dime! ¿Eres un famoso o un fugitivo?
–Ninguna de las dos cosas. A lo mejor es que me escondo, igual que tú.
–¡Yo no me escondo! –exclamó ella.
La intensidad de su defensa reforzó en él la creencia de que eso era exactamente lo que hacía.
–Tú no puedes pasar desapercibido con ese aspecto –comentó ella–. Solo digo la verdad –añadió cuando él enarcó las cejas con un gesto irónico.
Algunas mujeres sonreían con afectación cuando lo veían. Aquella lo miraba entrecerrando los ojos, como si fuera un espécimen interesante en un laboratorio.
–El nombre de Luca no es mucha pista –comentó.
–¿Tienes que ponerle nombre a todas las personas que conoces? –preguntó él.
–Claro que no, pero tengo la sensación de que a ti te conozco –musitó ella. Frunció el ceño–. Pero olvidemos eso por el momento. Viajo sola por Europa, así que será mejor que tenga cuidado con quién hablo. Creo que es hora de que siga mi camino.
–Como quieras, pero si te preocupa tu seguridad, ¿por qué te pones a hablar con un desconocido?
–Tú pareces una persona de fiar y no me asustas.
–Eso es evidente –asintió él. Le costaba reprimir una sonrisa.
¿Dónde había estado ella los últimos meses, cuando la imagen de él aparecía en toda la prensa? La tragedia de la pérdida de su hermano mayor había resonado por todo el globo. Sus padres habían muerto en un accidente de avión y a él lo habían criado, primero su abuela, y después Pietro, y este último había muerto en trágicas circunstancias. La historia de dos hermanos separados cruelmente por el destino, con la fascinación añadida de una gran fortuna y del linaje real, había llegado a oídos de todos.
Quizá la había despistado verlo fuera de contexto. No se parecía mucho al hombre solemne de uniforme que aparecía en la prensa. Esas fotografías mostraban a un individuo de rostro sombrío y triste, de pie en un desfile, aceptando el vasallaje de las tropas que le eran leales. Ese individuo no se relajaba, sino que permanecía firme, soportando lo insoportable, que era aceptar que jamás volvería a ver a su querido hermano mayor. Las personas que lo conocían en Saint-Tropez solo pensaban que era un aristócrata millonario con un megayate que valía la pena mencionar. El Black Diamond, de tres mástiles, estaba anclado un poco alejado de la costa. Su versión moderna del diseño tradicional suscitaba comentarios, aunque no demasiados, pues en Saint-Tropez estaban habituados a los multimillonarios y los aristócratas.
El yate era su orgullo y su alegría, y un modo de escapar de un mundo hambriento de noticias. Lo había comprado unos años atrás, con los beneficios de una empresa de tecnología que había montado en su dormitorio cuando era adolescente. Se había corrido la noticia de que el Príncipe Pirata, como le gustaba llamarlo a la gente, debido a las velas negras y el casco oscuro como la noche de su yate, disfrutaba de una última ronda de libertad antes de embarcarse en una vida de prudencia majestuosa.
–Puesto que no me tienes miedo, creo que es hora de que nos presentemos como es debido –dijo a la chica.
–Será un honor –bromeó ella, llevándose la palma de la mano a sus magníficos pechos–. Mi nombre es Samia. Samia Smith.
–Exótico –comentó él.
–¿El nombre o yo?
–¿Y si digo que los dos?
–Diría que me quieres hacer la pelota, y no me parece que tú seas así.
El nombre le iba perfectamente. Samia era una suma de contradicciones. Animosa y decidida, pero con sombras detrás de sus ojos sonrientes.
–Samia –murmuró él. Probó el nombre en su lengua y descubrió que fluía como miel cálida y dulce, como imaginaba que sabría ella–. Encantado de conocerte, Samia Smith.
–Lo mismo digo –repuso ella, cuando se estrecharon la mano.
Lo miró pensativa y él se preguntó si lo habría reconocido y, en caso de que sí, si eso cambiaría su actitud hacia él.
Probablemente no.
Capítulo 2
LA MANO de Samia parecía muy pequeña en el puño grande de él. Su apretón era fuerte y su piel suave y delicada, como si no trabajara con las manos. Luca notó que no tenía prisa por retirar la mano. Lo miraba directamente a los ojos, dando la impresión de que era una mujer que no inclinaría la cabeza ante ningún hombre. Aunque aquellas ojeras indicaban un suceso de su pasado que la había empujado a viajar en busca de algo distinto. A esa impresión contribuía también que había una marca en su dedo anular. Una línea de piel pálida donde antes había habido un anillo.
Luca se vio obligado a agarrarla por los hombros para apartarla de la hilera de camareros que salían de la cocina y lo sorprendió el chispazo de calor que le subió por el brazo. Notó que Samia inhalaba con fuerza. Se miraron a los ojos y algo cambió entre ellos. Ya no eran dos desconocidos que se habían encontrado en un bar, eran un hombre y una mujer reducidos a su estado más primitivo. A ella le latía con rapidez el pulso en el cuello y tenía los ojos casi negros, con solo un borde de color esmeralda alrededor de las pupilas, que se habían vuelto enormes de pronto. Algunos asistentes se habían percatado de aquel bombazo y lo comentaban en susurros, así que él la hizo retroceder hacia las sombras, donde podrían hablar sin ser observados.
–¿No quieres que te vean conmigo? –lo retó ella con una carcajada.
–No quiero que ninguno de los dos obstruyamos el paso a los camareros –repuso él.
Por supuesto, había otra razón. Cualquiera que tuviera un teléfono móvil podía ser un paparazzi en potencia y las fotos del Príncipe Pirata se vendían caras. Y mucho más si el hombre en cuestión parecía estar a punto de embarcarse en una aventura más. Eso no era lo que él quería que vieran sus compatriotas. Ya había bastante jaleo en el principado y seguramente muchos temían el día en el que el hermano demonio del príncipe Pietro volviera a casa a ocupar el trono.
–¿Qué te trae por Saint-Tropez? –preguntó a Samia.
En algunos momentos, parecía que le pesara algo más que la mochila.
–El nombre de Saint-Tropez es mágico, gracias a la actriz Brigitte Bardot, que solo tenía dieciocho años cuando se casó con el peligrosamente atractivo Roger Vadim en los años cincuenta. Eso fue antes de que yo naciera, pero todo el mundo conoce su historia y cómo llevaron el glamour a un pequeño pueblo de pescadores del sur de Francia. ¿Quién podría resistirse a esa historia?
–Yo –respondió él–. Veo este sitio por lo que es. Una ciudad exitosa llena de gente.
–Eres un realista –confirmó ella.
–Y tú una romántica, por lo visto.
–¿Qué tiene eso de malo?
–Tu pareja glamurosa se divorció menos de cinco años después de haberse casado.
–No lo estropees –lo regañó ella–. ¿Por qué no piensas mejor en la felicidad que compartieron?
–Porque, como tú has dicho, soy realista –contestó él. Pero le gustaba la compañía de esa mujer–. ¿Tu vida romántica nunca patina?
–¿Podemos no salirnos del tema, por favor? –preguntó ella.
Su expresión había cambiado. Estaba pálida y sus ojos habían perdido la mirada de ensueño. Parecía casi asustada.
–¿He dicho algo malo? –preguntó él.
–No. Me he dado cuenta de que tengo hambre además de sed.
Él no la creyó, pero hacía unos minutos que se conocían y era muy pronto para confesiones sinceras.
–¿Cuánto tiempo llevabas planeando este viaje? –preguntó.
–Fue una decisión repentina –admitió ella.
–Todos necesitamos un cambio de vez en cuando –asintió él.
–Me gusta ir adonde me lleve el viento.
Luca tampoco se creía eso. Todo el mundo tenía algún plan. Vio que ella miraba la puerta por la que había entrado y se preguntó si huiría de algo o de alguien, y si la marca del anillo tenía algo que ver con eso. Aunque lo ocultaba bien, estaba nerviosa. Detrás de la personalidad interesante de Samia había una historia y él quería conocerla.
–¿Tú siempre planificas todo lo que vas a hacer? –preguntó ella–. En ese caso, ¿por qué me voy a creer que has entrado en este bar sin una buena razón?
Si él le decía que había ido allí a encontrarse con el hombre que había adoptado al hijo de su hermano, ¿lo creería? Tanto la mujer que había usado su hermano como vientre de alquiler como el esposo de ella solo querían que Luca supiera que el hijo de su difundo hermano estaba sano y salvo y era querido, y que jamás reclamarían el trono de Madlena.
¿Y por qué iban a hacerlo?, había preguntado Maria, la madre del niño. ¿Quién en su sano juicio iba a querer ser de la realeza?
Luca estaba de acuerdo con ella. Conocía demasiado bien las limitaciones que eso impondría al niño.
Maria había decidido no seguir adelante con la maternidad de alquiler y se lo había dicho a Pietro antes de su muerte. Su esposo estaba de acuerdo con ella. El hijo era suyo y no necesitaba parientes de la realeza. Lo que más le había dolido a Luca era que Pietro no le hubiera dicho que anhelaba una familia, y se culpaba a sí mismo por haber estado fuera cuando su hermano superaba ese disgusto. Lo único que podía hacer ya por Pietro era guardar su secreto. La gente de Madlena necesitaba seguridad, no un trastorno más.
–He venido a arreglar un asunto de familia –dijo.
–Creo que eres un romántico disimulado –observó ella–. La familia lo es todo. O debería serlo.
Había una nota de anhelo en su voz.
–Para mí lo es –confirmó él, más curioso que nunca por conocer la historia de ella.
–¿Estás lejos de casa? Por tu acento diría que no eres francés.
–He venido navegando –le recordó él–. Podría venir de cualquier parte. Pero supongo que mi voz y mi nombre cuentan su propia historia.
–Es más bien el tono de tu voz –musitó ella, con los ojos medio cerrados–. Melaza oscura con toques roncos de bajo.
Él soltó una carcajada.
–No sé de qué me hablas.
Ella lo miró.
–Me parece que a ti te interesa contestar preguntas tan poco como a mí.
–Puede ser –respondió él, mirándola a los ojos.
El hecho de que siguieran hablando era ya un milagro en sí mismo. Desde la muerte de Pietro, él no tenía paciencia con nadie ni con nada. Descubrir que su hermano deseaba tanto una familia y sin embargo no se lo había dicho, lo había afectado mucho. ¿Cómo podía haber estado tan absorto en sí mismo que no se había dado cuenta de lo que le pasaba a su hermano? Tenía mucho que aprender si no quería fallarle a su país como le había fallado a Pietro.
–¿Adónde irás cuando salgas de aquí? –preguntó ella–. ¿Vas a volver a casa?
«Casa» para él eran el yate o una litera en unos barracones. Un palacio suntuoso con criados sirviéndole en todo momento era su última opción. La vida de su hermano había sido esa, pero Luca había entrado en las fuerzas especiales de Madlena, donde creía que podía ser más útil a su gente. Nunca había pensado que su separación de Pietro sería tan definitiva, ni que los recuerdos compartidos se verían teñidos por el dolor de saber que le había fallado a su hermano.
–Pareces triste y enfadado –comentó Samia con el ceño fruncido–. ¿Es culpa mía? ¿He dicho algo que te ha molestado?
–No estoy triste.
–Me alegra oírlo. Ser italiano solo puede ser motivo de celebración.
Él dudaba entre marcharse y poner fin a aquel encuentro, o quedarse y permitir que Samia lo distrajera de los recuerdos de su hermano, que amenazaban con astillarle la mente. Después de que su abuela enviudara y se fuera a vivir su vida, Pietro lo había criado y cuidado, ¿y dónde estaba él cuando su hermano lo necesitaba?
–Toda esa pasta deliciosa…
–¿Qué? –preguntó él, con voz dura.
La intrusión de Samia en su pena lo había sobresaltado. ¿Pasta? De todas las cosas que ella podía haber nombrado de Italia, el arte, la música, la arquitectura y los hermosos paisajes, su mente había ido directa a un plato de comida. Luca resopló y movió la cabeza.
–Seguro que tienes tanta hambre como yo –insinuó ella.
–¿Tú tienes hambre?
–¿Tú qué crees? –bromeó Samia–. Pero no tengo dinero suficiente y es imposible que nos den de comer aquí, aunque pudiera pagarlo. No hay ni una mesa libre.
Luca no le llevó la contraria, aunque solo tenía que levantar una mano para que les prepararan una mesa en el acto.
–¿Hamburguesa? –sugirió ella.
Él siguió su mirada hasta el paseo marítimo, donde había un puesto de hamburguesas a la sombra.
Un mensaje en el teléfono lo distrajo un momento. Era de uno de sus asesores en Madlena. Le comunicaba que llevarían al yate una de las cajas rojas diseñadas para contener documentos relacionados con asuntos de Estado importantes.
Contestó al mensaje.
«Quiero que investiguéis algo más. A una persona. Solo los puntos clave».
A continuación escribió el nombre de Samia.
–¿Has terminado? –preguntó ella con una mirada de desaprobación, cuando él se guardó el teléfono en el bolsillo.
–Mi mundo nunca duerme –contestó él.
–¡Pobrecito! –exclamó ella. Se volvió hacia la salida.
–Creía que tenías hambre. ¿No vienes conmigo? –preguntó él.
Ella se encogió de hombros.
–No te conozco de nada. Quizá debería largarme –comentó.
–Solo puedes decidirlo tú. ¿Tienes hambre o no?
–Sí, pero…
–Pero ¿qué? –preguntó él, impaciente.
–Si voy contigo, tienes que aceptar esto.
Luca miró el billete de diez euros que ella le ponía en la mano.
–Sé lo que cuestan las cosas en esta ciudad –insistió ella–. Es un lugar genial para enterarte de lo que ocurre, pero no para comer fuera.
–Tú no eres periodista, ¿verdad?
Ella se echó a reír.
–¿Por qué? ¿Tienes algo que ocultar?
–¿Y tú?
Ella lo miró de soslayo.
–Ahora los dos sentimos curiosidad –repuso ella con una sonrisa.
En los oídos de él resonaron campanadas de alarma. Estaban tan cerca, que captaba sin problemas el olor a flores silvestres de Samia y el calor de su cuerpo.
–No sé cómo puedes estar tan serio –musitó ella–. A mí me resulta imposible no sonreír en Saint-Tropez.
«Pero con marcadas ojeras», pensó él.
–Hace sol y el cielo es azul brillante. ¿Qué puede no gustarte de esto? –preguntó ella.
–¿Una mujer que no deja de hacer preguntas? –sugirió él.
Ella rio y se colgó la mochila que había dejado en el suelo. Echaron a andar entre las mesas.
–Sospecho que para ti navegar no es solo un trabajo –comentó ella.
Él miró al exterior, donde la bahía de Saint-Tropez brillaba tranquila al sol, como un disco azul brillante con puntos plateados, en el calor tembloroso de la tarde.
–No –contestó, recordando las largas noches silenciosas en el mar, bajo un cielo azul-negro cuajado de estrellas, y los locos días de viento en que los delfines saltaban delante de la proa–. Navegar para mí no es solo un trabajo.
–No me extraña que te miren todos –comentó ella cuando llegaron a la salida–. Se mueren de envidia, y yo también. ¡Qué maravilla trabajar a bordo de un yate! ¿El tuyo está aquí? ¿Podemos ir a verlo cuando hayamos comido algo?
–Está atracado más adentro en el agua.
–¡Oh! –ella parecía decepcionada–. ¿Cuál es? –se puso la mano en los ojos a modo de visera y siguió la mirada de él–. ¿Es broma? ¿Trabajas en el Black Diamond? Todos en la ciudad hablan de él. ¿No es uno de los yates más grandes que hay en el mar?
El más grande.
–Leí un artículo sobre él. Si pudieras conseguirme un trabajo a bordo, sería un sueño hecho realidad.
–Puedo intentarlo –contestó él.
No era mala idea. Una distracción como ella era justo lo que necesitaba antes de volver a su casa a cumplir con su deber.
–Estoy impresionada –admitió ella–. Todos los demás son inmaculadamente blancos y tú navegas en el invento del diablo.
–Es negro –asintió él.
–Y gigantesco.
–Más grande de lo normal –musitó Luca con sequedad.
–Me alegro de que no trabajes en uno de esos edificios flotantes de cinco pisos. Encajas perfectamente en el negro. Tienes pinta de pirata. Solo te faltan un pendiente de aro y un loro en el hombro.
«Empieza el juego», pensó él cuando ambos se miraron y se echaron a reír.
Capítulo 3
SAMIA frunció el ceño.
–¿Cómo has llegado desde el barco hasta la orilla? –preguntó.
Luca se encogió de hombros.
–Nadando desde la cubierta.
Ella frunció todavía más el ceño.
–Eso explica la fina capa de arena en tu piel.
–Eres una gran detective.
–Solo curiosa –confesó ella–. Pero ¿esa cubierta no es demasiado alta para que tú saltes al mar sin peligro?
–Hay una cubierta más baja a estribor, donde guardamos las motos de agua y las lanchas con motor.
–¿«Guardamos»? –repitió ella–. ¿El dueño sabe que te apoderas de sus posesiones? Tengo la sensación de que debería saber quién es el dueño. Estoy segura de que he leído en alguna parte que es un multimillonario de una empresa tecnológica relacionado con la realeza y con fama de mujeriego –lo miró con aire apreciativo–. O sea que eres miembro de la tripulación de un yate fabuloso, y quizá incluso puedas conseguirme trabajo a bordo –comentó con una sonrisa embaucadora.
Luca frunció un poco los labios. El gesto podría haber sido una sonrisa si sus ojos no hubieran sido tan calculadores. Ella conocía esa sensación. Le dolían los músculos de intentar mantener una expresión animosa, pero no tenía más remedio. ¿Quién iba a querer contratar a una mujer con pinta de atormentada?
–Por favor, dile a tu jefe que haré lo que sea –dijo–. Dentro de un orden –añadió enseguida–. Si puedes organizarme una entrevista con el encargado o la encargada de contratar personal, no te defraudaré.
Sintió un gran alivio al ver que Luca asentía. Impulsivamente, se puso de puntillas y le besó la barbilla. Cuando vio la expresión de los ojos de él, supo que no había sido una buena decisión. No solo jugaba con fuego, sino que se arrojaba directamente en las llamas. Debería proteger su corazón, no entregárselo al primer hombre que ofrecía hacer algo por ella.
El primer impulso de él fue besarla a su vez. Porque el beso de Samia había sido una sorpresa y una maravilla. Su cuerpo era suave y cálido y olía muy bien. Quería besarla hasta que desaparecieran las sombras bajo sus ojos. Su alocado sentido del humor lo animaba, y la desesperación que detectaba detrás de su alegría lo intrigaba.
–Mi prioridad sigue siendo encontrar un trabajo –le dijo ella bruscamente, probablemente por si él empezaba a tener ideas románticas.
–Te saldrá mejor la entrevista si no te ruge el estómago –observó él.
–En ese caso, tienes mi permiso para darme de comer.
¿Y después? Tal vez se uniera a él a bordo del yate. En ese caso, sería una buena distracción. El mundo había juzgado que Pietro era un heredero más que digno del trono de Madlena, mientras que él, Luca, era el chico malo, el adolescente rebelde. Una figura oscura y misteriosa que llevaba a cabo misiones peligrosas, tenía pinta de pirata, navegaba como un pirata y, de hacer caso a la prensa rosa, pasaba de una mujer a otra como un pirata. Le quedaba mucho por hacer si quería convencer a su gente de que no era tan demonio como Pietro santo.
Samia y él salieron por la puerta.
–¡Quieto! –exclamó ella, cuando él se ofreció a llevarle la mochila–. Dentro están todas mis pertenencias. Una cosa –añadió, cuando se acercaba el portero–. Solo aceptaré un trabajo que sea legal y respetable.
–Pues claro. ¿Por quién me tomas?
–Todavía no lo sé –contestó ella con sinceridad.
El portero uniformado reconoció a Luca y abrió más la puerta.
–Príncipe –dijo, con una inclinación de cabeza–. Es un gran honor.
«¿Príncipe?». Samia respiró con fuerza. «¿Qué?».
Miró a Luca aturdida y solo le llevó un momento colocar las piezas en su sitio.
–Te conozco. Claro que sí. No trabajas en el Black Diamond. Eres su dueño. Tú eres Luca Fortebracci, heredero al trono de Madlena desde que tu hermano… –Samia se detuvo al ver la cara de él–. Perdona. Lo siento mucho. He sido una torpe. Debes de pensar que soy muy insensible.
–¿Y por qué iba a pensar eso? –preguntó Luca con frialdad–. ¿Crees que lo que tienes que hacer es darme el pésame? ¿Acaso me conoces? ¿Conocías a mi hermano?
En unos segundos, el hombre sexy y relajado que Samia había conocido en un bar se había convertido en un príncipe frío y distante.
–Lo siento mucho –repitió–. Si prefieres que no vaya contigo, me marcho.
Luca la tomó del brazo y ella entendió que tenía prisa y comprendió por qué. Por las fotografías. Había varias personas captando el momento a escondidas con sus móviles.
–Vamos –dijo Luca–. Alejémonos de aquí cuanto antes.
Samia sabía lo que era ser el foco de atención de todo el mundo, y aunque en su caso el escándalo había pasado pronto, olvidado en cuanto había surgido otro, para la realeza era algo interminable.
–Comprendo tu necesidad de discreción –dijo–. Y entiendo que todo tiene que ser tranquilo y ordenado en un yate, pero, por favor, me gustaría que me consideraras para un trabajo. Necesito algo pronto y prometo que trabajaré duro. Los dos nos hemos relajado probablemente más de lo que era nuestra intención en la última hora, pero creo que ambos sabemos que se terminó el recreo.
Luca se detuvo en la acera. Entrecerró los ojos y la miró fijamente, como si buscara llegar a la verdad. A continuación, como si hubiera alcanzado ya una decisión, hizo un gesto con la barbilla, indicando que era hora de moverse.
¿Qué debía hacer ella? ¿Quedarse donde estaba o ir con él? Miró un momento detrás de sí y optó por seguirlo.
Samia había tocado un punto débil al mencionar la muerte de su hermano, pero Luca sabía que ella no era responsable de su culpabilidad. Si quería tenerla a bordo, tenía que relajarse. A favor de ella estaba el hecho de que, después de descubrir que era príncipe, y de probablemente conocer su reputación, no parecía que hubiera cambiado su opinión sobre él y, desde luego, ella era un cambio agradable comparada con las princesas bobas y las famosas malcriadas que conocía.
–¡Eh! ¡Cuidado! –exclamó él cuando ella estuvo a punto de ponerse delante de un autobús–. Entiendo que te hayas llevado una sorpresa, pero no es necesario que te suicides.
Ella lo miró, sopesándolo, y se echó a reír.
–¡Vaya! Por un momento he creído que te había perdido. Bienvenido de vuelta.
Él soltó algo que parecía una carcajada, mirando el rostro en forma de corazón de ella.
–¿Seguro que esto es lo bastante bueno para ti? –preguntó Samia, cuando llegaron al puesto de hamburguesas.
–Si tenemos en cuenta que con la boca llena de comida, no podrás hacer comentarios insolentes, yo diría que es la elección perfecta.
Un brillo rebelde iluminó los ojos de ella. Luca pidió una hamburguesa y, un rato después, observaba a Samia lamerse los dedos manchados de salsa roja.
–¿Qué es lo que crees saber de mí? –preguntó él.
–Muy poco –admitió ella–. Solo lo que he leído en la prensa.
–Antes has dicho que llevabas un tiempo fuera de la circulación. ¿Eso es por este viaje? –preguntó él.
Samia asintió con la cabeza.
–Esperaba una respuesta más amplia –admitió él.
Ella apretó los labios y no contestó, pero sus ojos mostraban claramente que no la atraía el tema.
A Luca le gustaba que le hiciera frente, pero también se recordó que no conocía a aquella mujer ni el daño que podía hacerle.
–¿Quieres compartir? –preguntó ella, tendiéndole el panecillo grasiento.
Él pensó en la cocina del yate, donde su chef, que poseía una estrella Michelin, estaría preparando algo para tentarlo.
–Gracias, pero voy a pasar –dijo.
–¿No está a la altura de tu estatus principesco?
Él la miró y pensó en el indescriptible menú que comía en el ejército.
–Tengo buen apetito y necesito algo más que un bocado de carne para saciarlo –contestó.
Ella se sonrojó, pero le aseguró que procuraría recordarlo si conseguía un trabajo en su cocina.
«O en mi cama», pensó él.
–Cuando te hayas instalado, valoraré lo que puedes hacer –comentó.