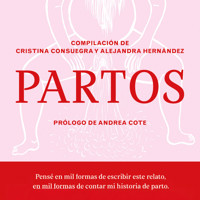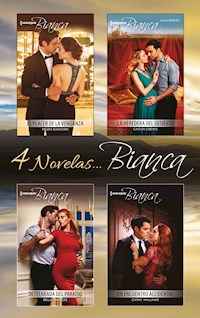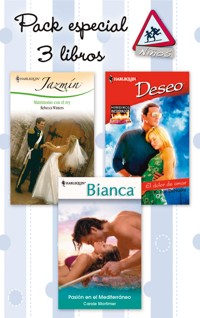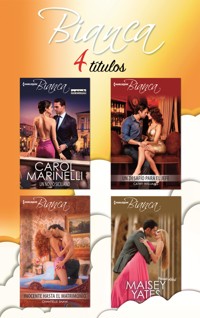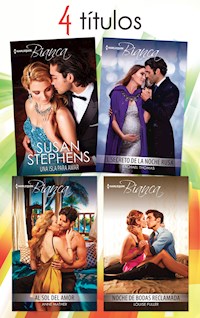4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Emociones rotas Jennie Lucas ¿Tuviste un hijo mío, Holly? Magia en el mar Maureen Child "No deberíamos estar haciendo esto". "Cariño, nacimos para esto".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2020 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
E-pack Bianca y Deseo, n.º 222 - noviembre 2020
I.S.B.N.: 978-84-1375-242-6
Conversión ebook: Safekat, S.L.
Índice
Créditos
Emociones rotas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Magia en el mar
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
HABÍA algo peor que una boda en Nochebuena, con luces brillando en la nieve y guirnaldas de acebos decorando las habitaciones? Si lo había, a Holly Marlowe no se le ocurría qué podía ser.
–Puede besar a la novia –dijo el sacerdote, contemplando con expresión radiante a la pareja de recién casados.
Holly vio entonces, desconsolada, cómo Oliver, el jefe al que ella había amado secreta y devotamente durante tres años, bajaba la cabeza, radiante también, para besar a la novia… que no era otra que su hermana pequeña, Nicole. En sus bancos, los asistentes a la ceremonia parecían contemplar con embeleso el apasionado abrazo de la pareja, pero Holly sintió náuseas. Jugueteando nerviosa con su ceñido vestido rojo de madrina, alzó la mirada a los altos vitrales para bajarla de nuevo a la nave de la vieja iglesia de la ciudad de Nueva York. Finalmente, la pareja recién casada interrumpió el beso. Arrancando su bouquet de los entumecidos dedos de Holly, la novia alzó la mano de su marido en el aire con gesto triunfal.
–¡Es la mejor Nochebuena de mi vida! –gritó Nicole.
Se alzó un coro de enternecidas risas y aplausos. Y aunque Holly siempre había adorado la Navidad, deseosa cada año de convertirla en un fiesta mágica y llena de regalos para su hermanita pequeña desde que murieron sus padres, esa vez pensó que acabaría odiándola por el resto de su vida.
No. No podía pensar así. Nicole y Oliver estaban enamorados. Debería alegrarse por ellos. Se obligó a sonreír mientras el órgano ejecutaba los primeros acordes del Aleluya, del oratorio de Haendel. Sonriendo, los novios empezaron a desfilar por la nave central. Y, de repente, Holly se encontró frente al padrino, el primo de Oliver, y además jefe de su jefe. Stavros Minos.
Alto, moreno y de anchas espaldas, el poderoso millonario griego parecía fuera de lugar en aquella vieja iglesia. Sus negros ojos le traspasaron el alma. Miró luego, con sardónica diversión, a la feliz pareja que continuaba avanzando por la nave entre las aclamaciones de los invitados. Y sus crueles, sensuales labios dibujaron una sonrisa, como si conociera exactamente la razón de su desengaño.
No, no podía ser. Nadie debía saber nunca que ella había amado a Oliver. Porque, en aquel momento, Oliver no era solamente su jefe. Era también el marido de su hermana. Tenía que fingir que eso nunca había sucedido. Porque la verdad era que nunca había sucedido nada. Nunca había contado una palabra sobre sus sentimientos a nadie, y menos que nadie a Oliver. El hombre no tenía la menor idea de que, mientras había trabajado como secretaria suya, Holly se había visto consumida por un amor tan patético como no correspondido. Nadie había tenido la menor idea. Nadie excepto Stavros Minos, al parecer.
Pero no debería sorprenderla que el multimillonario playboy griego pudiera ver cosas que nadie más podía ver. Cerca de veinte años atrás, siendo un adolescente, había fundado él solo una empresa tecnológica que, a esas alturas, dominaba medio mundo. En aquel momento, mientras la música de órgano continuaba atronando implacable, Stavros miró a Holly con un extraño brillo de inteligencia en los ojos. Y, en silencio, le ofreció su brazo.
Ella lo aceptó, reacia. Estremecida, evitó mirarlo de nuevo mientras seguían a Oliver y a Nicole. En la puerta de la antigua iglesia, en un encantador e histórico barrio del centro de la ciudad, más invitados esperaban para aplaudir y aclamar a la pareja.
El sol de la tarde brillaba débil detrás de las nubes cuando Holly alcanzó por fin el refugio de la limusina que los esperaba. Soltando el brazo de Stavros, se metió dentro y volvió bruscamente la cara hacia la ventanilla opuesta. No podía sentirse triste. Ese día no. Se sentía feliz por su hermana y por Oliver, feliz de que ese mismo día partieran los dos para emprender nuevas aventuras por el mundo.
–Guau –Nicole se dejó caer en el asiento frente a ella en una nube de blanco tul que ocupó casi todo el asiento trasero de la limusina. Sonrió a su nuevo marido, sentado a su lado–. ¡Lo conseguimos! ¡Estamos casados!
–Por fin –murmuró Oliver–. Todo esto ha llevado un montón de trabajo. Pero la verdad es que nunca imaginé que me dejaría poner la soga al cuello por mujer alguna.
–Hasta que me conociste a mí –musitó Nicole, alzando el rostro para recibir su beso.
–Exacto.
Holly sintió que se le movía el asiento cuando Stavros Minos se sentó a su lado. Mientras el chófer cerraba la puerta y arrancaba la limusina, ella aspiró involuntariamente su embriagador aroma a almizcle y a poder. Oliver se volvió hacia su primo, todo engreído.
–¿Qué tal, Stavros? ¿La ceremonia no te ha animado a imitarme? ¿No te han entrado ganas?
–Tantas que ni te imaginas.
Oliver resopló por lo bajo.
–Pensaba invitar al tío Aristides, siendo como es de la familia, pero sabía que no te iba a gustar.
–Muy generoso por tu parte –le espetó, rotundo.
Holly envidiaba la frialdad que Stavros Minos estaba demostrando en aquel momento, cuando ella se sentía tan rota por dentro. Las presiones que había sufrido por parte de su hermana para que se mudara con ella y con su marido a Hong Kong, a su regreso de su luna de miel en Aruba, habían aumentado su tensión hasta niveles explosivos. Oliver ya había dimitido en Minos International. Si Holly se quedaba, no tardaría en pasar a trabajar para el notoriamente desagradable vicepresidente de Minos Operations. Eso o aceptar la oferta todavía en pie de un anterior patrono suyo que había regresado a Europa.
Pero si tenía que dejar Nueva York, ¿no debería trasladarse a Hong Kong y trabajar para Oliver en su nuevo puesto? ¿No debería consagrarse a la felicidad de su hermana pequeña para siempre jamás?
–Detestas realmente las bodas, ¿verdad, Stavros? –Oliver sonrió a su primo–. Al menos no tendré que volver a ver tu gruñona cara en la oficina, viejo. Lo que tú pierdes, lo ganará Sinistech.
–Muy bien –Stavros se encogió de hombros–. Será otra compañía la que tenga que aguantar tus comidas de tres horas con martinis incluidos.
–Ya –la sonrisa de Oliver se extendió, y se humedeció los labios–. Me muero de ganas de saborear las delicias de Hong Kong.
–Yo también –terció Nicole.
Oliver miró de pronto a Holly.
–¿Ya te ha convencido Nicole? ¿Nos acompañarás y trabajarás como secretaria mía allí?
Sintiendo los ojos de todos fijos en ella, se puso roja como la grana.
–No-no seas tonto –balbuceó.
–No seas egoísta –insistió Oliver–. No podré arreglármelas sin ti. ¿Quién si no me organizará la agenda en mi nuevo trabajo?
–Y yo podría quedarme embarazada muy pronto –intervino Nicole, preocupada–. Si no te tengo cerca, ¿quién se ocupará del bebé?
El doloroso nudo que Holly sentía en la garganta se afiló como una cuchilla. Asistir a la boda de su hermana con el hombre al que amaba para ver luego cómo se marchaba a la otra punta del mundo ya había sido suficientemente duro. Pero la sugerencia de que debería vivir con ellos y cuidar a sus hijos era una pura crueldad.
Según su aniversario, celebrado apenas el día anterior, era una virgen de veintisiete años. Era una secretaria, una hermana y, quizá muy pronto, una tía. ¿Pero sería alguna vez algo más? ¿Terminaría encontrando a un hombre a quien pudiera amar, y que la amara a ella a su vez? Había pasado cerca de una década cuidando a su hermana desde que murieron sus padres, y los tres últimos años atendiendo a Oliver en el trabajo. Quizá fuera para eso para lo que había nacido…
–Estaréis bien sin mí –murmuró.
–¡Eso sería un desastre! –Nicole sacudió la cabeza, indignada–. Tienes que acompañarnos a Hong Kong, Holly. ¡Por favor!
Su hermana hablaba con el mismo tono zalamero que había venido utilizando desde que era niña para salirse con la suya. El mismo que había utilizado un mes atrás para convencerla de que le organizara la súbita boda… sirviéndose de los mismos detalles navideños con que Holly había soñado para la suya.
Mirándola, reparó súbitamente en su cuello desnudo.
–¿Dónde está la gargantilla de mamá, Nicole?
–Estará en alguna caja, seguro. Ya la encontraré cuando deshaga el equipaje en Hong Kong.
–¿La has perdido? –Holly se quedó consternada. Si Nicole había perdido la preciosa gargantilla con la estrellita de oro que su madre había llevado todos los días de su vida…
–No la he perdido –replicó su hermana, irritable. Se encogió de hombros–. Debe de estar en alguna parte.
–No intentes cambiar de tema, Holly –dijo Oliver, suspicaz–. Estás pecando de terca y de egoísta por empeñarte en quedarte en Nueva York.
–Yo… intento no serlo –susurró.
Mientras la limusina ponía rumbo hacia el centro de la ciudad, Holly se puso a mirar por la ventanilla, contemplando las brillantes luces de Navidad y los coloridos despliegues de los escaparates de las tiendas de la Sexta Avenida. Nicole era la única familia que le quedaba. Si su hermana pequeña la necesitaba de verdad, quizá sí que estuviera pecando de egoísta por pensar en su propia felicidad. Quizá sí que debería…
–A ver si lo entiendo bien –la voz de Stavros Minos sonó especialmente ácida mientras bruscamente se inclinaba hacia delante–. ¿Quieres que la señorita Marlowe renuncie a su trabajo en Minos International y se traslade a Hong Kong? ¿Que trabaje durante todo el día para ti en la oficina y cuide luego a tus hijos por las tardes?
–Eso no es asunto tuyo, Stavros.
–Su preocupación le honra, señor Minos –intercedió Nicole, lanzándole una encantadora sonrisa–, pero cuidar de la gente es precisamente lo que Holly sabe hacer mejor. Ha cuidado de mí desde que tenía doce años. No me la imagino renunciando alguna vez a hacerlo.
–Renunciando a cuidarte a ti, y a nosotros –precisó Oliver.
Los sensuales labios de Stavros se curvaron en una sonrisa que hizo ostentación del inmaculado blanco de sus dientes mientras se volvía hacia Holly.
–¿Es eso cierto?
–Cu-cualquiera sentiría lo mismo.
–Yo no.
–Por supuesto que tú no –rezongó Oliver, recostándose en su asiento–. Los Minos somos esencialmente egoístas. Hacemos simplemente lo que nos place y al diablo con todos los demás.
–¿Qué se supone que quiere decir eso? –le preguntó su esposa.
–Eso forma parte de nuestro encanto, querida –replicó Oliver, guiñándole un ojo.
Pero Nicole no parecía especialmente encantada.
–No puedo dejarte en Nueva York –se volvió hacia Holly–. No sabrías qué hacer contigo misma. Te sentirías tan sola…
–Tengo amigos…
–Pero no familia propia –la interrumpió, paciente.
Holly se quedó mirando fijamente a su hermana. Nicole tenía razón. Al día siguiente, por primera vez en su vida, pasaría sola el día de Navidad. La Navidad, y quizá el resto de su vida…
–Me temo que la señorita Marlowe no podrá ir a Hong Kong –dijo de repente Stavros–. Porque necesito los servicios de otra secretaria ejecutiva. Le estoy ofreciendo un ascenso, de hecho.
–¿Qué? –exclamaron Oliver, Nicole y la propia Holly al unísono.
–¿Querrá trabajar directamente para mí, señorita Marlowe? Serán jornadas largas, pero el aumento salarial será notable. Le doblaré el sueldo.
–Pero… –tragando saliva, Holly susurró–: ¿Por qué yo?
–Porque es usted la mejor –tensó la mandíbula, con una leve sombra de barba–. Y porque puedo.
Stavros no había tenido intención alguna de implicarse. Oliver tenía razón. Aquello no era asunto suyo. Su primo no podía importarle menos. Primo suyo o no, aquel hombre no era más que un canalla y un inútil. Se arrepentía del día en que lo había contratado. Oliver había hecho un trabajo muy pobre como vicepresidente de la sección de Marketing. Había estado a un día de ser despedido cuando le anunció la «oferta sorpresa» que había recibido de Hong Kong, y Stavros se había alegrado de verlo marchar.
Pero Holly Marlowe… Con ella, la cosa era distinta. Stavros sospechaba que si Oliver había conseguido mantenerse a flote durante los tres últimos años había sido precisamente gracias a su eficaz secretaria. Noble, sensible, sacrificada… Holly Marlowe era la persona más respetada de la oficina de Nueva York, incluido Stavros. Pero aquella mujer estaba completamente oprimida por una pareja de egoístas que, en lugar de darles las gracias por todo lo que había hecho, parecían decididos a reducirla a la más completa esclavitud en Hong Kong.
Dos días atrás, Stavros habría podido desentenderse del asunto. Pero, después de las noticias que había recibido el día anterior, no había podido. En aquel momento, por primera vez, estaba pensando en lo que podría quedar de su legado el día en que él no estuviera. Y no era una perspectiva muy agradable.
–¡No puedes quedarte con Holly! ¡La necesito! –estalló Oliver.
–No irás a aceptar esa absurda promoción, ¿verdad, Holly? –gimió Nicole.
Pero el rostro de Holly tenía una expresión ilusionada cuando miró a Stavros.
–¿Está… está hablando en serio?
–Yo siempre hablo en serio –respondió mientras recorría con la mirada, casi sin querer, su precioso rostro y su increíble figura.
Hasta ese momento no había reparado nunca en lo muy hermosa que era Holly Marlowe. Ella lo miraba con sus ojos verdes, muy abiertos y llamativamente brillantes bajo sus negras pestañas. Su cutis era muy blanco, a excepción de las pecas que salpicaban su nariz. Sus labios eran rojos, absolutamente deliciosos. Su cabello denso y rizado, de un rojo dorado, se derramaba sobre sus hombros. Y aquel vestido, también rojo, tan ajustado… Stavros se recordó que, obviamente, todavía no estaba muerto, dada la velocidad de su pulso. El corpiño era de escote bajo, revelando unos maravillosos senos llenos cuya existencia nunca había imaginado bajo sus habituales trajes color beige. Al menor movimiento, la tela destacaba sus curvas.
En resumidas cuentas: se estaba fijando en todo aquello que tendría que ignorar una vez que ella empezara a trabajar para él. El sexo no era más que una diversión. En cambio, durante años, su empresa había constituido su vida. Y, evidentemente, Holly era una persona cuyo único deseo era ser valorada por sus logros y por su duro trabajo, que no por su aspecto.
Su inexplicable enamoramiento de Oliver no podía durar. Cuando se recuperara del mismo, como si se tratara de un catarro, Holly terminaría dándose cuenta de que había escapado por los pelos y para bien. En cuanto al secreto de Stavros, la gente lo averiguaría por sí misma cuando muriera. Lo cual, según el diagnóstico de su médico, sucedería dentro de unos meses, entre seis y nueve.
Hasta hacía apenas unos días, Stavros había dado por supuesto, vagamente, que viviría aún otros cincuenta años. En lugar de ello, sin embargo, era muy poco probable que cumpliera los treinta y siete en septiembre. Moriría solo, sin nadie que lamentara su muerte aparte de sus abogados y accionistas. Su empresa constituiría su único legado. Alejado de su padre, y sintiendo lo que sentía por Oliver, probablemente legaría sus acciones a la beneficencia. Moriría sin haber conocido ni una sola vez lo que significaba comprometerse en algo que no fuera su trabajo. Sin haber dejado un hijo o una hija que llevaran su apellido.
La limusina se detuvo finalmente a la puerta del gran hotel con vistas a Central Park. Oliver bajó primero y, galantemente, se apresuró a ayudar a su glamorosa novia. Los recién casados entraron en el hotel para la sesión fotográfica antes de que llegaran los invitados a la recepción.
Un silencio se hizo en la parte trasera de la limusina.
–No te dejes avasallar, Holly –la urgió Stavros en voz baja. Era la primera vez que la tuteaba, llamándola por su nombre de pila–. Mantente firme. Tú vales mucho más que ellos.
–¿Cómo puede decir eso? –le preguntó.
–Porque es cierto –repuso con voz áspera. Bajó de la limusina y le tendió la mano.
Parpadeando rápidamente, ella la aceptó. Y entonces sucedió. Cuando su mano entró en contacto con la de Holly para ayudarla a bajar de la limusina, Stavros sintió algo que nunca antes había experimentado. Una descarga eléctrica que le llegó hasta el alma. La miró con el corazón latiendo de la manera más extraña y, justo en aquel instante, empezaron a caer copos de nieve.
De repente, nada más descubrir los blancos copos, Holly soltó una gozosa carcajada, dejó caer la mano y levantó el rostro hacia el cielo gris.
Privado de su calor, Stavros volvió a sentir el frío del invierno penetrando a través de su chaqueta. El mundo se convirtió en un lugar más oscuro, como recordándole que muy pronto no sentiría ya nada. Se quedó muy quieto, observándola. Si al menos hubiera tenido un hijo… De repente experimentó ese deseo con una intensidad que le dolió. Ojalá hubiera podido dejar algún recuerdo de su existencia sobre la tierra. De pronto oyó una risa de puro deleite, y su mirada se clavó en el bello, radiante y bondadoso rostro de Holly Marlowe.
–¡Es increíble! –abriendo los brazos y riendo como una niña, dio una vuelta sobre sí misma. Parecía realmente un ángel. Le brillaban los ojos cuando exclamó–: ¡Está nevando en la boda de mi hermana! ¡En Nochebuena!
Fue entonces cuando la bulliciosa avenida, las calesas de caballos, las bocinas de los taxis con sus melodías de Navidad, todo el paisaje de fondo… se desvaneció de golpe. Y Stavros solamente tuvo ojos para ella.
Capítulo 2
EL SALÓN de baile del gran hotel era como una fantasía de invierno, lleno de árboles navideños de color blanco y plata refulgentes como estrellas. Un nudo se formó en la garganta de Holly mientras miraba lentamente a su alrededor. Había imaginado una recepción como aquella mucho tiempo atrás, cuando era una solitaria muchacha de diecinueve años entregada al cuidado de su hermana pequeña.
No se arrepentía de su decisión de haber renunciado a una beca universitaria para volver a casa. Nada más conocer la muerte de sus padres justo el día de su aniversario de bodas, había decidido que Nicole no iría jamás a una casa de acogida. Pero, a veces, se había sentido atrapada, terriblemente sola, con una hermana adolescente que a menudo le había gritado de pura rabia y frustración. Aquellos sueños le habían hecho compañía hasta que Nicole había partido para la universidad tres años atrás, mientras que ella había empezado a trabajar para Oliver. En sus románticas fantasías siempre se había imaginado vestida de blanco, como una princesa, bailando con un despampanante novio. En aquel momento, mientras contemplaba a Nicole y a Oliver abriendo el baile como marido y mujer, se dijo a sí misma que nunca había sido tan feliz.
–Realmente forman una pareja perfecta – murmuró la ronca y baja voz de Stavros a su lado. De algún modo, su tono hacía que sus palabras no parecieran en absoluto un cumplido.
–Sí –repuso Holly, apartándose ligeramente para no tocarlo por accidente.
Cuando antes él la había ayudado a bajar de la limusina, había temblado de la cabeza a los pies. ¿Cómo podía sentirse tan… tan consciente de Stavros, cuando estaba enamorada de Oliver? Porque lo estaba. ¿O no? Pero ya no quería amar a Oliver. Ese amor no había hecho otra cosa que herirla.
–Organizaste tú la recepción, ¿verdad? –le dijo Stavros, contemplando la fantasía navideña que los envolvía.
–Quería que mi hermana tuviera una boda de ensueño.
Stavros se volvió bruscamente para mirar a la feliz pareja mientras bailaba delante del árbol navideño más grande de todos, decorado con globos blancos y estrellas de plata.
–Eres una gran persona.
Una vez más, palabras que habrían debido ser un cumplido y que sonaron como todo lo contrario, por la manera que tenía de pronunciarlas.
–Debe usted de odiar todo esto.
–¿Esto?
–Hacer de padrino de boda –Holly se encogió de hombros–. Es usted el soltero con alergia a los compromisos más famoso de toda la ciudad.
–Digamos que el amor es algo que no he tenido la fortuna de experimentar.
De repente sus negros ojos la atravesaron, recordándole que estaba al tanto de su secreta pasión por Oliver.
–Tiene razón. Hacen una pareja perfecta.
–Para de hacerlo –le ordenó él, como si el comentario le hubiera irritado.
–¿De hacer qué?
–De ponerte esas gafas de color rosa. Quítatelas.
–¿Qué?
–Tendrías que ser muy estúpida para amar a Oliver. Y, sea lo que seas, no eres ninguna estúpida.
La conversación había tomado un giro extrañamente personal. El corazón le atronaba en el pecho. Pero no tenía sentido intentar negarlo.
–¿Cómo lo ha sabido? –musitó.
–Lo llevas escrito en la cara . Estoy seguro de que Oliver sabe muy bien lo que sientes por él.
–Oh, no… –el horror se dibujó en sus rasgos–. Él no puede saber…
–Por supuesto que sí –le espetó Stavros, brutal–. ¿Cómo si no habría podido aprovecharse de ti durante todos estos años?
–¿Aprovecharse? –lo miró, consternada–. ¿De mí?
–Tengo diez mil empleados repartidos por todo el mundo. Y, según lo que me dice toda la gente, tú eres la más trabajadora.
–Señor Minos…
–Llámame Stavros –le ordenó.
–Stavros –se ruborizó–. Estoy segura de que eso no es cierto–. Todos los días salgo a las seis de la tarde…
–Sí, te vas a casa para seguir haciendo allí el papeleo de Oliver. Nunca has pedido un aumento, ni siquiera mientras le estuviste pagando la universidad a tu hermana. Algo que, por cierto, habría podido hacer ella misma si se hubiera puesto a trabajar.
–Si cuido de mi hermana es porque… porque es mi responsabilidad. Y cuido también a Oliver porque soy su empleada. O al menos lo era…
–Y porque estás enamorada de él.
–Sí –musitó, con el corazón en la garganta.
–Y ahora acaba de casarse con Nicole. Y tú, en lugar de enfadarte, les has organizado la boda. Hasta el último detalle.
–Excepto este vestido que llevo –bajó la mirada con gesto triste a su ajustado vestido rojo, nada que ver con el mucho más pudoroso de color burdeos que había elegido ella–. Lo eligió Nicole. Dijo que el que había elegido yo era el más anticuado que había visto nunca y que no estaba dispuesta a dejar que arruinara sus fotografías de boda.
–Realmente son para tal cual, ¿verdad? –murmuró él y, mirándola, añadió–: Estás preciosa con ese vestido, por cierto.
Otro cumplido que no sonaba como tal. En todo caso, parecía hasta furioso. Vio que apretaba la mandíbula, desviando la vista. ¿Se estaría burlando de ella? No entendía cómo podía decirle que estaba preciosa y parecer al mismo tiempo enfadado.
–Baila conmigo –le dijo Stavros de repente, con un brillo en sus ojos negros.
–¿Qué? No.
Arqueando una ceja con expresión sardónica, se limitó a tenderle una mano, expectante. ¿A qué estaría jugando? ¿Por qué habría de estar interesado en bailar con una chica sencilla y normal como ella?
–No tienes por qué tenerme lástima –repuso, tensa.
–No te tengo lástima.
–O tal vez te sientas obligado, dado que tú eres el padrino y yo la madrina…
–¿Te parezco un hombre al que le importen las reglas de los demás? –le preguntó, interrumpiéndola–. Solo quiero que veas la verdad.
–¿Y qué verdad es esa? –medio hipnotizada, se dejó encerrar dentro del círculo de sus poderosos brazos.
Una descarga eléctrica le subió por un brazo cuando sintió el calor de su palma contra la suya. Alzó la mirada hasta su rostro. Había una extraña oscuridad en sus negros ojos, una vibrante tensión que se desprendía de su cuerpo musculoso, bajo el elegante esmoquin.
–Tú no quieres a mi primo. Nunca lo has querido.
–¿Y tienes el descaro de…? –intentó apartarse.
Sujetando su mano de manera implacable, la llevó hasta el centro de la pista, donde los invitados se movían lentamente al son de la dulce melodía navideña que estaba tocando la orquesta. Holly tuvo la sensación de que la miraba todo el mundo. Stavros podía bailar con cualquier mujer. ¿Por qué la había elegido a ella? Seguro que no podía ser para convencerla de que, en realidad, no sentía nada por Oliver… Aunque, de ser eso cierto, ¿acaso no sería maravilloso? De repente, Holly lo deseó. Más que cualquier cosa en el mundo.
Una vez en el centro de la pista, atrayéndola hacia sí, la miró. Holly pudo sentir su oscura mirada penetrando su cuerpo, hasta el alma. Casi parecía como si la… ¿deseara? No. Las mejillas se le encendieron. Aquello era ir demasiado lejos. Ningún hombre la había deseado nunca. Oliver no, al menos.
–Tú no quieres a mi primo –repitió él, ciñéndola con fuerza–. Admítelo.
–¿Cómo puedes decir eso?
–Porque, por lo poco que sé del asunto –sonrió–, el amor implica conocer al otro, con sus defectos y todo. Y tú ni siquiera conoces a Oliver.
–He trabajado para él durante tres años. Por supuesto que lo conozco. Lo sé todo sobre él.
–¿Estás segura? –le preguntó, desviando la mirada hacia la pareja.
Siguiendo la dirección de su mirada, Holly sorprendió a Oliver lanzando una seductora sonrisa a una bonita joven, por encima del hombro de su esposa.
–De modo que le gusta flirtear –reconoció–. Eso no significa nada.
–Se acuesta con cada mujer que se le pone delante.
–Conmigo nunca lo intentó –protestó ella.
–Porque tú eres especial.
–¿Especial?
–Bórrate de la cara esa expresión de cordero degollado –le espetó, irritable–. Sí, especial. Su anterior secretaria lo denunció por acoso sexual. Yo advertí a Oliver de que si eso volvía a suceder, lo despediría. Es un Minos de los pies a la cabeza. ¿Por qué querría arriesgarse a perder a una magnífica secretaria consagrada a él día y noche… por una barata experiencia sexual que podría encontrar en cualquier otro sitio?
–¿Barata experiencia sexual, has dicho? –¿cómo se atrevía Stavros a insinuar que ella iba por ahí regalando experiencias sexuales? Lo fulminó con la mirada–. ¿Qué derecho tienes tú a criticarlo? ¡Pero si te acuestas con una actriz o modelo nueva cada semana!
–Eso no es cierto… – de repente la furia se borró de su atractivo rostro–. Pero tienes razón. No tengo derecho a criticarlo. Y no lo haría, salvo por una cosa: ese hombre te está robando la vida. No se lo permitas –la aconsejó con tono vehemente, mirándola con intensidad mientras se balanceaban al lento ritmo de la música–. Oliver te está utilizando. Despierta de tu sueño. Tienes que verlo como el hombre que es.
En el fondo, sabía que tenía razón. Desvió la mirada hacia Oliver, que en aquel momento estaba discutiendo con Nicole sin dejar de bailar.
–Mi hermana…
–Ella misma se ha hecho la cama. Ahora tendrá que dormir en ella. Pero tú no tienes por qué hacerlo.
Holly intentó desesperadamente evocar los sentimientos que había experimentado por Oliver, todas las noches solitarias que había pasado en su minúsculo apartamento, arrullada únicamente por las románticas fantasías que había albergado sobre su jefe. Pero aquellos recuerdos se habían disipado como la niebla ante la fría realidad de aquella boda. Y ante el calor de la mano de Stavros contra la suya. El sueño había muerto.
–¿Por qué me obligas a ver la verdad? –le espetó–. ¿Qué te importa eso a ti?
Stavros dejó bruscamente de bailar. La miró, con sus ojos negros taladrándole el alma.
–Porque te deseo, Holly –le dijo con voz ronca–. En mi cama –deslizó una mano por su pelo y se lo echó hacia atrás mientras susurraba–: Te deseo y basta.
Iba a ir al infierno por aquello. En cualquier caso, según le advirtió su conciencia, no debería contratarla como secretaria. La miró, viendo cómo se desorbitaban sus ojos verde esmeralda. Su rizado cabello rojizo semejaba fuego derramándose sobre sus hombros. Su menudo cuerpo era tan dulce y sensual entre sus brazos… Pero quería tenerla como secretaria. Quería tenerla para todo.
¿Por qué ella? No lo sabía. No podía ser solamente por su exquisita belleza. Se había acostado con muchas mujeres antes. Pero Holly Marlowe era distinta. Era una mujer cálida, viva. En sus preciosos ojos verdes veía brillar su corazón. Un corazón que ni siquiera intentaba proteger. Podía leer claramente cada uno de sus sentimientos en su rostro. Y su cuerpo…
Mientras bailaban, había admirado la manera en que aquel ceñido vestido rojo resaltaba su voluptuoso cuerpo, y la garganta se le había quedado seca cuando se imaginó su piel desnuda contra la suya. Con su mano en la parte baja de su espalda, había sentido el movimiento de sus caderas, el balanceo de su fina cintura. La había visto ruborizarse y estremecerse ante su contacto, mientras se preguntaba por su grado de inocencia… ¿Sería incluso virgen? Había sabido entonces que tenía que hacerla suya, aunque fuera la última cosa que hiciera en el mundo. Que bien podría ser, a la luz de su diagnóstico…
Con voz ronca, repitió:
–Te deseo.
–¿Cómo puedes ser tan cruel?
–¿Cruel?
–Está bien, no soy más que una secretaria. Gris y aburrida, nada especial. Pero eso no te da derecho… no te da ningún derecho a…
–¿A qué? –inquirió, perplejo.
–¡A reírte de mí! –su voz terminó en un sollozo y se giró rápidamente para huir a toda prisa, dejándolo plantado en la pista de baile.
Maldijo por lo bajo. ¿Reírse de ella? Nunca en toda su vida había hablado más en serio. ¿Acaso estaba loca? Sombrío, empezó a abrirse paso entre la multitud, en su busca. Tenía el pulso acelerado y un sudor frío había empezado a bañar su cuerpo. ¿Un síntoma de su enfermedad? Su cuerpo… ¿estaba empezando a apagarse? Todas las cosas que nunca tendría la oportunidad de hacer…
Su mirada fue a posarse en Oliver, que se hallaba charlando con una muchacha en la barra. Por mucho que despreciara el pésimo comportamiento de su primo, Stavros era consciente de que, en algunos aspectos, él se había comportado exactamente igual. Nunca había engañado ni mentido a una amante, eso era cierto. Pero tampoco podía calificarse de admirable virtud que ni una sola de sus relaciones hubiera durado más de un mes. Durante cerca de dos décadas, había trabajado dieciocho horas al día en la creación de su empresa tecnológica. Al principio solo había querido fastidiar a su padre, que había abandonado a su madre para dejarlos sin un céntimo, excluyéndolo a él de la fortuna de los Minos. Pero, ya a la edad de veinte años, había saboreado el placer del trabajo: la intensidad, la concentración, la emoción de la victoria. Y se había convertido en adicto.
Entrecerró los ojos cuando finalmente descubrió a Holly, que estaba hablando con tono urgente con su hermana al otro extremo del salón.
–Perdón –se disculpó y empezó a abrirse paso entre la multitud. Se plantó detrás de Holly justo a tiempo de oír a Nicole espetarle furiosa:
–¿Cómo te atreves a decirme algo así?
–Lo siento, Nicole. Es que temo que tú…
–No me importa lo que tú puedas imaginar, o lo que diga Stavros Minos… Oliver nunca me engañaría. ¡A mí no! –Nicole alzó la barbilla con un brillo en los ojos, haciendo ondear su largo velo blanco–. No te mereces ser mi madrina. Fuera.
–Por favor. Yo no pretendía…
–¡Fuera! –gritó lo suficientemente alto como para que la oyeran por encima de la música. Todas las cabezas se giraron hacia ella.
Holly inspiró profundo y se volvió lentamente para marcharse. Stavros alcanzó a vislumbrar su afligida expresión antes de que se perdiera en la silenciosa y atónita multitud. Salió corriendo tras ella y la encontró temblando en la puerta del hotel, intentando vanamente parar un taxi en la helada noche invernal. La ciudad parecía dormir bajo un manto de nieve, con las estrellas titilando en el negro cielo.
Ella palideció visiblemente cuando lo vio. Volviéndose, se alejó tambaleante por la calle desierta hacia el silencioso Central Park. Al comprobar que la seguía, le gritó desesperada:
–¡Déjame en paz!
–Holly, espera.
–¡No!
Stavros la alcanzó cerca de una calesa vacía, engalanada con lazos rojos, que parecía esperar pacientemente la llegada de clientes.
–Maldita sea… –la agarró de un hombro. Fue entonces cuando vio su expresión desconsolada. Tragándose palabras de furia, la abrazó, y ella se puso a llorar contra su pecho.
–Se lo dije demasiado tarde. Debí haberme dado cuenta… ¡debí habérselo advertido mucho antes!
–No es culpa tuya –maldiciendo para sus adentros tanto a su primo como a Nicole, Stavros le acarició delicadamente la larga melena rojiza hasta que dejó de llorar.
Ella alzó la mirada hasta sus ojos. Se le corrió el rímel cuando intentó enjugarse las lágrimas con la mano.
–¿Nicole no te envió a buscarme?
Stavros negó con la cabeza. Vio que sus hombros se hundían por un momento antes de que alzara la barbilla.
–¿Entonces qué quieres?
–Ya te lo dije.
–No.
–¿No qué?
–Que no –tragó saliva, con un brillo de lágrimas en sus ojos verdes mientras lo miraba a la luz de la luna–. De acuerdo, fui una estúpida respecto a Oliver. Ahora me doy cuenta de que solo fue un sueño para combatir mi soledad –se le quebró la voz–. Pero no necesitas ser cruel para demostrarme que tienes razón. Sé que no soy tu tipo, pero… ¡sigo teniendo mis sentimientos!
–¿Crees que estoy jugando contigo? –escrutando su mirada, le confesó en voz baja–: Te deseo, Holly. Como nunca antes he deseado a nadie.
Desviando la vista, ella sacudió tercamente la cabeza. Al verla estremecerse de frío, Stavros se quitó la chaqueta del esmoquin y se la echó suavemente sobre los hombros.
–Holly, mírame.
Sus ojos parecían enormes a la luz de la luna.
–¿No esperarás que me crea…? –empezó a preguntarle ella, titubeando.
–Créete esto –susurró él. Y, agarrándola de las solapas de su propia chaqueta, la atrajo con fuerza hacia sí y se apoderó rápidamente de su boca.
Capítulo 3
NI EN sus más desaforados sueños se había imaginado Holly un beso como aquel. Los labios de Stavros se movían con habilidad mientras le acariciaba la lengua con la suya. Apretada contra su musculoso cuerpo, sintió la veloz respuesta de su propio cuerpo. Una chispa se encendió en su interior para transformarse súbitamente en un violento fuego. Jamás antes había experimentado algo parecido.
–Agape mou –le dijo él con voz ronca nada más apartarse–. Tú eres todo lo que quiero en la vida. Todo.
–Apuesto a que eso se lo dirás a todas las mujeres.
–Nunca se lo había dicho a nadie –desvió la vista hacia la negra hilera de árboles desnudos del parque, recortada contra la nieve–. Pero la vida no durará para siempre. No puedo perder ni un momento –la miró–. ¿Y tú?
Ella se mordió el labio. Tenía la sensación de estar viviendo un sueño.
–Pero tú podías tener a cualquier mujer. Yo soy tan distinta…
–Sí, distinta. Te he estado observando. Eres dulce, cariñosa, amable. Y condenadamente hermosa –susurró mientras deslizaba una mano por su largo cabello rojizo. Sus ojos se posaron en el pronunciado escote de su vestido–. Y tan sexy que podrías hacerle perder el juicio a cualquier hombre –bajando la cabeza, volvió a besarla hasta que Holly se olvidó de toda inseguridad y de toda duda… hasta que se olvidó incluso de su propio nombre.
Cuando él la soltó, ella seguía perdida en el calor de su abrazo. Llevándose el móvil a la oreja, Stavros dijo con voz no demasiado firme:
–Recógeme en Central Park South.
–¿Te marchas? –susurró ella, repentinamente abatida.
–Te llevo a casa.
El pensamiento de dejarse acompañar por él, de lo que podría significar eso, le provocó un estremecimiento. Imágenes de inefables placeres desfilaron por su mente. La respiración se le aceleró.
–¿Por qué?
–¿Por qué… qué? –sonrió.
–¿Por qué quieres seducirme?
–No sé cómo decírtelo más claro –le dijo él con voz ronca. Tomándola de nuevo de la mejilla, escrutó su expresión–. Te deseo, Holly. Te quiero en mi cama –enterró los dedos en su pelo mientras susurraba–: En mi vida.
Aquellas tres últimas palabras fueron las más sorprendentes de todas. Holly se lo quedó mirando fijamente. Una vez había pensado que trabajar tantas horas y ocultar su flechazo con su jefe era lo más que podía esperar de su vida. Pero en aquel momento, en los brazos de Stavros, envuelta en su chaqueta, con la mirada clavada en sus negros y hambrientos ojos, tuvo la sensación que de repente había trocado su pequeño sueño en blanco y negro por otro en gran pantalla y a todo color.
–No puedo… –el corazón le atronaba en el pecho–. Yo nunca he hecho nada parecido.
–Te has pasado toda la vida jugando según las reglas de los demás. Y yo también –apretó la mandíbula con una furia que Holly no entendía mientras lo veía alzar los ojos hacia la luna, blanca y cristalina en el cielo negro–. El manual del magnate: trabajar veinticuatro horas al día para labrar una fortuna, ¿y todo para qué?–sus labios se torcieron en una sonrisa amarga–. ¿Para qué ha servido mi vida?
Holly se lo quedó mirando fijamente, sorprendida de que se permitiera revelar aquella vulnerabilidad delante de alguien. Siempre había pensado en él como en un jefe todopoderoso. Pero en aquel momento, ahora se daba cuenta de ello, era simplemente un hombre.
–No te estás apreciando en lo que vales. Has creado puestos de trabajo por todo el mundo. Has creado una impresionante compañía tecnológica que…
–No importa. Nada de eso importa ya.
–Entonces… ¿qué es lo que importa?
–Esto –respondió, y se apoderó de su boca.
Esa vez su beso fue tierno y profundo, delicioso como un susurro. ¿Podía todo aquello estar sucediendo en realidad? ¿No estaría soñando?
–Ven a mi casa –murmuró él contra sus labios.
Ella suspiró, alzando la mirada hasta su atractivo rostro en sombras.
–Es Nochebuena.
–Sí, y mañana, cuando me despierte, no tendré a nadie a quien abrazar –su dedo trazó un lento sendero desde su mejilla hasta la base de su cuello y de su hombro–. A no ser que no me desees…
¿Que ella no lo deseaba? Lo ridículo de aquella suposición la dejó sin aliento.
–No puedes pensar que…
Vio que sus hombros se relajaban, con los ojos clavados en los suyos.
–Vivamos entonces. Como seres vivos que somos.
Qué extraña frase. Pensó de repente que tenía razón: durante toda su vida, había seguido a rajatabla el manual de la «buena chica». ¿Y de qué le había servido?
–Dime que sí –la urgió Stavros con voz ronca, enterrando suavemente los dedos en su pelo–. Huye conmigo. Sé libre.
Un Rolls-Royce se detuvo de repente a su lado.
–Sí –musitó ella, con el corazón acelerado.
Un plateado rayo de luna acarició los sensuales labios de Stavros cuando la atrajo hacia sí para asegurarse de que hablaba en serio. Volviendo rápidamente la mirada hacia el coche que esperaba, le tendió la mano.
–¿Preparada?
Asintió con el corazón acelerado. Pero, mientras aceptaba su mano, se dio cuenta de que no se sentía preparada. En absoluto. Tuvo la sensación de que no habían transcurrido más que unos segundos cuando se detuvieron ante un famoso hotel del centro de la ciudad.
–¿Es aquí donde vives? –le preguntó, contemplando el rascacielos.
–¿No te gusta? –sonrió, irónico.
–Por supuesto que sí, pero… ¿vives en un hotel?
–Me resulta de lo más conveniente.
–Oh. ¿Pero dónde tienes tu hogar?
–En cualquier parte. Viajo mucho. Prefiero no tener una plantilla permanente de servicio.
La guio hacia el glamuroso hotel, todo decorado con luces de Navidad.
–¡Señor Minos! –lo llamó un portero de uniforme, corriendo a abrirle la puerta–. Le doy las gracias de nuevo. Mi mujer no ha parado de llorar desde que abrió su tarjeta navideña.
–No fue nada.
–¡Que no fue nada! –resopló el fornido portero–. Gracias a su regalo de Navidad, por fin podremos comprarnos una casa.
Stavros posó brevemente una mano sobre su hombro, con gesto cariñoso.
–Feliz Navidad, Rob.
–Feliz Navidad, señor Minos –replicó el hombre, con lágrimas rodando por sus mejillas.
Apretando la mano de Holly con fuerza, Stavros la guio a través de una puerta dorada hasta el suntuoso vestíbulo.
–Parece que le has hecho un gran regalo a ese hombre…
–No es más que dinero –respondió sin más mientras continuaban atravesando el vestíbulo–. Es muy trabajador. Se lo merece.
–¿Y por eso le has regalado a él y a su mujer una casa?
Pulsando el botón del ascensor, Stavros repitió:
–No ha sido nada. De verdad.
–No habrá sido nada para ti –repuso ella en voz baja cuando la puerta se abrió–. Pero lo ha sido todo para ellos.
Sin decir nada, entró en el ascensor. Holly lo siguió.
–Stavros, ¿es posible que, en el fondo, seas realmente una persona buena y bondadosa?
Advirtió un extraño fulgor en sus oscuros ojos, que enseguida se apresuró a ocultar. Volviendo el rostro hacia el panel de botones, pulsó el de su apartamento. Holly iba a decir algo más cuando él la acorraló de pronto contra la pared a la vez que se apoderaba ávidamente de su boca. La besó con tal urgencia que las preguntas que habían empezado a cobrar forma en su mente desaparecieron de golpe. Segundos después, las puertas del ascensor se abrieron de repente. Volvió a tomarle la mano. Ella lo siguió con piernas temblorosas, mirando a su alrededor.
El enorme apartamento estaba a oscuras, iluminado únicamente por las luces blancas del enorme árbol navideño, que se erguía frente a los altos ventanales que ofrecían una magnífica vista de la ciudad iluminada. Miró a su alrededor: no había fotografías en las paredes. No había nada personal en absoluto.
–¿Te acabas de mudar aquí?
–No. Lo compré hace unos cinco años.
–¿Cinco años?
–Sí. ¿Y?
Holly pensó en su apartamento sin ascensor, lleno de fotos de sus familiares y amigos, con su viejo pero cómodo mobiliario y el antiguo edredón de su abuela…
–Es como si no viviera nadie aquí.
–Contraté al mejor decorador de la ciudad –rezongó.
–Ya –Holly se mordió el labio y forzó una sonrisa–. Es bonito.
–Dime la verdad –la estrechó de repente en sus brazos.
Experimentó una punzada de inquietud mientras contemplaba su maravillosa boca. ¿Inquietud? Era más bien una tormenta lo que sentía por dentro, electrizando cada una de sus terminaciones nerviosas.
–Creo que tu apartamento es horrible.
–Así está mejor –suspiró, y volvió a besarla.
Holly saboreó la dulzura de su boca y se entregó a la fuerza y al poder de su cuerpo. Y todavía ansió más. Stavros la besó durante horas, o quizá fueron solamente unos minutos, mientras permanecían de pie en el apartamento casi a oscuras, junto al árbol navideño.
Con el corazón atronándole el pecho, aturdida por aquel apasionado abrazo, se apartó al fin con un suspiro tembloroso.
–Esto no me parece real…
–Muchas cosas tampoco me parecen reales a mí ahora mismo –apartándole delicadamente los rojos mechones del rostro, añadió en voz baja–: Excepto tú.
Cuando volvió a acercarla hacia sí, la chaqueta resbaló de los hombros de Holly para caer silenciosamente al suelo. Enterró luego lentamente los dedos en su pelo para echárselo hacia atrás.
–No tengo mucha experiencia –le advirtió ella, apartándose y bajando la mirada.
–Eres virgen.
–¿Cómo lo sabes? –susurró, ruborizada–. ¿Es por la manera en que te he besado?
–Sí. Y por la manera que tienes de estremecerte cuando te abrazo. La primera vez que te besé, pude sentir lo muy nuevo que era todo esto para ti –le acarició tiernamente una mejilla y descendió después todo a lo largo de su cuello, hasta un seno. El pezón, ya duro, le dolió de placer con solo aquel leve contacto–. Todo lo cual lo convierte en algo nuevo también para mí.
En un impulso, se puso de puntillas y lo besó. Fue el más breve de los besos, como la fugaz caricia de una pluma, un gesto de lo más atrevido. Cuando se disponía a retirarse, él se lo impidió para atraerla de nuevo hacia sí con gesto urgente. La besó entonces con pasión y avidez, desesperado.