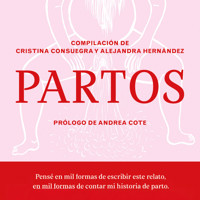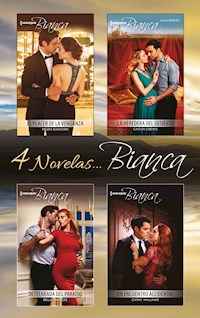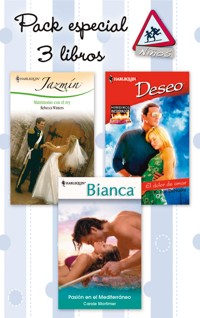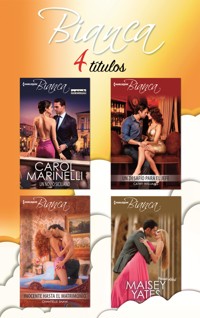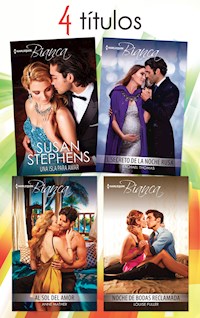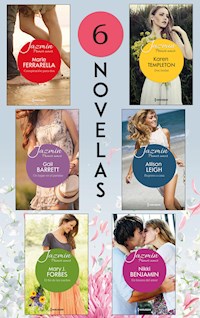
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Conspiración para dos MARIE FERRARELLA ¿Qué estaba haciendo él allí otra vez, perturbando su apacible mundo? Dos bodas KAREN TEMPLETON Sería mejor no entrometerse en el camino de un hombre empeñado en recuperar la familia que había perdido… Un lugar en el paraíso GAIL BARRETT Teniéndola a su lado, ¿podría enfrentarse a los fantasmas del pasado? Regreso a casa ALLISON LEIGHHabía vuelto al pueblo solo para demostrar cuánto había cambiado… no a quedarse… El fin de los sueños MARY J. FORBES¿Sería posible encontrar el amor de su vida... dos veces? En brazos del amor Nikki BenjaminMerecía la pena luchar por el amor de aquel hombre...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica. Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Pack Jazmin tu primer amor, n.º 176 - octubre 2019
I.S.B.N.: 978-84-1328-795-9
Índice
Portada
Créditos
Conspiración para dos
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Si te ha gustado este libro…
Dos bodas
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Si te ha gustado este libro…
Un lugar en el paraíso
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Regreso a casa
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
El fin de los sueños
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Si te ha gustado este libro…
En brazos del amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
–Maizie, ¿puedo hablar contigo?
Maizie Sommer alzó la vista del escritorio y vio a la mujer corpulenta de aspecto apacible que acababa de entrar en su despacho.
La conocía. La había visto, más de una vez. Pero no en aquel despacho, donde desarrollaba, su trabajo como agente inmobiliaria, sino en su otra faceta, de casamentera.
Lo que había empezado hacía unos años como un simple hobby, para buscar marido a su propia hija y a las hijas de sus dos mejores amigas, había acabado convirtiéndose para ella en una verdadera vocación.
Con Theresa Manetti y Cecilia Parnell, sus viejas amigas de la infancia, había formado un trío de casamenteras que no conocía el fracaso. Guiadas por su poderoso instinto, las tres mujeres habían emparejado, con gran éxito, a varias amigas y familiares. Y todo sin el menor ánimo de lucro, sino por pura afición.
Habían conseguido tal reputación que, a menudo, se veían obligadas a dejar por un tiempo sus negocios para dedicarse de lleno a lo que Maizie le gustaba llamar «su verdadera misión».
–Adelante, Barbara –dijo Maizie cordialmente, levantándose y ofreciendo una silla a la mujer–. Tú dirás. ¿En qué puedo ayudarte?
Barbara Hunter, profesora de instituto ya jubilada y cuya afición por el buen comer resultaba patente, se dejó caer en la silla frente al escritorio y suspiró con aire de cansancio. Le había costado mucho dar ese paso, pero al final había decidido acudir a Maizie en busca de ayuda, como último recurso, antes de darse por vencida definitivamente.
–Tengo un hijo muy testarudo y reacio al matrimonio. Me dijiste, en una ocasión, que sabías la forma de…
–Me temo que… –replicó Maizie, anticipándose a la proposición de su amiga.
–Suponía que iba a volver a casa con ocasión del décimo aniversario de su graduación en el instituto, pero me acaba de llamar para decirme que no tiene tiempo para esas «estupideces», como él las llama, y que prefiere venir para Navidad, cuando tenga más días de vacaciones. ¡Oh, Maizie! –exclamó la mujer con ojos suplicantes–. Tenía tantas esperanzas puestas en él…
–¿Dónde está tu hijo ahora? –preguntó Maizie, tratando de hacerse una composición del caso.
–Sebastian está en Japón, dando clases de inglés a hombres de negocios japoneses. Es muy bueno en eso –dijo Barbara con visible orgullo de madre–. Cuando decidió no venir al quinto aniversario del instituto, me dijo que no me preocupase, que asistiría al siguiente con toda seguridad. Eso fue lo que me dijo –añadió la mujer con cara de resignación–. Tenía la esperanza de que viniese esta vez y que fuese a la fiesta con Brianna.
–¿Brianna?
–Sí, Brianna MacKenzie. Fueron compañeros en el instituto y acabaron el mismo año. Tengo una foto muy bonita de ellos dos el día de la fiesta de graduación –dijo la mujer sin poder contener la emoción–. Una chica verdaderamente encantadora. Pensé que acabarían casándose, pero Sebastian se fue a la universidad y Brianna se quedó para cuidar a su padre. El pobre hombre se vio involucrado en un terrible accidente de tráfico, justo aquella misma noche de la fiesta. Ella lo devolvió materialmente a la vida con sus cuidados. Era tan buena en eso que acabó haciéndose enfermera –añadió con aire apesadumbrado, como si sintiera un martillo golpeando el último clavo del ataúd de sus sueños–. Tenía la esperanza de…. Pero ahora Sebastian parece que ha vuelto a cambiar de opinión. Estoy empezando a pensar que nunca voy a ver a mi hijo casado y mucho menos a tener un nieto en los brazos. Él es mi hijo, Maizie. Mi único hijo. He procurado tener paciencia. Dios sabe que no me he metido nunca en su vida, pero no voy a vivir eternamente… ¿Se te ocurre algo? –exclamó en tono suplicante como en espera de algún milagro.
Maizie se quedó abstraída en sus pensamientos, como si su cerebro estuviera comenzando a maquinar algo.
–¿Qué es eso que acabas de decir? –preguntó.
–Que si se te ocurre algo para…
–No, no me refiero a eso, sino a lo que dijiste antes.
–Que no he querido meterme nunca en su vida –replicó Barbara sin comprender dónde quería su amiga ir a parar.
Maizie frunció el ceño y negó con la cabeza.
–No, justo después de eso.
Barbara se detuvo de nuevo, pensando un instante.
–Que no voy a vivir eternamente… Era solo una forma de hablar.
–Eso es –dijo Maizie con una sonrisa de oreja a oreja.
–No entiendo –exclamó Barbara con cara de perplejidad.
Las piezas estaban empezando a encajar en la mente de la casamentera.
–Así es como vas a conseguir que Sebastian vuelva a casa y, de paso, que asista a esa fiesta aniversario del instituto.
Barbara se esforzaba por seguir los razonamientos de su amiga, pero no lo lograba.
–Supongo que Sebastian ya sospecha que no soy inmortal.
–Sospechar es una cosa. Todos sabemos que nadie vive eternamente, pero enfrentarse de repente a la cruda realidad de un hecho consumado es algo muy distinto –dijo Maizie mirando expectante a Barbara, como si pensara que había dejado ahora la pelota en su tejado.
–No estarás pensando en que le diga a Sebastian que me estoy muriendo, ¿no?
–No, tanto como eso no –respondió Maizie muy dulcemente–. Bastará con que le digas que has tenido un «episodio».
–¿Un episodio? –exclamó Barbara sin comprender nada–. ¿Un episodio de qué?
–Desde luego no me estoy refiriendo a ningún episodio de la serie NCIS, Los Ángeles –respondió Maizie con una paciente sonrisa–. Si no recuerdo mal, Bedford High celebra su décimo aniversario de graduación dentro de diez días, ¿no es así?
Barbara se quedó sorprendida de que Maizie supiera la fecha exacta. Sabía que la hija de su amiga no había estudiado en ese instituto, por lo que no había ninguna razón para que estuviera tan enterada.
–¿Cómo lo sabes?
–¿Que cómo lo sé? –dijo Maizie, que tenía a gala estar siempre de vuelta de todo–. Pues, por Theresa Manetti. El otro día estuve hablando con ella y me contó que le habían encargado el catering de la fiesta para ese día. Pero eso no importa ahora. Tú solo llama a ese hijo tuyo y dile que no quieres alarmarlo, pero que podrías haber sufrido un pequeño derrame cerebral y que te gustaría verlo urgentemente, «por si acaso».
–Pero eso sería una mentira muy gorda y a mí no me gusta mentir a mi hijo.
–¿Prefieres entonces quedarte sin verlo? –replicó Maizie, admirada de la inocencia de su amiga.
–No, por supuesto que no. Eso ni se pregunta. Pero no he tenido ningún derrame cerebral, ni pequeño ni de ningún tipo –subrayó Barbara.
–¿Sabías que, según un informe médico que he leído recientemente, algunas personas sufren pequeños derrames cerebrales sin que se den cuenta?
–No, no lo sabía… –dijo Barbara con cara de incredulidad–. Maizie, ¿no estarás exagerando?
–En absoluto. Deberías saber que, más importante que las cosas que se dicen, es la forma en que se cuentan. Lo importante no es lo que dices sino cómo lo dices –dijo Maizie con una sonrisa capciosa–. Tienes que ser un poco más sagaz si quieres que tu hijo vuelva a casa.
–No sé, Maizie…
–¿No sabes si quieres ver a tu hijo felizmente casado y formando una familia?
–Sí, por supuesto que sí –respondió Barbara sin pensárselo dos veces.
Maizie empezaba a sentir la adrenalina corriendo por las venas. Le gustaban los desafíos y ese tenía todas las trazas de ser uno de los más grandes.
–Bien. Entonces, déjame mirar un par de cosas. Ya te contaré. Esa celebración está al caer y no tenemos tiempo que perder. Entretanto, llama a ese hijo tuyo por teléfono y dile que tienes muchas ganas de verlo. Que prefieres no esperar hasta Navidad… por si acaso. ¿Entendido?
–Entendido –replicó Barbara, confiando en que, a la larga, Sebastian encontraría la forma de perdonarla.
Capítulo 1
Sebastian Hunter se sentía tan agotado como los otros trescientos doce pasajeros que recogían ahora su equipaje en la terminal internacional del aeropuerto LAX, tras el largo vuelo de once horas y media de duración.
Estaba muy preocupado desde la conversación que había mantenido por teléfono con su madre dos días antes. Ni siquiera había podido dormir un poco durante aquel viaje de más de ocho mil kilómetros que lo había llevado desde el corazón de Tokio a Los Ángeles.
De nada había servido la diferencia horaria de dieciséis horas entre las dos ciudades, ni la sensación de haber estado viajando hacia atrás. De hecho, había salido de Tokio la madrugada del sábado y había llegado a Los Ángeles a última hora de la noche del viernes.
Aún tenía que pasar por el control de la aduana, a pesar de que no llevaba nada que declarar. Había hecho el equipaje de forma apresurada, tras informar a su jefe de que necesitaba ausentarse del trabajo por una urgencia familiar.
Ahora, en la fila del control del aeropuerto, se veía obligado a ocultar su nerviosismo y poner cara de tranquilidad, si no quería despertar las sospechas del personal de seguridad y verse retenido más tiempo del deseable.
«Vamos, vamos, ¿cuánto tiempo vas a estar mirando su ropa interior?», se dijo, impaciente e irritado, al ver a un agente examinando una y otra vez la maleta de una joven atractiva.
Aquello parecía no terminar nunca. ¿Dónde estaban los chapines de rubí de Dorothy cuando se los necesitaba?, pensó él con amargura.
La frase resonó en su cerebro de forma sorprendente. Tenía que estar realmente desquiciado para pensar en llegar a casa poniéndose las zapatillas del hada de El Mago de Oz.
Tal vez, todo fuera por falta de sueño.
Lo cierto era que tenía prisa. A sus veintinueve años, y por primera vez en su vida, había tomado conciencia de lo que la muerte podía significar.
No la suya. La idea de desaparecer del mundo algún día no le preocupaba lo más mínimo. Que pasara lo que tuviera pasar, como su madre solía decir. Era ella la que le preocupaba.
Había crecido sintiendo a su madre cerca a todas horas. Su imagen había sido siempre para él como la de aquella actriz, Barbara Stanwyck, que solía interpretar el papel de matriarca de una gran familia en las series de televisión. Su madre siempre había sido una mujer fuerte, trabajadora y con carácter.
Sabía que esa imagen no podía ser eterna, ni quizá fuera tampoco muy realista, pero se le hacía muy duro aceptar la idea de que su madre dejara de existir algún día.
Habría dado cualquier cosa por haber podido estar a su lado nada más recibir aquella llamada telefónica suya tan inesperada y preocupante.
Parecía haber pasado una eternidad desde entonces, se dijo él en ese momento, mientras salía del aeropuerto. Tomó un taxi e indicó al hombre la dirección adonde quería ir. Era un taxi pirata: el primero que había encontrado.
Esperaba que a esa hora de la noche no hubiese mucho tráfico. Pero era viernes y estaba todo el mundo por las calles de Los Ángeles. El atasco era monumental.
–¿Qué? ¿De negocios o de placer? –le preguntó el taxista mientras avanzaban lentamente por la autopista de San Diego.
Sebastian apenas escuchó la pregunta, preocupado, como estaba, por su madre.
–¿Qué? –exclamó, alzando la vista y mirando al conductor a través del espejo retrovisor.
–¿Que si está aquí por negocios o por placer? –repitió el hombre, tratando de entablar una conversación para matar el tiempo.
–Por ninguna de las dos cosas.
¿Cómo podía calificar la razón por la que había dado la vuelta a medio mundo para saber si su único pariente vivo, su querida madre, seguiría aún con vida al año siguiente?
–Ya –murmuró el taxista, interpretando que su cliente no tenía ganas de palique.
Sebastian pensó en decir cualquier cosa para no parecer grosero a aquel hombre, pero lo pensó mejor y decidió seguir callado para no darle pie a que iniciase una conversación difícil de parar luego.
Afuera, los rugidos de los motores de los coches y las bocinas de los conductores impacientes por llegar a su destino se fundían en la noche componiendo una sinfonía infernal.
Sebastian trató de relajarse.
Pero no pudo.
A pesar de que la casa de Bedford, donde se había criado, estaba solo a setenta kilómetros del aeropuerto, tardó más de dos horas en llegar. Al final, pudo distinguir la silueta de la casa de dos plantas de su madre.
En su prisa por verla, sacó la cartera del bolsillo y le dio al conductor un puñado de billetes. El hombre soltó un gruñido de admiración por tan generosa propina, se bajó del vehículo, sacó el equipaje del maletero y lo dejó en la acera. Luego se sentó de nuevo al volante y arrancó el taxi a toda prisa, como si temiera que su cliente pudiera arrepentirse y reclamarle parte del dinero.
Sebastian se quedó allí de pie solo en la acera, contemplando la oscura casa donde había pasado la mayor parte de su infancia y adolescencia.
La preocupación que lo había acompañado a lo largo de todo aquel largo viaje se trocó en temor al pensar en lo que su madre podría contarle.
Frunció el ceño en la oscuridad.
¿Desde cuándo se había vuelto tan cobarde?, se dijo. Siempre había afrontado la vida con valor, sin esconderse ante nada. Era de la opinión de que era mucho mejor saber las cosas que tratar de ignorarlas, y estar preparado para cualquier eventualidad.
Sí, pero ahora era distinto, pensó con amargura. Se trataba de su madre, el norte y guía de su vida. Tenía miedo de perderla. Ella había sido lo único verdadero y auténtico en su vida, la única persona en la que sabía que podía encontrar apoyo y ayuda en caso de necesidad. La persona con la que podía contar para todo. Un refugio seguro en el que cobijarse.
¿Y si ella no estaba allí….?
Trató de armarse de valor. Si su madre lo necesitaba, él estaría junto a ella, dispuesto a ayudarla, igual que ella había hecho siempre por él. Era hora de pagar la deuda que tenía con esa mujer, por todo lo que ella sola había hecho por él desde que tenía cinco años.
Suspiró profundamente, se metió la mano en el bolsillo derecho, y sintió un escalofrío al tocar un objeto muy familiar. Las llaves de la casa.
Siempre las había llevado consigo, como un talismán. Pero ahora las tenía en la mano, con la intención de utilizarlas para lo que habían sido hechas: para permitirle entrar en su casa.
Por un instante, eso fue lo que pensó hacer: abrir la puerta, entrar y sorprender a su madre. Pero luego lo pensó mejor. Había sufrido recientemente un pequeño… Una sorpresa así podría provocarle un ataque al corazón, o algo peor. Tal vez estuviera exagerando, pero no estaba dispuesto a correr el menor riesgo, por muy remota que fuera la posibilidad de que tal cosa ocurriese.
Sacó el teléfono móvil y pulso la tecla asociada al segundo número que tenía programado en la agenda. El primero era el de su jefe en Tokio.
Al tercer tono de llamada, escuchó una voz somnolienta al otro extremo de la línea.
–¿Hola?
¿Por qué se angustiaba al oír el sonido de la voz de su madre? No iba a serle de mucha ayuda si se derrumbaba a la primera ocasión y se venía abajo.
–Hola, mamá.
–¡Sebastian! –exclamó Barbara, con un tono de voz mucho más alegre al reconocer la voz de su hijo–. ¿Dónde estás?
–Estoy aquí mamá, justo detrás de la puerta.
–¿Aquí? ¿En la puerta de entrada? –repitió ella, con voz despierta.
–¿Hay alguna otra puerta que yo no conozca, mamá? –dijo él bromeando.
Sebastian pareció tranquilizarse al oír la voz jovial de su madre. Tal vez, no había sido más que una simple confusión y no había sufrido ningún derrame cerebral. Nunca le habían detectado ningún problema en los análisis de sangre. Había sido siempre la envidia de sus amigas.
Era la mujer más sana que había conocido. Por eso le había costado tanto aceptar la noticia.
–Bueno, no te quedes ahí, entra en casa, hijo –dijo Barbara.
Sebastian colgó el teléfono y, antes de que pudiera recoger la maleta que había dejado en la acera vio aparecer a su madre con el pelo canoso algo revuelto y vestida con la bata azul celeste que él le había enviado la última Navidad.
Barbara estaba de pie en la puerta, con los brazos abiertos, esperando a su hijo.
Sebastian avanzó unos pasos, para abrazar a su madre, pero entonces un gato a rayas grises y negras se le enredó entre las piernas, expresando así su malestar por ver a un intruso irrumpiendo en aquel hogar tan tranquilo y apacible.
Sebastian fingió no darse cuenta de las intenciones del felino y se inclinó para abrazar a su madre, embargado de emoción.
–Pasa, pasa –dijo Barbara muy entusiasmada, dirigiéndose al cuarto de estar.
Cuando Sebastian dio un paso hacia delante, el gato se le metió de nuevo entre las piernas, mirándolo con ojos fieros y las garras afiladas dispuesto a defender su territorio.
–¿Desde cuándo tienes un gato? –preguntó.
Su madre nunca había tenido una mascota ni él había visto nunca ningún animal en su casa.
–¿No la has reconocido, Sebastian?
–Lo siento –replicó él, encogiéndose de hombros–. Pero visto un gato, vistos todos.
–Con Marilyn es distinto –dijo la madre con voz dulce–. Es la gatita que me regalaste antes de irte a Japón. Aunque ya ha crecido un poco desde entonces.
–¿Cómo un poco? –exclamó Sebastian, con cara de incredulidad, mirando de nuevo a la gata que parecía vivir a cuerpo de rey en aquella casa–. Está tan grande como un tigresa. Se ve que se da buena vida.
–No hieras sus sentimientos, hijo. Marilyn entiende todo lo que decimos de ella.
Sebastian puso cara escéptica. Quería ser amable con su madre, pero pensó que debía dejar las cosas en su sitio.
–Fuera de aquí, michina –dijo Sebastian con gesto serio, y luego añadió, dirigiéndose a su madre, al ver que el animal permanecía impasible–: Por lo que veo, no lo entiende todo.
–Oh, sí, claro que lo entiende –replicó Barbara con una sonrisa–. Lo que pasa es que no quiere oír lo que no le conviene. No se diferencia mucho en eso de cierto muchachito que yo me sé –añadió ella con una expresión llena de cariño.
Sebastian fue a recoger la maleta que había dejado en la puerta y luego miró a su madre detenidamente a la luz del cuarto de estar.
–Mamá… te veo muy bien. Sí, estás muy bien –subrayó, algo confuso–. ¿Cómo te encuentras?
Barbara recordó entonces el papel de enferma que se suponía debía representar y que se le había olvidado por completo con la alegría de ver a su hijo de nuevo en casa. Sintió un nudo en la garganta, al pensar en la mentira que estaba a punto a contarle, pero recordó la conversación que había tenido con Maizie y decidió seguir sus consejos.
–Me temo que no me siento tan bien como parece. Un poco de maquillaje hace maravillas.
¡Vaya, eso sí que era una novedad!
–¿Desde cuándo te maquillas para irte a la cama? –preguntó él.
–Desde que tuve que llamar esa vez al teléfono de urgencias en mitad de la noche –respondió con cierta timidez.
–¿Y no comprendes que cuando acuden las asistencias médicas en la ambulancia es para llevarte al hospital y no para acompañarte a una fiesta?
–No quiero que me vean como una señora mayor, vieja y fea.
–Tú no eres una señora vieja y fea, mamá. Eres simplemente una señora mayor –dijo Sebastian en tono de broma.
–Recuérdame que te dé unos azotes cuando me encuentre mejor –respondió Barbara.
Sebastian sonrió aliviado al oír esas palabras en boca de su madre. Eran una prueba de que no había perdido su carácter de antaño. Tal vez, todo había sido una falsa alarma y se encontraba tan bien como siempre.
–No estás vieja, mamá. Y tú lo sabes –le dijo dándole un beso en la frente–. Estás mejor que muchas mujeres quince años más jóvenes que tú.
Barbara sonrió a su hijo, agradecida, aunque sabía que era solo un cumplido.
–En todo caso, toda mujer que se precie debe arreglarse para ofrecer un buen aspecto –replicó.
Sebastian negó con la cabeza, pero con expresión afectuosa. Esa era su madre, siempre dispuesta a tener el mejor aspecto posible, en cualquier situación. Admiraba su fuerza de voluntad.
Recapacitó entonces en lo que acababa de decirle.
–¿Entonces tuviste que llamar al teléfono de urgencias?
Barbara pensó, apenada, que iba a dar comienzo, de forma inexorable, a una sarta de mentiras y trató de consolarse pensando que lo iba a hacer por un buen fin.
–Sí. Pero no fue nada grave, hijo. Unos médicos muy jóvenes y simpáticos me atendieron muy bien.
–Siento no haber estado aquí contigo, mamá –dijo Sebastian con aire de remordimiento.
Ella le acarició la mano, en un gesto sencillo destinado a absolverlo de toda culpa.
–No te lamentes más por eso. Tú tienes tu propia vida, Sebastian. Además, ahora estás aquí y eso es lo que cuenta.
–¿Y que te dijo el médico? Cuéntamelo todo.
–Ya hablaremos de eso mañana –dijo ella, tratando de eludir la respuesta–. Esta noche solo quiero disfrutar de verte de nuevo en casa. ¿Te sigue gustando el café o te has cambiado al té? –preguntó, dirigiéndose a la cocina y encendiendo la luz al entrar.
–No, sigo prefiriendo el café –replicó él, siguiéndola a la cocina.
–Es grato saber que algunas cosas nunca cambian.
Algunas cosas nunca cambiaban, pero la mayoría sí, se dijo Sebastian, sin poder evitar un sentimiento de culpabilidad. Tendría que haber ido a verla con mucha más frecuencia, aunque aquella casa le recordase todas esas cosas a las que había renunciado y aún no había conseguido.
–Seguro que estás bien como para andar cocinando a estas horas –le preguntó a su madre, con aire de preocupación.
–Creo que aún puedo poner un poco de agua a hervir en una cafetera –dijo ella con cierta ironía–. Y si no, para eso estás tú ahora aquí –añadió, abrazando efusivamente a su hijo–. No sabes la alegría que me da verte. Eres la mejor medicina que podían recetarme.
Sebastian sintió que esas palabras calaban en su corazón con una extraña mezcla de ternura y remordimientos. Decidió cambiar de conversación, aprovechando que Marilyn había entrado en la cocina y se había colocado junto al frigorífico como un centinela peludo que desease cobrar sus servicios con algún resto de pescado.
–¡Vaya, ya está aquí otra vez esta gata! Por cierto, ¿por qué le pusiste Marilyn?
–Por Marilyn Monroe –respondió Barbara, sin dudarlo un instante–. Cuando camina, mueve las caderas como lo hacía Marilyn Monroe en Con faldas y a lo loco.
Sebastian apretó los labios para contener la risa, sabiendo que a su madre no le gustaría que se riese de su explicación.
–Si tú lo dices, mamá.
Sebastian se volvió para observar a la gata y se perdió la mirada enigmática de satisfacción que pasó fugazmente por el rostro de su madre.
Capítulo 2
–EstÁs muy guapa, mamá.
Brianna se apartó del espejo de cuerpo entero de su habitación y miró a la pequeña que acababa de pronunciar esas palabras. Se sintió halagada. Pero no era el cumplido lo que le había llegado más al corazón, sino que la niña le hubiera llamado «mamá».
Mamá.
Se preguntó si alguna vez se acostumbraría a oír esa palabra dirigida a ella. Sabía el valor que tenía, sobre todo porque, biológicamente, ella no era la madre de Carrie.
Pero era la única familia de aquella criatura de cuatro años. Ella y su padre, que, gracias a Dios, había asumido perfectamente el papel de abuelo.
Jim MacKenzie, su padre, la ayudaba en todo y adoraba a la pequeña de pelo rizado. Carrie no solo era una niña precoz y llena de vida, sino que poseía también una gran imaginación.
Brianna recordó las conversaciones que había mantenido con su padre.
–Es lo menos que puedo hacer después de todo lo que has hecho por mí, Bree –decía Jim cuando ella le hablaba del modelo de familia tan peculiar que habían formado.
Un familia de tres miembros y tres generaciones distintas: abuelo, hija y nieta.
–Eres mi padre, no tienes que agradecerme nada. ¿Qué se supone que debería haber hecho? ¿Dejarte solo, abandonado a tu suerte?
Brianna era un persona que ayudaba a todo el mundo sin esperar nada a cambio.
–Es lo que muchos hijos habrían hecho. Muy pocos habrían renunciado a ir a la universidad y a salir con sus amigos –replicaba él, recordando todos los cuidados que su hija le había dispensado aquel verano terrible después de su grave accidente de tráfico.
Los médicos le habían pronosticado que se quedaría paralítico, si no en estado vegetativo. Ella había sido la única que lo había animado a mantener la esperanza, impidiéndole caer en la autocompasión y ceder ante el dolor de sentirse un inválido para el resto de su vida. Había trabajado con él día tras día como un capataz implacable sin hacerle concesiones ni remilgos inútiles. Él había estado a punto de tirar la toalla muchas veces, pero ella nunca se lo había permitido. Infatigable en su labor, le decía todos los días que acabaría levantándose de su silla de ruedas, por mucho que los médicos hubieran pronosticado lo contrario.
Había asistido a diversos cursos de enfermería y fisioterapia, con un solo objetivo en la mente: conseguir que su padre anduviese de nuevo por su propio pie.
Y el poco tiempo libre que le quedaba lo dedicaba a ayudar en la ferretería de su padre, trabajando con su socio, J.T., cuando se sentía agobiado por tener que llevar él solo la tienda.
Según Jim, su hija llevaba casi tres años sin dormir más de dos o tres horas.
Ella recordaba emocionada el día en que su padre se levantó vacilante de la silla de ruedas y dio los primeros pasos. Lo había mirado con lágrimas en los ojos y una sonrisa radiante en los labios, y le había dicho: «Creo que ahora ya me puedo ir a la cama».
Brianna dejó a un lado sus recuerdos y miró a la niña que estaba sentada en su cama, moviendo los pies hacia delante y hacia atrás como si tratara de canalizar así sus energías.
–Gracias, cariño –dijo a la niña que había llegado a amar como si fuera su propia hija.
–«Guapa» no es la palabra, Carrie –dijo Jim, entrando en ese momento en la habitación para reunirse con las dos mujeres de su vida–. Tu madre está maravillosa.
Brianna miró a su padre y sus labios esbozaron una sonrisa de complicidad.
–Sé por dónde vas, papá. Dices eso porque estás empeñado en que vaya a esa estúpida celebración.
A su manera, su padre era tan testarudo como ella. No cedía un solo milímetro.
–Es verdad, pero lo único que quiero es que salgas y te diviertas un poco.
Estaba tramando algo y ella lo sabía.
–Entonces vayamos al cine. Los tres. Yo invito –dijo Brianna, pensando poner así las cosas más fáciles.
–En primer lugar –insistió Jim, empezando a enumerar con los dedos–, las películas no se van a marchar del cine a ninguna parte, van a seguir allí más días. En segundo lugar, caso de que aceptase, no voy a consentir que me pagues la entrada. Soy el padre de familia y puedo permitirme invitar a las dos.
Muy sutilmente, Brianna trató de aprovechar el momento.
–Muy bien. Tú invitas. Vámonos al cine entonces.
Jim miró a su hija con una expresión que denotaba no haber caído tan fácilmente en la trampa.
–Pero no esta noche –replicó con tono de firmeza–. Sal y ve con tus amigas. Te divertirás.
Brianna suspiró y negó con la cabeza. Su pelo de color caoba claro, tirando a pelirrojo, le cayó por la cara como la nube rojiza de un atardecer.
–Hablas como un hombre que nunca ha tenido que asistir a una de esas fiestas de instituto.
Carrie arrugó la frente, señal de que estaba tratando de comprender la conversación. Puesta a elegir, prefería siempre la compañía de los adultos a la de los niños de su edad. Sabía que las personas mayores se olvidaban a veces de que ella estaba allí, pero eso no le importaba. Se sentía satisfecha de estar sentada, escuchándolos.
Era una verdadera esponja. Su curiosidad no tenía límites. Lo absorbía todo.
–¿De que fiesta estáis hablando? –preguntó, mirando a su abuelo y luego a la mujer a la que consideraba su madre.
–La del instituto –respondió Brianna–. Consiste en que una serie de personas, que han ido juntas a la misma clase, se reúnen al cabo de unos años para celebrar una fiesta en la que se compite por demostrar quién ha tenido más éxito en la vida y quién ha engordado más o ha perdido más pelo.
Carrie se quedó callada un instante y luego sonrió.
–Debe de ser muy divertido.
–Cosas de niñas –dijo Brianna mirando a su padre.
–Yo no soy una niña –protestó Carrie poniéndose de morros.
–Tal vez no –replicó Brianna, abrazándola–. Pero eres mi niña.
–Y tú eres la mía –dijo Jim, lleno de amor hacia su hija–. Y ahora, si no quieres que me enfade, espabila y vete a esa fiesta antes de que termine.
Brianna sonrió, fingiendo sopesar la idea.
–Creo que si me tomo mi tiempo preparándome y no me doy demasiada prisa en llegar, habrá acabado la fiesta cuando llegue.
–Por la presente, declaro que estás más que arreglada para esa fiesta –anunció Jim muy solemne, agarrándola de la mano y acompañándola a la puerta, mientras Carrie, con una alegría especial en sus ojos azules, se apresuraba a seguir el ejemplo del abuelo, agarrándola de la otra mano–. Estás fantástica. No tienes excusa para no asistir a la fiesta. Yo estoy más que capacitado para cuidar de la niña –añadió como dando por zanjado el asunto.
Brianna se dio por vencida y se dejó llevar escaleras abajo, con aire de resignación.
–Está bien, iré. Volveré temprano –le dijo a su padre.
Pero Jim no parecía dispuesto a ceder un palmo de terreno en aquella negociación.
–Volverás tarde y te lo pasarás bien. Ya lo verás –la animó, dándole un pequeño empujoncito final en la espalda–. Y ahora, vete de una vez.
Aquello parecía una orden. Brianna suspiró y pensó que sería mejor seguirle la corriente. Dio un beso a Carrie, se despidió de su padre y salió por la puerta.
Cruzó la calle hacia la otra acera donde había dejado aparcado su Honda CR-V. Era el coche que J.T. le había dejado tras su inesperada y prematura muerte.
En su breve testamento, J.T. había expresado su voluntad de dejar aquel coche a su prometida. Aunque no figuraban las razones por escrito, Brianna sabía que lo había hecho como muestra de agradecimiento por haberle dicho en una ocasión que se haría cargo de Carrie en caso de que a él le pasara algo.
Y ese «algo», desgraciadamente, había pasado.
Una semana antes de su proyectada boda, J.T. falleció a consecuencia de un fatal accidente a bordo de una embarcación de pesca.
Durante todo el funeral, Brianna no pudo dejar de pensar en el viejo dicho que J.T. solía repetir: «Si quieres que Dios se ría de ti, cuéntale que estás haciendo planes».
Ella, desde luego, no había hecho ningún plan. Tenía una hija y un CR-V. Pero no tenía marido, ni hombre que la amase hasta después de la muerte, ni proyecto de tenerlo.
J.T. La había «dejado» un semana antes de la boda.
Era la segunda vez que la habían dejado.
¿Era eso por lo que seguía asistiendo a aquellas malditas reuniones?, se preguntó de repente.
¿Era eso por lo que se había dejado convencer tan fácilmente por su padre?
¿Seguía albergando, en el fondo de su corazón, la esperanza de volver a encontrar en aquella fiesta a aquel hombre que la hizo soñar por primera vez con la idea de un futuro feliz?
Un futuro feliz que luego acabaría en nada.
Mientras conducía por las luminosas calles de la ciudad, recordó que Sebastian Hunter no había asistido a la última celebración.
«¿A santo de qué se va a presentar ahora en esta?», le dijo una voz interior. «Y en caso de que lo hiciera, ¿piensas acaso correr hacia él, lanzarte a sus brazos y decirle que te gustaría continuar las cosas donde las dejasteis?».
–No, por supuesto que no –dijo, expresando en voz alta sus pensamientos.
Respiró hondo y acopló bien la espalda en el asiento mientras se detenía en un semáforo en rojo.
Molesta por el giro que estaban tomando sus pensamientos, se dijo que ella era más fuerte que todo eso.
No se había derrumbado cuando su padre había estado a punto de morir en aquel accidente de tráfico. Había permanecido a su lado y había hecho lo que tenía que hacer.
Ni se había venido abajo cuando el hombre al que amaba más que a nada en el mundo la había dejado para irse a la universidad, creando un distanciamiento emocional cada vez más acusado entre ellos, hasta acabar finalmente desapareciendo por completo de su vida.
Ni se había puesto histérica cuando le comunicaron la muerte de J.T.
Todo lo contrario, se había enfrentado a todas las adversidades con arrojo y decisión.
Y sabía que tendría que seguir afrontando nuevos retos y desafíos.
Pero estaba dispuesta a salir victoriosa de ellos, fuera cual fuese el dragón con el que tuviera que luchar.
Al ponerse el semáforo en verde, alzó la cabeza con altivez y siguió su camino.
Sebastian, con una copa casi vacía en la mano, miró a su alrededor y frunció el ceño. Aún no podía creer que se hubiera decidido a asistir a aquella celebración, a pesar de haberse prometido no volver a poner un pie en aquel lugar que tan agridulces recuerdos despertaba en él.
Estaba allí porque su madre se lo había pedido encarecidamente. Lo había mirado con aquellos ojos llenos de tristeza y él no había sabido negarse.
Se sentía a disgusto. Pero no podía echar a nadie la culpa de ello. Él era el culpable de todo. Deseaba tanto complacer a su madre enferma que había cometido el error de ceder en lo único que ella le había pedido: asistir a aquella fiesta del instituto y luego volver a casa y contárselo todo, con pelos y señales, a la mañana siguiente.
Tal vez, no tuviera nada que contar, pensó, mirando con indiferencia las diversas camarillas que se habían formado en la sala. Nada había cambiado, salvo que los adolescentes de entonces se habían convertido en personas adultas. Los adolescentes pelmas en adultos pelmas y los adolescentes simpáticos en adultos simpáticos.
Se dio cuenta de que los compañeros del instituto más destacados y que habían tenido mayor éxito en la vida habían faltado a la celebración. Eso era lo que él debía haber hecho.
Pero no había tenido valor para contrariar a su madre después del percance que había sufrido.
Le había prometido asistir a la fiesta, pero no a quedarse hasta el final de aquella tortura china.
Miró al reloj.
Eran las nueve en punto. Un momento tan bueno como otro cualquiera para dar por terminada oficialmente su presencia en aquel infierno.
Al menos, la comida y la bebida habían estado bastante bien.
Apuró la copa de ponche que había tenido en la mano durante la última hora y la dejó en una de las mesas que había por allí.
Era la ocasión propicia para largarse.
Se dirigió con paso resuelto a la salida, sin mirar a nadie, por temor a cruzarse accidentalmente con alguien, que quizá no recordase, pero con el que podría verse obligado a prolongar unos minutos más su estancia en aquel lugar y a participar en una conversación insulsa y tediosa.
Por esa razón, no la vio. Hasta que casi se dio con ella.
Quedaron los dos muy cerca el uno del otro, sin saber qué hacer, como dos gacelas desorientadas tratando de huir de algún peligro.
–¡Oh, lo siento mucho! –exclamó Brianna a modo de disculpa, dando un paso atrás y tratando de serenarse.
Se sentía algo nerviosa, pero hizo todo lo posible por disimularlo.
–No, ha sido culpa mía –dijo Sebastian, molesto consigo mismo por no haber prestado más atención y ver por dónde iba.
Afortunadamente, no se había roto ni derramado ninguna copa en el choque.
Pensó en la forma de salir airoso del trance y marcharse lo antes posible de allí sin parecer maleducado.
Puso las manos amablemente en los hombros de la mujer que había estado a punto de derribar, para ayudarla a conservar el equilibrio. Se fijó entonces unos segundos en su cara y bajó las manos aturdido.
La mujer que tenía a escasos centímetros era la última persona a la que hubiera pensado ver en aquella reunión de antiguos alumnos.
Estaba mucho más hermosa de como la recordaba.
Aunque, tal vez, estuviera equivocado y no fuera ella.
–¿Bree? –exclamó, aclarándose luego la garganta para pronunciar su nombre completo, convencido de que no podía ser ella–. ¿Brianna?
No, no podía ser ella. No podía ser la mujer que él había abandonado años atrás. La mujer que lo había dejado emocionalmente a la deriva.
Brianna sintió un vacío en el estómago y deseó fervientemente que se abriera un agujero bajo sus pies en aquel momento para poder desaparecer inmediatamente.
Pero el suelo permaneció firme y sólido y su vacío en el estómago se convirtió en un nudo que casi le impedía respirar.
Alzó la barbilla y cuadró los hombros, adoptando la postura de un soldado dispuesto a enfrentarse de forma digna a una muerte segura.
–¿Sebastian?
A él siempre le había hecho gracia la forma en que ella pronunciaba su nombre. Mitad en tono suplicante, mitad en tono de reproche. Al menos, en eso, no había cambiado.
Pero sí en todo lo demás, se dijo para sí.
Él se había marchado al extranjero en busca de nuevos horizontes y una vida mejor. Pero lo que había hallado había sido la soledad.
De todos modos, había sido su decisión. Si se hubiera quedado o, al menos, la hubiese esperado, en lugar de cortar su relación de forma tan brusca, tal vez su vida habría sido diferente.
Pero ¿quién sabía lo que la vida podía depararle a uno? Él, desde luego, no se arrepentía de nada. Había tomado la decisión de dejar Bedford y abrirse nuevos horizontes, en vez de quedarse allí y estancarse en la rutina de siempre.
–Te veo muy bien –dijo, con la mente en blanco, sin pensar apenas lo que decía.
Sí, tenía que admitir que estaba espléndida. Tal vez, incluso, demasiado. No la recordaba con esas curvas tan excitantes. Y tenía motivos para ello. Habían estado muy juntos en el último baile de la fiesta de graduación. Había sonado una balada larga y lenta y él la había tenido en sus brazos todo ese tiempo. Y luego después…
Tal vez, habría podido tenerla así mucho más tiempo si se hubiera quedado en Bedford.
–Tú también estás muy bien –dijo ella con la boca seca, casi pegada al paladar.
Brianna se aclaró la garganta, con el corazón acelerado, buscando una forma digna de poner fin a aquel momento tan incómodo.
Sebastian había sido su primer amor y su primer amante.
–¿Te ibas ya? –le preguntó finalmente, pensando que la mejor manera de salir airosa cuando a una le faltaban las palabras era decir la verdad.
–No –mintió él de manera mecánica–. Tal vez –dijo luego, y admitió después tras una breve pausa–: Bueno, creo que sí.
–Vaya, esto sí que es divertido –replicó ella–. Se parece a esos exámenes tipo test que nos ponían en el instituto, donde había tres respuestas para cada pregunta. ¿Con cuál de las tres me tengo que quedar?
Sebastian negó con la cabeza. Tenía que irse de allí lo antes posible si no quería seguir haciendo el ridículo.
–La verdad es que ya me iba –dijo, señalando con la cabeza hacia la puerta que estaba detrás de ella–. Por alguna razón que desconozco, mi madre me pidió que viniera. Parecía ser muy importante para ella y no pude negarme. Pero realmente no me siento cómodo aquí entre tantas caras desconocidas. Es como si llevara un jersey que me hubiera gustado en otro tiempo pero que ya no me sentara bien.
–Porque se te ha quedado pequeño.
No era una pregunta. Brianna sabía exactamente lo que estaba diciendo, porque él había descrito perfectamente cómo se sentía en esa reunión.
Ella también había experimentado esa misma sensación escuchando las conversaciones nostálgicas de sus antiguos compañeros del instituto, hablando de las glorias del pasado y de los sueños no realizados.
–Mi padre también me obligó a venir –admitió.
–Tu padre –repitió Sebastian, recordando lo que su madre le había dicho sobre su milagrosa recuperación, de la que Brianna había sido su principal artífice–. ¿Cómo está? He oído que consiguió recuperarse por completo, gracias a ti.
–No sé en qué medida pude contribuir, pero lo cierto es que se recuperó y ahora está bastante bien –dijo ella, algo ruborizada, tratando de quitarse importancia–. Gracias por interesarte por él.
Sebastian hubiera querido preguntarle muchas más cosas, pero no se sentía con ánimos para hacerlo. Solo quería marcharse de allí antes de que la situación se hiciese más incómoda.
–Bien, salúdalo de mi parte.
–Lo haré –respondió ella–. Y dale recuerdos míos a tu madre.
Brianna siempre se había llevado muy bien con Barbara, pero después de la marcha de Sebastian, había perdido todo contacto con ella. Estar cerca de Barbara Hunter le recordaba demasiado lo que había perdido.
–Así lo haré –replicó él–. Bueno, Bree, supongo que nos volveremos a ver.
Sebastian no sabía por qué acaba de decir tal cosa, cuando pensaba regresar a Japón en breve.
–Sí, supongo que sí –dijo ella, asintiendo con la cabeza.
Una rubia muy acicalada y llamativa se acercó entonces a ellos con una sonrisa postiza.
–¡Pero, bueno! ¿A quién tenemos aquí? ¡Sebastian Hunter y Brianna MacKenzie! ¡El rey y la reina del baile de graduación, juntos de nuevo! –exclamó Tiffany Riley, la coordinadora oficial de la celebración, con mucho entusiasmo.
Capítulo 3
Antes de que Brianna tuviera tiempo de reaccionar y decir amablemente a Tiffany que realmente no estaban «juntos», se vio arrastrada al centro de la sala con Sebastian, que parecía tan desconcertado como ella.
Tiffany había llevado a los dos a una especie de estrado, delante de la orquesta, compuesta por un grupo de cinco hombres que parecían expectantes, esperando una señal de ella.
Con un volumen de voz lo suficientemente alto como para que se la escuchara no solo en el gimnasio, donde se estaba celebrando la fiesta, sino también afuera, en la calle, Tiffany continuó haciendo lo que mejor sabía hacer: hablar y manipular.
–Hola a todos. ¿Qué dirías si os dijera que tenemos entre nosotros al rey y la reina del baile de graduación para rememorar en esta noche aquel último baile mágico suyo de hace diez años?
Brianna no quería prestarse a eso. Y menos aún, con todo el mundo pendiente de ellos. Sentía revivir demasiados recuerdos que no sabía si sería capaz de controlar, si se hiciesen aún más vivos en su memoria.
Dirigió una mirada a Tiffany. Tenía cara de satisfacción. ¿Por qué lo estaba haciendo?
En los años del instituto, Tiffany había hecho todo lo posible por recuperar a Sebastian. Él había estado saliendo con ella, la rubia animadora de todas las fiestas, y aunque él le había dicho que nunca habían sido una pareja, era evidente que Tiffany se había tomado esa relación más en serio que él.
Pero, entonces, ¿que interés tenía en llamar la atención ahora sobre ellos?, se preguntó Brianna, realmente molesta.
Aquello no tenía sentido.
–No, la verdad es que no creo que… –comenzó a decir para disculparse.
–Yo no he bailado desde… –añadió Sebastian, con voz temblorosa.
Pero Tiffany no pareció oír a ninguno de ellos. Sin duda, se había hecho la sorda, empeñada en conseguir que bailaran juntos esa noche. Sus carnosos labios esbozaron una sonrisa fugaz.
Brianna comprendió que estaba disfrutando de aquella situación, embarazosa para ellos. Aún les guardaba rencor, al cabo de los años.
–¡Vaya, parece que estos chicos son algo tímidos y necesitan un empujoncito! –exclamó Tiffany en tono sarcástico y burlón–. ¡Un aplauso para Sebastian y Brianna, amigos!
La gente se puso a aplaudir y a corear sus nombres.
–¡Por favor, música, muchachos! –ordenó Tiffany a la orquesta con un sonrisa de satisfacción, y luego añadió con falso tono de amabilidad–: Y, para aquellos que no lo recuerden, están tocando At Last en la versión de Etta James, la última canción «mágica» que bailaron aquella noche.
Tiffany, con un brillante vestido de tafetán color lavanda, entornó los ojos mirando con gesto inquisitivo a la pareja, que había empujado al centro de la pista de baile. «¿A qué estáis esperando?», parecía querer decirles con la mirada.
Sebastian estaba lejos de sentirse feliz con el giro que estaban tomando las cosas. Pero lo último que quería era provocar una escena. ¿Quién le mandaría haber ido allí? Parecía encajar muy bien aquel dicho: «Por la caridad entra la peste». Si no hubiera ido allí para complacer a su madre, no se vería ahora en aquel apuro.
–Tiffany quiere intimidarnos haciéndonos bailar esta canción. ¿Te das cuenta? –susurró al oído de Brianna, sin apenas mover los labios.
Brianna se estremeció al sentir el calor de su aliento en el hombro desnudo, pero trató de disimularlo. Un aluvión de antiguas sensaciones y sentimientos reprimidos revivieron en su mente antes de que pudiera controlarlos.
–Es algo muy propio de Tiffany –replicó, recordando las experiencias que había tenido con ella durante los años en el instituto.
Tiffany siempre había querido ser el centro de atención y se indignó mucho aquella famosa noche de la graduación cuando no fue coronada reina del baile. Y se enfureció aún más cuando resultó elegida Brianna, que no había mostrado mayor interés por conquistar el título.
A pesar de lo enamorada que Brianna había estado de Sebastian, había hecho todo lo posible, en los últimos años, para tratar de olvidarlo. Pero ahora, sintiéndolo de nuevo tan cerca, tuvo la impresión de que todos sus esfuerzos habían sido en vano.
–Bueno, después de todo, un baile no puede hacer daño a nadie –dijo él, tomándole la mano.
«Eso tú no lo sabes», se dijo ella para sí. «Nadie te ha roto el corazón como tú me lo rompiste a mí».
Brianna apretó los labios para evitar que esas palabras salieran de su boca.
Con un poco de suerte, bailarían esa canción y luego él se marcharía.
«Si, de verdad, tuvieras un poco de suerte, se quedaría contigo toda la noche después del baile», le dijo una voz interior.
Esa idea le asustó.
–No, supongo que no –replicó con una sonrisa forzada para salvar las apariencias.
Los acordes de la vieja canción llenaron el recinto del gimnasio, especialmente decorado para la ocasión. En un momento dado, alguien tuvo la brillante idea de bajar las luces. Brianna se sintió transportada a través del tiempo y el espacio a aquella noche mágica en que bailó esa misma canción con Sebastian, dejándose llevar por su melodía cálida y envolvente.
Y antes de que se diera cuenta y pudiera hacer algo por evitarlo, sintió su cuerpo pegado al de Sebastian. Igual que aquella noche.
Aquella noche en que había creído tener el mundo a sus pies y había soñado con un futuro feliz al lado del hombre que amaba.
Esa había sido la última vez que se había sentido segura de algo. La última vez que se había sentido segura de sí misma. Porque, solo unas horas después, todo su mundo de sueños y esperanzas se vendría abajo. Mientras ella estaba bailando con Sebastian en aquella ocasión, su padre se vería envuelto en un terrible accidente de tráfico, cuando un conductor menor de edad se saltó un semáforo en rojo y fue a estrellarse de frente contra su coche.
Toda su vida cambió en unos segundos. En vez de ir a la universidad con Sebastian y comenzar un nueva vida, tuvo que renunciar a los estudios y resignarse a perderlo, al tomar la heroica decisión de quedarse en casa para ayudar a su padre a recuperarse del accidente.
Pensó entonces que se le partiría materialmente el corazón al ver marchar a Sebastian, a pesar de que había sido ella la que lo había animado a irse.
Volvió al presente. Pero, por un instante, le pareció como si todo aquello hubiera ocurrido el día anterior, en vez de hacía años. Tal vez, su padre tuviera razón cuando le decía que no debía tomarse las cosas tan en serio y saliera a divertirse un poco de vez en cuando.
Acostumbraba a echarse sobre los hombros todos los problemas que veía a su alrededor. Esa capacidad de empatizar con la gente la había ayudado a ser la enfermera ideal que todos los pacientes deseaban tener a su lado, pero también le había causado algunos estragos en la vida.
Así que, al menos por esa noche, decidió permitirse rememorar el pasado para volver a una época en que había creído que su vida podía ser perfecta.
–Veo que aún sigues usando aquel perfume –dijo Sebastian con voz baja y sensual.
Brianna tardó un par de segundos en comprender esas palabras y otro par de segundos más en darse cuenta de que tenía la cabeza apoyada sobre su hombro.
Igual que aquella noche.
–¿Qué? –exclamó, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos.
–Tu perfume –repitió él–. Es el mismo que llevabas aquella noche.
–Es el que llevo siempre. No creo que tenga mayor interés –dijo ella, con un gesto de indiferencia.
Brianna era así, la sencillez formaba parte de su persona. Igual que su compromiso y solidaridad para con los demás. Ser enfermera no era para ella una profesión, sino su manera de ser.
–Oh, yo no diría eso –afirmó Sebastian.
Se sentía aturdido. Tal vez fuera la combinación del perfume, la suave melodía que tocaba la orquesta o el hecho de que había llevado una vida bastante solitaria en el extranjero. Se había sentido solo muchas veces en los últimos años, a pesar de vivir en una de las ciudades más populosas de Japón.
En todo caso, sentir el cuerpo de Brianna tan cerca y poder embriagarse de su perfume le traía viejos recuerdos. Unos recuerdos muy gratos, pero que parecían ya borrosos por el desgaste que el paso del tiempo había ido produciendo en ellos.
Se sintió transportado al pasado. Había un recuerdo que ni el tiempo ni nadie podría borrar: la última vez que la había tenido en sus brazos.
Aquella noche había hecho el amor con ella por primera y última vez.
Sintió una abrumadora sensación de nostalgia.
Brianna, por su parte, estaba librando una batalla consigo misma, que estaba perdiendo.
«Habla, maldita sea», le dijo su voz interior. «Di algo. Cualquier cosa, por simple que sea. Lo primero que se te ocurra. Antes de que te pongas en ridículo y te derritas en sus brazos».
–¿Y cómo se encuentra tu madre? –le preguntó.
–No tan bien como me gustaría –respondió él, sin pensar muy bien el posible alcance de sus palabras.
Por lo general, era bastante reservado y no exteriorizaba fácilmente sus sentimientos. Los años le habían forjado un carácter bastante estoico.
Sin embargo, ahora se sentía molesto consigo mismo. Unos minutos en compañía de Brianna habían bastado para hacerle bajar la guardia y retroceder a épocas que ya creía superadas.
–¿Qué quieres decir con eso? –preguntó ella con gesto preocupado.
Sebastian pensó en decir cualquier mentira para zanjar el asunto. Pero él nunca había sido capaz de mentir a Brianna y no le parecía bien empezar a hacerlo en ese momento. Así que decidió decirle la verdad.
–El médico dijo que había tenido un pequeño derrame cerebral. Tenía pensado venir por Navidades a pasar las vacaciones con ella, pero cuando me contó por teléfono lo que le pasaba, tomé el primer vuelo para estar aquí lo antes posible. Nunca me habría perdonado si la hubiera pasado algo sin estar yo a su lado.
Brianna sabía que no estaba dramatizando. Su madre era una mujer maravillosa y querida por todo el mundo. Incluida ella, por supuesto.
–Por eso estoy aquí –concluyó Sebastian.
Las neuronas del cerebro de Brianna se pusieron a funcionar nada más escuchar la patología de la madre de Sebastian. La enfermera que llevaba dentro estaba de servicio las veinticuatro horas.
–¿Había tenido tu madre algún problema cerebrovascular con anterioridad?
–No, que yo sepa. ¿Por qué?
Ella se encogió de hombros con indiferencia.
–No, por nada en especial. Solo estoy tratando de atar cabos.
–Es verdad. Había olvidado que ahora eres enfermera, ¿no?
–Sí. Cuando mi padre se puso bien, sentí una enorme sensación de alivio, pero al mismo tiempo, sentí también la necesidad de saber qué iba a hacer con mi vida a partir de entonces.
–Podías haberte tomado un descanso después de todo lo que pasaste –dijo él.
Ella sonrió, negando con la cabeza.
–Eso no va conmigo. Hacerme enfermera me pareció lo más lógico después del tiempo que había estado cuidando a mi padre. Me gusta ayudar a las personas, me siento feliz tratando de motivar a la gente para hacerles ver que pueden conseguir cualquier cosa que se propongan, que el único obstáculo serio que van a encontrarse en su camino es ellos mismos.
Sebastian se quedó callado mirándola con una extraña expresión en la cara.
–Creo que estoy hablando demasiado, ¿verdad? –dijo ella algo turbada y con aire de tristeza.
Sebastian seguía mirándola. La encontraba aún más bella que cuando se marchó. La confianza que parecía tener ahora en sí misma le daba un aspecto más atractivo.
Tuvo que hacer un esfuerzo para controlar la atracción que sentía hacia ella. No podía creer que aquellos sentimientos del pasado aún estuviesen tan vivos en su corazón. No habían muerto, sino que habían permanecido aletargados, como en estado de hibernación.
–No, no lo creo –respondió él con franqueza–. Cuando mi madre me pidió que viniera aquí…
–¿Te pidió ella que vinieras? –exclamó Brianna sorprendida.
Era curioso. Su padre también le había pedido a ella algo parecido. Era un extraña coincidencia.
–Sí –respondió el, asintiendo con la cabeza–. Parecía significar mucho para ella que viniera a esta celebración. Es algo que no acierto a comprender… ¿Qué pasa? ¿He dicho acaso algo gracioso? –exclamó al ver una pequeña sonrisa dibujándose en los labios de Brianna.
–No hables como un crío al que sus padres lo han obligado a ir a un sitio dándole unos azotes –dijo ella, con gesto divertido–. El Sebastian que yo recuerdo nunca hubiera hecho nada que no quisiera.
–Tal vez me haya vuelto más comprensivo con la edad –replicó él, sin apartar la vista de ella.
–¿Con la edad? No creo que puedas considerarte viejo con veintinueve años, a menos que tengas los genes de la mosca de la fruta.
Sebastian sonrió, aunque manteniendo un leve gesto de escepticismo y reprobación consigo mismo. Había olvidado lo fácil que era estar con ella y lo a gusto que se sentía a su lado.
Varias parejas más se habían animado a bailar, por lo que ahora se sentían más relajados, sin tener la sensación de ser el centro de atracción, para diversión de Tiffany.
Brianna miró a Sebastian con cara de extrañeza cuando él dejó de moverse.
–¿Por qué has dejado de bailar?
–Porque la orquesta ha dejado de tocar –respondió él simplemente.
¡Maldita sea! ¿Cómo no se había dado cuenta?, se preguntó Brianna. ¿Tanto poder seguía ejerciendo sobre ella, que la había dejado como hipnotizada?
–Es verdad –dijo avergonzada, dando un paso atrás y apartando las manos de las suyas–. Bueno, creo que ya hemos cumplido con lo que se esperaba de nosotros en esta fiesta.
–¡Oh, no! No iréis a abandonarnos tan pronto, ¿verdad? –exclamó Tiffany acercándose de nuevo a ellos–. ¿O pensáis iros ahora a vuestro nidito de amor? –preguntó con una sonrisa capciosa que consiguió que a Brianna se le revolvieran las tripas.
Y, como el típico anfitrión pelma empeñado en evitar que algún invitado se le marche de su fiesta, Tiffany, con una sonrisa más falsa que la de un político en campaña electoral, pasó un brazo por el hombro de la pareja, colocándose estratégicamente entre los dos.
–¿Vais a iros así? –insistió–. ¿No tenéis intención de recuperar el tiempo perdido?
Sebastian sabía que si le dijera a Tiffany que eso no era asunto suyo, no haría más que fomentar su curiosidad y reafirmar sus ideas.
Así que decidió hábilmente evitar una respuesta directa.
–Está bien, creo que podríamos quedarnos un poco más –dijo él, dirigiendo a Brianna una mirada de complicidad para ver si estaba de acuerdo con esa forma de salir del paso.
Tampoco estaba muy convencido de que fuera una buena decisión. Sabía que en cualquier momento podía estallar la chispa entre las dos mujeres. Aunque, si tuviera que apostar por una vencedora en el combate, lo haría, sin dudar, a favor de Brianna. Estaba mucho más en forma que Tiffany y tenía más carácter y vitalidad que ella.
–¡Maravilloso! –exclamó Tiffany, aplaudiendo muy sonriente, y luego añadió dirigiéndose a Brianna–: ¿Y tú, Bree?
Brianna conocía muy bien lo que se ocultaba bajo aquella sonrisa dulce y aquella voz pretendidamente melosa. Siempre había tratado de intimidarla en el pasado, pero ahora la sarcástica actitud de aquella mujer mezquina ya no le afectaba lo más mínimo.
Por eso, pensó que, como Sebastian había dicho, lo mejor sería quedarse un poco más. Al fin y al cabo, después de esa noche, lo más probable sería que él regresara a su trabajo en el extranjero y ella al suyo. Tal vez, sus caminos no volverían nunca a cruzarse.
–Claro, ¿por qué no? –respondió ella con una sonrisa despreocupada.
–¡Fantástico! –exclamó Tiffany–. Por aquí, por favor –añadió ella, señalando en dirección a otra ala del gimnasio.
–¡Qué te propones? –dijo Sebastian, sin moverse del sitio.