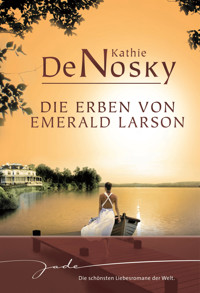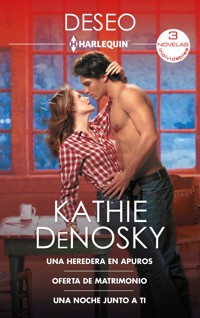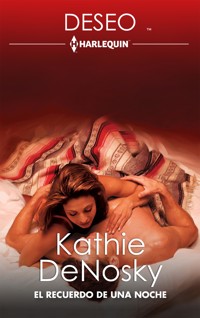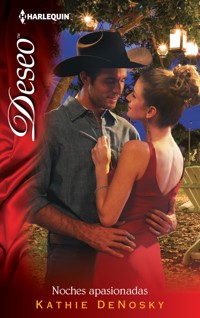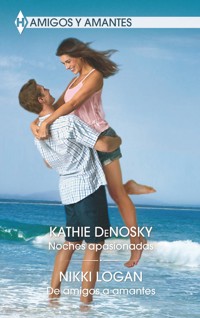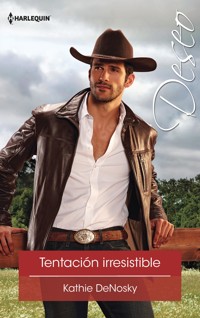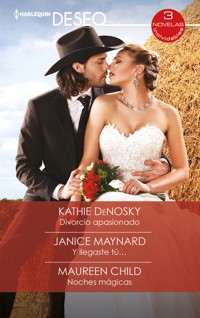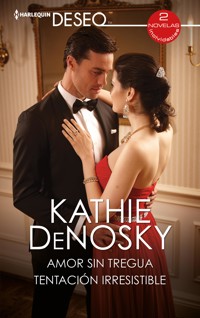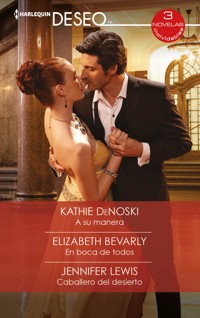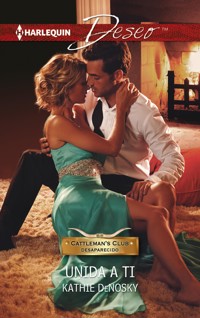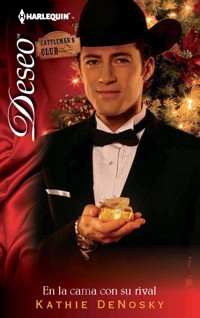2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Era un hombre protector, orgulloso y apasionado y su punto débil eran las madres solteras... Morgan no sabía ni una palabra de asistir partos, pero cuando se encontró con aquella mujer a punto de dar a luz sola, supo que no tenía otra alternativa. Así que ayudó a traer al mundo al precioso hijo de Samantha Peterson. Después se dio cuenta de que la mamá y el niño necesitaban un lugar donde vivir y les ofreció quedarse en su casa. Entonces no sospechaba el deseo primitivo e irrefrenable que iba a provocar aquella bella mujer en él. A pesar de que había desechado la posibilidad de ser marido o padre, Samantha despertaba sus instintos más básicos y masculinos: proteger, defender... y poseer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 153
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Kathie DeNosky
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Oferta de matrimonio, n.º 1295 - septiembre 2015
Título original: Lonetree Ranchers: Morgan
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicada en español 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6888-5
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
–¿Qué demonios hace aquí?
Samantha Peterson, que estaba encendiendo un fuego en la chimenea, dio un respingo y se giró al oír aquella voz masculina y el ruido que hizo la puerta al golpear contra la pared.
Vio entonces a un enorme vaquero. Fuera, la noche relampagueaba, lo que le confería un aspecto siniestro.
No le veía los ojos, pues llevaba el sombrero calado, pero por la expresión de su rostro comprendió que estaba realmente enfadado.
Una ráfaga de viento le movió el abrigo y, entonces, Samantha se dio cuenta de que llevaba un rifle.
–Yo… yo… ahhhh… –dijo Samantha cerrando los ojos y echándose hacia delante.
–¡Por Dios, está usted embarazada! –dijo el vaquero sorprendido.
Samantha se encolerizó. Le había dado un susto de muerte y lo único que se le ocurría decir era que estaba embarazada.
–Gracias por la información. De no ser por usted, no sé si me habría dado cuenta –le contestó.
–¿Está usted bien?
Samantha estaba preocupada; el dolor que acababa de sentir no era como el que llevaba experimentando desde hacía dos semanas. Aquello parecían contracciones de verdad, pero no podía ser porque todavía le faltaban tres semanas para salir de cuentas.
–No, no estoy bien –contestó apretando los dientes–. Me ha dado usted un susto de muerte…
Al levantar la vista y verlo, se apartó de él pues era tan grande que la asustaba. Samantha no era bajita, más bien todo lo contrario, pero aquel hombre era un verdadero gigante y parecía extremadamente fuerte.
–Perdón por haber gritado –se disculpó el vaquero con una voz que hizo que Samantha se estremeciera pero no de miedo–. La había confundido con los adolescentes de la zona que suelen venir aquí los sábados por la noche a beber.
–Como ve, no soy un adolescente –contestó Samantha dando un par de pasos atrás por si tenía que huir–. Le puedo asegurar, además, que lo último que tengo en mente en estos momentos es ponerme a beber.
El vaquero sonrió y se quitó el sombrero. Al hacerlo, Samantha se encontró con los ojos azules más impresionantes que había visto en su vida.
–Volvamos a empezar –propuso él ofreciéndole la mano–. Me llamo Morgan Wakefield.
Samantha le estrechó la mano con cautela y, al sentir sus dedos, una sensación de bienestar la invadió.
–Yo soy Samantha Peterson –consiguió contestar tras apartar la mano.
–Encantado de conocerla, señora Peterson.
–Señorita –lo corrigió Samantha–. No estoy casada.
El vaquero deslizó su mirada hasta la abultada tripa de Samantha y, luego, asintió. ¿Aquello que había visto en sus ojos era desaprobación?
Peor para él. No era asunto suyo si ella estaba casada o no.
Se quedaron mirándose en silencio. Lo único que se oía era el goteo de la lluvia que entraba por un agujero que había en el tejado. Samantha se apresuró a buscar un cubo en los armarios de la cocina.
–Increíble –comentó poniéndolo bajo el hilillo de agua–. No hay nada en buenas condiciones en este lugar. El tejado está fatal.
–¿Y a usted qué más le da? ¿Tenía intención de pasar aquí la noche?
–Sí –contestó Samantha con una sonrisa–. Este lugar es mío, lo he heredado de mi abuelo –le explicó.
–¿Es usted nieta de Tug Shackley?
Samantha asintió y se dirigió al sofá. Estaba sintiendo que se aproximaba otra contracción y quería estar cómoda para poder respirar con tranquilidad.
Cuando pasó la contracción, miró a Morgan, que había dejado el rifle apoyado contra una butaca y la estaba mirando con las manos en las caderas. La estaba mirando como si no supiera muy bien qué pensar.
–¿Seguro que está bien?
–Sí, pero voy a estar mejor cuando haya dado a luz –contestó Samantha recordándose a sí misma que debía mantener la calma aunque el niño naciera antes de lo previsto–. ¿Sabe usted dónde está el hospital más cercano?
Morgan la miró con los ojos muy abiertos.
–Oh, maldición, ¿no estará usted…?
–Sí, estoy de parto –sonrió Samantha al ver la cara de horror del vaquero–. Si no le importa, me gustaría que me dijera usted dónde está el hospital más cercano para poder montarme en el coche e ir para allá.
El vaquero se quitó el sombrero y se pasó los dedos por el pelo negro.
–No está usted en condiciones de conducir.
–¿Por qué no, señor Wakefield? –le preguntó Samantha mirándolo fijamente.
Además de ser uno de los hombres más altos que había visto en su vida, era también uno de los más guapos que había conocido. La pequeña cicatriz blanca que tenía sobre la ceja derecha y la incipiente barba de dos días no hacían sino conferirle un aspecto de lo más sexy.
–Llámeme Morgan –contestó el aludido volviéndose a poner el sombrero–. No me parece bien que conduzca en su estado. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tuviera fuertes dolores y se saliera de la carretera?
Samantha se levantó con esfuerzo.
–No tengo más remedio que arriesgarme. Ahora, si me perdona, tengo que dar a luz. Ya seguiremos hablando en otra ocasión.
–¿Dónde tiene el coche?
–En el garaje, o en el cobertizo, o como quiera llamar a esa cosa medio en ruinas que hay detrás de la casa –contestó Samantha colgándose el bolso al hombro–. ¿Por qué?
–El hospital más cercano está a casi cien kilómetros de aquí, en Laramie –contestó Morgan tendiéndole la mano–. Deme las llaves y la llevaré hasta allí.
–No será necesario –contestó Samantha negando con la cabeza–. Soy perfectamente capaz de…
Como estaba discutiendo con Morgan, no estaba preparada para aquella contracción que la dejó sin aliento. Samantha se dobló por la mitad y dejó caer el bolso al suelo. Morgan la tomó por los hombros y la sujetó hasta que el dolor pasó.
–Pero si apenas se puede tener en pie… –dijo Morgan entregándole el bolso–. Deme las llaves de su coche, que voy a ir a buscarlo.
Samantha odiaba tener que admitirlo, pero aquel hombre tenía razón. Rebuscó en su bolso y le entregó las llaves de su Ford, que tenía más de veinte años.
–A lo mejor le cuesta un poco ponerlo en marcha. A veces no funciona bien. Me temo que necesita una puesta a punto.
–No se preocupe, sé poner un coche en marcha –contestó Morgan con sequedad aceptando las llaves.
Al ver que lo seguía, se giró hacia ella.
–No tiene sentido que nos mojemos los dos. Quédese aquí hasta que traiga el coche a la puerta y pueda ayudarla.
–Todavía puedo andar –protestó Samantha.
–¿Qué quiere? ¿Romperse una pierna?
Morgan salió de la casa antes de que a Samantha le diera tiempo de contestar. Llevaba año y medio esperando aquel momento. Por fin había encontrado al heredero de Tug. Por desgracia, parecía que la heredera tenía intenciones de quedarse a vivir allí y no era el mejor momento para que Morgan se pusiera explicarle las razones por las que debería venderle aquella propiedad a él.
Mientras intentaba meterse en el pequeño coche de Samantha, estuvo a punto de reírse. Mujeres. ¿De dónde se sacaban aquellas ideas tan ridículas? Había que estar ciego para no darse cuenta de que arreglar aquella casa costaba tanto dinero que no merecía la pena hacerlo.
Introdujo la llave en el contacto y la giró. El ruido sordo que oyó a continuación le provocó un escalofrío. Miró el salpicadero. Ni un solo indicador encendido. Morgan cerró los ojos con frustración y estuvo a punto de dar un puñetazo en el volante. La batería de aquel coche estaba tan muerta como el pobre Tug.
Se bajó del coche y abrió el capó. La batería estaba completamente oxidada. No había nada que hacer. Dejó caer el capó con un golpe seco.
Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Morgan empezó a sentirse desesperado. La única forma que tenía de pedir ayuda era volver a caballo al Lonetree, donde tenía su coche, con el inconveniente de que estaba lloviendo a cántaros. Además, tardaría por lo menos media hora campo a través. Por carretera, tardaría otros cuarenta y cinco minutos en volver allí a recoger a Samantha.
Morgan sacudió la cabeza. Cabalgar bajo la lluvia no lo atemorizaba. De hecho lo había hecho muchas veces, pero el riachuelo que había entre su rancho y el de Tug se convertía en un torrente cuando llovía y era imposible cruzarlo.
Además, no le hacía ninguna gracia dejar sola a una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz.
De repente, se encontró pensando en la impresión que le había provocado Samantha Peterson. Tenía un rostro precioso, enmarcado por un delicado cabello castaño claro, que habría hecho las delicias de numerosas portadas.
Sin embargo, lo que le había llegado al alma habían sido sus ojos, que tenían el color del whisky y estaban salpicados de motitas doradas. Aquellos ojos le habían hecho pensar en apasionadas noches de sexo.
Morgan maldijo para sus adentros.
¿De dónde había salido aquel pensamiento?
Debía de ser que ya hacía demasiado tiempo que no disfrutaba de la compañía de una mujer. Iba a tener que visitar los bares de Bear Creek: seguro que allí encontraría alguna jovencita que le hiciera olvidar lo duro y solitario que estaba siendo el invierno en Wyoming.
Morgan sacudió la cabeza y volvió a concentrarse en la situación que tenía entre manos. No era el momento para lamentarse de lo pobre que era su vida sexual. Lo que Samantha y él tenían por delante ahora mismo era mucho más importante.
Al hacer repaso mental de las opciones que tenían, sintió que se le caía el corazón a los pies. Mejor asimilar lo inevitable cuanto antes y empezar a prepararse. En las próximas horas, iba a ayudar a traer un niño al mundo a no ser que apareciera alguien más cualificado, cosa bastante improbable.
Suspiró, abrió el maletero del coche y rebuscó en su interior hasta que encontró almohadas, sábanas, mantas y toallas. Juntó todo aquello y corrió al interior de la casa.
Samantha estaba sentada mirando fijamente un cuadro que había en la pared. Parecía muy concentrada y Morgan se preguntó si no estaría en estado de conmoción.
Cuando lo vio, exhaló el aire que estaba conteniendo y se puso en pie como si no pasara nada.
–¿Nos vamos ya? –preguntó.
Morgan negó con la cabeza y se preguntó cómo iba a decirle lo que tenía que decir. Suspiró. Había cosas en la vida que no se podían endulzar.
–El coche no tiene batería. Me temo que estamos atrapados –anunció.
Samantha abrió sus preciosos ojos color avellana y miró a su alrededor.
–Pero tengo que ir al hospital. Aquí no hay ningún médico. ¿Qué pasaría si… ? Podría adelantarse…
Morgan se acercó y le puso las manos en los hombros. Lo último que quería era que le diera un ataque de pánico.
–Samantha, tome aire y escúcheme. No está usted sola. Yo estoy aquí para ayudarla.
–¿Es usted médico? –le preguntó ella con ojos suplicantes.
En aquellos momentos, Morgan hubiera dado cualquier cosa en el mundo por serlo.
–No, no soy médico –contestó sinceramente–, pero todo va a salir bien. Le doy mi palabra.
–¿Y su coche?
–He venido a caballo y podría tardar horas en volver a mi rancho, tomar mi coche y venir aquí de nuevo.
–A caballo –repitió Samantha cada vez más preocupada–. Supongo que tendrá móvil –dijo esperanzada–. Todo el mundo tiene teléfono móvil hoy en día. Siempre que vas al cine o a cenar suena alguno.
–Sí, tengo teléfono móvil, pero en algunas zonas de esta región no hay cobertura –le explicó Morgan–. Me temo que estamos en una de ellas. No me lo he traído precisamente por eso.
Samantha abrió la boca para decir algo, pero en lugar de palabras emitió un gemido. Al oírlo, Morgan sintió que el vello de la nuca se le erizaba. Observó cómo Samantha se encogía por el dolor y la ayudó a mantenerse en pie.
Aquello iba a ser duro. A Morgan no le gustaba ver a nadie sufrir y, menos, a una mujer.
¿Cómo iba a soportar ver a Samantha sufrir durante horas sin poder hacer nada? ¿Y qué iba a hacer si las cosas no salían todo lo bien que él esperaba?
Tragó saliva. Morgan sabía muy bien qué podía pasar si un parto se complicaba. No en vano había perdido a su madre a los siete años cuando había nacido su hermano pequeño, Colt. Y eso que su madre había dado a luz en un hospital.
Cuando el dolor disminuyó, Samantha se volvió hacia él.
–Tengo que mantenerme concentrada –dijo con decisión–. Así, será mucho más fácil.
Morgan no sabía si había dicho aquello para convencerlo a él o a sí misma, pero no importaba. Lo que le preocupaba en aquellos momentos era que Samantha se pusiera cómoda y que él pudiera dedicarse a buscar todo lo que iba necesitar.
–¿Por qué no se sienta junto al fuego mientras yo traigo el sofá hacia acá para que se tumbe?
–No será la primera vez que hace usted esto, ¿verdad? –preguntó Samantha albergando todavía alguna esperanza.
Morgan no contestó. Se limitó a quitar de encima del sofá la vieja colcha verde y a acercarlo a la chimenea. Había traído al mundo a cientos, quizás miles, de bebés. Pero ninguno humano. No creía que a Samantha Peterson fuera a impresionarle demasiado con su experiencia en obstetricia bovina.
–Conteste –insistió.
Morgan estuvo a punto de maldecir en voz alta. ¿Por qué se empeñaba aquella mujer en querer saberlo?
Haría mucho mejor en aceptar lo inevitable. Él era el único que podía ayudarla.
–Sí y no –contestó Morgan colocando una sábana y un par de almohadas en el sofá–. Si traer al mundo terneros y potros cuenta, entonces sí –añadió ayudándola a sentarse–. Si no, no.
Samantha se sentó y volvió a entrar en el mismo trance en el que Morgan se la había encontrado al volver de intentar arrancar el coche. Observó fascinado cómo tomaba aire rítmicamente y se masajeaba con ternura la tripa, con la mirada fija en el sombrero de Morgan.
Samantha se sonrojó levemente, pero a juzgar por cómo apretaba los dientes estaba decidida a intentar sobreponerse al dolor.
Cuando se le pasó, siguió hablando con Morgan como si no hubiera pasado nada. Era la cosa más extraña que Morgan había visto en su vida.
–Tengo un libro sobre el embarazo en el bolso. Creo que tiene un capítulo en el que dan instrucciones para un parto de emergencia –le dijo mordiéndose el labio inferior–. Espero que sea usted un estudiante dotado.
Morgan admiraba a las personas que sabían actuar con serenidad en las situaciones tensas y, desde luego, a aquella mujer que tenía ante sí la admiraba por cómo se estaba comportando.
Se la veía en los ojos que tenía miedo, pero también estaba decidida a no dejarse llevar por el pánico.
Morgan le dedicó una gran sonrisa para intentar calmarla.
–Deme el libro –le indicó pasándole el bolso –y todo lo demás déjelo de mi cuenta.
Samantha le dio el libro abierto por el capítulo en cuestión y volvió a uno de sus trances. Mientras ella tomaba aire y miraba a un punto fijo en el espacio, Morgan leyó el capítulo sobre partos de emergencia.
El primer paso era llamar a una ambulancia. Perfecto. Imposible.
A continuación, decía que si no era posible llamar a una ambulancia se intentara llamar a alguien con experiencia. Perfecto. Imposible.
Morgan siguió leyendo y tragó saliva.
Samantha lo miró.
–¿Qué pasa?
Aquello no era fácil de decir a una mujer a la que conocía hacía apenas una hora.
–Aquí dice que se tiene que desnudar usted de cintura para abajo –contestó Morgan por fin.
–¿Es necesario ahora mismo? –preguntó Samantha con serenidad.
Morgan se encogió de hombros, le dio el libro y fue a la cocina a por otro cubo. Tenía que poner agua a hervir para esterilizar algunos utensilios que iba a utilizar durante el parto.
Cuando volvió al salón, Samantha se había puesto sobre las piernas una de las sábanas que él había traído del coche, y había dejado los pantalones esmeradamente doblados en el brazo del sofá.
Morgan no dijo nada y Samantha no comentó lo que era obvio. Había hecho exactamente lo que decía el libro.
–¿Prefiere tumbarse? –le preguntó Morgan dejando los dos cubos en el porche para que se llenaran con el agua de la lluvia.
Samantha negó con la cabeza.
–Todavía no –contestó.
Le devolvió el libro a Morgan, que se dio cuenta de que tenía la frente perlada de sudor. Se quedó observándola mientras Samantha hacía frente al dolor de otra contracción y se sintió el hombre más inútil del mundo por no poder ayudarla.
Necesitaba hacer algo, así que metió varios leños en el fuego. Aunque estaban a principios de mayo, todavía hacía frío. Además, así tendrían más luz pues ya iba a empezar a anochecer.
Morgan buscó otras fuentes de luz y, por suerte, encontró dos lámparas de queroseno. Volvió al salón, las puso sobre la mesa y las encendió con unas cerillas que había encontrado en la cocina. Se sentó y volvió a la lectura.
¿De dónde demonios iba a sacar dos trozos de cuerda para atar el cordón umbilical?
Miró a su alrededor y vio las zapatillas de deporte de Samantha. Los cordones le servirían.
Volvió a consultar el libro, en el que no decía nada de esterilizar lo que se iba a utilizar para atar el cordón umbilical, pero decidió que no estaría de más hacerlo, así que metió los cordones en el agua hirviendo junto con su navaja.
Dejó el libro a mano, se puso en pie y se desabrochó los puños de la camisa. Se arremangó y esperó a que Samantha saliera de su trance.
–En el libro dice que hay que cronometrar las contracciones para saber cuánto falta para dar a luz. La próxima vez que le vaya a dar una, dígamelo.
Samantha asintió.
–Me están dando cada vez más seguidas.