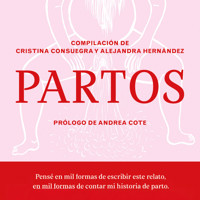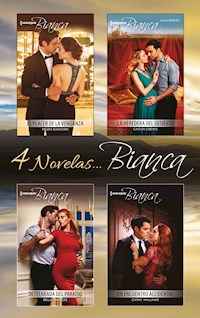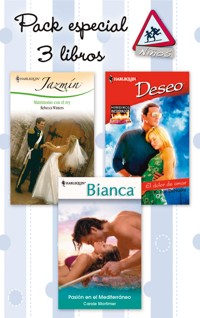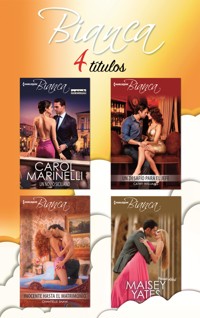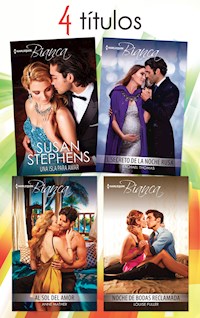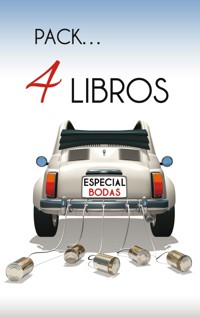
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 801
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
www.harlequinibericaebooks.com
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
Pack especial bodas, n.º 63 - mayo 2015
I.S.B.N.: 978-84-687-6184-8
Índice
Créditos
Índice
Sin elección
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Bodas de hiel
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
La boda sorpresa
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Una boda muy especial
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 1
Que has hecho qué?
Kayla palideció. Sentía una mezcla de consternación e incredulidad que se iba transformando en una creciente sensación de miedo.
–¿Crees que me ha resultado fácil rogar a Eduardo Álvarez? – dijo él, furioso y a la defensiva.
Las palabras de Jacob tuvieron el efecto de un martillazo y, por breves instantes, ella vaciló entre la furia y la desesperación.
Eduardo Álvarez. La mención de aquel nombre bastaba para producirle escalofríos. Un hombre malo convertido en un hombre bueno: un empresario multimillonario que tenía casas en varias de las ciudades más importantes del mundo. Era su ex marido y la ultima persona que la ayudaría a ella o a su hermano.
–¿Por qué lo has hecho?
–No tenía elección –la expresión de Jacob revelaba un tormento que hizo que se le encogiera dolorosamente el estómago.
¡Dios mío! La última vez que Kayla había visto a su ex marido había sido en el funeral de su padre. Una ocasión muy dolorosa, a la que acudieron pocos que lo sintieran de verdad, algunos curiosos..., y ella había estado tan aturdida por la pena que había actuado de forma mecánica. Desde entonces no había estado en contacto con Eduardo, ni quería estarlo.
–¡Maldita sea, Jacob! ¿Cómo has podido hacerlo?
Él no respondió. Tampoco era necesario que lo hiciera. No había tiempo de seguir discutiendo ni haciéndose reproches. Faltaban nueve minutos para que saliera su tren hacia la ciudad. Si no subía en él, llegaría tarde. Kayla agarró su chaqueta, se puso la correa del bolso en el hombro y se volvió hacia él.
–Ya seguiremos hablando.
–Es el número de Eduardo –le dijo mientras le daba un papel–. Llama a mediodía.
Antes, las ranas criarían pelo.
–Por favor –la miró con desesperación mientras ella se guardaba el papel en el bolsillo.
–Pides demasiado –mucho más de lo que ella podía dar.
Salió de la habitación sin pronunciar palabra. Vivían en un edificio sin ascensor de un barrio de las afueras poco recomendable. Las casas se alineaban a lo largo de la calle; todas mostraban diversos grados de decadencia y abandono, algo muy distinto de su antigua vida.
Cinco años antes, la familia Enright-Smythe había sido una de las más ricas y famosas de Sidney. A los veintidós años, Kayla se había licenciado en gestión empresarial y ganaba un buen sueldo en un puesto simbólico de la «empresa». Como joven de clase alta, acudía a todas las fiestas de la ciudad, gastaba sumas escandalosas en ropa, viajaba e iba del brazo de un hombre distinto cada semana. Hasta que apareció Eduardo Álvarez.
De treinta y tantos años, sofisticado, en ascenso en el sector financiero de la ciudad y con un pasado que apuntaba a una relación con los bajos fondos de Nueva York. Representaba todo lo que los padres de Kayla no querían para su hija, lo cual era un motivo añadido para que ella, en un año de rebeldía, lo pusiera en su punto de mira.
La excitaba, al igual que lo hacía la sensación de lo prohibido. Conseguirlo se transformó en un juego. Resistirse a él implicaba una enorme autorrepresión de la que fue capaz hasta que, en un arrebato de locura, aceptó su propuesta de ir a Hawai y casarse. Tres días después, el matrimonio había terminado, gracias al ultimátum de su padre, Benjamin Enright–Smythe, y a la muerte de su madre, Blanche. Un ataque cardiaco le quitó la vida, trágica pérdida de la que Benjamin culpaba a su hija, al referirse, en público y en privado, a aquel matrimonio como la «locura de Kayla».
La opinión de su padre fue, para ella, como un cuchillo que le atravesara el corazón. La atormentaba la culpa al pensar que su matrimonio pudiera haber contribuido a la muerte de Blanche. Como confidente y amiga, su madre siempre la había apoyado y, con frecuencia, había servido de parachoques entre dos personalidades opuestas: la arrogancia de Benjamin y la rebeldía de su hija.
Tras el funeral de su madre, Kayla, destrozada, apoyó a su padre, consoló a su hermano Jacob y consiguió sobrevivir día tras día mientras anhelaba el consuelo del único hombre que podía aliviar su pena... su esposo.
Los resultados de los análisis médicos indicaron que Blanche tenía problemas cardiacos desde hacía tiempo, pero Benjamin se negó aceptarlo en un intento demente de vengarse del hombre al que culpaba de la muerte de su esposa. Fue una época desgarradora, en la que un conflicto de lealtades fue minando los sentimientos de Kayla. Se daba cuenta, con dolor, del frágil estado mental de Benjamin y de la necesidad de consuelo y estabilidad que tenía Jacob. ¿Cómo podía dar prioridad a su propia vida en semejantes momentos? Pero ¿cuánto duraría la paciencia de Eduardo? El ultimátum de Benjamin: «Si te vas de esta casa, no volverás a ser bien recibida», casi la destrozó. La familia era algo que su madre había considerado sacrosanto.
Benjamin estaba empeñado en denigrar a Eduardo y consiguió pruebas escritas de que la adquisición del imperio Enright-Smythe formaba parte de sus planes y de que su hija sólo había sido un peón en el juego. Ese día, algo en el interior de Kayla se marchitó y murió. Se negó a contestar las llamadas de Eduardo y accedió a la exigencia de su padre de prohibir su entrada a la casa. Entonces, Eduardo le lanzó otro ultimátum: «Elige: o tu marido o tu familia». Kayla no pronunció palabra, presionada por la ira desbordada de su padre. Se quitó la alianza matrimonial y se la entregó al hombre que le había dado su apellido. Y lo vio darse la vuelta y marcharse.
En los meses que siguieron fue testigo de la adquisición del imperio empresarial paterno por parte de Eduardo, que se había convertido en un depredador con un único objetivo en mente. Perdió las ganas de ir a fiestas, y sus amigos dejaron de invitarla poco a poco, ya que siempre se negaba a salir. Le parecía que la diversión, el flirteo y la frivolidad se hallaban profundamente entrelazados con el dolor, con un dolor que no quería volver a experimentar en su vida. Sólo acudía a eventos sociales a instancias de Benjamin: aburridas cenas de negocios en las que se veía obligada a observar cómo su padre perdía importancia para sus colegas.
Al cabo de un año, la empresa paterna tenía una lista de contratos incumplidos y problemas sindicales, y fue objeto de una oferta pública de adquisición por parte de Eduardo Álvarez. Para entonces, todo se había subastado: la casa, el Bentley, las joyas de su madre y las obras de arte, todo lo cual fue seguido muy de cerca por los medios de comunicación. Benjamin comenzó a jugar hasta declararse en quiebra. A su caída añadió un suicidio final, hecho trágico que destrozó a Kayla e hizo caer a Jacob en una espiral de desesperación.
Desde hacía tres años, Kayla hacía su jornada normal y luego trabajaba de camarera en un restaurante cinco horas por la noche, incluso los fines de semana, en un intento de tener un techo y contribuir a pagar un montón de deudas. Jacob también trabajaba un número de horas similar. Dejó la universidad a los diecinueve años y abandonó toda esperanza de estudiar Medicina. Pero no bastaba. Los prestamistas estrechaban el cerco. Su hermano, guiado por la desesperación, había apostado en el casino y había perdido. Kayla no tenía dinero, había vendido todo objeto de valor y trabajaba el máximo número de horas posible.
Apareció la entrada del metro, bajó las escaleras mecánicas, vio el tren y contempló, con fatalismo, cómo se marchaba. Una risa hueca pugnó por salirle de la garganta. ¿Podía empeorar aún más el día?
Había sido una insensata tentando al destino con esa pregunta, pensó mientras respondía a llamadas telefónicas airadas, negociaba una solución pacífica entre dos trabajadores enfrentados y calmaba a un cliente que amenazaba con llevar su negocio a otro sitio a menos que se accediera a sus exigencias.
Comió fruta y un yogur en su escritorio. Por la tarde tuvo varias reuniones. Ya eran más de las cinco cuando cerró el ordenador portátil. Se sintió aliviada de que aquella parte de su jornada hubiera acabado. Sólo tenía tres cuartos de hora para tomar el tren y llegar al restaurante italiano del centro comercial de su barrio. Trabajar allí tenía dos ventajas: que le daban la cena, que normalmente engullía a toda prisa mientras servía a los clientes, y que podía volver andando a su casa.
Sonó el teléfono y dudó en contestar la llamada. A quienquiera que fuese le concedería dos minutos como máximo y se iría.
–Gracias a Dios que te encuentro –una voz masculina conocida suspiró aliviada.
–¿Jacob? –pasaba algo, lo presentía.
–Esta noche no estaré en casa –dijo con voz entrecortada–, sino en el hospital. Me han destrozado la rótula.
–¿En qué hospital? –ahogó un gemido mientras él le decía el nombre de uno al otro extremo de la ciudad–. Llegaré lo antes posible.
–Llama a Eduardo, Kayla. No tengo que decirte para qué.
Se le heló la sangre en las venas cuando se cortó la comunicación. ¿Era aquello una advertencia? ¿Qué vendría después: unas costillas rotas, los riñones dañados, el bazo destrozado? ¿Cuánto tardarían los matones en darles otra lección?, ¿unos días?, ¿una semana?
Su situación económica no iba a modificarse. ¿Quién sabía cuánto tardaría Jacob en volver a trabajar? Sin su sueldo para complementar el de Kayla y un montón de facturas médicas... no había nada que hacer.
Kayla cerró los ojos. El papel que Jacob le había dado aquella mañana estaba en el bolsillo de la chaqueta. Lo sacó, marcó el número y esperó a que Eduardo respondiera. ¿Y si decidía no hacerlo?
–Álvarez.
El sonido de su voz le puso los nervios de punta y casi le impidió hablar.
–Soy Kayla –¿cómo iba a salir de aquella situación?
Su silencio parecía reverberar en la línea.
–Necesito tu ayuda
–Ven a mi oficina –le indicó como llegar–. Dentro de diez minutos –colgó.
Kayla volvió a llamar, pero le salió el buzón de voz. La tenía en un puño. Era terriblemente irritante que así fuera. Sintió la irresistible necesidad de romper algo.
Como no podía estar en tres lugares a la vez, llamó al restaurante, explicó por qué llegaría tarde, prometió que estaría allí en cuanto pudiera y escuchó una respuesta airada, que sólo se dulcificó al expresar su pesar por el accidente de su hermano. Salió a la calle y miró el cielo plomizo. «¿Va a llover? ¿Por qué no? Para alegrarme la vida», pensó. Como si el cielo hubiera oído sus palabras, cayeron las primeras gotas, gotas gruesas que caían cada vez más deprisa y con mayor intensidad.
«Fantástico», pensó. Así que tenía que enfrentarse a su ex con el aspecto de una rata empapada.
Un periódico la ayudó a protegerse un poco del chaparrón, y diez minutos después entraba en el impresionante vestíbulo de mármol de un edificio de oficinas de diseño, construido con acero y cristal. Tiró el periódico y subió al último piso en ascensor.
La compañía Álvarez ocupaba una suite que, a primera vista, abarcaba toda la planta. Kayla observó los cristales coloreados, el lujoso mobiliario y los aparatos de tecnología avanzada. Una joven muy arreglada se hallaba en recepción. ¿Trabajaría además como modelo para Vogue? Tenía que dejar a un lado el cinismo. Recordó que la imagen lo era todo y que Eduardo Álvarez podía permitirse proyectar la que le viniera en gana.
–Kayla Smythe –hacía tiempo que había suprimido la segunda parte de su apellido–. Tengo una cita con... –vaciló durante un instante. Era un asunto de negocios, no personal– el señor Álvarez.
La sonrisa de respuesta fue cálida y cortés... ensayada, que se ampliaba o disminuía en función de la importancia del cliente.
–El señor Álvarez está reunido –le indicó una silla–. Siéntese, por favor.
Kayla sintió que los nervios le encogían el estómago. Ya que había llegado hasta allí, quería acabar de una vez. Cada minuto transcurrido le parecieron diez, y tuvo que esforzarse para no mirar constantemente el reloj. Hojeó despreocupadamente una revista sin enterarse de nada. ¿Cuánto tendría que esperar? ¿Estaba Eduardo Álvarez dejando que el tiempo pasara para ponerla nerviosa? Si pudiera marcharse... Pero no conseguiría nada al hacerlo. Y no se trataba de ella.
–Kayla.
Alzó la vista y vio que la recepcionista abandonaba su escritorio.
–El señor Álvarez la recibirá ahora.
«No te asustes y proyecta una imagen de seguridad distante», pensó. Lo segundo iba a ser imposible, dado el estado de nervios en que se hallaba.
Lo había visto en la televisión, en el periódico y en las revistas del corazón. Pero hacía años que no lo veía en persona. ¿Estaría igual? La pregunta surgió en un momento de histeria total, y la desechó mientras seguía a la recepcionista por un amplio pasillo que conducía a una imponente puerta. Tenía que estar tranquila y no perder el control. Pero era un manojo de nervios y en aquel momento se detestaba a sí misma, lo detestaba a él y, sobre todo, detestaba la situación que la había llevado hasta allí.
La recepcionista llamó suavemente a la puerta, la abrió, anunció a Kayla y se retiró. Ésta se quedó inmóvil, helada al contemplar la figura de un hombre de traje oscuro que se recortaba contra el ventanal. A aquella distancia, a la luz del atardecer, era difícil definir su expresión. Entonces se volvió hacia ella. Kayla se quedó sin respiración. Era alto, ancho de hombros y emanaba de él un aura de poder que la mayoría de los hombres codiciaba, pero pocos poseían. Los huesos de la cara estaban bien definidos, casi cincelados y expresaban una crueldad elemental que advertía de que se trataba de alguien a tener en cuenta.
–Entra y cierra la puerta –su acento contenía un deje de cinismo. Al hombre no le pasó por alto su pelo rubio despeinado y empapado por la lluvia.
¿Y los saludos? Pero ¿qué se podía esperar? ¿Modales amables?
–Sabes que no desearía estar aquí.
–De acuerdo –le indicó una silla de cuero negro–. Siéntate.
–Prefiero quedarme de pie –no quería situarse en una posición inferior.
La expresión de él no se alteró, pero Kayla tuvo la fugaz impresión de que se había desatado algo en su interior y estaba dispuesto atacar.
–No tengo mucho tiempo –no quería dar la impresión de que estaba a la defensiva, pero tenía ganas de salir corriendo lo más deprisa posible.
Él cruzó la habitación para situarse a su lado y, a esa distancia, ella observó las pequeñas arrugas en sus ojos oscuros, casi negros. Los surcos de las mejillas le parecieron más profundos de lo que recordaba, y la boca... ¡Dios mío! No debía seguir por ese camino. El hombre elevó una ceja a modo de pregunta y ella comenzó a hablar tartamudeando.
–Jacob está en el hospital –mantenía la barbilla alzada por orgullo–. Estoy segura de que no te será difícil saber por qué.
Cada segundo que pasaba parecía alargarse hasta convertir el silencio en algo palpable.
–Tu hermano no va a poderse ir deprisa a ningún sitio. Tú tampoco.
–¿Cómo dices? –sus ojos color zafiro relampaguearon.
Eduardo se dio cuenta de que estaba abatida, pero no atemorizada. No le decepcionaba.
–¿Por qué no dejamos de fingir? –a la hora de jugar, él le sacaba una gran ventaja–. Tienes un montón de deudas que no saldarás en toda tu vida. Los matones os han dado la primera lección por retrasaros en pagar. Y sólo puedes recurrir a mí.
–¿Y eso te causa placer? –se le endureció la mirada.
–Si quieres, puedes salir por esa puerta ahora mismo –le dijo con engañosa tranquilidad.
–¿Y si lo hago?
–No volverás a entrar por ella.
Lo definitivo de aquellas palabras la asustó, porque no le cabía duda de que eran ciertas. Se imaginó a Jacob en un ataúd en vez de en la cama de un hospital y no pudo evitar un escalofrío.
–¿Te parece que volvamos a empezar? –preguntó Eduardo.
Benjamin se la había jugado. A su propia hija. Por aquel entonces, Eduardo había querido abrazarla y llevársela, y denunciar a su padre por difamación. En lugar de ello, había actuado entre bastidores y conseguido aquello de lo que Benjamin lo había acusado falsamente. Se apoyó en su escritorio y observó que ella trataba de recuperar la compostura.
–Jacob me ha dicho que conoces nuestra situación.
Él no se lo iba a poner fácil. ¿Por qué habría de hacerlo? Lo que habían compartido en otra época había desaparecido, había sido destruido por circunstancias difíciles.
–¿Quieres que te ayude? –le preguntó Eduardo con dulzura al tiempo que captaba un brillo de rabia impotente en sus ojos azules, lo cual no le gustó en absoluto.
–Sí –¿se haría de rogar?, ¿sería ella capaz de suplicarle? Por Jacob. Para poder sobrevivir. Porque no tenía otro remedio–. Necesitamos dinero –¡qué difícil le estaba resultando aquello!–. Para pagar algunas deudas.
–Deudas que pronto se acumularán e incrementarán, y se repetirá la misma situación.
Él lo sabía. Tenía que saberlo. Jacob se lo habría dicho, y no era complicado acceder al verdadero estado de sus finanzas. Tenía ganas de llorar, pero las mujeres fuertes no sucumben a las emociones.
–Por favor –la desesperación le quebró la voz.
–Con ciertas condiciones.
No se esperaba menos.
–¿Qué me propones?
–Liquidaré todas las deudas y pagaré la carrera de Medicina a Jacob.
Aquello suponía millones de dólares y el sueño de su hermano hecho realidad. Pero habría que pagarlo de una forma u otra. Quería que se lo explicara con todo lujo de detalles.
–¿A cambio de qué?
–Quiero lo que tenía. A ti. Como esposa.
Se quedó blanca como el papel y, durante unos instantes, le pareció que la habitación daba vueltas. ¿Como esposa? Sentía la imperiosa necesidad de sentarse, pero, si lo hacía, revelaría su vulnerabilidad. Y se negaba a darle semejante satisfacción. Pero no podía hacer nada para detener los acelerados latidos de su corazón al pensar en aquel cuerpo duro y musculoso entrelazado con el suyo, en un acto de posesión íntima, concediéndole un placer definitivo con su boca y sus manos, como había sucedido en los escasos días que duró su matrimonio, cuando él la había introducido en los placeres de la carne y ella había creído estar enamorada y ser amada. Todavía tenía sueños sensuales de los que se despertaba bañada en sudor y en deseo.
Kayla se limitó a mirarlo, consciente hasta sentir miedo de su fuerza de voluntad y su poder.
–¿Quieres vengarte, Eduardo?
–Todo tiene un precio –le dijo al cabo de unos segundos con una mirada tan negra como el pecado–. Ésas son mis condiciones. O lo tomas o lo dejas.
Comprometerse con él, aceptarlo dentro de su cuerpo, jugar a ser su esposa...
–¿Durante cuánto tiempo?
–El que sea necesario.
¿Hasta que se cansara de ella? ¿Vivir pendiendo de un hilo a la espera de que cayera un hacha imaginaria? No podía hacerlo. Pero ¿tenía elección? No.
Tuvo que resistir la tentación de salir de allí, de aquel despacho, de su vida. No era una ayuda que él lo supiera ni que tratara de jugar y la manejara porque podía hacerlo.
–Te odio –susurró vengativa desde el fondo de su corazón.
–¿Por reclamarte como esposa?
–Por utilizarme como un objeto de garantía.
–Ten cuidado, cariño –advirtió con peligrosa suavidad que contradecía el término afectuoso.
Estuvo a punto de mandarlo al diablo. Sólo la vívida imagen de Jacob herido en el hospital, y la implicación de lo que vendría después sin una inyección económica, hicieron que se mordiera la lengua. Había únicamente un modo de salir de aquella situación y un único hombre que podía ayudarla.
–¿Quieres que lo escriba con sangre?
–¿Que aceptas?.
–Sí, ¡maldito seas! –sus ojos relampaguearon.
Eduardo se separó del escritorio con un movimiento grácil y se puso frente a ella.
–Me abruma tu gratitud.
–¿Qué te esperabas? ¿Que me arrodillara a tus pies?
–¡Qué pensamiento tan evocador! –exclamó con un cínico humor que consiguió que ella se ruborizara.
Su sentido de la dignidad hizo que se contuviera. Retrocedió un paso con la cabeza bien alta.
–¿Has acabado? Tengo que ir a ver a Jacob y luego a trabajar –se dirigió a la puerta, pero se detuvo a medio camino–. Supongo que te pondrás en contacto conmigo cuando los aspectos legales estén resueltos.
Él no se había movido, pero Kayla tenía la impresión de que su cuerpo musculoso estaba a punto de saltar.
–Una cosa más –añadió Eduardo con una odiosa tranquilidad–. El trato entra en vigor inmediatamente.
–¿Qué dices?
–Llama al restaurante y di que dejas el empleo –sacó su teléfono móvil y se lo ofreció–. Hazlo o lo haré yo –le dijo con una mirada dura cuando ella se disponía a protestar.
Como Kayla se negó a tomar el móvil, Eduardo hizo dos llamadas que la dejaron sin empleo. Sintió deseos de golpearle al ver que sabía dónde trabajaba y a quién tenía que llamar.
–¡Canalla! –exclamó con voz ronca mientras él se guardaba el teléfono en el bolsillo y avanzaba hacia ella.
A Kayla le pilló desprevenida que le pasara los dedos por el cabello, la agarrara por la nuca y, con la otra mano en su espalda, la atrajera hacia él. Después llevó su boca a la suya, aprovechándose de su sorpresa para meter la lengua y comenzar a despertar sus sentidos, con un beso que expresaba y reclamaba desvergonzadamente sus derechos.
Durante unos instantes, a Kayla se le detuvo el corazón, olvidó quién era y dónde estaba. Lo único que había era aquel hombre, su energía sensual, el deseo recordado y la necesidad instintiva de satisfacerlo: el reconocimiento en su forma más primaria. Pero un rincón de su cerebro y de su corazón le indicaban otra cosa. Así habían sido las cosas antes, no en aquel momento.
Al darse cuenta, se soltó, lo cual le resultó mortificante porque él no intentó detenerla. Mientras trataba de recuperar el control, sus ojos, el rubor de sus mejillas y su agitada respiración expresaban ira y rabia sin palabras.
–Ahora ya tienes algo por lo que maldecirme.
Abrió la boca para contestar, pero no pudo emitir sonido alguno. Deseaba y necesitaba atacarlo física y emocionalmente. Eduardo observó sus expresivos rasgos, definió las emociones que transmitían y se resistió a la tentación de domar un poco aquel carácter, aunque sabía que podía hacerlo. Kayla se limitó a mirarlo. ¿Cómo podía estar tan tranquilo cuando ella se hallaba en una situación caótica?
–¿Nos vamos?
Jacob, el hospital... Se sintió afligida durante unos segundos por haberse olvidado de él y salió al pasillo rápidamente. Eduardo se puso a su altura y, al llegar a la recepción, dio las buenas noches a la recepcionista y llamó al ascensor.
Kayla quería decirle algo que lo hiriera, pues la rabia amenazaba con anular su raciocinio, hasta el punto de que, ya bajando en el ascensor, tuvo que contener el temblor de su cuerpo. Se dijo que debiera sentirse aliviada porque la pesadilla económica pronto terminaría. En lugar de eso, se puso tensa al darse cuenta de su situación real: la vida que había llevado en los últimos años estaba a punto de cambiar de forma radical.
El ascensor se detuvo en la planta del aparcamiento. Ella quería ir al vestíbulo, por lo que presionó el botón adecuado, pero Eduardo extendió la mano y contrarrestó su acción.
–Vienes conmigo.
–Porque tú lo digas. Antes de mañana no me encadenaré a ti.
–Vamos al hospital –dijo con fría suavidad–. Después trasladaremos todo lo que hay en tu apartamento a mi casa.
–¡Maldita sea! Yo...
–Puedes ir andando o dejar que te lleve. Elige.
Estuvo a punto de desafiarlo porque sí. Pero comenzó a andar a su lado, se sentó en el asiento del copiloto de su Aston Martin y se mantuvo en un silencio gélido mientras él conducía por la ciudad.
Capítulo 2
Jacob estaba en una habitación grande, con la pierna elevada sobre una almohadilla, y un gotero para suministrarle un calmante. Estaba pálido, abatido y casi se asustó cuando vio a Kayla. Después, su expresión se suavizó y sonrió al observar al hombre que había a su lado. Eduardo Álvarez, el caballero de brillante armadura. Aunque Kayla creía que resultaría más adecuado considerarlo un ángel maligno.
–Hola –lo saludó con afecto y preocupación. Se inclinó para rozar con los labios la mejilla de su hermano y lo escuchó proferir un «gracias a Dios» apenas audible.
En poco tiempo, Eduardo organizó el traslado de Jacob a una habitación privada, se puso en contacto con un equipo de cirujanos ortopédicos y fijaron la fecha de la operación. Kayla se dio cuenta de que era omnipotente, respaldado por su fortuna sin límites. Sabía que tendría que estarle agradecida, y creía que lo estaba por Jacob, lo cual no significaba que le gustara el trato ni el hombre que lo había estipulado. Llegó un camillero para trasladar a su hermano, y se despidió de él de mala gana.
–Estaré aquí por la mañana, antes de que te lleven al quirófano –prometió Kayla.
Eran más de las siete cuando Eduardo sacó el coche del aparcamiento del hospital. Comenzaba el crepúsculo y el pálido cielo se teñía de vetas rosadas que iban volviéndose naranjas. Pronto sería de noche. Kayla sólo quería volver a su piso, darse una ducha y acostarse. Pero no era eso lo que iba a suceder, y la cama en la que dormiría no sería la suya, sino la de él. Se exasperaba sólo de pensarlo, por lo que hizo un esfuerzo para centrarse en lo que se veía por el parabrisas y no prestar atención a lo que le depararía la noche. Se encendieron las farolas y los anuncios de neón; el tráfico se incrementó al converger las arterias principales en el puente Harbour.
Poco después, Eduardo detuvo el coche y apagó el motor. Ni el local frente al que se hallaban ni la calle le resultaban familiares a Kayla.
–¿Por qué has parado aquí?
–Para cenar –se quitó el cinturón de seguridad y bajó del vehículo–. Tenemos que comer.
–No tengo hambre.
Eduardo se dirigió a su puerta y la abrió.
–Baja, Kayla –como ésta no se movió, se inclinó para desabrocharle el cinturón.
Esa sencilla acción le cortó la respiración, ya que el brazo de él le había rozado el pecho. Eduardo estaba muy próximo a ella. Se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar durante los escasos segundos que duró la operación. Discutir con él no iba a servirle de nada. Y tampoco quería fastidiar por fastidiar. Ya había transcurrido mucho tiempo desde la comida, si es que la fruta y el yogur que había tomado podían considerarse tal cosa.
Bajó del coche y cruzó la calle al lado de él. Entraron en un pequeño restaurante, donde el maître saludó a Eduardo por su nombre y los condujo a una mesa apartada. Kayla no quiso vino, eligió sopa de primer plato, un entrante de segundo y fruta.
–¿Prefieres que no hablemos o que mantengamos una conversación insulsa?
–Podrías empezar contándome lo que has hecho estos últimos años –Eduardo le dedicó una sonrisa burlona.
–¿Para qué si ya lo sabes todo? –tomó un sorbo de agua helada–. ¿Has contratado a alguien para seguirme los pasos?
–Que yo sepa –se recostó en la silla y la miró fijamente–, no es delito que un hombre se interese por su ex mujer.
El camarero sirvió la sopa y el pan y se retiró mientras Kayla escrutaba el rostro de Eduardo con algo parecido al desprecio.
–Una esposa que buscaste pensando en la gran oportunidad que te proporcionaría.
–¿Te importaría explicarme qué quieres decir? –su expresión se endureció; sus ojos oscuros daban casi miedo.
–El consorcio Enright-Smythe.
–¿No me digas?
Su voz era como un trozo de hielo que se deslizara por la espalda de Kayla.
–Benjamin me mostró pruebas escritas.
–Eso es imposible porque entonces no las había.
–Mientes. Vi las cartas.
–¿Las leíste?
La escena reapareció con claridad en su mente, ya que estaba unida al momento en que su amor por él había muerto: unos documentos, el nombre de Eduardo y los gritos de su padre que lo acusaba. Sólo había tenido tiempo de mirar muy por encima lo que había escrito antes de que Benjamin los tirara al suelo del despacho y los pisara.
–No puedes negarme que conseguiste quedarte con la compañía de Benjamin –se sentía como un tren sin frenos, incapaz de parar–. ¿Sentiste placer al ver cómo lo llevabas a la quiebra?
–El declive económico de tu padre –afirmó sin pestañear– me dio la oportunidad de aumentar mis inversiones. Soy un hombre de negocios. Si no hubiera sido yo, habría sido otro.
–Por supuesto –reconoció en tono burlón, y cayó en un silencio tenso cuando llegó el camarero para llevarse los platos de la sopa, que ella no recordaba haber probado.
–Hubo una posibilidad de compra después de la disolución de nuestro matrimonio.
–No me lo creo –la tensión aumentaba de manera palpable.
–Tampoco te crees que tu padre se inventara una serie de mentiras y falseara pruebas.
–No lo hizo –la ira agrandó sus ojos y elevó ligeramente la voz–. Era su hija.
Les sirvieron el segundo plato.
–El bien más preciado de Benjamin –Eduardo esperó unos segundos–. Habría hecho cualquier cosa para alejarlo de mi alcance.
–Te equivocas –miró la comida artísticamente dispuesta en el plato y sintió náuseas.
–También yo puedo mostrarte documentos –tomó el tenedor, pinchó un trozo de comida y lo mantuvo suspendido en el aire durante unos instantes–. Compararlos con las pruebas de Benjamin resultaría... –hizo una pausa apenas perceptible– interesante, ¿no te parece?
Pero Kayla no tenía esos documentos. Cuando se los había pedido a su padre, éste insistió en que estaban en manos de sus abogados. Al pedírselos, no los hallaron. Era excesivo pensar que Benjamin se las hubiera arreglado para destruir su matrimonio. ¿Lo había desequilibrado el dolor por la pérdida de Blanche?
–Come –le ordenó Eduardo en voz queda.
–No tengo hambre –se ahogaría si comía algo, por lo que apartó el plato.
Había sido un día terrible. Y todavía no había acabado. Kayla quería marcharse, huir de aquel enemigo, de lo que le proponía... de todo.
–Ni se te ocurra –le dijo en tono amenazante.
Sin pensarlo, ella agarró su vaso y le lanzó el contenido a la cara. A cámara lenta vio que Eduardo tomaba la servilleta y que el camarero corría, sobresaltado, a ayudarlo. Se puso de pie, agarró el bolso y huyó. Al llegar a la calle, alzó la mano para parar un taxi. Gritó cuando unas manos fuertes la asieron por los hombros e hicieron que se diera la vuelta. A la escasa luz de la calle, los rasgos de Eduardo parecían duros y manifestaban una ira controlada.
–Me haces daño.
–Pues créeme que estoy teniendo mucho cuidado para no hacértelo.
Durante unos segundos se produjo entre ellos una tensión casi eléctrica, en la que el menor movimiento produciría una explosión.
–No puedo hacerlo –era un grito agónico que le salió del alma.
La tomó por la barbilla y le alzó el rostro para que no tuviera más remedio que mirarlo.
–Necesito tiempo.
–El tiempo no cambiará nada.
–Por favor.
–No –recorrió el contorno de su boca con el pulgar.
Kayla lo mordió con fuerza. Oyó un juramento sordo, probó su sangre y comenzó a gritar cuando él la levantó y se la echó al hombro.
–Bájame.
–Enseguida.
Le golpeó la espalda con los puños, sin resultado. Él avanzó a grandes pasos hasta el coche, abrió la puerta del copiloto y la dejó caer en el asiento. Se aproximó peligrosamente a ella para ponerle el cinturón de seguridad.
–Como te muevas, no respondo de las consecuencias.
Lo odiaba. Lo detestaba por ponerla en aquella ingrata situación.
Pero ¿y si decía la verdad?¿Había mentido su padre y maniobrado para conseguir sus fines?
Incrédula, negó con la cabeza. Era más de lo que podía aceptar. Observó a Eduardo mientras subía al coche y se sentaba al volante. Era difícil adivinar su expresión debido a la escasa luz que había en el vehículo, por lo que Kayla se puso a mirar la calle.
–Quiero ver los documentos que explican la adquisición de la empresa de mi padre.
Tenía que saber.
–Le diré a mi abogado que te proporcione una copia.
El Aston Martin se puso en marcha. Ella se mantuvo en un silencio tenso mientras el coche recorría las calles de la ciudad. Eduardo le ofrecía una vida sin deudas y el cumplimiento del sueño de su hermano. Jacob era lo único que tenía, y se merecía esa oportunidad. Ella también. Por amor de Dios, ¿se la merecía? La alternativa... No había ni que pensarlo. No servía de nada.
Sólo existía el presente. Y se enfrentaría a él. Tenía que hacerlo.
El coche se detuvo en la calle en la que ella vivía. Un vehículo con tracción a las cuatro ruedas estaba aparcado en las proximidades. Eduardo habló con el conductor y le indicó el portal de su casa. La escasa luz no ocultaba el lúgubre entorno ni las desgastadas escaleras mientras subían, ni los desconchones en la pared ni el olor a deterioro. Una doble cerradura protegía un penoso espacio con un mínimo de mobiliario gastado y la ausencia de cualquier toque personal. Era un lugar para dormir, no para vivir.
–Recoge lo que necesites.
No tardó mucho en meter sus escasas pertenencias y las de Jacob en dos bolsas de viaje.
–El casero...
–Spence ya se ha encargado de hablar con él –le indicó la mesita plegable–. Deja la llave ahí.
Kayla lo miró con recelo mientras él agarraba ambas bolsas.
–Hice algunas llamadas desde el hospital.
A personas a las que pagaba para que se pusieran firmes a la mínima orden. La riqueza tenía sus ventajas.
Sólo tardaron unos minutos en bajar y cruzar el destartalado portal. En cuanto salieron a la calle, una figura oscura se adelantó y tomó las dos bolsas de manos de Eduardo para depositarlas en la parte de atrás de su vehículo.
–Es Spence –aclaró Eduardo–. Vámonos –dijo, acabadas las presentaciones.
¿Era demasiado tarde para que cambiara de opinión? ¿Podía hacerlo? Sí y no.
No se dio cuenta de que Spence se había sentado al volante hasta que oyó encenderse el motor y vio que el coche se separaba de la acera. Allá iban todos sus bienes terrenales. Lanzó una mirada vengativa a Eduardo que perdió casi todo su efecto a la escasa luz de la noche.
–¿Leer el pensamiento es una de tus habilidades?
–¿Quieres pelea? –la voz masculina era engañosamente suave, pues se percibía su dureza bajo la superficie.
–No especialmente.
Eduardo se dirigió a su coche, desconectó la alarma, abrió la puerta del copiloto y se quedó esperando a que ella montara, lo que Kayla hizo con mucha gracia y, aparentemente, de buena gana. Una lección en el juego del fingimiento, la primera de las muchas que tendría que exhibir en los meses siguientes.
«Llama a las cosas por su nombre», se recriminó en silencio mientras el coche se deslizaba por las calles llenas de tráfico. Eduardo había especificado que la quería como esposa. Un cuerpo cálido y servicial en su cama. Una anfitriona. ¿Y si se quedaba embarazada? Ahogó un gemido. Protección... no tenía. Nunca la había utilizado ni necesitado.
–¿No dices nada?
–Estoy planeando tu ruina –miró fijamente el perfil masculino.
Su risa le puso los nervios de punta.
–¿No me crees?
–Creo que lo intentarás.
–De eso puedes estar seguro –miró el entorno cuando el Aston Martin llegó a las afueras, donde las viejas viviendas del centro de la ciudad eran sustituidas por elegantes edificios de pisos y casas bien cuidadas, protegidas por muros y verjas ornamentadas.
Según los medios de comunicación, Eduardo residía en una lujosa mansión de Point Piper que daba al puerto interior y que había comprado cuando se casó, pero en la que ella no había vivido. Se afirmaba que había contratado un equipo de constructores, vaciado el interior y vuelto a diseñar la estructura interna antes de gastarse una verdadera fortuna en muebles y accesorios.
«Una fortaleza con seguridad de alta tecnología y accesible sólo a quienes estén autorizados a entrar», pensó Kayla,
La iluminación, bien situada, permitía ver praderas y jardines hermosamente dispuestos y un sendero que conducía a una elegante mansión. A Kayla le resulto imposible no sentirse tensa cuando Eduardo detuvo el coche cerca del amplio porche. Se abrió una de las dos grandes puertas dobles y, en el umbral, apareció una mujer de mediana edad.
–Maria –indicó Eduardo mientras se desabrochaba el cinturón–. Mi ama de llaves. Josef, su marido, se ocupa del mantenimiento de los jardines.
Spence, Josef y Maria constituían el personal. ¿Vivirían allí?
–Hay dos pisos encima de los garajes. Maria y Josef ocupan uno; Spence, el otro.
Kayla bajó del coche y, una vez hechas las presentaciones, entró en el magnífico vestíbulo de mármol. Era enorme, con una escalera que conducía al piso superior, lámparas exquisitas, muebles oscuros y varias puertas de madera tallada que conducían a sus correspondientes habitaciones. Kayla pensó que habría vistas panorámicas del puerto durante el día y luces de ensueño por la noche.
–Hay café, o té si lo prefiere –dijo el ama de llaves–. Las bolsas las han subido a la suite del señor.
A Kayla se le hizo un nudo en el estómago. No quería pensar en el dormitorio, ni mucho menos ir allí.
–Un té me sentaría bien. ¿Podría arreglarme un poco? –táctica dilatoria.
–Desde luego –Eduardo le indicó la escalera.
Había dos alas. En una se hallaban varias habitaciones de invitados y un salón; en la otra, tres dormitorios y la suite del señor que, situada en la posición principal, daba al puerto. Era una habitación grande, con dos cómodas sillas, un escritorio antiguo y una televisión. Tenía dos cuartos de baño y dos vestidores. Kayla evitó mirar la cama, la enorme cama.
–Tienes una casa preciosa.
–¿Es un cumplido?
–¿Acaso dudas que te pueda hacer uno?
Eduardo se quitó la chaqueta y la colgó en un galán de noche. Luego se quitó la corbata y se aflojó el botón superior de la camisa antes de dirigirse a la puerta.
–Cuando hayas acabado, ve a la segunda puerta a la izquierda del piso de abajo.
Sentirse libre de su presencia le produjo un gran alivio. Pero no iba a durar. Sería maravilloso poder ducharse despacio y lavarse la cabeza con los productos de alta cosmética que había en una repisa del cuarto de baño; usar el secador y envolverse en un lujoso albornoz, y acostarse y... dormir.
La tentación era muy fuerte. Con movimientos rápidos se desnudó y entró en la ducha de mármol para disfrutar de un agua caliente que no se acababa nunca. El gel de baño, de delicado aroma, era divino, al igual que el champú. Llevaba años sin poder comprarlos. ¿Habría recibido instrucciones Maria para que los pusiera allí? ¿O constituían un obsequio para cualquier mujer que Eduardo se llevara a la cama? Un hombre de su categoría se vería asediado por las mujeres, atraídas por su fortuna, su posición social y su antigua reputación de chico malo.
Kayla inclinó la cabeza y dejó que el agua le cayera por la cara. Era estupendo no tener que depender de un pequeño sistema de calentamiento que permitía ducharse durante tres minutos, ya que, después, el agua comenzaba a salir fría. Pasó un buen rato antes de que cerrara el grifo, se secara y se pusiera el albornoz. Luego, se ocupó del pelo.
La cama tenía un aspecto muy atractivo. Retiró la colcha y tocó la almohada de plumas con una especie de reverencia. Debería deshacer la bolsa. Pero su contenido era tan básico, que sólo tardaría unos minutos en guardarlo. En cuanto a vestirse, la idea no le resultaba atrayente. Tampoco la de bajar, pues sentía sobre sus hombros el peso de aquel día y sus consecuencias. Así que se introdujo entre las sábanas con cuidado. No iba a ir a ninguna parte. Que Eduardo viniera a buscarla cuando estuviera listo.
Kayla se durmió y no se percató, una hora después, de la presencia de Eduardo, que se quedó mirando su rostro en reposo. Tampoco se dio cuenta de que salió de la habitación y volvió a medianoche, ni del ruido de la ducha, ni de que se metía en la cama. Sólo se sorprendió, de madrugada, cuando su mano tocó unas fuertes y cálidas costillas, sin ser consciente de dónde se hallaba. Se percató únicamente de que estaba oscuro, de que no estaba sola en la cama y de que alguien le estaba impidiendo escapar de allí.
Oyó su nombre, luego hubo un movimiento y una suave luz bañó la habitación. ¡Canalla! Se mordió la lengua antes de decirlo. Eduardo observó su pelo desordenado, las mejillas encendidas, su cuerpo palpitante, el miedo desnudo en sus ojos... y fue testigo del momento en que se produjo el reconocimiento.
–¿No te acordabas de dónde estabas?
–No.
Él estaba cerca, demasiado cerca. La calidez de su piel, el aroma a jabón masculino, el fuego sensual que le era propio... Una conciencia física más intensa que nunca. Fascinante, hipnótica... La necesidad de poner cierta distancia entre ellos era imperativa, y Kayla se desplazó un poco, al tiempo que se daba cuenta de la aparente calma de aquellos ojos negros.
Podía agarrarla fácilmente, atraerla hacia sí y pegar su boca a la de ella. Calmarla, seducirla y conseguir que se consumiera en el fuego del deseo, como había hecho muchas veces durante su mágica estancia en Hawai. Buena alumna y bien dispuesta, disfrutaba de sus hábiles manos, su boca y la sensación de tenerlo dentro de ella.
¿Cuántas noches se había quedado despierta maldiciéndose por dejarle?, ¿por no tener el valor de enfrentarse a su padre? Se hallaba de nuevo en la cama de Eduardo, pero por motivos inadecuados. Y por eso lo odiaba.
–Duérmete
¡Como si fuera tan fácil!
–¿Necesitas ayuda?
Sus intenciones eran inconfundibles, por lo que ella no trató de ocultar la amargura de su voz.
–¿Puedo elegir?
–De momento, sí.
–Podía haber sido peor.
–El cinismo no te sienta bien.
–Es una lástima –hizo una pausa mientras sus miradas se cruzaban–. A esta hora no se me dan bien los matices.
Eduardo se rió entre dientes, lo cual fue casi la perdición de Kayla.
–Me parece recordar que hablabas mucho a estas horas de la madrugada.
Después de haber tenido una fantástica relación sexual. Cuando ella estaba acurrucada junto a él, con la mejilla apoyada en su pecho. Una época de sueños, amor y esperanza.
–Me sorprende que lo recuerdes –le dijo con voz cortante–. Con todas las mujeres que habrás tenido después.
–¿Crees que han sido muchas?
Pensar en el número era como si le atravesaran el corazón con un puñal.
–Habrán hecho cola para disfrutar de semejante privilegio.
–¿Es un cumplido o una grosería?
–Es un hecho objetivo.
–¿Que deriva de la experiencia?
–¿Es una pregunta capciosa? –por nada del mundo iba a revelarle que no había habido nadie en su cama ni antes ni después de él. Le subió por la garganta una risa silenciosa que casi la ahoga. La nueva virgen, la mujer de un solo hombre. Sería para morirse de risa si no fuera tan trágico.
–Que prefieres no contestar.
–Lo has captado perfectamente.
–¿Has terminado? –su boca dibujó una leve sonrisa.
–De momento, sí.
–Vamos a aprovechar las horas que quedan antes de que amanezca.
Durante unos segundos, la mirada femenina expresó incertidumbre, seguida de precaución.
–Para dormir –añadió él en tono divertido, antes de tumbarse boca arriba y hacer precisamente eso. Con gran alivio por parte de ella. O eso es lo que se dijo mientras erradicaba el deseo que se deslizaba lentamente por su cuerpo y lo invadía.
Capítulo 3
Kayla se despertó. Los rayos del sol se filtraban por las cortinas, y supo que estaba sola en la inmensa cama. Miró rápidamente el reloj y se levantó corriendo. El hospital... Había prometido a Jacob que estaría allí antes de que lo llevaran al quirófano. Decidió que no desayunaría, ya tomaría algo después.
Ropa: unos pantalones vaqueros, una camiseta y una chaqueta. El pelo recogido en un moño, sujeto con un pasador, un mínimo de maquillaje y carmín... Al salir del cuarto de baño, se encontró con Eduardo que se hacía el nudo de la corbata. Bien vestido con un traje impecable, parecía, de pies a cabeza, el típico ejecutivo, aparte de poseer un atractivo enorme para la paz espiritual del cualquier mujer. Sobre todo la suya.
–Tenías que haberme despertado –era casi una acusación.
–¿No me das los buenos días? –su acento neoyorquino sonaba burlón.
–Gracias a ti, voy a llegar tarde –le lanzó una mirada enojada.
–Maria te ha preparado el desayuno.
–No...
–He llamado al hospital. A Jacob no lo llevarán al quirófano hasta las nueve.
–...tengo tiempo de desayunar –concluyó.
–Sí tienes –la miró con detenimiento y observó su fina estructura ósea. ¿Cuántas comidas se habría saltado?–. Spence te llevará.
Kayla abrió la boca para protestar, pero no dijo nada.
–Es parte de su trabajo –sacó un teléfono móvil del bolsillo de la chaqueta y se lo entregó–. Es tuyo. Los números fundamentales ya están introducidos.
Kayla lo metió en el bolso y miró con recelo el puñado de papeles que sacaba Eduardo.
–En la solicitud de licencia matrimonial se necesita tu firma.
Eduardo le dio una pluma y le indicó dónde firmar. Luego le entregó un documento.
–Es una copia del contrato prematrimonial para que te la leas. Tienes una cita con mi abogado a mediodía para que firmes el original.
Se le hizo un doloroso nudo en el estómago. Ya se había encargado de realizar todas las formalidades. Pero no tenía ganas de agradecérselo.
–Supongo que habrás fijado la fecha de la boda –tenía que conservar la calma.
–Mañana. La ceremonia tendrá lugar aquí en casa.
–Mañana –tenía un nudo en la garganta.
Sacó de su maletín varias notas y se las dio.
–Esta mañana abriré una cuenta corriente a tu nombre y solicitaré una tarjeta de crédito. Spence te pasará los papeles necesarios.
–¿No temes que me fugue? –la pregunta le salió con más ligereza de la que pretendía.
–Te advierto que no llegarías muy lejos.
–He hecho un trato –dijo mientras sentía un profundo escalofrío–. Hay demasiado en juego para que no lo mantenga.
–Hasta esta tarde –tomó el maletín con una mano y el ordenador personal con la otra.
–A última hora –especificó Kayla, y como él alzara una ceja añadió una explicación–. Jacob, el hospital...
–Spence te llevará.
–Puedo ir en transporte público.
–De ninguna manera –había una dureza subyacente en su voz.
–¿Por qué no? –quería cierto grado de independencia.
–¿Quieres pelea? –le lanzó una mirada abrasadora.
–Sí –le sostuvo la mirada.
–Hablaremos en la cena.
–De acuerdo –sin añadir nada más, bajó las escaleras a su lado, pero no lo volvió a mirar cuando llegaron al vestíbulo y se separaron en direcciones distintas. Buscó el comedor y saludó a Maria con una sonrisa.
Zumo de naranja, café, cereales, fruta, huevos... el desayuno era un festín. La tentación era tan fuerte, que probó un poco de cada cosa. Llevaba años engullendo a toda prisa el desayuno, ya que tenía que tomar el tren. Sentarse y saborear los alimentos sin tener que salir corriendo era algo fuera de lo común. Cuando estaba terminando de tomarse el café, apareció Spence. Agarró el bolso y lo siguió hasta el coche. Era la hora punta, por lo que tuvieron que ir muy despacio. Aunque tenía miles de preguntas, sólo le hizo una.
–¿Conoció usted a Eduardo en Nueva York?
–Sí. Estuvimos juntos varios años Cuando le manifesté mi intención de trasladarme a Australia, me pidió que me encargara de su seguridad.
¿Habrían trabajado juntos en las calles, al margen de la legalidad? ¿Habrían progresado y ascendido por pura suerte y jugándose el pellejo, antes de cambiar los negocios poco claros por otros legales? ¿Habrían corrido riesgos que nadie en su sano juicio aceptaría, arriesgado la vida por el deseo de triunfar? Que Eduardo Álvarez hubiera alcanzado la cima del éxito no era un hecho desdeñable.
–Le pidió que se encargara de que su vida transcurriera sin contratiempos –era una afirmación, no una pregunta.
–Supongo que se podría decir así –se rió sordamente.
La seguridad abarcaba toda una gama de posibilidades, dos de las cuales eran ser guardaespaldas y chófer.
Casi eran las ocho y media cuando Spence detuvo el coche frente a la entrada principal del hospital,
–La espero aquí dentro de tres cuartos de hora. Eduardo me ha dicho que vayamos de compras hasta que tenga usted que acudir a la cita con su abogado.
¿De compras? ¿Con él?
–¿Me toma el pelo?
–¿Tiene algún problema en que la acompañe? –preguntó sin alterarse.
–No si está autorizado a usar la tarjeta de crédito de Eduardo –Kayla miró el reloj y le dedicó una sonrisa deslumbrante–. A las nueve y cuarto.
Tardó escasos minutos en llegar al piso superior y hallar la habitación de Jacob. Era individual y con vistas.
–Hola –Kayla lo besó en la frente.
–Ya estás aquí.
Tenía la voz soñolienta y la ligera ronquera propia de quien está sedado. A Kayla le dio muchísima pena. Era todo lo que tenía. La única persona que la había apoyado sin condiciones desde la muerte de su madre. Juntos habían compartido la aflicción, sobrellevado la desesperación y tratado de recuperar un mínimo de dignidad después de la desgracia de Benjamin. Y después, cuando conocieron la sórdida realidad de la pobreza, Jacob había renunciado a todo, al igual que ella, para trabajar sin descanso y poder sobrevivir.
Observó los moratones que tenía en la mandíbula y en la mejilla, que eran mucho más evidentes que la noche anterior. ¿Cuántos más tendría en su joven cuerpo? La pierna... la rodilla destrozada. Se ponía enferma de pensar en la operación que tenía que sufrir y le preocupaba que no fuera un éxito completo. Si se quedara cojo, si no pudiera correr ni hacer deporte... El bienestar de su hermano le hizo recordar con claridad lo que significaba realmente la propuesta de Eduardo. Y por qué la había aceptado.
–¿Cómo estás?
–Casi inconsciente –sonrió débilmente.
–Todo saldrá bien –eran palabras sinceras, para darle confianza.
–Gracias –le apretó la mano.
Las lágrimas le empañaron los ojos y parpadeó para hacerlas desaparecer. Apareció una enfermera, comprobó las constantes vitales de Jacob e indicó a un camillero que lo llevara al quirófano.
–Hay una sala de espera para las visitas al final del pasillo. Y la cafetería está en el piso de arriba. Entre la operación y el periodo de recuperación no volverá aquí antes de cinco horas.
Jacob consiguió sonreír débilmente mientras el camillero empujaba la camilla fuera de la habitación, y Kayla anduvo a su lado hasta que llegaron al ascensor. Le dejó su número de móvil a la encargada de planta y le pidió que llamara si Jacob se recuperaba de la anestesia antes de lo previsto.
Spence la estaba esperando al salir. Pronto se percató de la clase de tiendas que había elegido: boutiques selectas y muy caras, en Double Bay, una zona de la ciudad que, en otra época, había sido su preferida para ir de compras, una zona para gastar dinero en abundancia en diseños originales de ropa, zapatos, bolsos, joyas...
–El vestido para la boda es lo primero –le informó Spence cuando detuvo el vehículo.
¿Se suponía que debía mostrarse alegre por adelantado?, ¿entusiasmada? ¿Cuánto sabía Spence de su relación con su jefe?
–Infórmeme de los detalles.
–Será una ceremonia sencilla. El abogado de Eduardo y yo seremos los testigos.
Sin invitados. Bueno, eso simplificaba las cosas. «Un vestido con estilo, pero sin pasarse», pensó. Que no fuera de novia. No sería difícil.
¿Un vestido elegante, blanco o color crema, zapatos de tacón alto y una rosa roja y de tallo largo en la mano? Quizá debiera inclinarse por uno negro formal, aunque dudaba que a Eduardo le hiciera gracia la ironía. Encontró la prenda perfecta en la primera tienda en la que entraron. Era un vestido de color crema de estilo años veinte, sin mangas, con una transparencia de delicadas cuentas de cristal superpuesta a la falda, que le llegaba por debajo de la rodilla. Era elegante, le realzaba las curvas y le quedaba bien. No tenía nada que ver con el vestido de novia que había metido en la maleta para llevárselo a Hawai cuando se casó por primera vez. Entonces lo había hecho por amor y había ocupado la cama de Eduardo con de buena gana. En aquellos momentos, sólo de pensarlo se ponía nerviosísima.
¿Podría tener relaciones íntimas fácilmente? ¿Cerrar los ojos y fingir? ¿Gozar de lo que un día compartieron? El intenso recuerdo de lo que había sido le hacía hervir la sangre y provocaba profundas sensaciones en su interior. «No pienses, limítate a hacerlo», le dijo una voz interior. Inspiró profundamente y se volvió a mirar en el espejo con ojo crítico. Sí: el vestido cumplía de sobra todos los requisitos de una ceremonia civil íntima.
El precio de la etiqueta la dejó momentáneamente sin habla, al igual que el de los zapatos a juego. ¡Cómo habían cambiado los tiempos! Cinco años antes no habría pensado en el precio. En aquel momento se limitaba a quedarse al lado de Spence mientras éste entregaba la tarjeta de crédito de Eduardo y la dependienta empaquetaba las compras.
Al pasar por delante de una tienda de lencería, le lanzó una mirada rápida y siguió andando, pero se detuvo cuando Spence le dijo que entraran. El interior era muy lujoso. Había encaje y seda por doquier. Podría haber comprado sin parar. Pero se limitó a adquirir un conjunto de braga y sujetador, sin prestar atención a Spence, que la animaba a añadir más bolsas a un montón creciente.
Tuvieron tiempo de tomar un café reparador antes de dirigirse al banco. Luego fueron al abogado a firmar el acuerdo prematrimonial. Allí le entregaron un sobre de papel Manila.
–Eduardo me ha dado instrucciones para que le dé estas copias–le dijo el abogado.
Al principio, Kayla no entendió. Después se dio cuenta de que eran los documentos de Eduardo sobre la compra de la compañía de Benjamin.
A las dos pasadas, Spence detuvo el vehículo frente a la entrada del hospital.
–Voy a llevar las compras a casa y le pediré a Maria que las suba a su habitación.
–Gracias. Y gracias por acompañarme. Me ha sido de gran ayuda.
–De nada –respondió con una cálida sonrisa.
La habitación de Jacob estaba vacía cuando llegó y buscó a la encargada, que le explicó que la operación había durado más de lo previsto y que Jacob podía tardar una hora más en volver. La cafetería parecía una buena opción, y mató el tiempo tomándose un refresco y hojeando revistas, a pesar de que no dejaba de reflexionar sobre las actividades del día ni de preguntarse qué le depararía la noche.
«Contrólate», se dijo. No era la primera vez que se iban a acostar. La noche anterior había estado tendida a su lado, y se despertó sabiendo que, al más mínimo movimiento de Eduardo, ella se derretiría, lo cual carecía de lógica. Mente y cuerpo deberían estar sincronizados. Sin embargo, los suyos parecían dos entidades distintas que actuaban cada una por su lado.
Se dio cuenta de que había tenido un olvido garrafal al hacer las compras, por lo que se dirigió al centro médico del hospital, pidió una receta de píldoras anticonceptivas y luego fue a la farmacia.
Acababan de llevar a Jacob a la habitación cuando Kayla entró. Se mantuvo apartada para que el camillero y la enfermera hicieran su trabajo.
–Su hermano ha recibido una fuerte dosis de sedantes y de analgésicos –le informó la enfermera–. Tardará un rato en despertarse del todo.
La enfermera se quedó corta, porque en las horas posteriores, Jacob sólo se movió una vez, reconoció dónde se hallaba, sonrió a su hermana y se volvió a dormir. Una enfermera pasaba a verlo cada hora.
–Sería mejor que se fuera a casa y volviera mañana –la aconsejaron amablemente.
–Es una idea excelente –afirmó una voz masculina desde la puerta.
Era Eduardo. Kayla observó la poderosa imagen que proyectaba al entrar.
–He hablado con el cirujano. La reconstrucción de la rodilla ha sido un éxito. Ha dejado anotada la dosis de sedantes y de analgésicos que debe tomar.
–El horario de visitas no ha terminado –se resistía a marcharse.
–No creo que Jacob haga otra cosa que removerse durante la noche.
Dos contra uno. Ganaba el sentido común.
–Por favor, dígale que he estado aquí –pidió a la enfermera.
Kayla salió de la habitación con Eduardo y se mantuvo en silencio mientras bajaban en el ascensor y caminaban hasta el Aston Martin.
–No había necesidad de que me vinieras a buscar.
–Esto ya lo hemos hablado antes.
–¿Lo has hecho por cortesía y consideración? ¿O por cobrar una deuda en forma de ser humano?
–Sube al coche –su voz era peligrosamente suave–. Y guárdate tus comentarios mordaces.
–¿Es una amenaza?
–Tómatelo como quieras.
Tenía que estar loca para tratar de vencerlo. Era algo que no sucedería a no ser que él lo consintiera, de lo cual no existía la más remota posibilidad. Se mantuvo en silencio mientras atravesaban las calles y se puso un poco tensa cuando llegaron a Double Bay, donde la clase alta iba a cenar a restaurantes selectos, famosos por su cocina creativa. Era el lugar ideal para los que querían ser vistos.
–No tengo mucho apetito –se daba perfecta cuenta de que la ropa que llevaba puesta, unos vaqueros y una chaqueta, no era la adecuada.
–Tenemos que comer –replicó Eduardo mientras aparcaba y apagaba el motor–. Y estás perfectamente tal como vas –la recorrió con la mirada.
Mientras el maître los saludaba de forma servil y los conducía a una mesa, Kayla pensó que tenía un punto a su favor: estaba con Eduardo Álvarez. Con eso, ya estaba todo dicho.
No quiso tomar vino. Pidió un primer plato y fruta, en tanto que Eduardo se inclinó por arroz con marisco.
–Dijiste que teníamos que hablar de algunos temas –dijo Kayla–. ¿Lo hacemos?
–Vamos a comer primero –le dirigió una mirada pensativa.
–Te agradezco que Spence me haya ayudado hoy –Kayla sabía ser educada, había tenido años de práctica; y ser agradecida cuando había que serlo–. Hemos ido de compras.
–Así se lo indiqué. ¿Tienes algo que objetar?
–¿Qué mujer lo haría? –respondió esquivando la pregunta.
El camarero llevó la comida. Kayla pinchaba con el tenedor cantidades muy pequeñas de la comida dispuesta decorativamente en el plato. Era muy consciente de dónde se hallaba y de con quién estaba cenando. A Eduardo Álvarez se le reconocía de inmediato, y era indudable que se estaría especulando sobre quién era ella, especulaciones que aumentarían cuando se hiciera público el puesto que ocupaba en su vida. Los detalles sórdidos saldrían a la luz, y los chismosos los comentarían, todo lo cual tendría ella que sobrellevar bajo los focos de la publicidad. De acuerdo, sería necesario sonreír mucho y fingir.
–Estás muy callada.
–¿Quieres una conversación brillante, Eduardo? –apartó el plato y bebió un poco de agua.
–No –era un cambio agradable estar sentado frente a una mujer y no tener que flirtear, como preludio sutil, y a veces no tan sutil, para meterse en su cama.
–Entonces deberíamos tratar los temas de los que tenemos que hablar.
–¿Tienes una lista? –la observó divertido
–¿Tú no?