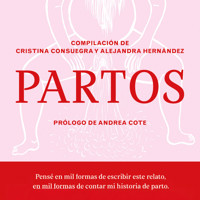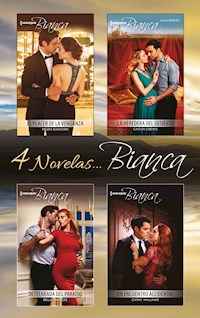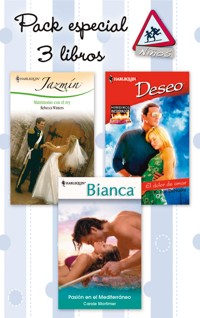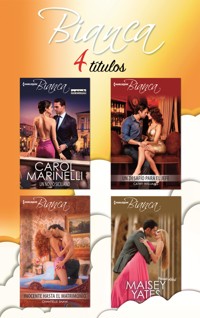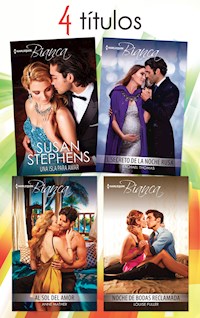5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Las mejores historias de Navidad se viven con Harlequin. Consigue el Pack Navidad 2013 con 3 apasionantes y navideñas historias de tus autoras favoritas: Amor esquivo de Raeanne Thayne y El vecino nuevo de Maureen Child. Déjate atrapar por el espíritu navideño de Harlequin. El mejor de los regalos Todo lo que quiero por Navidad: 1. Una botella de buen champán. 2. Un pavo delicioso.3. Una acogedora cabaña rodeada de nieve. Esa lista también daba a entender qué no quería para Navidad la columnista Jillian Diamond, es decir, un hombre. Pero claro, tenía que aparecer uno por su cabaña y tenía que ser precisamente uno encantador. Amor esquivo La Navidad era una época dura para Jenna Wheeler, viuda con cuatro hijos. Aunque había tenido que vender parte del rancho de la familia para conseguir llegar a fin de mes, estaba decidida a transformar las vacaciones en pura magia, pero para ello tenía que encontrar un trabajo. Quizás el hombre a quien le había vendido el rancho pudiera ofrecérselo: el guapo Carson McRaven, un hombre que detestaba a los niños. El vecino nuevo El multimillonario Tanner King quería terminar con el negocio de árboles de Navidad de su vecino, que le molestaba mucho. King tenía el dinero y el poder suficientes como para conseguir que le cerraran el negocio, así que a Ivy Holloway, la propietaria de la plantación, no le quedaba otra opción que ablandarle. Tanner no podía vivir tranquilo por culpa del negocio de su vecino y, además, no conseguía deshacerse de la guapa asistenta que le había mandado su abogado. No era capaz de dejar de pensar en ella ni evitar besarla. El problema era que la dueña de la plantación y su asistenta… eran la misma persona.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 696
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Índice
Cubierta
Índice
El mejor de los regalos
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Epílogo
Amor esquivo
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Epílogo
El vecino nuevo
Créditos
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Epílogo
Harlequin Ibérica Ebooks
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Christine Rimmer. Todos los derechos reservados.
EL MEJOR DE LOS REGALOS, Nº 481 - 22.12.03
Título original: Scrooge and the Single Girl
Publicada originalmente por Silhouette Books.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Sensaciones son marcas registradas por Harlequin Books S.A
.® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 84-671-1143-7
Editor responsable: M. T. Villar
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo 1
Jillian Diamond salió de Sacramento un domingo claro y frío de últimos de diciembre, poco después de las dos de la tarde. Acababa de dejar la ciudad cuando el cielo empezó a oscurecerse.
En las colinas estaba empezando a nevar. Los copos se movían en remolinos suaves por el cielo gris y se derretían en cuanto tocaban el parabrisas del coche.
Jilly le echó una mirada rápida al asiento del copiloto.
–Aquí está, Missy. La nieve.
Missy Demeanor, una pequeña gata blanca con manchas negras, una oreja rota y un buenísimo carácter, observaba a su dueña a través de las rejas de la jaula donde viajaba prisionera. A Missy no le gustaban los viajes.
Jilly miró de nuevo la carretera y continuó hablando, como si a Missy la hubiera asustado la noticia.
–La nieve es muy buena, ya sabes. Es parte del plan.
El plan era el siguiente: una mujer soltera, feliz y creativa, en un entorno idílico, en Navidad, escribía... un artículo. Las posibilidades eran ilimitadas.
Y no se trataba de la historia de una chica solitaria y errante, desesperada en un mundo poblado de parejas felices, ni de un cuento sobre relaciones sexuales superficiales con hombres que lo tenían todo, excepto corazón. Aquello era lo que el jefe de Jilly, el director del Sacramento Press-Telegram, le había pedido, en primer lugar.
–Escucha, Frank –le había contestado Jilly–. No importa que la mitad del tiempo yo misma crea que mi vida es así. No va a salir en el periódico para que lo lean dos mil quinientos extraños y toda la gente que conozco.
Así que le había ofrecido otro: la chica soltera en Navidad. O sea, ella misma y su gata, junto a un árbol de Navidad, felices y contentas en algún lugar tranquilo y apartado.
Frank había tenido el mal gusto de reprimir un bostezo y le había respondido:
–Bien pensado, da lo mismo.
Y por aquella razón, ella y Missy estaban en su todoterreno, de camino a una cabaña en la sierra, cerca de la orilla del lago Tahoe, en Nevada.
Y el tiempo estaba cooperando. Porque, por supuesto, para las Navidades de la chica soltera y feliz tenía que haber nieve. Era imprescindible que los copos cayeran en remolinos, formando parte del paisaje navideño a través de una gran ventana.
El único contratiempo era que Jilly había empezado a preparar aquel viajecito demasiado tarde, y se había tenido que conformar con un entorno un poco menos ideal de lo que había pensado. Seguramente, no habría ningún ventanal en aquella cabaña. Pero a Jilly no le importaba. Estaría en las montañas, rodeada de pinos y de nieve blanca. Lo demás valdría. Puso un compacto de canciones navideñas en la radio del coche, subió el volumen y se puso a cantar en voz alta.
Por el camino empezó a nevar con más intensidad. Los copos cada vez eran más gruesos, y se estaban empezando a acumular sobre la luna delantera. Jilly puso en marcha el limpiaparabrisas y metió otro CD en el reproductor.
Al poco tiempo se encontró en mitad de una tormenta de nieve. Sin embargo, no pensaba que hubiera llegado el momento de poner cadenas. El tráfico todavía se movía con fluidez y ella tenía un todoterreno, así que no era necesario. Se estaba haciendo de noche. Encendió las luces.
Después de un rato de haber salido de la autopista empezó a asustarse. No mucho. Se las estaba arreglando bien, por el momento.
La propietaria de la cabaña a la que se dirigía se llamaba Caitlin Bravo, y era una mujer de más de cincuenta años autoritaria y asombrosa. Caitlin le había dado todos los detalles del camino para que encontrase la cabaña con facilidad, así que debería haber sido pan comido. Debería haber sido pan comido, a la luz del día, sin la ventisca.
Jilly quitó el compacto e intentó sintonizar alguna emisora en la radio, pero le faltó poco para salirse de la carretera al intentar mover el dial y conducir al mismo tiempo. Además, ya era tarde para escuchar el pronóstico del tiempo. Tenía que haberlo hecho antes de salir de Sacramento. Era uno de sus mayores problemas: algunas veces, olvidaba los detalles más importantes debido al entusiasmo con el que se entregaba a los proyectos que más la atraían.
Apagó la radio y se concentró en la estrecha carretera llena de curvas por la que circulaba, siguiéndola con la vista según se iba materializando iluminada por las luces cortas. Estaba en lo más profundo del bosque, entre pinos altísimos que crecían a ambos lados de la carretera.
Se pasó una salida y no se dio cuenta hasta unos cuantos kilómetros más adelante, así que dio marcha atrás con muchísimo cuidado. La encontró, y después se pasó la siguiente, y así sucesivamente hasta tres o cuatro veces.
–Missy, cariño, lo estoy haciendo lo mejor que puedo –le dijo a su gata, que no parecía muy contenta a través de la rejilla de su caja de viaje. El animal maulló.
–Vamos a llegar, te lo prometo. Y entonces le daré a mi chica preferida una buena ración de croquetas para gatos.
Missy no dijo nada. Mejor. Jilly tenía que mantener toda su atención en la carretera.
Finalmente consiguió encontrar la vieja carretera que la conduciría a su destino. Estaba llena de nieve. A Jilly le rugió el estómago y se acordó de las bolsas de comida que tenía detrás. Llevaba ingredientes para hacer varias comidas, todos ellos dignos de un gourmet.
Aquel camino era muy largo, o por lo menos, lo parecía en la oscuridad y con visibilidad nula. Jilly estaba conduciendo con todo el cuidado para no chocarse contra un pino o con algún ciervo asustado que pudiera cruzarse en su camino.
La verdad era que estaba empezando a asustarse. Podía acabar enterrada en nieve en medio de ninguna parte, sin poder recurrir a nadie excepto a Missy.
–Oh, Dios mío –murmuró entre dientes–. Esto no tiene buena pinta...
Pero entonces se acordó de que tenía el teléfono móvil y de que la gente sabía dónde estaba la vieja cabaña a la que se dirigía. No pasaría nada. Podría llamar pidiendo ayuda.
Sin embargo, volviendo al tema de la casa, ¿dónde estaba? ¿Qué pasaría si realmente se había perdido? ¿Qué pasaría si...?
En aquel momento la vio.
–¡Oh, gracias! –exclamó–. ¡Gracias, gracias, gracias, Dios!
Unos diez metros más adelante se abría un claro. Y en el medio de aquel claro se veía la cabaña, con un tejado acabado en pico y un porche largo y profundo. Salía humo de la chimenea y dentro brillaba una luz dorada, que se divisaba a través de los remolinos de nieve...
Un momento.
¿Una luz dorada?
Se suponía que la casa iba a estar vacía.
Jilly llegó al claro. Frenó y aparcó al lado de otro coche que ya estaba allí. Apagó el motor y se quedó inmóvil un instante, mirando hacia la casa. ¿Quién estaría dentro? ¿Qué demonios estaba ocurriendo?
Entonces miró a través de la ventanilla. Estaba empañada, así que la limpió con la palma de la mano y acercó la cara.
–Oh, Dios mío.
Era el coche de Will Bravo. Estaba bien segura de ello.
Jilly se estremeció. Will era el hijo mediano de Caitlin. El único hijo de Caitlin que todavía estaba soltero; sus otros dos hermanos se habían casado con las dos mejores amigas de Jilly, Jane Elliott y Celia Tuttle.
El coche de Will Bravo...
Todo empezó a cobrar significado.
–Caitlin, ¿cómo has podido? –farfulló Jilly. Se sintió engañada. Usada. Totalmente manipulada.
Tomó el bolso y rebuscó el móvil. Tenía el número de Caitlin, por si acaso pudiera necesitarlo. Pero cuando se lo acercó a la oreja, el teléfono no hizo ningún sonido.
Se lo alejó de la cara y lo miró fijamente. Era horrible. No tenía cobertura.
Missy maulló.
Jilly metió de nuevo el móvil en el bolso, y tomó del asiento de atrás su sombrero y el abrigo. Se los puso, se colgó el bolso, tomó el asa de la caja de Missy, abrió la puerta del coche y salió a la tormenta de nieve.
Capítulo 2
Will Bravo estaba a punto de tomarse su solitaria cena: alubias y salchichas, con un ejemplar de Crimen y castigo por toda compañía, cuando alguien llamó a la puerta.
¿Qué demonios...?
Aquella cabaña, que había pertenecido a su abuela, estaba apartada de cualquier carretera. Para llegar allí había que conocer el camino, e incluso si el tiempo era bueno, nadie iba. Por aquella razón, él estaba allí. Quería que lo dejaran en paz.
Quienquiera que fuese volvió a llamar.
Will se levantó y abrió la puerta, y Jillian Diamond irrumpió envuelta en un remolino de nieve. Llevaba un gorro rojo de lana, un gran abrigo, un mono vaquero, unas botas de cordones y un jersey de cuello vuelto a rayas verdes y rojas. En la mano izquierda tenía una jaula de animales, de la que procedían unos maullidos sospechosos.
Will no podía creerlo.
–¿Qué demonios estás haciendo aquí?
«¿No va a ser divertido explicárselo?», pensó Jilly. Se volvió a cerrar la puerta, posó a Missy en el suelo y dejó que el bolso se le deslizase desde el hombro hasta caer al lado de la jaula de la gata.
–Te he preguntado qué estás haciendo aquí –inquirió Will por segunda vez.
Ella no sabía cómo responder, así que replicó provocadoramente:
–Podría hacerte la misma pregunta.
Él la miró durante un instante, con la cabeza inclinada. Y entonces cruzó los brazos sobre el pecho y dijo:
–Vengo aquí todos los años, desde el veintidós o veintitrés de diciembre hasta el dos de enero.
Jilly se quitó el gorro y lo sacudió para quitarle la nieve.
–Bueno, pues lo siento. No lo sabía.
Él soltó un gruñido.
–Podías haberle preguntado a cualquiera. A mi madre, a mis hermanos, a tus dos mejores amigas...
–¿De verdad?
–Sí, de verdad.
–Mira, puede que esto te cause una fuerte impresión, pero no se me ocurrió preguntar si tú ibas a estar aquí –aunque era cierto que podría habérsele ocurrido. Sobre todo, conociendo a Caitlin Bravo. En aquel momento, todo le pareció dolorosamente claro.
Él la estaba mirando como si sospechara toda clase de cosas horribles, como si no hubiera creído una palabra de lo que ella había dicho. Jilly ni siquiera quería devolverle la mirada.
Así que no lo hizo. Miró hacia otro lado y se encontró a sí misma con los ojos clavados en la única silla que había al lado de la mesa de madera, en el delicioso plato de comida y en el grueso libro de al lado.
–Contéstame –le rugió él–. ¿Qué estás haciendo aquí?
Missy maulló quejumbrosamente desde la caja.
–Mira –dijo Jilly con un suspiro–. Siento haberte molestado. Te juro que no tenía ni idea de que estabas aquí.
Él dejó escapar una risa de desprecio. Jilly lo veía reflejado en sus dos enormes ojos, que parecían lagos azules. Él creía que estaba detrás de él. Creía que lo había seguido hasta ninguna parte para intentar echarle el lazo.
–Piensa lo que quieras. La cuestión es que, por mucho que deteste la idea de molestarte, ahí fuera hace muy malo. Estoy atrapada aquí esta noche, y los dos lo sabemos.
Él volvió a reírse despreciativamente y siguió observándola. Finalmente, se rindió y admitió de mala gana:
–Tienes razón. No vas a poder ir a ningún sitio esta noche.
«Oh, muchas gracias por aceptar lo evidente», pensó Jilly.
–Tengo que sacar algunas cosas del coche –dijo, y Missy volvió a maullar–. Como por ejemplo, la comida y la arena de la gata.
–Muy bien. Eso es razonable. Vamos –dijo él. Había varios abrigos colgados en un perchero, a la entrada. Tomó uno con una gran capucha y se lo puso.
Nada le habría causado más placer a Jilly que decirle que no necesitaba su ayuda. Pero aparte de su orgullo, también estaban en juego sus maletas, la comida de la gata y las lechugas exóticas, las verduras y el pavo criado sin hormonas que había traído para cocinar en su fiesta de Navidad de chica soltera y feliz. Por no mencionar el vino y el champán caros de los brindis del día de Año Nuevo. De ninguna manera podía dejarlos fuera, congelándose. Si tuviera que llevarlo dentro ella sola, tendría que hacer al menos dos o tres viajes, y hacía mucho frío.
–Gracias –le dijo mientras se calaba el gorro hasta las orejas.
Fuera, incluso bajo el refugio del porche, el viento helado cortaba como un cuchillo afilado. Y una vez que salieron del porche al claro, fue incluso peor. Lucharon contra el viento, y la nieve les golpeó el rostro.
Por fin llegaron hasta los coches, y ella rodeó el suyo y abrió la puerta de atrás. Le pasó una bolsa que contenía diez kilos de arena de la gata y una caja de plástico. Él lo agarró todo con una mano, así que ella también le dio la más pequeña de sus dos maletas, en la que llevaba una muda limpia, un pijama y todo lo que necesitaría para pasar una noche fuera de casa. Después sacudió una mano para indicarle que eso era todo y que podía irse, y se volvió de nuevo hacia el coche para tomar las bolsas de comida.
Will no se había movido.
–¿Qué demonios estás haciendo? –le gritó para hacerse oír por encima del viento.
–¡Vete dentro de la casa! –respondió ella, gritando también.
Pero, por supuesto, él no lo hizo. Típico de un hombre, ser congénitamente incapaz de seguir una instrucción.
–¡Te he preguntado que qué estás haciendo!
Entonces ella se lo dijo.
–¡Es comida y no quiero que se eche a perder!
Él no dijo nada más. Simplemente se quedó allí de pie, mirándola con los ojos entrecerrados, con los labios curvados hacia abajo, las cejas llenas de nieve y su preciosa nariz afilada poniéndose roja como la de Papá Noel.
Jilly sacó todas las bolsas y cerró la puerta del coche.
–¡Dame algo más! –le gritó Will.
–¡No! –respondió ella–. ¡Yo puedo llevar el resto, vamos!
Él le lanzó otra de aquellas miradas suyas, oscuras y malvadas. ¿Y por qué? ¿Acaso estaba enfadado porque no le dejaba llevar las bolsas más pesadas? ¿Es que no iban a acabarse nunca las razones por las cuales aquel hombre se enfadaba con ella?
Se volvió y empezó a andar hacia la casa. Él la siguió unos cuantos pasos más atrás.
Cuando llegaron a la cabaña, Jillian no tardó más de unos instantes en preparar la caja de arena de Missy en una esquina del baño y en ponerle un cuenco de comida y otro de agua en la cocina. Después volvió al baño, se lavó las manos y, cuando volvió a la cocina de nuevo, Will había puesto todas las bolsas en la encimera, al lado del frigorífico.
–¿Y qué está haciendo aquí este pavo?
–Bailar la rumba –respondió ella alegremente.
Él abrió la nevera y empezó a meter las lechugas y las verduras.
–Ya sabes a qué me refiero. Podías haberlo dejado en el coche.
–Ni hablar. Si hubiera querido un pavo congelado, lo habría comprado. Este es un pavo criado en libertad, con alimentos naturales, sin hormonas, y se va a quedar en la nevera.
Él farfulló algo entre dientes. Ella no lo entendió, y pensó que probablemente era mejor que no lo intentara. Will terminó de meterlo todo, incluido el pavo, en el frigorífico, y cerró la puerta.
–Bueno. Tu gata está atendida, y la comida está guardada. Yo voy a comer. Solo tengo alubias y salchichas, si te apetece...
Oh, cómo le hubiera gustado rechazar el ofrecimiento. Pero a Jilly le encantaban las alubias y las salchichas. Sobre todo, con chili, queso y Cheez Doodles, sus ganchitos de queso preferidos.
Y, hablando de Cheez Doodles, tenía varias bolsas en el coche. Debería haber llevado alguna a la cabaña cuando habían sacado las cosas del asiento de atrás.
–¿Quieres comer o no? –le preguntó su desagradable anfitrión.
–Sí, claro –respondió ella.
Entonces, él tomó un plato del armario y un tenedor del cajón de los cubiertos.
–¿Leche?
–Sí, por favor –ella misma sacó un vaso y se la sirvió. Después se sentaron y empezaron a comer.
Oh, era como estar en el Cielo. Jillian no se había dado cuenta de lo hambrienta que estaba. Tuvo que hacer un esfuerzo para reprimir sonidos guturales de placer. En aquel momento, mientras disfrutaba de aquella comida caliente, casi se sentía agradecida por haber encontrado a Will Bravo allí, y no haber llegado a una cabaña vacía y oscura, haber tenido que encender ella misma el fuego y haberse visto sola con el teléfono fuera de cobertura.
Pero entonces alzó la mirada, lo sorprendió mirándola fijamente y todas sus buenas intenciones desaparecieron.
–Y ahora cuéntame por qué has venido.
Ella se metió en la boca otra cucharada de alubias, las masticó y se las tragó. Después bebió un poco de leche. Que esperara, pensó. No iba a morirse. Fuera, el viento aullaba.
Él continuó mirándola ceñudo. ¿Cómo podía haber pensado alguna vez que iba a conseguir algo con Will Bravo.
Porque tenía que admitir que, hasta hacía dos semanas, había albergado esperanzas de que entre ella y Will podía haber algo.
Aparentemente, tenían muchas cosas en común. Los dos eran de la misma ciudad, New Venice, en Comstock Valley, Nevada, a unos cuarenta kilómetros de aquella cabaña vieja y rodeada de montañas. Los dos se habían mudado, por el momento, a Sacramento. Y además, había otra conexión mucho más obvia: los dos hermanos de Will se habían casado con las dos mejores amigas de Jilly.
Y también tenía que admitir que... Bueno, había otros detalles que hacían que una mujer enloqueciera por un hombre desde que el mundo era mundo. Por ejemplo, su físico despampanante y su sofisticación. Era difícil de creer, pero Will Bravo podía ser una persona encantadora cuando quería. Y además de su encanto, tenía aquel lado peligroso de los guapísimos hermanos Bravo. Oh, y no podía olvidarse de su impresionante carrera profesional: era uno de los abogados más importantes de Sacramento. Así que, por un momento, se había atrevido a pensar que Will Bravo podría ser el hombre de sus sueños.
Pero ya había abandonado aquella idea. Tenía los ojos bien abiertos en aquel momento, y veía lo que realmente era él: alguien amargado, triste y enfadado. Perdido y solo, y decidido a seguir como estaba.
Así que mejor sería dejarlo en paz. Al día siguiente, cuando la tormenta hubiera acabado, volvería a poner todas las cosas en el Toyota, metería a Missy en su jaula y volvería a casa.
–Jillian –dijo él, en voz baja, con un tono de advertencia.
Así que ella dejó el vaso en la mesa y se limpió los labios con la servilleta.
–Muy bien. Yo necesitaba una cabaña aislada para trabajar en un artículo sobre las vacaciones que estoy escribiendo.
Él la estaba observando, un mohín desdeñoso en la boca. Ella sabía lo que estaba pensando. Estaba pensando que era superficial y muy frívola, así que no quiso desilusionarlo.
–Por supuesto, al principio, me imaginé un lugar con televisión por satélite, calefacción central y una bonita vista sobre el lago Tahoe. Uno que tuviera una cocina bien equipada, para un chef –dijo, y sacudió el tenedor con ligereza–. Pero, por desgracia, he tenido mucho trabajo últimamente, y cuando me puse a buscar un sitio, no quedaba mucho donde elegir. En realidad, no encontraba ninguno.
–Así que llamaste a mi madre.
–No. Llamé a Celia.
Él pestañeó, y después soltó de mala gana:
–Eso tiene sentido.
Y era cierto. Celia Tuttle, convertida en Celia Bravo, se había pasado la vida trabajando de secretaria y ayudante personal, al principio de un presentador de televisión y después para el hermano de Will, Aaron, con el que se había casado. Parte del trabajo de Celia era encontrar todo lo que una persona pudiera necesitar en muy poco tiempo.
–Celia me recordó que existía esta casa –le dijo Jilly.
–Y te sugirió que llamaras a Caitlin –él lo estaba entendiendo todo, Jilly lo veía en la expresión de su cara. Estaba empezando a aceptar el hecho de que a ella le habían hecho una jugarreta, exactamente igual que a él.
Caitlin Bravo era una celestina incansable en lo que se refería a sus hijos, y ya se había ocupado de Aaron y de Cade, así que solo le quedaba encontrarle mujer a Will.
Jilly asintió.
–Tu madre fue muy lista. Me dijo que este lugar era muy rudimentario y primitivo, y que me recordaría todas las historias antiguas de los tiempos de tu abuela –la casa había pertenecido a la madre de Caitlin, Mavis McCormack, conocida por todos como Mad Mavis. La gente murmuraba que el fantasma de Mavis todavía habitaba la cabaña–. Pero por alguna razón, a tu madre se le olvidó mencionar que tú también estarías aquí. ¿No es sorprendente?
–No. Ni lo más mínimo –Will estudió a la mujer que tenía enfrente. Se había quitado el enorme abrigo y el gorro, se había subido las mangas del jersey de rayas y se había puesto a comer con entusiasmo la comida que él le había ofrecido. Tenía el pelo castaño y salvaje, con algunos mechones dorados, y los ojos, de un azul grisáceo, le brillaban bajo unas cejas casi negras, tan gruesas que casi rozaban lo ridículo. Y de alguna manera, no lo hacían. Le quedaban bien.
¿Era atractiva? Tenía que admitir que sí. Era una mujer guapa. Si a uno le gustaban ligeramente maniáticas y optimistas hasta la obsesión. Tenía su propia empresa, algo como Image by Jillian. Asesoraba a ejecutivos y a otros profesionales sobre su guardarropa, sobre la forma de vestir para el éxito. Y también escribía una columna de consejos titulada «Ask Jillian», que hasta hacía poco tiempo había sido semanal, pero había pasado a ser diario de lunes a viernes en el Sacramento Press-Telegram.
Sí, él lo sabía todo acerca de Jillian Diamond. Su propia madre se había asegurado de que lo supiera.
–Yo vengo aquí todos los años –le dijo él con tristeza–. Y Caitlin lo sabe –estaba pensando que no le importaría asesinarla tan pronto como le pusiera las manos encima. Después de todo, le había dejado bien claro que Jillian Diamond no era su tipo en absoluto.
La mujer que no era su tipo dijo:
–Bueno, tu madre no me dijo que estabas aquí; si no, te prometo que no habría venido.
Al principio, él había pensado lo contrario. La última vez que la había visto, en una fiesta de Cade y Jane, hacía un par de semanas, habría jurado que ella estaba interesada. No había sido nada obvio, pero había tenido el presentimiento de que si él la miraba dos veces, ella lo miraría también.
Pero ya no tenía aquel presentimiento. En aquel momento, parecía que estaba tan incómoda como él de haberse quedado allí atrapada. Y así era como debían ser las cosas.
Will oyó un ruido extraño, un ronroneo suave, y divisó algo peludo en un lado de su campo de visión. La gata. Había salido del baño y estaba sentada al lado de su silla, mirándolo con los párpados medio cerrados, perezosamente, con una expresión casi de éxtasis y la cola enroscada hasta las patas delanteras. Él se dio cuenta de que el ruido provenía del animal. Estaba ronroneando tan alto que se oía por encima del viento.
Jillian le dijo:
–Muy bien, Will. Explícame ahora qué estás haciendo tú aquí solo, en vacaciones de Navidad. Él desvió la mirada de la gata y se lo explicó directamente.
–Odio las Navidades. No quiero tener nada que ver con ellas. Acepto el hecho de que no hay forma humana de evitar estas malditas fiestas, pero hago todo lo que puedo. No decoro nada, ni envío felicitaciones. Y no tengo ninguna cita ni ningún compromiso con nadie a partir del veintidós de diciembre. Vengo aquí, a la cabaña de mi abuela, y me quedo hasta el dos de enero, sin televisión ni conexión a Internet. Solo traigo un pequeño transistor para escuchar el pronóstico del tiempo, y el teléfono móvil por si hay alguna emergencia. Además, me pongo al día con los libros que quiero leer –señaló a Dovstoievsky bajo su brazo–. Y hago todo lo posible por convencerme a mí mismo de que las Navidades no existen.
Ella lo miró fijamente, con una de aquellas gruesas cejas arqueada. Él esperaba que le hiciera la pregunta más lógica: ¿por qué? Y entonces podría decirle que se metiera en sus asuntos.
Pero ella no preguntó. Simplemente, dijo con suavidad:
–Cada uno tiene sus razones.
Lavaron los platos juntos, sin hablar. Ella fregó y él secó.
Mientras él enganchaba el trapo en un clavo que había encima del fregadero, dijo:
–Hay una habitación ahí, al lado del salón. Yo duermo ahí. Tú puedes quedarte con el piso de arriba, entero –y señaló hacia una puerta que había al lado de la del baño.
Jilly tomó su maleta y su bolso y lo siguió por una estrecha escalera que conducía al ático, oscuro y desangelado. Él presionó el interruptor de la luz y encendió una bombilla que daba una luz desagradable. Con aquella iluminación, Jilly echó un vistazo general y vio todo lo que había que ver: desde la pequeña ventana hasta la cortina gris con dibujitos de piñas, al otro extremo de la estancia.
Alguien se había tomado el trabajo de cubrir de pladur las paredes y pintarlas de rosa chicle, pero no habían quitado los clavos que sobresalían, ni habían tapado las grietas. El suelo era igual que el del piso de abajo: estaba cubierto de linóleo marrón con pintas negras, y estaba abombado. Había tres camitas con los cabeceros pegados a la pared.
«Oh, Dios mío», pensó Jilly.
–Hay una cama doble en la otra habitación –le dijo Will, señalando hacia la cortina–. Probablemente estés más cómoda allí.
Ella entró, dejó sus cosas y encendió la lamparita de la mesilla de noche. Aquella zona de la buhardilla era idéntica a la que acababa de abandonar: con pladur rosa chicle y una pequeña ventana en la pared de enfrente de la cortina.
Will le preguntó:
–¿Todo en orden? –parecía que no le importaba mucho lo que ella pudiera contestar.
–Muy bien.
Entonces él se fue, y ella oyó sus pasos rítmicos mientras cruzaba la primera habitación y bajaba las escaleras.
La cama, que ya estaba hecha, estaba cubierta con una colcha de chenilla. El colchón descansaba sobre un somier de metal, y cuando Jilly se sentó, los muelles empezaron a chirriar y el colchón se hundió bajo su peso. Encantador. Miró a la ventana y se vio reflejada, como un fantasma, en el cristal. Allí arriba, bajo el tejado, el ruido del viento era incluso más fuerte que abajo.
Miró la hora. Eran solo las siete y media. La noche iba a ser muy larga.
Pero tenía su teléfono móvil. Y tenía algunas preguntas que hacerle a Celia. Por ejemplo, ¿sabía que Will iba a estar en la vieja cabaña de Mavis? ¿Estaba al tanto del plan de emparejamiento de la artera y dominante Caitlin?
Jilly no lo creía. Para empezar, ella no les había mencionado nunca a sus amigas que se había planteado salir con Will Bravo. Y también había puesto especial cuidado en no preguntar nada sobre él. Había evitado escrupulosamente hacer ningún comentario cada vez que su nombre era mencionado en una conversación.
Sabía que había una tragedia en su pasado. Hacía unos años había perdido a la mujer a la que amaba. Se llamaba Nora, pero Jilly solo había oído su nombre de pasada.
–Pobre Will –le había dicho Jane, hacía un mes, más o menos–. Estaba tan enamorado... ¿Lo sabías? Se llamaba Nora. Cade me ha dicho que todavía no lo ha superado, incluso después de cinco años...
Y una semana después, Celia había comentado que Will y Nora habían planeado casarse, y que ella había muerto antes de la boda.
Pero Jilly no conocía los detalles. No se había permitido a sí misma preguntar nada. Aquellos raros impulsos de atracción que había sentido por Will nunca habían sido nada sólido. Y finalmente, él había aplastado sus sentimientos, y había conseguido que se pusiera muy contenta de no haber dicho nada.
Jilly sacó el móvil del bolso y lo encendió. Pero solo obtuvo el mismo crujido estático que cuando había intentado llamar a Caitlin.
–Maravilloso –tiró el teléfono sobre la cama y dejó escapar un gruñido de aburrimiento y frustración.
Se acordó de los Cheez Doodles que tenía en el coche. Una bolsa o dos podrían ayudarla a pasar la noche. Y ya que se proponía ir por ellos, podría tomar también su discman y su estuche de CDs. Como Caitlin le había dicho que en la cabaña no había televisión, se los había llevado. Y no solo eso, sino que recordó que además había metido en su bolsa de viaje una novela de suspense. La noche no iba a ser un fiasco total, después de todo.
La parte negativa era que para conseguir los Cheez Doodles y la música tenía que hacer otra excursión heladora al coche. Pero no había que preocuparse. Había buenas noticias con respecto a eso. En aquella ocasión, podría hacer un viaje solitario. No necesitaría involucrar al misógino del piso de abajo.
El abrigo y el gorro la estaban esperando donde los había dejado, en el perchero de la entrada. Se estaba poniendo el abrigo cuando Will le dijo:
–¿Qué pasa?
Ella se caló el sombrero y lo miró.
Estaba sentado en una butaca, leyendo su gruesa novela rusa. Había sacado una vieja radio de algún sitio y tenía sintonizada una emisora nacional, a un volumen tan bajo que casi no se oía. Missy estaba acurrucada sobre la alfombra, a sus pies, como si siempre hubiera vivido allí. Parecía que a su gata le caía bien aquel hombre. Demasiado bien. Jilly sabía que los gatos eran contradictorios por naturaleza, pero la idea de que su dulce Missy se enamorara perdidamente de Will Bravo no le agradaba en absoluto. Para Jilly, su gata estaba llevando el concepto de la contradicción demasiado lejos, incluso rozando la deslealtad, teniendo en cuenta lo que Jilly pensaba de él.
–Voy a salir a mi coche. Se me han olvidado unas cuantas cosas.
Él frunció el ceño.
–Hace muy malo ahí fuera. ¿Estás segura de que no puedes pasar sin lo que vayas a ir a buscar?
–No. Son cosas absolutamente necesarias –sonrió ampliamente y asintió con vehemencia.
Él la estaba mirando con expresión de duda.
–¿Quieres que te ayude? –no parecía terriblemente ansioso por levantarse de su cómoda butaca y salir a la oscuridad heladora, pero al menos, se había ofrecido.
Y ella le respondió, más agradablemente que antes:
–No, gracias, me las puedo arreglar sola.
Él se encogió de hombros y volvió a sumergirse en su novela gorda y aburrida.
Jilly abrió la puerta y salió. Justo en aquel momento, una terrible ráfaga de viento barrió el porche, así que tuvo que luchar por cerrar la puerta. Después se envolvió bien en el abrigo y se dirigió hacia el coche.
La capa de nieve era más espesa que la vez anterior. Y la tormenta también parecía peor; la nieve no caía, sino que se arremolinaba en el aire y se le pegaba a las mejillas. Las ramas de los pinos se movían salvajemente, haciendo ruidos extraños y fantasmales mientras el viento las sacudía. Jilly llegó al coche mientras oía los terribles crujidos de la madera.
Abrió la puerta trasera del Toyota y se deslizó dentro. Tomó el discman y una bolsa de Cheez Doodles, y estuvo a punto de tomar también el ordenador portátil. Pero solo sería un peso más que acarrear por el camino hacia la cabaña, así que desechó la idea.
Volvió a posar los pies en la nieve y cerró la puerta.
Tenía las manos llenas de cosas cuando empezó a andar. Llegó hasta un arce gigantesco y entonces oyó una terrible ráfaga de viento, y después, un sonido explosivo. Miró hacia arriba justo a tiempo para ver una enorme rama que se le caía encima.
Capítulo 3
La gata de Jillian se levantó y se estiró. Había empezado a ronronear otra vez, muy alto. Se sentó y se lamió la pata derecha durante un minuto o dos. Y después se quedó allí sentada, mirándolo. Adorándolo.
Will encontraba la situación absolutamente exasperante.
–Piérdete –le gruñó.
Pero la gata no se movió. Y el ronroneo se hizo más intenso. Puso el límite mentalmente: si aquel animal empezaba a frotarse contra él, le daría una patada. Fuerte.
No le gustaban los gatos. Ni los perros. Las mascotas, en general, lo dejaban frío. Y sin embargo, él le caía bien a la mayoría de los animales. No lo comprendía. Solo quería que lo dejaran en paz.
La gata se levantó sobre sus cuatro patas y dio un paso hacia él.
–Ni se te ocurra –le dijo en voz alta.
La gata se quedó inmóvil y lo miró con ojos soñadores mientras continuaba ronroneando. Will la miró a ella durante dos o tres segundos, intentando transmitirle con aquella mirada que no quería la atención de ningún animal, y en particular la de una gata con manchas y la oreja rota. La gata se quedó donde estaba, y él empezó a sentirse seguro con la idea de retomar la lectura donde la había dejado.
Acababa de bajar la mirada cuando oyó una ráfaga de viento especialmente violenta y un crujido como el disparo de una pistola. Reconoció el sonido. Algún árbol cercano acababa de perder una buena rama.
Miró hacia arriba justo para ver a la gata parpadear y levantar la oreja sana. De mala gana, pensó en Jillian. ¿Sería posible que ella...?
No, no era posible que se las hubiese arreglado para estar bajo el árbol equivocado en el peor momento. Era solo que él se sentía tenso por las Navidades. Por propia experiencia sabía que, si podía ocurrir algo malo durante aquellas fiestas, ocurriría.
Sacudió la cabeza y volvió a su libro. Aquellas interrupciones eran muy irritantes. Como si no tuviera suficiente con intentar asimilar todos aquellos nombres rusos en circunstancias óptimas.
Continuó leyendo. Una página. Dos.
¿Cuánto tiempo llevaba ella fuera, de todas formas? ¿Cinco minutos? ¿Más?
Alzó la mirada de nuevo. Y aquella vez, se encontró a sí mismo mirando fijamente la puerta, esperando a que ella entrara como un torbellino, con aquella boca suya hablando a mil kilómetros por hora y los brazos llenos de aquellas cosas sin las que no podía pasar la noche.
Pero no ocurrió. La puerta permaneció cerrada.
«¿Y qué?», se preguntó a sí mismo. Al fin y al cabo, ella era Jillian. ¿Quién sabía lo que estaría haciendo una mujer como aquella? Probablemente, estaba rebuscando entre las bolsas de comida, decidiendo que necesitaba aquello o lo de más allá, y después cambiando de idea.
Intentó volver a su libro una vez más.
Pero no pudo. Había estado fuera demasiado tiempo.
Soltó una imprecación y cerró el libro.
Jilly parpadeó. Por alguna extraña razón estaba tumbada en el suelo, mirando hacia cielo tormentoso entre las ramas de un árbol. El viento soplaba con fuerza, y nevaba. Además, tenía un terrible dolor de cabeza.
Dejó escapar un gemido de dolor, se puso una mano sobre la frente y sintió algo pegajoso y caliente.
–Ay –dijo–. Ayyy.
Realmente, hacía demasiado frío como para estar tumbada en la nieve.
Con mucho esfuerzo, se dio la vuelta y se puso a gatas. Desde aquella posición podía ver la rama que la había golpeado justo enfrente de ella. Recordó el segundo antes del impacto. Se suponía que había sido una suerte que hubiera mirado hacia arriba justo cuando lo había hecho; de aquella manera, la rama no le había caído encima, sino que solo le había golpeado la cabeza. Se palpó de nuevo el golpe, y descubrió que le estaba saliendo un chichón. Con él iba a estar realmente atractiva.
Y además... Tenía el pelo pegajoso contra la mejilla. Aquello significaba que había perdido el gorro. ¿Dónde podría estar?
Se dio cuenta de que se estaba inclinando hacia la derecha, así que volvió a poner la mano en la nieve para apoyarse. Se hundió unos centímetros hasta tocar el suelo de debajo.
Torció la cabeza, lentamente, porque le dolía mucho, a la derecha, y a través de los mechones de pelo vio una bolsa de Cheez Doodles y el tronco de un árbol. Miró a la izquierda y vio su discman y el estuche de CDs, y más allá, una vieja cabaña.
Ah. Entonces lo recordó. Era la cabaña de Mad Mavis. Ella estaba alojándose allí, pero solo durante aquella noche. Will Bravo estaba leyendo Crimen y castigo, escuchando la emisora de radio nacional y esperaba que también estuviera empezando a preguntarse por qué ella no había entrado todavía.
Pero no. Era mejor olvidar a Will. A él no le caía bien. No quería que estuviera allí. Sería un gran error quedarse allí esperando a que él soltara su libro y saliera a rescatarla.
Y además, era una mujer independiente y segura, y podía cuidar de sí misma. Ella se había metido en aquel lío y saldría de él.
¿Sería capaz de ponerse de pie?
Con mucho cuidado, levantó una mano de nuevo y se balanceó hacia ambos lados. Volvió a poner la mano.
Miró con tristeza la bolsa de Cheez Doodles y los CDs. No tenía ninguna esperanza de llevarlos consigo en aquel viaje. Necesitaba las dos manos para andar a gatas.
Así que empezó a moverse muy despacio, con dificultad, casi arrastrándose. Quizá si llegara al porche, podría dar unos golpes en la pared de la cabaña y Will saldría a ayudarla. Podría ser un estúpido, pero no era un monstruo. Incluso a lo mejor podría convencerlo de que rescatara sus Cheez Doodles y su música.
A medio camino pensó que debería intentar ponerse de pie. Cada vez se sentía menos mareada, así que consiguió incorporarse y quedarse de rodillas. Y, milagro de los milagros, no perdió el equilibrio. Le castañeteaban los dientes casi incontrolablemente, pero no pensaba que aquello fuera a hacerla caer. Se apartó el pelo de los ojos. El siguiente paso era levantar una rodilla y apoyar un pie en el suelo...
Pero no llegó a hacerlo, porque justo en aquel momento se dio cuenta de que Will estaba caminando hacia ella por la nieve.
En un segundo estuvo a su lado.
–Maldita sea, Jilly –el viento hacía mucho ruido, pero él habló con suavidad, por una vez. Aun así, ella entendió lo que decía.
«Eh», pensó, «Jilly». Por primera vez, él la había llamado Jilly. ¿Era un progreso, o una alucinación causada por el golpe?
No le importó mucho.
–¿Sabes? Tengo que admitirlo. Me alegro muchísimo de verte.
Él no respondió, y Jilly se preguntó si habría conseguido decirlo en voz alta. Y entonces se olvidó de seguir haciéndose preguntas, porque él se inclinó, la tomó en brazos y la apretó contra su pecho fuerte y cálido. Ella le pasó un brazo por los hombros y escondió la cara en su cuello con un suspiro. Momentáneamente, olvidó todas las razones por las que él no le caía bien.
Le latía la cabeza de dolor, pero se sentía muy agradecida porque él hubiera salido y la hubiera encontrado. Se acurrucó contra él mientras andaba hacia la casa. Cuando llegó, Will se paró a sacudirse la nieve de las botas, y después entró y cerró la puerta de un puntapié.
La dejó sobre el sofá con delicadeza y le arregló los almohadones detrás de la cabeza. Con sumo cuidado, le apartó el pelo húmedo de la cara. Frunció el ceño al ver el chichón que le estaba creciendo en la frente.
–¿Tiene muy mala pinta? –preguntó ella.
–Los he visto peores –respondió él, y le dio unas palmaditas en el hombro, como si fuera un médico. Había estado rezongando desde que ella había llamado a la puerta aquella tarde, así que fue una sorpresa para Jilly comprobar que podía ser muy agradable cuando quería.
Will le quitó las botas y ella se estiró por completo en el sofá.
–Ahora mismo vuelvo –le dijo, y se marchó.
Ella soltó un gruñido y se tocó el bulto de la frente. Estaba sangrando, pero no mucho. Se incorporó para mirarse el cuerpo. Tenía algunas manchas de sangre, pero no era para preocuparse.
Él volvió con unos hielos envueltos en un trapo, se sentó a su lado y se lo puso en la frente con mucho cuidado.
Jilly guiñó los ojos de dolor.
–Déjame...
Él le dio un paño y ella se limpió. Al ponerse el hielo sobre el chichón para calmar el dolor, se sintió reconfortada.
Will se acercó a mirarla y frunció el ceño.
–¿Sabes quién soy?
Aquella pregunta hizo que sonriera.
–Como si pudiera olvidarlo.
Él sonrió también. Bueno, casi. Sus labios estaban ligeramente curvados.
–Dímelo.
–Te llamas Will Bravo. Y gracias por venir a comprobar si estaba bien.
–De nada. ¿Te has hecho daño en algún otro sitio, aparte del golpe de la cabeza?
Ella pensó durante un momento.
–No. Estoy bien.
–¿Has perdido el conocimiento?
–Durante un minuto o dos, creo.
Él se levantó de nuevo y fue a tomar su teléfono móvil, pero cuando se lo puso en el oído, sacudió la cabeza.
–No funciona, ¿eh?
Él apagó el teléfono y lo dejó en la mesa.
–Me temo que tienes razón.
–Lo he intentado hace un rato con el mío. Tampoco funcionaba.
–Es por la tormenta, probablemente. Aunque no es que los teléfonos funcionen aquí, muy a menudo.
–Qué reconfortante.
–Iba a llamar al teléfono de emergencia –dijo él, y torció el gesto con arrepentimiento.
–No pasa nada. Estoy bien. Aunque no me importaría tomarme una o dos aspirinas.
Él frunció el ceño.
–Mejor no.
Ella se incorporó y se sentó.
–¿Por qué no?
Él se la quedó mirando.
–Parece que te sientes mejor.
–Sí. Cada minuto que pasa –se quitó el abrigo y volvió a ponerse el trapo con el hielo en el chichón–. Y sería aún mejor si pudiera tomarme una aspirina. O algún otro analgésico.
–No. Creo que deberías esperar a ver si tienes algún síntoma –él tomó su abrigo y se lo colgó en una de las perchas de al lado de la puerta.
–¿Síntomas de qué?
–De conmoción cerebral.
Ella se quitó el hielo y se palpó el chichón.
–Mi cerebro está perfectamente –dijo.
Él se volvió a mirarla y carraspeó de aquella manera que hacía que ella le adivinara el pensamiento.
–Ni se te ocurra decirlo –murmuró Jilly.
–No sé de qué estás hablando, y vuelve a ponerte el hielo en el chichón.
–Muy bien. Dime cuáles son esos síntomas.
–Cosas como náuseas, desorientación, un ataque epiléptico, vómitos...
Aquello no iba a sucederle.
–Y si muestro esos síntomas, ¿qué? Nada. Porque no hay nada que podamos hacer. No podemos llamar a urgencias. Los teléfonos no funcionan, y no podemos salir de aquí por la tormenta. No vamos a ir a ningún sitio hasta mañana, como mínimo.
–¿Y?
–Que lo que ocurra, ocurrirá. Aunque, tal y como te he dicho, no va a ocurrir nada. Así que, por favor, ¿podría tomarme un analgésico?
Él fue a la cocina, y dos minutos después volvió con un vaso de agua y las pastillas que ella había pedido. Jilly se las tomó.
–Gracias.
Él esperó a que terminara el vaso de agua y le preguntó:
–¿Dónde están las cosas que habías ido a buscar?
Ella confesó:
–Las he dejado donde cayeron, debajo del árbol. No podía llevarlas y gatear al mismo tiempo.
–¿Y qué son, exactamente?
Ella se lo dijo, de mala gana.
–Cosas absolutamente necesarias, ¿eh?
–Sí, es cierto, exageré. Pero no te preocupes, no espero que tú...
Pero él ya estaba dirigiéndose a la puerta. Ella le dejó que se fuera. No era nada peligroso salir, en realidad. Lo único que podía ocurrir era que volviera a caer otra rama y, ¿cuáles eran las posibilidades?
Él estaría bien.
Efectivamente, volvió a la cabaña unos minutos después. Llevaba sus CDs, sus Cheez Doodles e incluso su gorro. Ella le dio las gracias de nuevo.
Will dejó sus cosas en la mesa de la cocina y cuando se volvió, vio que ella se estaba poniendo de pie.
–Quédate ahí.
Ella le hizo burla, pero volvió a sentarse.
–Túmbate y quédate quieta un rato.
–Ya te he dicho que me encuentro bien.
–Jillian, tan solo sígueme la corriente. Quédate donde yo pueda vigilarte, como mínimo durante una hora.
A ella no le gustó el tono en el que lo dijo, como si ella fuera una niña caprichosa que se metería en todo tipo de problemas si se quedaba sola.
Y no podía culparlo completamente por pensar así. Después de todo, se había metido en un problema y había tenido mucha suerte de que él hubiera salido a ayudarla. No tenía dudas de que habría sido capaz de llegar por sí misma a la cabaña, pero no habría sido divertido arrastrarse durante el resto del día, y sus cosas todavía estarían en la nieve.
Así que accedió. Se lo debía. Haría lo que él le había pedido durante una hora. Miró el reloj. Eran las ocho y cinco.
–Me quedaré aquí hasta las nueve y cinco, y ya está.
Él no dijo nada. Se limitó a volver a su silla, tomar su libro y empezar a leer de nuevo.
Jilly ahuecó los almohadones y se reajustó el trapo con el hielo de forma que pudiese sostenerse solo. Dobló los brazos y entrelazó los dedos encima del estómago, y se quedó mirando al techo.
Durante un rato lo estudió cuidadosamente y agudizó el sentido del oído para escuchar algo de lo que decía la radio, pero él la tenía a un volumen tan bajo que todo lo que captó fueron dos voces hablando. ¿Para qué tenía la radio encendida si estaba tan baja que no se oía lo que decían?
Pero no se lo preguntó. A ella no le importaba. Que siguiera leyendo su libro gordo y pretencioso.
Él pasó una página. El calefactor automático se encendió. Fuera de la cabaña, el viento continuaba aullando.
Jilly dejó escapar un suspiro y miró el reloj. Las ocho y diecisiete minutos.
Sabía que tenía una incapacidad total de quedarse quieta y no hacer nada a menos que tuviera que dormir. Era otro de sus defectos. Pero lo conseguiría. Cumpliría su acuerdo con él. Solo tenía que pasar cuarenta minutos más mirando al techo.
Missy, que aparentemente se había dado un paseo por la habitación de Will, salió deslizándose por debajo de la cortina, aquella vez de palmeras, que servía de puerta. Caminó por el suelo de linóleo con la cola levantada.
Jilly le hizo un gesto para que se acercara.
–¿Algún problema? –le preguntó Will, levantando la vista del libro.
–No, no –Jilly volvió a juntar las manos en el estómago y miró al techo. Pero al minuto siguiente no pudo evitar mirar a Missy.
La muy traidora. Había encontrado un sitio cerca de los pies de Will y lo estaba mirando como si al fin comprendiera el significado del amor verdadero.
Jilly se palpó el chichón. No le dolía tanto. No había ninguna razón por la cual tuviera que quedarse allí durante más tiempo.
Excepto que lo había prometido, y se lo debía. Eso era lo que él quería. De aquel modo, si empezaba a tener convulsiones o a imaginarse que era Napoleón, él estaría allí al lado para... ¿para qué?
Para nada. Tal y como ella le había dicho, si la rama le había causado una conmoción cerebral, no se podría hacer nada.
Él debió de sentir su mirada exasperada, porque levantó la vista del libro nuevamente.
–¿Qué?
–Nada –respondió, y volvió a mirar al techo.
Unas décadas más tarde eran las nueve y cinco. Jilly dejó el hielo en la mesita y bajó los pies al suelo.
Will volvió a levantar la mirada del libro.
–¿Cómo te sientes?
–Muy bien. Estupenda, increíblemente.
–Quizá debieras...
Ella levantó una mano para interrumpirlo.
–No sigas. Ya he hecho lo que querías. Me encuentro bien. Por favor, ¿puedo marcharme?
Él gruñó.
–Muy bien, Jillian. Vete.
«Por fin», pensó ella.
Ella se levantó y fue hacia el perchero donde estaba su abrigo. Entonces oyó una voz:
–¿Qué demonios te crees que vas a hacer?
«Señor, dame fuerza», pensó ella. «Concédeme pasar esta noche sin asesinar a este hombre». Con calma, descolgó el abrigo.
–Jillian. ¿Estás completamente loca? Esta noche has estado a punto de matarte. No vas a volver a intentarlo.
De algún modo, ella se las arregló para mantenerse fría y no empezar a soltar toda clase de cosas maleducadas.
–¿Ves esto? Son manchas de sangre. Una vez que se han secado por completo, son imposibles de quitar. Voy a llevar el abrigo al baño para quitarlas un poco.
Él parpadeó.
–No vas a salir, entonces.
–No.
–Vas a limpiar tu abrigo. Es la cosa más ridícula que he oído en la vida.
Por su tono, ella supo que había utilizado la palabra «ridículo» en todo su sentido. Él quería decir que ella era ridícula.
–Will Bravo. Me estás presionando. Mucho.
–Deja ese dichoso abrigo en el perchero, vete arriba y túmbate.
–Eres odioso. Estás amargado y eres malo.
–Jillian...
–No ha sido culpa mía que se me cayera la rama de un árbol encima. Siento mucho que hayas tenido que venir a rescatarme.
–Yo no he dicho...
–No me importa lo que hayas dicho. Yo estoy diciendo que ojalá te hubieras quedado ahí, junto al fuego, con tu libro. Yo habría podido llegar por mí misma.
–Estabas casi...
–Estaba llegando a la cabaña. No iba a resultarme fácil, pero lo hubiera hecho. Y ahora quiero que me escuches. Siento estar aquí y molestarte. Me han engañado para que viniera. Si hubiera tenido la más ligera idea de que estabas aquí, no me habría acercado ni a doscientos kilómetros.
–No me importa lo que... –osó decir él.
–¡No he terminado! Ni siquiera estoy cerca de haber terminado.
Entonces ella le dijo algo que había jurado que nunca le revelaría.
–Oí lo que le dijiste a tu madre acerca de mí en la fiesta de Jane.
Él parpadeó. Muy bien. Tenía que parpadear.
–Estaba a la vuelta de la esquina cuando tu madre te sugirió que fueras a decirle hola a «esa dulce Jilly». Dime, Will. ¿Por casualidad recuerdas lo que tú dijiste entonces?
–Jillian, yo...
–Oh, no. Por favor. Espera. No me lo digas. Deja que te lo diga yo a ti. Dijiste que si estuvieras buscando una mujer, cosa que no estabas haciendo, la última en el mundo en quien te fijarías sería yo. Porque me encontrabas frívola. Eso es. Frívola y... ¿cómo lo describiste? Ah, sí, ahora me acuerdo. Soy una mujer tonta, con un trabajo tonto. Superficial, esclava de la moda, la clase de mujer que se abalanzaría sobre un hombre moribundo en mitad de la calle para ser la primera de la cola de los grandes almacenes el primer día de las rebajas de enero...
Capítulo 4
Jilly notó, con satisfacción creciente, que Will no tenía más que decir. Hubo un silencio largo lleno de hostilidad mutua.
Finalmente, él preguntó en voz baja:
–¿Has terminado ya?
–Sí, completamente. Por favor, ¿puedo ir ya a limpiar mi abrigo?
–Por supuesto.
Con la cabeza muy alta, Jilly se dirigió al baño y cerró la puerta. Entonces se vio en el espejo, y la visión no fue muy reconfortante. Tenía el pelo enmarañado y apelmazado, y el chichón se le estaba poniendo color magenta.
Deseó no haber llamado a Celia para que le encontrase un lugar solitario donde pasar las Navidades. Y sobre todo, deseó no haber llamado a Caitlin siguiendo la sugerencia de su amiga.
No podía esperar para volver a casa y pasar las vacaciones con su propia familia, después de todo. Después de lo que había pasado en aquella casa destartalada, quería estar con su madre y sus dos hermanas casadas, sintiendo sus miradas de lástima como de costumbre y escuchando sus comentarios sutiles sobre lo feliz que sería si encontrara a alguien especial, tuviera un niño y, para variar, hiciera algo con su vida.
Pero... Un momento.
Aunque Jillian Diamond tenía muchos defectos, la tendencia a sentir compasión de sí misma no era uno de ellos. Así que decidió dedicarle su atención al abrigo.
Abrió el grifo y humedeció el suave ante. Mientras lo hacía, pensó que en realidad no estaba tan triste. Había algo positivo en el hecho de decirle a una persona algo que se había jurado no decir jamás: era liberador. Y no le importaba el hecho de que él ni siquiera se hubiera disculpado.
–Bueno –se dijo a sí misma en voz alta, mientras examinaba el abrigo–. Esto es lo mejor que se puede hacer antes de llevarlo al tinte.
Salió del baño y colgó de nuevo el abrigo, poniendo especial cuidado en no mirar en dirección de Will. Después fregó el vaso que había utilizado, tiró el hielo que quedaba y lavó el trapo.
No había nada, en aquel momento, que no hubiese dado por un buen baño caliente. Pero aquella era la casa de Will, y le parecía de mala educación llenar la bañera y usarla sin preguntarle antes. Y como la última cosa que quería aquella noche era hablar con él, se lavó los dientes y la cara, y se peinó como pudo antes de subir a su habitación. Se llevó la música y el discman y después fue por Missy.
Tal y como había pensado, Missy no quería abandonar al nuevo objeto de su amor, pero Jilly la engatusó con unos cuantos trucos para mininos y se la llevó arriba. En cuanto la puso en el suelo, la gata fue hacia la puerta y empezó a maullar. Jilly sabía que se recuperaría en poco rato.
Puso uno de sus CDs de música navideña y bajó el volumen para que no molestara al ogro de abajo, y después tomó una de las dos novelas que había llevado.
Tenía dos novelas de amor y un thriller, y finalmente se decidió por la última. No tenía ninguna gana de leer sobre gente que solucionaba sus problemas y encontraba el amor eterno. Aquella noche no.
Por fin, Missy dejó de maullar, se subió a la cama y allí se hizo un ovillo. Fuera, el viento aullaba con fuerza. Cuando terminó el compacto, Jilly no se dio cuenta. Aquel thriller era realmente bueno. Trataba sobre un asesino en serie que mataba a mujeres jóvenes de las formas más truculentas. Todas ellas vivían en casas aisladas; él entraba de noche, y nadie oía los gritos aterrorizados.
Probablemente, aquel era el peor libro que podía haber elegido. Era uno de aquellos que no debían leerse de noche, en el ático de una casa que se decía encantada, con una tormenta de nieve fuera y una cortina de piñas que, de alguna forma, parecían caras de fantasmas que sonreían malévolamente.
–No hay nada de lo que preocuparse –susurró Jillian, y dejó el libro en la mesilla. Estaba segura en su cama. No había ningún asesino en serie alrededor de la casa, y si lo había, seguramente ya estaría congelado y muerto. Las piñas no eran caras malvadas. Mad Mavis había muerto hacía mucho tiempo, y Jilly no creía en fantasmas.
Pero, solo para sentirse más segura, encendió la lamparilla. Se volvió hacia el otro lado y se acurrucó, mientras Missy ronroneaba a sus pies.
Se dio cuenta de que el dolor de cabeza se había desvanecido por completo, y esbozó una sonrisita petulante. «Toma esa, Will Bravo. Esta chica no tiene conmoción cerebral», pensó. Y después, bostezó.
A los pocos minutos, se durmió.
Jilly se despertó un rato después. Estaba boca abajo, con la cara enterrada en la almohada.
Levantó la cabeza, parpadeó y miró por la ventana.
Las nubes se habían abierto y la tormenta había terminado. La luna llena derramaba una luz plateada y mágica por la estancia.
Y... la lámpara se había apagado. ¿No la había dejado encendida?
Se puso de rodillas y se apartó el pelo de los ojos para ver la hora en su despertador. Medianoche.
Se sentó y miró a Missy. La gata la observaba con sus ojos dorados, y Jilly extendió su mano hacia ella.
Pero el animal se desvaneció de repente. Aquello no podía ser.
Y, ¿quién era la anciana delgada que estaba de pie a los pies de su cama, con una bata azul y una redecilla en el pelo? La miraba con unos ojos que le recordaban vagamente a los de Caitlin Bravo. Azules, azules como los de Will.
–¿Mavis?
La anciana asintió. Increíble. Primero, su gata desaparecía. Y después se le aparecía Mavis McCormack.
–Esto es un sueño, ¿verdad?
Mad Mavis sonrió. Para ser una mujer tan vieja y estar tan arrugada, tenía una dentadura sorprendentemente blanca y bonita. Dio unos pasos hacia delante, a través de la cama, y extendió una mano.
–No –dijo Jilly.
Pero Mavis se quedó enfrente de ella, sosteniendo su mano huesuda en el aire hasta que Jilly miró y se dio cuenta de que finalmente, ella le había dado la suya.
Las paredes de su alrededor habían desaparecido, y la cama también se desvaneció. Jilly cerró los ojos.
Cuando los abrió, ella y Mavis estaban juntas frente a otra cama. Había un hombre durmiendo, y aunque miraba hacia el otro lado, Jilly supo quién era, incluso antes de darse cuenta de que la cortina que servía de puerta tenía palmeras dibujadas.
–Mavis, te lo pido por favor –susurró Jilly–. No me hagas esto. Muy bien, quizá por un momento, una fracción de milésima de segundo, puedo haberme sentido atraída hacia él. Pero ya no es así. Se ha terminado, ¿sabes? No quiero tener nada que ver con él. Solo quiero olvidar que existe, y por supuesto, no quiero que ocupe ninguno de mis sueños.
Pero Mavis empezó a flotar hacia atrás.
–Mavis, me desagrada tanto esto...
Mavis la miró desde las sombras, entre el armario y la pared, con un reproche triste en sus ojos enormes y azules.
–Mavis. Deja que me explique –dijo Jilly, gritando en aquella ocasión–. ¡Sácame de aquí!
Pero Mavis se limitó a quedarse allí, flotando.
Jilly miró al Will de sus sueños mientras dormía. Su grito no lo había molestado lo más mínimo. Él se volvió con un suspiro, pero no abrió los ojos.