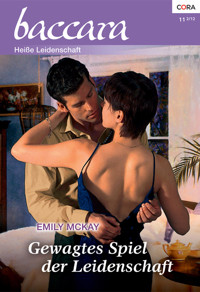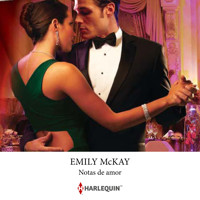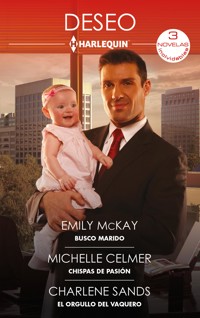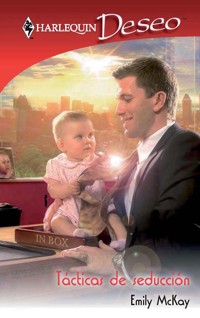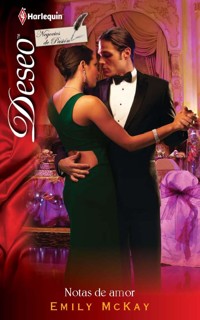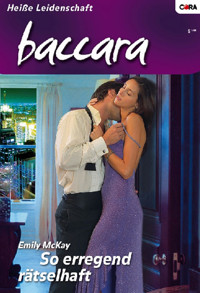2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Noche tras noche, los pecaminosos juegos de Griffin Cain convirtieron a la seria y conservadora Sydney Edwards en una mujer voluptuosa, pero todo eso terminó cuando Griffin pasó a ser su jefe. Ella siguió ayudándolo en la sala de juntas... aunque Griffin en realidad la quería en su cama.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2014 Harlequin Ibérica, S.A.
N.º 1967 B - marzo 2014
© 2013 Emily McKaskle
Su mayor ambición
Título original: All He Really Needs
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-4402-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
Capítulo Uno
Griffin Cain sabía cómo hacerle el amor a una mujer.
No era la primera vez que Sydney Edwards pensaba eso. De hecho, ni siquiera era la primera vez que lo pensaba aquel día. Ah, las cosas que le hacía. Las cosas decadentes y pecaminosas que le hacía experimentar...
Pero ese era Griffin: decadente, pecaminoso, exquisito.
Y totalmente opuesto a ella. Incluso en aquel momento, cuatro meses después de que empezasen su clandestina relación, apenas podía creer las cosas que le hacía. Las cosas que ella dejaba que le hiciera. No, para ser justos, las cosas que le suplicaba que le hiciera.
Suplicar... ella, Sydney Edwards. La persona más responsable y conservadora que conocía.
Debía reconocer que era masilla entre sus manos. Una de las cuales, por cierto, estaba en aquel momento haciendo perezosos círculos sobre su cadera.
–Debería irme –murmuró, intentando apartarse.
–No –el sonido, ronco y posesivo, era más un gruñido que una palabra–. Aún no –dijo Griffin, tirando de ella.
–Ya llego tarde a la oficina –insistió Sydney. Pero ni ella misma se creía sus protestas. Y menos cuando Griffin enterró una mano entre sus piernas y ella arqueó la espalda automáticamente.
–No pasa nada porque llegues tarde –dijo él, mordiendo su hombro.
Habían hecho el amor dos veces esa noche y una por la mañana. Normalmente no se quedaba a dormir en su apartamento, de modo que a esas horas ya estaba en casa duchada y vestida. Y jamás llegaba tarde a trabajar.
Pero Griffin había vuelto de un viaje la noche anterior y la semana previa también había estado fuera. En resumen, últimamente viajaba demasiado para su gusto.
Aunque no lo necesitaba.
Aunque no lo echaba de menos.
Era solo que... en fin, le gustaba que la tocase. Y eso no era lo mismo que echarlo de menos.
Sydney sabía que su relación era extraña, antinatural incluso. Pasaban muy poco tiempo fuera de la cama y empezaba a pensar que se había vuelto adicta a sus caricias... si ella fuese la clase de persona dada a tales debilidades.
Pero tenía veintisiete años. Era joven y sería extraño no sentirse atraída por un hombre como Griffin. No le preocupaba encariñarse con él. Después de todo, se trataba de Griffin Cain, un playboy encantador, el donjuán de la oficina, el heredero de un tercio de la fortuna de Hollister Cain. En resumen, un hombre que no era para ella.
De modo que no le preocupaba haber saltado de la cama la noche anterior, en cuanto recibió un mensaje de Griffin diciendo que acababa de aterrizar en Houston. Era muy tarde, por eso se había quedado a dormir allí. Nadie quería volver a casa a las tres de la mañana.
Ni siquiera le preocupaba no estar angustiada porque iba a llegar tarde a la oficina, pero no iba a decírselo.
–Tú puedes llegar tarde a trabajar porque eres Griffin Cain. Tu familia es la propietaria de la empresa y la gente te lo perdona todo.
–Y acabo de llegar de Noruega.
–¿No era Suecia? ¿O era Oriente Medio?
Griffin no lo recordaba. Siempre estaba yendo a algún sitio exótico o volviendo de otro y los destino se mezclaban.
–Tu jefe no irá a la oficina esta mañana –murmuró mientras la acariciaba entre las piernas, haciéndola temblar de arriba abajo.
Debería ser más fuerte, debería tener fuerza de voluntad, pensó Sydney, pero no era así. Además, no pasaba nada por hacerlo una vez más.
El calor de su erección acarició los pliegues de su feminidad. Estaba tan cerca... solo tenía que levantar las caderas para acomodarlo por detrás. Griffin la tomaría rápidamente. Un empujón y los dos tendrían lo que querían.
Sydney arqueó la espalda, dispuesta a entregarse al deseo, pero Griffin la tumbó de espaldas, sujetando sus manos sobre la cabeza con una de las suyas y acariciándola con la otra, haciendo que se arquease y gimiese de gozo.
–Abre los ojos –a pesar del suave tono de voz, aquello era una orden.
Ella mantuvo los ojos cerrados, deseando que siguiese acariciándola, que la llevase al abismo.
Pero Griffin se detuvo. Sabiendo que estaba haciéndola esperar hasta que le diese lo que quería, Sydney clavó los talones en el colchón y levantó las caderas.
–Abre los ojos –repitió él.
Por fin, tuvo que hacerlo. El deseo la hacía sentir lánguida y débil y su protesta sonó como un gemido de satisfacción.
Griffin se inclinó sobre ella, su sonrisa normalmente relajada convertida en una mueca. También a él le costaba. Estaba torturándolo y eso la hizo sonreír.
Recibió sus embestidas con los ojos clavados en los suyos hasta que sintió que él perdía el control. Solo entonces cerró los ojos. Solo entonces dejó que el orgasmo la hiciese perder la cabeza.
Griffin cayó sobre ella, pero la sensación era agradable. Se sentía satisfecha. No solo su cuerpo sino su orgullo. Podía necesitarlo, pero él la necesitaba del mismo modo.
Cuando tiró de ella, Sydney no se resistió. Tenía razón: su jefe, Dalton Cain, no iría a la oficina esa mañana. No tenía nada en la agenda para aquel día, ni reuniones, ni conferencias. Por una vez, nadie la echaría de menos.
Aunque llegaba tarde a trabajar, aunque tenía que ducharse y desayunar, cerró los ojos y durmió un rato más. En parte porque estaba agotada, en parte porque saber que Dalton no iría a la oficina le daba cierta sensación de tranquilidad.
Griffin también estaba agotado. No debería tener energía para seguir deseando a Sydney, pero así era.
Y, a pesar de la fatiga, no podía dormir. Seguía en la hora de Noruega... ¿o era Suecia? Había viajado tanto recientemente que apenas sabía dónde había estado el día anterior.
De modo que hizo lo que hacía siempre que no podía dormir: encendió la televisión y se sirvió un cuenco de cereales. Estaba a punto de empezar a comer cuando sonó el timbre.
Sorprendido, abrió la puerta y se encontró a su hermano, Dalton, en el descansillo. Dalton, que normalmente parecía recién salido de un catálogo de trajes de chaqueta, llevaba una camiseta y un pantalón vaquero. ¿Vaqueros, Dalton? Griffin ni siquiera sabía que los tuviese en el armario, pero allí estaban. El pobre parecía hecho polvo, como si alguien le hubiera dado una paliza.
–Parece que te has levantado muy temprano.
Dalton miró el pantalón de pijama que se había puesto cinco minutos antes.
–No me he levantado temprano, son casi las doce.
Las doce y Sydney seguía en la habitación...
Dalton no sabía que se acostaba con su secretaria. No creía que le importase, ¿pero qué demonios sabía él?
Griffin miró el reloj e hizo una mueca.
–Son las once y llegué anoche de Oriente Medio. ¿O era Noruega? ¿O Suecia?
Como él no recordaba de dónde había vuelto, esperaba que Dalton tampoco lo recordase. Sabía que había estado en el norte de Europa antes de ir a Yemen, un día en cada sitio. Y luego se había tomado un largo fin de semana para ir a Rwanda.
Nadie en la compañía Cain lo sabía, pero para él había sido la parte más importante del viaje porque estaba secretamente involucrado con una organización no gubernamental llamada Hope2O, cuyo objetivo era construir pozos de agua en Rwanda.
Viajaba por todo el mundo por su trabajo, pero nadie en la Compañía Cain sabía nada de Hope2O. Los Cain donaban grandes cantidades de dinero a asociaciones o proyectos benéficos, pero nadie de la familia se ponía en contacto director con la pobreza, dejándole el trabajo sucio a otros. Para los Cain, la compasión era una debilidad y Griffin no quería que nadie de su familia, ni siquiera Dalton, supiera lo «débil» que era.
–¿Quieres comer algo?
–No, gracias –Dalton cerró la puerta.
–¿Quieres un café?
–Sí, por favor.
La cocina estaba abierta al salón, con una encimera de granito negro y armarios de roble. Su empleada mantenía la nevera llena con lo esencial: café, cereales, leche, embutidos y pan. No necesitaba nada más.
Griffin pulsó el botón de la máquina de café expreso y dejó que hiciera su magia mientras observaba a Dalton, que tenía los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. El pobre parecía derrotado y eso era algo que Griffin jamás hubiera creído posible.
Dalton había pasado toda su vida bailando al son que marcaba su padre, Hollister Cain, y hasta aquel día había pensado que no le importaba. En cambio Cooper, el hijo ilegítimo de Hollister, apenas tenía nada que ver con la familia.
Él no se doblegaba ante todos los caprichos de Hollister, pero había tenido aceptar un trabajo en la Compañía Cain, un conglomerado de petróleo, negocios inmobiliarios, construcción, desarrollo e inversión que operaba sobre todo en Estados Unidos. Su puesto como director del departamento de Relaciones Internacionales, que su padre había creado exclusivamente para él, era muy cómodo, sin ningún estrés. A Hollister le gustaba controlarlo todo, incluyendo a sus hijos, y a Griffin le gustaba el cheque que recibía todos los meses. Ni una sola vez había envidiado la posición de Dalton como director ejecutivo de la compañía.
Dalton era el líder, Cooper el extraño y Griffin el tipo del que nadie esperaba mucho. Hasta unos días antes, todo el mundo estaba contento.
Pero la semana anterior, Hollister, que estaba prácticamente en su lecho de muerte, los había llamado a todos. Aparentemente, la noticia de su enfermedad había llegado al mundo exterior y una antigua amante le había escrito una carta anónima en la que decía que tenía una hija de la que no sabía nada. Y quería que muriese sin conocer a esa chica.
Pero eso era algo que Hollister no iba a aceptar, de modo que los había desafiado: el que encontrase a la heredera perdida heredaría la Compañía Cain. Si nadie la encontraba, todas sus posesiones pasarían a manos del Estado.
Griffin se había enfadado por ese burdo intento de manipulación, pero no estaba preocupado porque sabía que Dalton encontraría a la heredera. Él era quien más tenía que perder.
Pero, a juzgar por el aspecto de su hermano, la búsqueda no iba bien. Dalton había estado trabajando sin descanso para encontrarla...
Por primera vez desde que apareció en su puerta, Griffin pensó en lo que diría Sydney si supiera que su jefe estaba allí. Aunque llevaban cuatro meses juntos, ella no quería que nadie supiera nada.
Especialmente Dalton.
Y allí estaba, a punto de servirle un café, con Sydney en el dormitorio. Como si la máquina pudiese leer sus pensamientos, emitió un suave pitido para indicar que el café estaba hecho.
Griffin llevó la taza al salón y la dejó sobre la mesa.
–Bueno, ¿qué te trae a mi humilde morada a estas horas?
–Creo que la pregunta es por que tú no estás en la oficina.
–Oye, el jet lag es un asco –de repente, se le ocurrió que mientras Sydney no saliera del dormitorio no había razón para estar nervioso. Dalton no iba a entrar en el dormitorio...
En ese momento, oyeron el ruido de la ducha.
–Ah, ya veo –murmuró Dalton, sumando dos y dos y llegando a la lógica conclusión.
Griffin miró la puerta del dormitorio y luego a su hermano. Aquel era el momento de la verdad.
Sydney era parca en todo salvo en el sexo, de modo que estaría en la ducha cinco minutos como máximo y otros dos minutos para vestirse... eso significaba que en minutos saldría del dormitorio con el pelo mojado y la ropa arrugada porque había pasado la noche en el suelo.
Podían pasar dos cosas, que a Dalton no le importase y Sydney se diera cuenta de que su relación no era un problema o que Dalton se enfadase al verla allí. Y eso significaría el final de su relación. No más entusiastas bienvenidas, no más sexo fabuloso. Y él no estaba dispuesto a renunciar a nada de eso.
Cuando vio que Dalton estaba mirándolo, Griffin se obligó a sí mismo a sonreír.
–Espera un momento. Voy a vestirme.
–Tómate el tiempo que quieras.
Una vez en el dormitorio, Griffin se cambió de ropa a toda prisa y tomó las llaves antes de entrar en el baño.
Sydney estaba en la ducha, el vapor distorsionando las curvas que normalmente escondía bajo una ropa siempre discreta. Sydney no solía mostrar su cuerpo, pero tampoco le importaba estar desnuda y a él le encantaba verla ducharse.
Desgraciadamente, en aquella ocasión no terminarían en la cama, pero apoyó un hombro en la pared para disfrutar de la sensualidad de sus movimientos y de sus suspiros mientras se lavaba el pelo. Poco después cerró el grifo y alargó una mano para tomar la toalla.
Mientras se secaba la cara se dio cuenta de que él estaba mirándola y esbozó una sonrisa.
–Sabes que tengo que ir a trabajar.
–Lo sé.
Habían dejado claro desde el principio que la suya solo era una relación sexual, nada más. Algo perfecto para él porque ese era el tipo de relación que le gustaba.
Sydney se inclinó para envolver su pelo rojizo con una toalla a modo de turbante, algo que solo las mujeres eran capaces de hacer, y luego se irguió, con el ceño fruncido.
–¿Qué ocurre?
Griffin dejó una llave sobre la encimera, al lado de su bolsa de aseo.
–Tengo que irme. Cierra con llave cuando salgas.
–Espera, no quiero quedarme aquí...
–No te preocupes. Me las devolverás la próxima vez que nos veamos. Quédate el tiempo que quieras –la interrumpió él–. Si te apetece desayunar, hay bollos y galletas en la cocina. O come cualquier otra cosa. Marcella siempre deja algo en la nevera.
–Pero...
–Mándame un mensaje esta noche para decir qué te apetece hacer.
Sydney lo tomó del brazo cuando iba a darse la vuelta.
–¿Se puede saber qué pasa?
–Dalton está aquí. Vamos a comer algo.
–¿Dalton, mi jefe?
Griffin sonrió, en parte esperando desarmarla, en parte porque su cara de susto era muy graciosa.
–¿Conoces a otro Dalton?
–¿Crees que ha venido porque sabe lo nuestro?
–No –respondió él–. Creo que ha venido porque está harto de buscar a esa heredera. Puede que sea tu jefe, pero también es mi hermano –Griffin se inclinó para darle un beso en los labios–. No te preocupes, no sabrá que estás aquí. Yo me encargaré de eso.
Y luego, porque era irresistible, apretó su trasero por encima de la toalla antes de salir del baño. Esperaba que la aparición de Dalton no la hubiera asustado tanto que no quisiera saber nada más de él.
Sydney dejó escapar un suspiro. ¿Qué demonios había querido decir con que él se encargaría de ello? ¿Iba a encargarse como se encargaba del poto que se moría en el salón de su casa? Griffin Cain no tenía ninguna responsabilidad aparte de mantener esa maldita planta y ni siquiera era capaz de hacerlo.
Sydney se quedó en la puerta, aguzando el oído. De repente, le parecía importante saber si su jefe estaba o no enfadado.
Lo cual era ridículo porque seguramente aquella visita no tenía nada que ver con ellos. Dalton tenía muchas preocupaciones en ese momento. Ella lo sabía mejor que nadie porque era una de las pocas personas a las que había contado lo de la heredera perdida. Durante la semana anterior le había pedido que le pasara su trabajo habitual a otra secretaria y dedicara su tiempo a esa extraña investigación.
Y era lógico que Dalton estuviese preocupado. Su medio de vida estaba en juego, toda la compañía estaba en juego. Su trabajo también.
De modo que era comprensible que quisiera hablar con Griffin.
Cuando oyó que cerraban la puerta del apartamento se vistió rápidamente y tomó su bolso, pero se detuvo con la mano en el picaporte.
La llave.
Sydney la miró un momento, como si no se atreviera a tocarla.
–No seas tan cobarde, solo es una llave.
La tomó a toda prisa y salió del apartamento para dirigirse al ascensor. Se la devolvería al día siguiente, pensó. La suya era una relación informal, basada en el sexo. Una relación en la que no se intercambiaban llaves.
Sí, eso era lo más sensato y ellos eran dos personas sensatas. Griffin incluso le había mostrado su último informe médico para demostrar que no tomaba drogas y estaba sano. Al principio le pareció un poco raro, como si estuviese mal tener esa información sobre alguien a quien apenas conocía, aun siendo alguien con quien se acostaba. Había descubierto que sus niveles de colesterol eran perfectos y que le habían puesto la inyección antitetánica en 2010 porque se había clavado un anzuelo mientras estaba de pesca...
Pero ella no quería saber nada sobre la inyección antitetánica como no quería saber el origen de la cicatriz que tenía en el cuello. Y tampoco quería la llave de su apartamento.
Y por eso, cuando llegó a su casa, se quedó sentada en el coche un momento, intentando llevar oxígeno a sus pulmones.
¿Qué estaba haciendo?
¿Cuándo iba a dejar de engañarse a sí misma?
Acostarse con Griffin era un error. Un gran error.
Cuando empezaron a acostarse juntos no le había parecido que lo fuese. De hecho, había sido más bien un accidente. Como cuando adoptó a su gato, Grommet. Se lo había encontrado empapado y medio muerto de hambre en la puerta de su casa y no pudo dejarlo allí. El veterinario le había recomendado que lo llevase a un refugio, pero tampoco pudo hacerlo. Y después de gastarse mil dólares en inyecciones para su alergia era la orgullosa propietaria del gato más feo del mundo.
Acostarse con Griffin había sido algo así.
En fin, no... Griffin no era patético, no estaba domesticado y no le producía alergia.
Pero cuando encontró a Grommet había pensado dejar que durmiera en su casa esa noche, nada más. Y eso era lo que se había dicho sobre Griffin: solo una noche.
El verano anterior, en medio de una ola de calor y después de romper con su prometido, Brady, se había acostado con Griffin Cain.
En realidad, no era culpa de Brady. Nueve meses antes de la boda, una fecha que habían tardado dos años en acordar, él había vuelto a ver a su novia del instituto y había roto su relación. Se había disculpado profusamente, ¿pero cómo podía ella sentir algo más que indignación al descubrir que su novio de seis años estaba enamorado de otra mujer? Tan enamorado que había dejado su trabajo y se había mudado al otro lado del país para estar con esa mujer cuando ni siquiera había querido compartir casa con ella.
Sydney había sentido el deseo de darle un puñetazo. Era la primera y última vez en sus veintisiete años de vida que había querido ser violenta con otro ser humano.
Pero no lo hizo. En lugar de eso, vació el cajón donde guardaba sus cosas y las metió en una caja. Ni siquiera se había tomado el día libre en la oficina y se decía a sí misma que estaba bien. Perfectamente.
Y había seguido estando bien hasta que encontró unas fotos en Facebook sobre la boda de Brady y su novia del instituto. Y entonces, de repente, ya no estaba bien. Treinta y seis horas después de que Brady se casara con otra mujer hizo lo impensable: se encontró con Griffin Cain en la cafetería de la oficina y le dio el número en su móvil. Sí, había estado flirteando con ella desde que Dalton la contrató, pero Griffin flirteaba con todo el mundo y ella jamás había soñado que sería una de sus conquistas.
Griffin era guapo y encantador. Con su pelo rubio despeinado y sus ojos azul mar parecía más un surfero californiano que un ejecutivo. Su sonrisa un poco torcida y los hoyitos en sus mejillas hacían que todas las mujeres de la oficina suspirasen por él.
Pero ella estaba segura de que podría resistirse a sus encantos, a pesar de las veces que iba al despacho de Dalton para charlar con ella o le llevaba un café haciéndole un guiño. A pesar de todo, sabía que no iba a caer en la tentación porque Griffin trataba igual a todas las mujeres.
Ella detestaba esas tonterías y a la gente que usaba su aspecto físico para conseguir lo que quería, casi tanto como a los que lo conseguían gracias a su apellido. Griffin Cain tenía todo lo que ella despreciaba en el mundo laboral.
De todos los hombres que conocía, él era el que menos podría interesarle y por eso precisamente le resultó tan atractivo tras su ruptura con Brady. Estaba dolida y cuando se encontró con él en la cafetería, y Griffin se puso encantador, hizo lo impensable: decidió soltarse el pelo.
No sabía que necesitase soltarse el pelo, pero Griffin había hecho que quisiera hacerlo.
Había pensado pasar con él un fin de semana como máximo, pero el fin de semana se había convertido en una semana y la semana en un mes. Y luego en cuatro.
El breve encuentro sexual ya no era breve y la relación empezaba a complicarse. Una mera llamada hacía que saliera de su casa de madrugada, había llegado tarde a trabajar por su culpa y, además, tenía la llave de su apartamento.
Era hora de parar. Su relación con Griffin ya no era solo una relación sexual y estaba actuando como una adicta. Era hora de desengancharse.