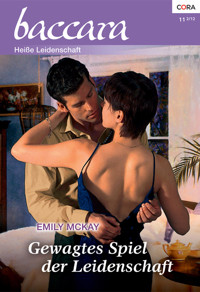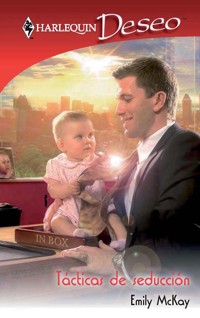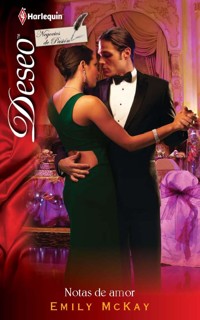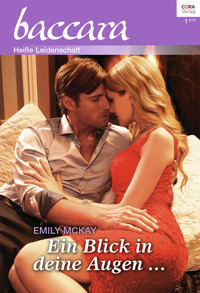2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
La heredera perdida volvió con un secreto que lo cambió todo. Como heredera de una familia conocida por sus escándalos, Meg Lathem siempre había mantenido las distancias. Pero su hija necesitaba una operación quirúrgica urgente, de modo que debía tomar una decisión: pedir ayuda al infame padre de su hija, Grant Sheppard, o a su propia familia, los temidos Cain. Grant tenía un motivo oculto cuando se acostó con Meg por primera vez: vengarse de su padre, Hollister Cain. Sin embargo, ante la noticia de su inesperada paternidad y la enfermedad de su hija, descubrió que sus sentimientos por Meg iban más allá de una mera venganza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2015 Emily McKaskle
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Perlas del corazón, n.º 2057 - agosto 2015
Título original: Secret Heiress, Secret Baby
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6810-6
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Después de tres semanas durmiendo con Meg Lathem, Grant Sheppard supo que no estaba a su lado en cuanto se despertó. Le gustaba dormir apretada contra su costado, una pierna sobre su muslo, la cabeza apoyada en su hombro.
Que estuviera en la cocina a las tres o cuatro de la madrugada era algo normal en ella. Grant saltó de la cama, se puso los vaqueros y fue a buscarla.
La casa, de dos dormitorios, a unas manzanas de la plaza principal de Victoria, Texas, era el sitio en el que Meg había nacido y en el que había vivido toda su vida. Para un hombre como Grant, que había crecido entre la élite de Houston, aquel pueblecito no tenía demasiado atractivo. Se había quedado allí por ella.
Meg estaba frente al horno, como siempre, y el olor a canela, nueces tostadas y azúcar caramelizada era divino.
Grant apoyó un hombro en el quicio de la puerta para mirarla a placer. Se había sujetado el pelo en una coleta que se movía de un lado a otro mientras trabajaba. Llevaba un camisón corto y medio transparente que apenas le tapaba el trasero y un delantal encima. Iba descalza, las uñas de los pies pintadas de azul, el tatuaje del muslo asomando cada vez que se inclinaba. Era tan sexy que cada vez que la veía mover el trasero sentía el deseo de hacerla suya.
Grant entró en la cocina con una sonrisa en los labios.
–¿Qué has hecho hoy?
Ella lo miró por encima del hombro.
–Me había parecido notar unos ojos clavados en la espalda –Meg le hizo un guiño, moviendo las caderas con gesto sexy–. Te presento mi nueva creación: pastel de nueces tostadas, galletas y chocolate negro con nubes de merengue.
Grant emitió un gruñido de angustia.
–Y tengo que esperar hasta que abras la pastelería para probarlo.
Ella sonrió, apartándose un poco para mostrarle otro pastel igual, pero diminuto.
–Ya sabes que nunca vendo un pastel que no haya probado. Espera un momento, tengo que tostar el…
Pero Grant ya había esperado suficiente. Metió las manos bajo el camisón para agarrarle el trasero desnudo.
Solo tuvo que levantarla un par de centímetros para que su entrepierna rozase la dolorosa erección. Meg enredó las piernas en su cintura y Grant la sentó en la encimera mientras buscaba sus labios. Sabía a pecaminoso chocolate negro y a merengue.
Así era Meg, una mezcla irresistible de pecado y dulzura.
Riendo, le bajó la cremallera de los vaqueros y lo envolvió con sus finos y delicados dedos antes de deslizarlo dentro de ella. Estaba tan desesperada que terminó antes que él.
Una ducha caliente y un trozo de pastel después, estaban de vuelta en la cama, Meg adormilada mientras él le acariciaba la espalda.
–Estar contigo es como estar en un campamento de verano –dijo Meg.
Grant rio mientras le acariciaba el trasero.
–Te aseguro que yo no hacía esto en el campamento.
Meg le dio un manotazo.
–No, bobo, quiero decir que… no sé, esto que hay entre nosotros parece perfecto, pero efímero. Como los últimos días de verano en el campamento.
Grant contuvo el aliento, esperando para ver qué más decía. Porque había dado en el clavo. Era el momento perfecto, el momento que había estado buscando en esas últimas semanas.
«No tiene que ser efímero, vuelve a Houston conmigo, cásate conmigo».
Pero no lo dijo. No le salían las palabras.
–Mi abuelo solía hacer los mejores pasteles de merengue.
–Pensé que todos eran iguales.
Meg pareció notar lo tenso y formal que sonaba.
–No, depende de que la nube de merengue quede perfectamente tostada y mi abuelo las tostaba como nadie. Era muy paciente –Meg se quedó callada un momento–. Ojalá lo hubieras conocido, te habría encantado. Y a él le habrías encantado tú.
–Lo dudo –murmuró él.
Meg se apoyó en un codo para mirarlo.
–Le habrías gustado mucho, seguro. Eres un buen hombre, Grant Sheppard –insistió, antes de buscar sus labios.
Una hora después, cuando Meg estaba dormida, Grant se levantó para vestirse y salir de la casa. Mientras atravesaba Victoria por última vez, aún podía saborear sus besos y el pastel.
Meg creía que era una buena persona, pero su plan era encontrar a la hija perdida de Hollister Cain, hacer que se enamorase de él, casarse con ella y conseguir el control de la empresa Cain para hundirla.
Ese no era el plan de una buena persona, sino el plan de un canalla decidido a vengarse a cualquier precio. Sí, podía vivir con eso. Era un canalla y lo sabía.
El problema no era solo que Meg no lo supiera sino que cuando lo miraba de ese modo él quería que fuese verdad. Quería ser el hombre que Meg pensaba que era. Y esa debilidad era completamente inaceptable.
Capítulo Uno
Dos años después
Meg Lathem estaba sentada en su viejo y polvoriento Chevy, maldiciendo el sol de Texas, las calles llenas de gente en el centro de Houston y su diminuta vejiga.
Debería haber parado en Bay City. Seguiría nerviosa por ver a Grant Sheppard después de tanto tiempo, pero al menos tendría una chocolatina y habría ido al baño. En lugar de eso tenía la boca seca y los principios de una úlcera.
Suspirando, metió la mano en el bolso para sacar el bálsamo labial, pero lo que encontró fue la barra de carmín con sabor a chicle. Aquel día no necesitaba brillo, necesitaba sensatez y sentido común.
De modo que volvió a guardar el carmín en el bolso, se lo colgó al hombro y estaba a punto de bajar del coche cuando le sonó el móvil.
Si no hubiera sido su amiga Janine no se habría molestado en responder. Pero Janine, que solía ayudarla en la pastelería, estaba cuidando de su hija, Pearl, mientras ella iba a Houston, de modo que volvió a sentarse frente al volante.
–¿Pearl está bien?
–Está perfectamente, cariño. Contenta y feliz.
Meg dejó escapar un suspiro de alivio.
–¿Entonces por qué me llamas?
–¿Lo has hecho ya?
–Es un viaje de dos horas desde Victoria. No, aún no lo he hecho, acabo de llegar.
–Mentirosa. Tú nunca respetas los límites de velocidad, seguro que has llegado hace media hora y llevas todo ese tiempo sentada en el coche, poniendo cara de cordero degollado frente al cartel del banco Sheppard.
–No es verdad –Meg miró su reloj. Solo llevaba allí veinte minutos y el cartel del banco Sheppard no estaba sobre la puerta sino en la planta cuarenta y dos, no lo miraba con cara de cordero degollado sino con gesto de rabia–. No siento nada por Grant Sheppard y lo sabes. Es un mentiroso, un canalla…
–No tienes que hacerlo –la interrumpió Janine.
–Lo sé.
–Podemos encontrar otra manera.
–Lo sé.
Pero no era verdad, no había otra manera. Su hija necesitaba una intervención quirúrgica urgente y ella no tenía dinero para pagarla y mantener abierta la pastelería. Y si cerraba la pastelería, no tendría trabajo. La buena gente de Victoria se había unido para ayudarla a recaudar fondos, todo el pueblo. Había sido un día asombroso, emocionante, pero solo habían recaudado nueve mil dólares y necesitaba cincuenta mil solo para la operación. Todos sus conocidos, todas las personas que la querían se habían unido para ofrecer lo que tenían, y eso solo cubriría una pequeña parte de lo que necesitaba.
Y aunque pudiese encontrar esos cincuenta mil dólares, luego habría una terapia postoperatoria, más citas con el médico, más especialistas. Más y más cosas que costaban dinero, un dinero que no tenía. Pero el padre de Pearl sí tenía dinero. De hecho, ganar dinero era su profesión.
¿No era justo que la ayudase?
Al fin y al cabo, era el padre de Pearl.
Habría sido mucho más fácil si Grant supiera que tenía una hija.
–Venga, a por él, leona. Puedes hacerlo.
Janine cortó la comunicación después de decir eso, sin esperar que Meg le hablase de sus dudas.
–Muy bien. A por él.
El banco Sheppard estaba en una plaza rodeada de robles, con un trío de fuentes y muchos bancos de madera en los que la gente comía o disfrutaba del buen tiempo. Meg tuvo que abrirse paso por la acera.
Seguía al otro lado de la plaza cuando las puertas de cristal del banco Sheppard se abrieron y Grant apareció de repente.
Meg se detuvo, pero al escuchar un claxon aceleró el paso para cruzar la calle.
Habían pasado dos años desde la última vez y estaba igual de atractivo, igual de alto y atlético. Su pelo rubio oscuro un poco despeinado. Y seguía esbozando esa media sonrisa que hacía que una mujer quisiera hacerle todo tipo de cosas.
Una sonrisa por la que las mujeres perdían la cabeza.
Intentó endurecer su corazón y contener las hormonas antes de dar un paso hacia él, pero cuando iba a hacerlo vio que había una mujer a su lado, una rubia casi tan alta como él. Y Grant había puesto una mano protectora en su cintura, un gesto de intimidad, de afecto y familiaridad.
Una campanita de alarma sonó en la cabeza de Meg, que se detuvo de golpe. Sabía, incluso viendo a la mujer de espaldas, que sería preciosa, sofisticada y con clase, todo lo que ella no era.
Cuando la mujer se dio la vuelta… Preciosa, sí, sofisticada, sí, y llevaba un bebé en brazos, un bebé precioso, sano, perfecto.
La preciosa esposa de Grant Sheppard le había dado un hijo perfecto y sano, mientras su hija tenía síndrome de Down y un defecto en el corazón.
Meg jamás había pensado que Pearl fuese menos que los demás niños. Sí, tenía un agujero diminuto en el corazón y ese problema de salud a veces la aterraba, pero era perfecta en todo lo demás.
¿Lo vería Grant de ese modo? ¿Entendería lo maravillosa que era Pearl?
Meg no quería ser esa rubia tan guapa, no quería su dinero, sus vestidos de diseño ni a su hijo, cuyo corazón seguramente no tendría un orificio. No quería nada que tuviese la otra mujer, pero una parte de ella aún deseaba a Grant. Y eso le daba pánico.
¿Cómo iba a hablar con él?
En lugar de hablar con Grant haría lo que se había prometido a sí misma no hacer nunca. Lo que les había prometido a su madre y a su abuelo que no haría nunca. Iría a ver a su padre para hacer un trato con el propio diablo.
Por suerte, el propio diablo, más conocido como Hollister Cain, vivía no lejos del centro de Houston, en el prestigioso vecindario de River Oaks. Nunca lo había visto en persona.
Ella era hija de Hollister Cain quien, veintiséis años atrás, había seducido y abandonado a su madre. El engaño de Hollister había llevado a su madre a una lenta, pero imparable, depresión, y a ella la habían criado sus abuelos. Hollister Cain sabía de su existencia y no se había molestado en reclamarla. Y le daba igual.
Había muchas posibilidades de que Hollister se negase a ayudarla o a reconocerla siquiera. Después de todo, era un canalla y no abriría la cartera de buena gana. Si se negaba, tendría que contratar a un abogado y hacerse pruebas de ADN. Era hija biológica de Hollister, de modo que él no podría hacer nada al respecto. Además, no tendría que recurrir a un abogado porque ella conocía secretos de Hollister que él no querría que salieran a la luz; asuntos ilegales que destruirían el buen nombre de la familia Cain y que podrían incluso llevarlo a la cárcel. Si se negaba a ayudarla, lo amenazaría con eso.
De modo que en su versión de cuento de hadas la reunión con su padre sería así: entraría en la casa, anunciaría quién era, él le daría un cheque, ella firmaría algún documento prometiendo no pedirle nada más y volvería a su casa, con Pearl. ¿Qué podría ser más sencillo que un pequeño chantaje en familia?
Pero ella no estaba acostumbrada a amenazar a nadie. Y doscientos mil dólares era mucho dinero. Esa era la cifra que necesitaba. Cincuenta mil dólares para la operación y tres veces más para cubrir lo que Pearl pudiese necesitar en el futuro.
Eso explicaba que tuviese un nudo en el estómago mientras miraba la mansión a través del sucio parabrisas del coche.
Se bajó, cruzó la calle y tomó el camino rodeado de flores hasta el porche. Sin pensarlo dos veces, pulsó el timbre.
La puerta se abrió y Meg se encontró frente a una mujer rubia de facciones perfectas, cuerpo atlético… y embarazada.
Portia Calahan, la exmujer de Dalton Cain.
Meg habría reconocido a cualquiera de los Cain gracias a su prominente posición en la sociedad de Houston, pero Portia y ella se habían conocido justo después de saber que Pearl necesitaba una intervención quirúrgica. Aunque no le dijo quién era.
Por un momento, se miraron la una a la otra sin decir nada.
–¡Eres tú! –exclamó Portia.
De repente, se agarró al quicio de la puerta, como si se hubiera mareado. Meg soltó su bolso y dio un paso adelante para sujetarla, pero Portia era mucho más alta que ella y acabaron las dos en el suelo.
–¡Que alguien me ayude!
Evidentemente, se acordaba de ella.
Por un momento, Meg consideró la idea de salir corriendo e intentar ponerse en contacto con su padre otro día. O conseguir el dinero de alguna otra forma… pero no podía dejar a Portia en el suelo y acababa de escuchar pasos en la entrada.
Cuando levantó la cabeza vio a tres hombres y dos mujeres. Dalton y Griffin Cain y Cooper Larson, otro de los Cain. Si tenía que adivinar, diría que las mujeres eran Laney y Sydney, sus cuñadas.
Para sorpresa de Meg, fue Cooper el primero en inclinarse para sujetar la cabeza de Portia.
–Se ha desmayado. He intentado sujetarla, pero…
–Gracias –dijo Cooper–. Se va a cabrear mucho.
–¡Intenté sujetarla, pero pesa más que yo!
–No se enfadará contigo sino consigo misma. Es la segunda vez esta semana.
La pelirroja, Sydney, si recordaba bien por las fotos que había visto en las páginas de sociedad del Houston Chronicle, le puso una mano en el brazo a Cooper.
–¿Está bien?
Él asintió con la cabeza.
–El médico dice que ocurre a menudo en el primer trimestre.
Sydney miró a Meg.
–Gracias por sujetarla… ¡Ay, Dios mío!
Todos la miraban como si le hubieran salido dos cabezas. O tal vez sabían que estaba allí para chantajear a su padre.
–Por favor, la estáis asustando –dijo Laney, de pelo oscuro y piel tan blanca como la de Blancanieves–. Nadie piensa que tú le hayas hecho nada a Portia. Nos alegramos de que hayas podido sujetarla.
La gratitud por evitar la caída de Portia no explicaba ese comportamiento tan extraño.
–Creo que me voy.
Dalton, Laney, Griffin y Sydney empezaron a protestar y Meg dio un paso atrás.
–Yo… esto…
–No puedes marcharte –la interrumpió Laney mientras los demás se quedaban inmóviles.
–¿Por qué no puedo irme? –preguntó.
Portia emitió un gemido e intentó incorporarse apoyándose en los codos.
–No, otra vez no –murmuró, mirando alrededor–. ¿Me he perdido algo?
Cooper la tomó por los hombros.
–No, tranquila. No has estado desmayada mucho tiempo.
Laney aprovechó la distracción para tomar a Meg de la mano.
–No puedes irte, porque tú eres la hija perdida de Hollister. ¡Eres su hermana!
–Ya sé que soy su hermana. ¿Cómo lo sabéis vosotros?
Todos la miraban, aparentemente perplejos.
–¿Tú también lo sabías?
Capítulo Dos
Media hora después, Meg también estaba a punto de desmayarse. Los Cain la habían llevado a un elegante despacho donde Dalton sirvió copas para todos.
–Solo agua, por favor –respondió Meg, sabiendo que debía mantener la cabeza fría.
Su madre le había enseñado que los ricos eran gente venenosa y los Cain eran los peores.
Dalton le dio el vaso de agua y le hizo un gesto para que se sentara en un sillón, pero Meg se quedó de pie. Portia y Sydney estaban sentadas en el sofá, Laney en otro sillón a un lado, con Dalton tras ella, los otros dos hombres frente a una de las ventanas.
–Muy bien, contadme por qué sabéis que soy vuestra hermana.
Fue Portia quien respondió:
–Por tus ojos.
–¿Mis ojos?
–Tienes los ojos de los Cain –respondió Griffin–. Son únicos, todos los Cain los tienen del mismo color.
–¿Pensáis que soy vuestra hermana por el color de los ojos? ¡Es lo más tonto que he oído nunca! Tiene que haber millones de personas con los ojos azules.
–La cuestión es que ese azul, el azul Cain, es un color único –intervino Portia.
–Pero esa no es razón para pensar que soy hija de Hollister.
Dalton se inclinó hacia delante, apoyando los codos en el respaldo del sillón en el que estaba sentada su mujer.
–Pero lo eres, ¿no?
Meg miró el vaso de agua unos segundos.
–¿Y si lo fuera?
–Hemos estado buscándote, Meg.
–Y creo que tú también has estado buscando información sobre nosotros –añadió Portia.
Un año antes había querido saber algo de los Cain, por si algún día estaba tan desesperada como para acudir a ellos. Se había presentado usando un nombre falso y había charlado un rato con Portia, segura de que ella no sospecharía nada.
Meg tuvo que hacer un esfuerzo para levantar la mirada. Portia no dijo que se hubieran visto antes, pero había un brillo de triunfo en sus ojos.
Después de unos segundos en silencio, Laney y Sydney intercambiaron una mirada de preocupación.
–¿Sabes que hemos estado buscándote? –le preguntó Sydney por fin.
–No, no lo sabía –respondió Meg. Su abuelo le había dicho que Hollister había abandonado a su madre y que nadie en la familia Cain la quería. Y no podía entender por qué no la habían encontrado cuando vivía en el mismo pueblo desde niña, a menos de cinco kilómetros del juzgado donde Hollister se casó con su madre–. No hay ninguna razón para que me buscaseis y no he estado escondiéndome precisamente.
Los Cain se miraban unos a otros como intentando decidir quién debía ser el primero en romper el silencio.
Laney se inclinó hacia delante. Muy bien, sería Blancanieves.
–No sé si lo sabes, pero la salud de Hollister ha declinado en los últimos años.
–Si ha muerto recientemente no te preocupes por suavizar la noticia –dijo Meg.