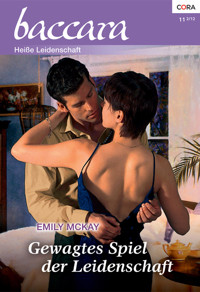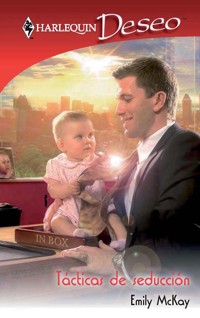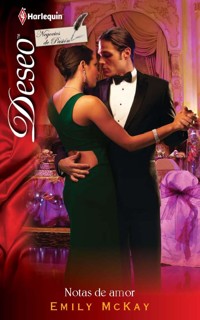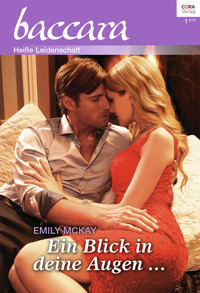6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Ómnibus Deseo 501 En deuda con el magnate Emily McKay
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
N.º 501 - octubre 2022
© 2009 Emily McKaskle
En deuda con el magnate
Título original: In the Tycoon's Debt
© 2018 Janice Maynard
Amor pasajero
Título original: On Temporary Terms
© 2006 Anne Marie Rodgers
Seducción total
Título original: The Soldier's Seduction
Publicadas originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Estos títulos fueron publicados originalmente en español en 2010, 2019 y 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-1105-961-9
Índice
Créditos
Índice
En deuda con el magnate
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Amor pasajero
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Capítulo Doce
Capítulo Trece
Capítulo Catorce
Capítulo Quince
Capítulo Dieciséis
Capítulo Diecisiete
Epílogo
Seducción total
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Si te ha gustado este libro…
Prólogo
Catorce años antes
Quedaban menos de siete kilómetros al límite del condado cuando Evie Montgomery vio los destellos azules y rojos por el espejo retrovisor. A su lado, Quinn McCain soltó un juramento, algo que raramente hacía en su presencia.
Evie se inclinó sobre la consola de su BMW M3 para mirar el velocímetro y después a Quinn, su marido desde hacía exactamente tres horas y cuarenta y siete minutos.
Habían planeado todo hacía semanas. La mañana de su diecisiete cumpleaños, se escabullirían temprano, irían en coche al juzgado y se casarían en una ceremonia sencilla. Una vez casados nada podría separarlos. Ni las ideas arcaicas de su padre sobre las clases sociales, ni el alcoholismo del padre de él.
–No vas demasiado deprisa –dijo ella–. ¿Por qué nos hacen parar?
Quinn apretó los labios. Agarró el volante con las dos manos y apretó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Conducía él, aunque era el coche de Evie, el que le había regalado su padre cuando cumplió dieciséis años. Como si el precio del regalo pudiera arreglar que se lo hubiese dado tres semanas tarde porque se le había olvidado la fecha.
Quinn, por supuesto, no tenía coche. Su padre tenía un Chevy destartalado encima de unos bloques de cemento delante de la caravana donde vivían. Un mes antes, Quinn había conseguido reunir el dinero suficiente para comprar cuatro ruedas de segunda mano en Mann’s Auto, donde trabajaba al salir del instituto. Había pasado semanas tratando de arrancar el Chevy, hasta que había abandonado al ser consciente de que no podía permitirse un alternador. Entonces también había jurado. Había deseado tanto conducir su propio coche cuando fuesen al juzgado…
Su testarudo orgullo era una de las cosas que más le gustaban de él. Eso y que, en una ciudad de casi veinte mil habitantes, fuera el único que la veía como algo más que la hija de Cyrus Montgomery, alguien que debería desear una vida de riqueza y perfección.
El miedo le hizo un nudo en el estómago.
–¿Por qué nos paran? –volvió a preguntar más con la esperanza de que a él se le ocurriera una respuesta razonable que porque pensara que la había. Quinn redujo un poco la velocidad del coche–. A lo mejor tienes fundida una luz trasera.
–No –con cada movimiento del velocímetro, el pulso se le aceleraba un poco más.
–No te pares –ordenó impulsiva.
–Tengo que parar –la miró de soslayo. Iban a menos de cuarenta por hora–. Evie, ¿qué pasa?
–Si te paras, sucederá algo horrible –estaba aterrorizada.
–¿Qué? –presionó.
–No lo sé. Pero algo malo. Lo sé. Ha sido demasiado fácil. Seguro que mi padre hará algo horrible, como hacer que te detengan o algo así.
–No hemos hecho nada malo –arguyó con lógica–. El sheriff no me detendrá.
–Mi padre es prácticamente el dueño de esta ciudad. Siempre puede recurrir a sus colegas para que hagan lo que él quiera.
–Eso no es…
–¿Legal? No, no lo es –había aprendido a no subestimar la determinación de su padre–. Nos pararán. Buscará cualquier excusa para inmovilizar el vehículo. Quizá que es robado. Algo. Falsificarán pruebas. Puede que hasta te peguen.
–Eso era lo que te preocupaba… Por eso me animabas a arreglar el Chevy.
Deseó poder negarlo, pero el pánico la tenía paralizada. «¿Qué pasa si tengo razón? ¿Qué pasa si encuentran el modo de detenernos? ¿Qué pasa si he estado así de cerca de la felicidad y ahora todo se va al garete?».
–No puedo seguir conduciendo –señaló él tratando de ser razonable–. En algún momento tendré que parar.
–¿No puedes parar en el condado de Mason? –se resistió–. Tenemos un depósito lleno de gasolina. Puedes llegar a Ridgemore y parar allí frente a una comisaría de policía.
Pero mientras hablaba, el brillo de las luces crecía. Miró por encima del hombro a tiempo de ver un segundo coche de policía incorporándose a la carretera tras el primero.
A Ridgemore quedaban por lo menos veinte minutos aún. Si Quinn no se detenía antes, pensarían que estaban huyendo de la policía. Había visto persecuciones de coches en la televisión. Visto conductores sacados de sus vehículos y golpeados.
–Voy a parar ya –dijo con tranquilidad–. El sheriff Moroney es un hombre razonable. Lo conozco de toda la vida. Hablaré con él. Además, tenemos que enfrentarnos a la gente en algún momento. Ahora puede ser uno bueno.
–No. Es mejor marcharse. Después de parar en Ridgemore podemos ir a cualquier sitio. Dallas. Los Ángeles. Londres. Donde sea.
–No podemos ir a cualquier sitio. Ni siquiera has terminado el instituto y tenemos doscientos dólares entre los dos. Además, no puedo abandonar a mi padre –la miró con dureza–. Puedo cuidar de ti.
–Lo sé –estaban casados, ya nada se interponía entre ellos.
–Todo irá bien. Pronto estaremos juntos.
Siempre decía lo mismo cuando estaban juntos, como si se estuvieran despidiendo.
–Viajaremos a un sitio lejano en el que ni siquiera conoceremos el idioma –dijo ella, como siempre. Era parte de su elaborada fantasía–. Tomaremos café en una pequeña cafetería al lado de un parque y pediremos platos que no sabemos pronunciar.
–Estaremos en los mejores hoteles –añadió él.
–Beberemos champán del caro.
–Y te cubriré de diamantes –dijo Quinn dando el intermitente y mirando por encima del hombro.
–Y yo te cubriré de amor –dijo ella triste.
Antes de que Quinn siquiera abriera la puerta, ella saltó del coche.
–Sheriff –empezó, pero él la interrumpió.
–Mantente al margen de esto, Evie.
–No.
El sheriff la miró con dureza e hizo una mueca de desaprobación.
–Esto no tiene nada que ver contigo.
–¿Qué sucede, señor? –preguntó Quinn saliendo del coche.
–Vas a tener que acompañarme, Quinn.
–¿Por qué? –preguntó ella–. No ha hecho nada.
El sheriff no la miró a ella, sus ojos seguían clavados en Quinn.
–El coche que conduces se ha denunciado como robado.
–Es mi coche –intervino ella–. No es robado.
–Está a nombre de tu padre, Evie. No hagas esto más difícil de lo que es.
–No puede hacer esto, no lo permitiré –alzó una mano en dirección al sheriff sin darse cuenta de que uno de sus ayudantes estaba tras ella.
No supo si sería exceso de celo o que habría malinterpretado su gesto, pero el ayudante la agarró de la cintura, la sujetó los brazos y la levantó del suelo. Gritó para protestar.
Quinn se lanzó hacia él, pero el sheriff fue más rápido. Lo empujó con una rodilla y un codo y lo tiró al suelo. Evie pasó de la angustia a la rabia. Golpeó al que la sujetaba sin dejar de gritar. Inútil. No la soltó. No podía ayudar a Quinn.
Miró impotente cómo el chico al que amaba, su marido desde hacía menos de cuatro horas, era levantado del suelo y metido tras una reja en el asiento trasero del coche del sheriff. Rogó al sheriff, a su ayudante, pero ninguno la escuchó.
No, no había sido secuestrada. No, su coche no había sido robado. No, jamás antes había visto la pistola que decían que había en el bolsillo de Quinn. No, no sabía que él pudiera haber puesto las manos en la gargantilla de diamantes de su madre, que también decían que le habían encontrado.
No le dejaron verlo. No le dejaron llamar a un abogado. Ni siquiera le dejaron que le diera un pañuelo. Esperó durante horas en la puerta de la cárcel. Entonces, justo antes de la medianoche, apareció su padre. Tranquilo y completamente controlado le dijo que Quinn quedaría libre de todos los cargos solo con una condición: ella tenía que firmar los papeles de la anulación del matrimonio. De otro modo se enfrentaba a una pena de entre cinco a diez años de prisión.
Así que firmó los papeles.
Un infierno de diecisiete cumpleaños.
Capítulo Uno
Quinton McCain era conocido entre sus competidores en los negocios y sus empleados por ser extremadamente inteligente, diabólicamente guapo y enervantemente ecuánime. De hecho, mostraba alguna emoción en tan contadas ocasiones que unos cuantos rumores, y apuestas, habían circulado en la oficina sobre su pasado. Pasado del que nadie conocía nada.
Dado que le interesaban muy poco los chismes de las oficinas e incluso menos lo que la gente opinara de él, no hacía nada para alimentar esos rumores, ni tampoco para desmentirlos. Uno de esos rumores lo pintaba como un entrenado asesino de la CIA. Otro como un agente de una oficina secreta del ejército. Un tercero como el millonario heredero de una cadena de almacenes de automóviles. Ninguno de esos rumores hablaba de una esposa. Para la mayoría de la gente era más fácil imaginárselo como un despiadado asesino que como un amante esposo.
Por eso, el día que Geneviev Montgomery llamó a su secretaria para pedir una cita diciendo que era su exesposa, los rumores se dispararon. Para cuando Quinn supo lo de la cita, ya no podía hacer nada para acallar los rumores.
La mañana del miércoles la situación era tan desesperada que antes de que Quinn pudiera siquiera probar el café, Derek Messina entró en su despacho. Messina Diamonds, el mayor cliente de McCain Security, estaba ubicado en el mismo edificio unos pisos más arriba. Así que aunque pareciera que Derek no se había apartado de su camino para detenerse allí, no era buena señal que se hubiera tomado tiempo un día laborable para hacerlo.
Quinn frunció el ceño tratando de enviar señales para que se largara de su despacho.
–Así que ha llegado a tus oídos.
–¿Lo de Evie?
–Sí. Basándome en el silencio que se hace cada vez que entro a una sala, parece que toda la oficina está hablando de ello.
–Te reúnes hoy con ella, ¿no?
–En solo unos minutos –se recostó en la silla y sostuvo su café.
–¿Sabes lo que quiere?
–No lo sé. Y no me importa.
–¿Quieres que me quede?
–¿Cuando esté ella? –preguntó Quinn incrédulo. Derek asintió serio–. No, pero apreciaría de verdad si pudieras darle un recado en Biología. Decirle que nos vemos detrás del gimnasio después del entrenamiento.
Derek lo miró inexpresivo y pasó un minuto antes de que Quinn se diera cuenta de que no había tenido una educación normal y jamás había ido al instituto.
–No necesito que me lleves de la mano. Ya sabes lo que siento respecto a mi matrimonio.
–Vale –dijo Derek–. No quieres hablar de ello. No quieres pensar en ello. Si no fuera tan buen amigo, me dispararías para que hubiera una persona menos en el mundo que te conoce.
–Creía que esas eran palabras mías.
Resultaban un poco fuertes, especialmente con los rumores que circulaban sobre que fuera un asesino a sueldo de la CIA, pero cuando las había pronunciado, Derek y él tenían mucha resaca. Demasiado brandi la noche antes había sido el culpable tanto de las confidencias de la noche como de la resaca de la mañana siguiente. Dado que los dos deseaban estar muertos, la amenaza no les había parecido una mala idea.
–¿Está esperando fuera? –preguntó Derek.
–No lo sé –había llegado a las seis de la mañana.
Aunque odiaba pensar que estaba escondido en su despacho, no podía rechazar esa posibilidad.
La verdad era que no sabía cómo se sentía por que Evie apareciera en su vida después de tantos años. La había amado. Caído completa y estúpidamente rendido a sus pies. De un modo que solo podía hacer un chico ingenuo. Habría hecho cualquier cosa por ella. Y, niña rica aburrida como ella era, había jugado con él, lo había manipulado y utilizado para volver con su padre. Todo eso después de haberle roto el corazón, puesto fin a su matrimonio y haberlo abandonado en la cárcel.
–Podría ser bueno verla –señaló Derek–. Catártico.
¿Qué podía decir? ¿Que prefería arrastrarse desnudo por una guarida de escorpiones? ¿Que preferiría hacer terapia en un programa en directo en la televisión? ¿Saltar en paracaídas en territorio enemigo?
Su expresión debió de ser bastante elocuente, porque Derek dijo:
–Sabes que puedes anular la reunión. Puedes negarte a verla.
–No, no puedo. Si lo hiciera, todo el mundo en la oficina se preguntaría por qué lo he hecho. Habría aún más rumores y especulaciones. O peor, conmiseración.
Se podía imaginar a la gente pensando que la había cancelado porque le resultaba demasiado duro ver su exesposa. Después llegaría la empalagosa compasión. La gente siendo agradable con él. Era un director general, por Dios. Tenía clientes entre los que se contaban algunos de los hombres más ricos del estado. Además no era un asesino pero sí un excelente tirador, y estaba entrenado en voladuras. Los hombres que podían volarlo todo no debían ser objeto de lástima.
Se puso en pie y se tiró del borde la chaqueta.
–No, lo único que puedo hacer es superar todo esto.
–¿Qué le vas a decir?
–Lo que sea para que salga de mi despacho y de mi vida lo antes posible.
Evie Montgomery había olvidado lo mucho que aborrecía el cachemir. Hacía que le picara la parte trasera del cuello. Pero el suéter de hacía doce años color lavanda que llevaba era la prenda más cara que tenía. Así que, dos días antes, lo había sacado del armario y ventilado sabiendo que ese día tendría que tener un aire digno, tenía que parecer la mejor.
Aun así, mientras estaba sentada en las impecablemente decoradas oficias de McCain Security, tenía que hacer un gran esfuerzo para no rascarse la nuca con las uñas. Hacerlo le habría dejado marcas rojas en la piel. Era una vanidad tonta, pero para ver a Quinn tras casi quince años, no quería aparecer llena de manchas.
¿Qué pasaría si no quería volver a verla? Si ese fuera el caso, los siguientes veinte minutos iban a ser muy incómodos. Sobre todo cuando le pidiera cincuenta mil dólares.
Antes de que tuviera tiempo de contemplar esa posibilidad, la puerta del despacho se abrió y salió el mismo hombre de aspecto adusto que había entrado diez minutos antes. Le dedicó una mirada valorativa y tuvo la impresión de que Quinn y él habían estado hablando de ella.
–Señorita Montgomery, el señor McCain la recibirá ahora –dijo la recepcionista.
Evie entró con aire despreocupado en el despacho. En el momento en que vio el rostro de Quinn, supo que había sido un error ir. Que sus esperanzas de que hubiera olvidado lo que pasó, de que incluso la hubiera perdonado, eran infundadas. Su expresión así lo decía.
Estaba de pie tras su mesa, con todos los músculos del cuerpo en tensión, como si ella fuese una medusa de su pasado que lo había convertido en una estatua de odio contenido. Pero, claro, como era Quinn, no parecía enfadado porque ella se hubiera presentado allí. No, parecía fosilizado. El mismo aspecto que cuando algunos profesores preocupados intentaban hablar con él del problema de alcoholismo de su padre.
Seguramente era la única persona en el mundo que sabía que su desinterés completo en realidad significaba una hirviente cólera. Y no se había movido. No la había perdonado. Y no le prestaría el dinero. Tendría suerte si no llamaba a los guardias de seguridad para que la sacaran de allí.
Una risita histérica empezó a burbujearle en el pecho. ¿Tendrían los directores generales de las empresas de seguridad guardias de seguridad? La verdad era que no tenía aspecto de necesitarlos. Con los años los hombros le habían ensanchado. Su físico, que siempre había sido alto y enjuto, como el de un nadador, había desarrollado volumen. No, no necesitaría a nadie para echarla. Parecía más que capaz de hacerlo solo. Incluso podría disfrutarlo.
Pero ella se había pasado la vida enfrentándose a situaciones difíciles. Aquello no sería distinto.
–Hola, Quinn. Ha pasado mucho tiempo.
Esperó alguna clase de réplica del tipo de «no lo bastante», quizás.
Pero él se limitó a asentir sin que de su rostro desapareciera el frío gesto de disgusto.
–Evie –acompañó la palabra de una breve inclinación de cabeza.
Solo por ese gesto supo que era un saludo y no un insulto.
–¿Cómo te ha ido? –preguntó ella. Le pareció grosero saltar directamente al tema del dinero.
–Dejemos a un lado las formalidades. Debes de querer algo de mí o no estarías aquí.
–Así es –hizo un gesto en dirección a la silla que había frente a la mesa–. ¿Puedo sentarme?
Pareció considerar la pregunta un minuto antes de asentir.
Quizá si los dos estaban sentados, podría controlar su miedo de que saltara por encima de la mesa y cayera sobre ella como un puma. Sin embargo, en lugar de sentarse cuando ella lo hizo, siguió de pie apoyado en la mesa con una humeante taza de café en la mano.
–Debes saber que sea lo que sea lo que quieras, no te lo daré.
–No es para mí, si eso supone alguna diferencia.
–Ninguna.
El Quinn que había conocido hablaba con un ligero acento del este de Texas, pero ese Quinn había cambiado sus arrastradas sílabas por un blando acento del Medio Oeste. ¿Qué más pasado habría ocultado?
Aunque eso no le importaba. Estaba allí solo por una razón. Para salvar a su hermano pequeño.
–Es por Corbin.
–No me importa…
Ella habló a toda prisa interrumpiendo su argumentación con una desesperación palpable.
–Te necesito, Quinn. Sabes que no te pediría ayuda si pudiera recurrir a alguien más –él no dijo nada, así que siguió hablando–: Se ha metido en líos y debe dinero a una gente. Esa gente, los hermanos Mendoza… tengo un amigo que está en la policía que me ha hablado de ellos. Son… –no tuvo fuerzas para repetir lo que había oído.
Parecía que los Mendoza eran las nuevas promesas del crimen organizado de Dallas. Se estaban haciendo un nombre siendo más brutales y despiadados que ninguno de sus competidores. Estaban relacionados con una cadena de sangrientos crímenes, pero la fiscalía no había sido capaz de acusarlos de nada.
–Corbin dice que lo han amenazado. Le van a cortar un dedo o algo así. Pero creo que se equivoca. Creo que va a ser mucho peor. Tiene miedo. Y yo tengo miedo por él.
Corbin era la única familia que le quedaba. Desde que su madre había muerto cuando era una adolescente, su relación con su padre se había hecho cada vez más hostil. No podía perder también a Corbin.
Por un momento, la mirada de Quinn pareció suavizarse mientras la estudiaba. Entonces se irguió y rodeó el escritorio alejándose de ella.
–¿Por qué has recurrido a mí? Supongo que querrás que me encargue de ellos –hizo un amplio gesto con la mano, como apartando a un lado los problemas de Corbin–. Supongo que piensas que como tengo una empresa de seguridad tengo una legión de matones a mis órdenes, pero esa no es la clase de trabajo que hago.
–Sé lo que haces.
Arqueó una ceja como diciendo: «¿De verdad? Demuéstralo».
–Haces dinero –afirmó sucinta–. Mucho.
Arqueó la otra ceja. Lo había sorprendido.
–No quiero que resuelvas su problema, quiero que pagues la deuda.
–Necesitas dinero –dijo despacio, añadiendo con ironía–: ¿Y no tienes a nadie más a quien pedírselo?
A pesar de la vergüenza que sentía, se obligó a no apartar la mirada.
–No hay nadie más.
–Tu padre era el dueño de la mitad del condado.
No había hablado con su padre en más de diez años, pero la semana anterior había ido a implorarle. Se había puesto literalmente de rodillas. Le había pedido el dinero. Y le había dicho que no. En realidad se lo había escupido.
Su padre le había amargado la infancia con su obsesivo control. Le había arrancado la felicidad de las manos. Le había arrebatado a Quinn. Si no podía pedirle a él el dinero, entonces se lo podría pedir a Quinn… quien una vez la había amado. Seguro que si se lo explicaba…
–Ya conoces a mi padre –sonrió valiente esperando despertar algo de la antigua camaradería–. No aprueba el juego. Desheredó a Corbin hace dos años.
–¿Y tú no puedes dejarle el dinero?
–Debe mucho –suspiró–. Cincuenta mil dólares. Podría hipotecar mi casa, pero pasarían semanas antes de que me dieran el dinero y, francamente, no vale mucho. Quizá conseguiría veinte o treinta mil.
–¿Quieres que te firme un cheque por cincuenta mil dólares? –preguntó con una sonrisa cínica.
–Sé que los tienes.
–¿Y por qué habría de dártelos? –su sonrisa se ensanchó.
–Tienes más dinero del que jamás soñaste. Es solo una gota en el océano.
–¿Y por qué habría de dártelo? –repitió más despacio.
Ella consideró la pregunta un segundo ponderando por qué había estado tan segura de que la ayudaría. Deseando que la mirara a los ojos, respondió lo más sinceramente que pudo.
–Por nuestro pasado, supongo. Porque una vez me amaste. Porque una vez juraste que harías cualquier cosa por mí. Porque…
–No –se enderezó y rodeó la mesa.
Mientras se sentaba en su silla, Evie tuvo la sensación de que la estaba despachando. Sintió pánico en la garganta.
–¿Así? ¿No?
Alzó la vista con gesto de «¿sigues aquí?».
Había trabajado duro los últimos diez años para controlar su impulso rebelde, pero estar frente a Quinn despertaba toda su capacidad de desafío adolescente.
–¿Así? ¿No? –repitió.
Reprimió la tentación de decir más cosas. No conocía al nuevo Quinn, pero la lógica le decía que mostrándose furiosa no conseguiría el dinero que necesitaba.
–Pensaba que podrías ofrecerme un poco más que eso.
–Soy un hombre de negocios, Evie. ¿Qué obtendría a cambio de ese dinero?
–La hipoteca –dijo sin pensar–. Empezaré con eso y haré los pagos. Yo…
–No –sacudió la cabeza–. No me parece un buen rédito para mi inversión.
Estaba jugando con ella. Era evidente que disfrutaba teniéndola a su merced. Resultaba un poco aterrorizador ese brillo de satisfacción en sus ojos. El hombre que tenía delante era un extraño.
Era gracioso que a Quinn eso no le hubiera gustado de adolescente. Había sido respetuoso, incluso tímido. Estaba actuando así en ese momento solo para castigarla.
Nunca había llevado bien que la presionaran. Por eso su padre y ella no se trataban. Toda la frustración que hervía dentro de ella encontraba el modo de salir en el peor de los tonos.
–Si quieres estar enfadado conmigo, está bien. Pero no es culpa de Corbin. Es inocente.
–Si estaba tratando con los hermanos Mendoza, está muy lejos de ser inocente.
–¿Entonces, sabes quiénes son? –se puso en estado de alerta.
–Sí.
–Entonces, sabes lo desesperada que es la situación.
–Sí.
–¿Y aun así no me ayudarás?
–No sé por qué debería hacerlo.
Había vuelto al tono glacial. Evie hizo un esfuerzo para mirar por debajo de ese tono. Para encontrar alguna grieta en ese muro que había levantado entre los dos.
En algún lugar bajo esa fría fachada estaría el chico que una vez la había amado. Solo tenía que conseguir hallar las palabras adecuadas para liberarlo.
–¿Qué es exactamente lo que quieres de mí, Quinn? Ya me he disculpado. ¿Quieres que te lo ruegue?
–¿Quieres saber lo que quiero? Quiero una compensación por lo que me hicisteis tú y tu familia. Te quiero a ti… –la señaló– completamente a mi merced.
–Estoy completamente a tu merced –se apoyó las manos en las caderas y lo miró a los ojos–. No tengo nadie más a quien recurrir. Nadie más puede ayudarme.
–Vale –dijo él cruzando los brazos–. Entonces quiero la noche de bodas que jamás tuve. Te quiero en mi cama solo una noche.
–¿Quieres que me acueste contigo por dinero? ¿Quieres que me prostituya?
–Llámalo como quieras, pero sí, eso es lo que quiero.
Una parte de él esperaba que lo abofeteara. O que le tirara algo. Pero ella se limitó a mirarlo como si hubiese sido ella la abofeteada. Tenía los ojos muy abiertos y estaba pálida por la conmoción. Pero no salió huyendo. No se marchó. No hizo nada de lo que esperaba que hiciera.
Había hecho una proposición tan ultrajante solo porque sabía cómo reaccionaría. La Evie que él había conocido jamás habría dejado a un tipo que le hiciera semejante proposición. Jamás se arredraba ante un reto. Nadie la acosaba. Cuando la empujaban, devolvía el empujón.
Así que le había hecho esa proposición sabiendo que eso provocaría una bronca. Pero en lugar de enfadada parecía confundida. Quizá herida. Como si hubiera sido lo último que esperara de él. Y entonces, como si él no se estuviera sintiendo como el clásico imbécil que va dando patadas a los perros, la miró y en su expresión vio el efecto completo de sus insultantes palabras. Las mejillas de Evie se colorearon ligeramente.
Todo en él le impelía a retirar esas palabras. El chico de dieciocho años que una vez había sido se alzó en su cabeza convenciendo al hombre que era para que la protegiera. Solo él sabía lo mucho que aborrecía ser vulnerable. Lo mucho que odiaba pedir algo. Sabía lo duro que debía de ser eso para ella. Quería tomarla entre sus brazos y mecerla. Prometerle hacer cualquier cosa a su alcance para mantenerla a salvo. Para protegerla. Siempre.
No podía ser así, tenía que ser más fuerte. Era más fuerte. Tenía que sacarla de allí, ya.
–Acepta mi oferta. Acéptala o vete.
Ella simplemente apretó los labios en un gesto de «esperaba algo mejor de ti», se dio la vuelta y se marchó. Él se recostó en la silla mientras el alivio le llenaba. Se había ido. No tendría que volver a tratar con ella. Podía volver a su vida normal. O eso creía.
No habían pasado quince minutos cuando la puerta se abrió con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Evie, con gesto de determinación, se acercó a su mesa y puso encima con un golpe una tarjeta de visita. Lo miró fijamente y dijo:
–Ahí tienes mi correo electrónico. Hazme saber la hora y el lugar y allí estaré. Lleva el talonario.
Un momento después se había ido, y él se quedó mirando fijamente la tarjeta color crema.
Capítulo Dos
La tarde del viernes a las ocho y cuarenta y dos, aproximadamente veinticuatro horas después de recibir un correo electrónico que ponía simplemente: «En tu casa a las nueve, el viernes», Evie estaba empezando a preguntarse si no debería replantearse su estrategia.
Mientras recorría una y otra vez el salón, una sola pregunta le asaltaba: ¿cómo demonios había terminado metida en esa situación? Cuando llegó al centro de la habitación, rodeó a Harry, su viejo y artrítico greyhound. Se acercó al sillón de terciopelo rojo que miraba a la chimenea y se sentó en el borde dejando bastante espacio a los dos gatos que estaban acurrucados juntos formando un ying y un yang casi perfectos.
Annie, la gata negra, maulló protestando. Oliver, el gato gris, estiró una pata y empujó la pierna de Evie. Comprendió la indirecta y se levantó mirando con el ceño fruncido a las inútiles criaturas.
–Deberíais reconfortarme en lugar de echarme de mi sillón.
Pensó que el trato que le había ofrecido Quinn tenía que ver con algo más que la venganza. Su familia le había herido. Le había castigado por amarla. Ella, involuntariamente, había empeorado las cosas el miércoles. Había herido su orgullo.
Sabía que en realidad no la deseaba. Aquello no tenía nada que ver con el sexo. Lo que era bueno, porque no tenía ninguna intención de acostarse con él. Él solo necesitaba representar esa farsa para sentir que había recuperado su dignidad.
Parecía que el modo en que había terminado su relación le había hecho mucho daño. Pero en lugar de seguir con su vida, como había hecho ella, había vendado sus heridas con riqueza y éxito. Las heridas estaban ocultas para la mayoría de la gente, pero jamás habían cicatrizado.
Si todo iba bien esa noche, le obligaría a enfrentarse con su pasado. Sería bueno para los dos. Hablarían de su breve matrimonio como adultos razonables, después de todo, ella era una mediadora cualificada. Sabía lo que hacía.
Al principio él podría resistirse, pero al final vería lo beneficioso de hablarlo todo. Y quizá, solo quizá, entonces podría pedirle que le prestara el dinero. No que se lo diera, y desde luego no a cambio de… bueno, de nada. Solo un sencillo préstamo que sería capaz de pagarle en… bueno, ochenta o noventa años. Su plan funcionaría. Porque la alternativa era impensable.
Para no pensar en lo que realmente era la alternativa, se dirigió a la cocina en busca de algo que le calmara los nervios. Al fondo de la despensa encontró una botella a medias de tequila que había quedado de las margaritas de la fiesta de Óscar. El timbre sonó justo cuando le quitaba el tapón. El sonido la dejó paralizada. Bebió un trago directamente de la botella haciendo una mueca mientras el tequila le bajaba quemando por la garganta. Aún sentía el calor en la boca cuando abrió la puerta.
Quinn no dijo nada. Se quedó de pie con el rostro en sombras dado que la luz que salía de la casa no conseguía iluminarlo.
–Hola, Quinn –dijo con voz remarcadamente tranquila.
La miró de arriba abajo, su mirada era fría mientras recorría los vaqueros y el suéter abrochado hasta arriba. Sus ojos se detuvieron en la boca. Una expresión que no pudo interpretar le cruzó el rostro. Si no lo hubiera conocido, si no hubiera sabido cuánto resentimiento sin resolver tenía hacia ella, habría interpretado su mirada como de deseo.
Dio un paso atrás para que pudiera entrar en la casa. En lugar de pasar a su lado, se detuvo a pocos centímetros de ella.
–¿Hay algún problema? –preguntó decidida a no notar cómo la miraba.
–Interesante vecindario –dijo arrastrando un poco las sílabas.
Vivía en el ecléctico sur de Dallas, en el barrio de Oak Cliff. Su calle estaba llena de geniales casas antiguas, algunas de las cuales, como la suya, habían sido cuidadosamente restauradas y otras permanecían en un estado de negligente abandono. Esa parte de la ciudad tenía mala reputación
–Gracias –sonrió haciendo como que interpretaba su comentario como un cumplido mientras daba un paso atrás para dejarle pasar.
Era agudamente consciente de que así, con los vaqueros y el suéter de algodón, tendría un aspecto muy casero, como su acogedor y desaliñado salón. Él, con su traje a medida, parecía completamente fuera de lugar.
–No es exactamente el sitio en el que habría esperado que viviera la hija de Cyrus Montgomery.
–Me gusta. Y no te preocupes, tu Lexus estará bien aparcado en la calle.
No debía provocar una discusión, pero Quinn, más que nadie, debería ser capaz de recordar su pasado.
Él ignoró el comentario. La sorprendió agarrando con una mano el borde del suéter. El calor de sus nudillos acarició la piel de su vientre mientras jugaba con la tela.
–Por cincuenta mil dólares habría esperado un poco más de esfuerzo. Algo de seda, quizás.
–Con mi sueldo no puedo permitirme lencería de seda.
Él arqueó una ceja y un gesto de sorpresa pasó por su rostro.
Abrió la boca para soltar un hiriente insulto, pero antes de que pudiera hacerlo él hizo un gesto en dirección a la botella de tequila que tenía en la mano.
–¿No me vas a ofrecer un trago?
Cuando habló, él se inclinó hacia ella y fue evidente que le llegó su aliento a alcohol. Una sonrisa malévola le iluminó el rostro.
–Has estado bebiendo antes de que llegara, debes de estar realmente nerviosa.
–Es eso lo que querías, ¿no?
–¿Crees que quiero ponerte nerviosa?
–Claro que sí –contenta por haber pasado tan deprisa del tema de la lencería, se dirigió a la cocina sin preocuparse de mirar si la seguía–. De eso va todo esto, ¿no? Es lo que dijiste el otro día. Me quieres completamente a tu merced. Me quieres vulnerable.
Sacó dos vasos de un armario. Sirvió tequila en los dos y después se dio la vuelta para darle uno.
Él la estudió durante un minuto antes de aceptar la bebida.
–Eso fue lo que dije.
Apoyando una cadera en la encimera de la cocina, buscó en el rostro de él alguna señal de que estuviera arrepentido de su desagradable proposición, pero a pesar de la tensión de las líneas de alrededor de la boca, no encontró ninguna señal de arrepentimiento.
Ese nuevo Quinn era áspero y fuerte. Duro. Con las defensas bien alzadas en su sitio como las murallas de un castillo. Pero también era receloso. Sobrio. Quizá herido.
–Vamos al grano –dijo ella.
–¿Quieres saltarte la copa e ir directa a la cama? –arqueó una ceja.
Sí que era duro, sí.
–Esto no tiene nada que ver con el sexo –dijo ella.
Mientras hablaba salió de la cocina de vuelta al salón, donde el espacio era un poco menos agobiante. Solo había dado unos pocos pasos dentro del salón cuando la agarró de un brazo y la hizo girar sobre sí misma hasta ponerla de cara a él.
–¿No? –preguntó.
–No.
Era difícil no desconcertarse. Después de todo, estaba acostumbrada a hablar de toda clase de temas personales y difíciles con extraños. Pero jamás se hablaba de temas que para ella eran personales. Su trabajo era ser empática, pero desapasionada. No podía implicarse. Así que se bebió un sorbo de tequila antes de seguir presionando.
–Esto tiene que ver con la venganza. Mi familia te trató mal y ahora quieres cobrártelo en carne.
Las palabras de Evie fueron un duro golpe para la contención que estaba intentando mantener con gran esfuerzo. Estaba de pie frente a él, insolente, ya no era la amable y sonriente señorita que había estado en su despacho, sino la mujer confiada que se ocultaba debajo del recatado suéter. Aun así podía ver atisbos de la chica que fue. Los rizos castaños le seguían cayendo por los hombros en desafiantes olas. Pero parecía haber atemperado su arrogancia con madura moderación. Casi habría dicho que estaba intentando mantenerlo a una distancia profesional.
–¿Tu familia me trató mal? –preguntó mordaz.
–Sí –dijo ignorando el énfasis que había puesto en «familia». Se soltó el brazo–. Realmente entiendo que estés tan enfadado.
–Oh, sí, eso es muy generoso por tu parte.
–Después de todo –siguió en un tono que rozaba lo amable, mientras se dirigía al sofá tan tranquila como si estuvieran hablando del tiempo–, mi padre te trató realmente mal.
–¿Tu padre? –preguntó otra vez mientras su indignación crecía. ¿Le había roto el corazón y pensaba que tenía que estar enfadado con su padre?–. No puedes pensar en serio que esto tiene algo que ver con cómo me trató tu padre.
–Claro que sí –perdió ligeramente la compostura. Cruzó y descruzó las piernas inquieta–. Querías venganza. Es natural, dado que él no está, que la ejerzas sobre mí.
–¡Es para morirse de risa! –casi se echó a reír por su audacia–. ¿Tratas de que se reduzca mi ira o sinceramente crees que no eres responsable de lo que pasó hace catorce años?
Parecía que no podía seguir sentada. Se levantó bruscamente convertida en la desafiante y rebelde Evie que había conocido. Alzó la barbilla y lo miró directamente a los ojos.
–Tenemos igual parte de culpa en lo que pasó. Ambos tenemos cosas que reprocharnos.
–A ver si lo he comprendido. ¿Me echas la culpa a mí?
Al oír la voz de Quinn más alta de lo normal, el perro, que dormía desde su llegada, alzó la cabeza y parpadeó somnoliento antes de volver a bajarla de nuevo hasta el suelo.
A pesar de su tono confiado, Evie frunció el ceño como si, por un segundo, estuviera desconcertada por su indignación.
–No te echo la culpa solo a ti. Los dos somos responsables. Y creo que lo mejor sería que los dos habláramos de lo que pasó.
–Yo creo que no.
–Si lo hablamos de un modo abierto –ignoró su afirmación–, creo que podríamos pasar página.
–Oh, ya hemos pasado página muy bien –pero no era así.
Cuanto más hablaba ella, más protestaba él. Y más obvio resultaba que él estaba mintiendo.
–Si pudiéramos simplemente admitir los errores que ambos cometimos…
–¿Los errores que ambos cometimos?
Había cometido el error de confiar en ella. De creer que podía amarlo. De amarla.
Y en ese momento había cometido el error adicional de dejarse manipular e ir allí. No debería haberla visto en primer lugar. La humillación de que toda su empresa hubiera sabido que no podía enfrentarse a su ex habría sido mucho mejor que todo ese lío.
–¿De verdad esperabas que eso fuera lo que sucedería esta noche? –caminó hacia ella–. ¿Pensabas que vendría aquí, me tomaría una copa y nos dedicaríamos a hablar de los recuerdos del pasado?
–No habría utilizado la palabra recuerdos, pero… –parecía sorprendida.
–¿Qué? ¿Luego te daría los cincuenta mil y ya está?
–Bueno, yo… –protestó.
Podía verlo en sus ojos. Eso era lo que había pensado que sucedería.
–Realmente tienes que tener un gran concepto de tu capacidad de conversación –o quizá era más ajustado hablar de su capacidad de manipularlo y controlarlo.
Ella pareció hundirse, se mostró tan desequilibrada como lo estaba él. Pero después se encogió de hombros y dijo:
–Lo que en realidad pienso es que tenemos mucho de qué hablar.
–Pero esta noche no he venido para eso. No ha sido por eso por lo que he accedido a darte cincuenta mil dólares.
Ella dudó un segundo y él pensó que ya la tenía. Imaginó que estaba tratando de mantener la compostura. Entonces sus palabras desmontaron la composición que se había hecho.
–¿Qué estás diciendo, Quinn? ¿Que de verdad has venido esta noche aquí para acostarte conmigo?
–Ese era el plan –dijo en tono severo.
Les separaban pocos centímetros, la miraba desde arriba y ella sostenía su mirada desde abajo.
–¿El plan? Creo que «amenaza» es una palabra mejor.
–No intentes hacer que parezca yo el malo aquí –pero mientras lo decía era consciente de que no había otro papel para él.
Estaba actuando como un imbécil. Lo sabía, pero le daba igual.
¿Qué había esperado ella? No podía haber pensado que él iría solo a charlar. Como si fueran fanáticos de las conversaciones de té.
–¿Qué quieres de mí, Evie? –la agarró de los brazos y deseó zarandearla por la frustración. En lugar de eso, notó su calor a través del suéter. Los brazos eran pequeños, pero fuertes. Como ella–. Además del dinero, quiero decir. ¿Quieres que me humille y ruegue tu afecto? ¿Quieres que vuelva a enamorarme de ti? ¿Que quede tan cautivado que olvide lo mal que me trataste hace catorce años?
–¿De verdad piensas eso? ¿Que mi plan era tenderte una trampa? –le empujó del pecho y se soltó los brazos–. ¿Que en mi elaborado plan para seducirte y hacer que te enamores de mí otra vez me pondría unos vaqueros y un suéter viejo?
Se tiró del borde del suéter llena de falsa indignación. Como si fuera completamente inconsciente de lo tentadora que resultaba. Como si no hubiera elegido esos vaqueros porque le realzaban las caderas y enfatizaban la estrecha cintura. Evidentemente, podía no saber todo eso, porque ella seguía hablando como si no estuviese a pocos segundos de quitarle la ropa.
–¿O quizás crees que voy mucho más lejos? A lo mejor piensas que me he inventado toda la situación. Que mi hermano en realidad no está en peligro. Que en realidad no necesito el dinero. Que he pensado que apareciendo ante ti de un modo tan patético conseguiría avivar tu deseo.
Buscó una respuesta, pero no se le ocurrió ninguna. ¿Qué podía decir que no revelara que la deseaba? A pesar de sí mismo, la anhelaba. Recordaba exactamente su sabor. La sensación de tenerla entre sus brazos.
Pero no quería quererla. Con cada fibra de su cuerpo quería odiarla. Y eso hacía que se despreciara a sí mismo casi tanto como quería despreciarla a ella.
Sus sentimientos debían de notársele en el rostro porque después de contemplarlo un largo minuto, Evie sacudió la cabeza y dijo:
–Eso es lo que no entiendo. Si realmente estás tan furioso conmigo, si todo esto lo haces para humillarme, ¿entonces por qué has elegido esto? –extendió las manos para describir la situación.
–No sé a qué te refieres –dijo él haciéndose el tonto, que le pareció lo más seguro.
–Si lo que quieres es una compensación, tiene que haber un centenar de formas más de pisotear mi dignidad. ¿Por qué has elegido este camino, qué pretendes? Si te resulto tan desagradable, ¿por qué meter el sexo en todo esto?
–¿Es eso lo que crees? ¿Que me resultas desagradable?
–Bueno, parece bastante evidente –el enfado se le notaba en la voz–. Es obvio que me odias. ¿Por qué quieres acostarte conmigo?
Por supuesto, no podía admitir la verdad. Que sus sentimientos eran tan vivos que le había hecho esa proposición solo para sacarla de su despacho. Incluso sabiendo que lo estaba manipulando, la deseaba. Incluso mientras lo utilizaba para conseguir dinero. Aún seguía sintiéndose atraído por ella. Por su bravuconería. Por su salvaje vena rebelde que nunca podía mantener controlada durante mucho tiempo.
Y ese era el fatal punto débil de su plan. Había pensado alejarla de él con su conducta arrogante y detestable. Con cualquier otra mujer eso habría funcionado. Pero había olvidado una cosa. Evie sacaba lo mejor de ella cuando estaba arrinconada. Si no tenía cuidado volvería a enamorarse de ella otra vez. Diablos, tendría suerte si conseguía salir de allí sin caer de rodillas suplicando perdón.
Lo miraba expectante, esperando una respuesta. Como no tenía nada que decir, escapó con otra medio mentira.
–¿Has oído hablar de la navaja de Occam?
–Por supuesto. El principio científico de que la explicación más sencilla es la más plausible.
–Exacto –porque admitir su deseo físico era más fácil, por no mencionar más seguro, que admitir la verdad. Que lo atraía en todos los sentidos–. La explicación más simple de por qué he propuesto este arreglo es que te deseo. Te quiero en mi cama.
–Pero si ni siquiera te gusto.
–Soy un hombre. No tienes que gustarme para encontrarte atractiva.
–Bueno, soy una mujer y, en general, no nos atraen los hombres que no nos gustan. Lo que supone una razón más por la que no voy a acostarme contigo.
La mirada de ella era un puro desafío. Casi creyó lo que decía, que la pasión entre ambos había sido enterrada por completo por las amargas emociones del pasado. Pero a él no le había ocurrido y no podía creer que le hubiese sucedido a ella. Y no podría vivir si no descubría si ella se estaba marcando un farol, lo mismo que él. Y la única forma de averiguarlo era besarla.
* * *
Evie no se creía que fuese a besarla hasta el momento en que sus labios se encontraron. Al principio se resistió a su abrazo. No luchó. No trató de liberarse. No exigió que la soltara, pero se resistió. Trató de mantener las barreras emocionales. ¿Quería besarla? Bien. ¿Quería humillarla? Vale, quizá después de lo que le había hecho su familia, tenía que aceptarlo.
Sin embargo, no pensaba dejarle ir más lejos. No se había creído ni un minuto que aquello tuviera algo que ver con el deseo sexual. Su tacto era demasiado impersonal. Su abrazo demasiado frío.
Entonces el beso cambió. Sus labios se suavizaron, sus manos se volvieron más cálidas, su cuerpo se acercó al de ella. No lo vio venir. Sucedió antes de que pudiera volver a alzar las defensas. Antes de que pudiera hacer lo que debería haber hecho antes: poner fin al beso y poner distancia física, por no mencionar la emocional, entre los dos.
De pronto no estaba besando a un extraño de sangre fría. Estaba besando a Quinn.
Quinn. A quien había amado como no había amado a nadie. Quien había sido su única luz durante su difícil adolescencia. Quien siempre le había hecho reír. Quien había escuchado sus ideas. Quien había esperado de ella más que nadie. Quien le había hecho ensanchar sus límites.
Quinn era la juventud y la esperanza. Era fuerza y desafío. Hablaba a la parte salvaje de su alma. A los rincones más inquietos de su espíritu.
Con sus labios moviéndose sobre los de ella, con su fragancia en su nariz, Evie volvió a sentirse con dieciséis años. Llena de esperanza y ansias de vivir. Emocionada por el placer que corría por sus venas. Aturdida por el poder de dar tanto placer como el que recibía.
Perdida en esos recuerdos, todo su ser se entregó al beso. Le rodeó los hombros con los brazos. Y, ¡maldición! Esos hombros eran realmente hombros, no relleno debajo de la chaqueta. Tampoco había un vientre flácido debajo de la camisa.
Se agarró de las solapas de la chaqueta para bajársela por los hombros. Por un momento él la soltó para dejar que la prenda resbalara hasta el suelo.
A pesar de sí misma, se deleitó en el abrazo de Quinn y en la sensación de sus manos sobre el cuerpo. Como si hubiera vuelto a casa después de años de estar perdida en el mundo sin él.
Quería seguir besándolo siempre. Quería pasar horas, días, explorando su cuerpo. Quería quitarle la ropa y entregarse a la desenfrenada pasión.
Enterró los dedos en su cabello profundizando el beso, aplastando su cuerpo contra el de él. Sentía un cosquilleo en cada célula por el contacto, pero él mantenía las manos firmes en los hombros. Entonces Quinn dio un paso adelante haciéndole retroceder. Y otro. Sintió la pared en la espalda, lo que le dotó del apoyo necesario para acercar aún más su cuerpo al de él. Pero quería más. No solo quería tocarlo, quería meterse debajo de su piel. Acurrucarse en el santuario de su alma y no salir jamás.
Entonces, tan bruscamente como había empezado el beso, terminó. La soltó y se alejó de ella.
–Bueno –dijo él pasándose el pulgar por el labio inferior–, ha sido interesante.
Evie parpadeó demasiado conmocionada para hacer nada más.
–Evidentemente te sientes más atraída por mí de lo que pensabas –dijo él.
Hizo una pausa y la valoró con la mirada fríamente. Lo que la hizo dolorosamente consciente de su acelerada respiración. De la sangre caliente que latía en sus venas. Del pulso de su deseo.
Lentamente se dio la vuelta, su expresión era indescifrable, se metió las manos en los bolsillos.
–Yo, sin embargo, encuentro que no estoy tan deseoso de pasar por alto los defectos de tu personalidad como creía que lo estaba. Así que puede que haya mentido. Puede que sí que tenga que ver con la venganza. Porque me he dado cuenta de que no puedo seguir adelante con esto.
–Espera –dio un paso adelante alzando la mano para dejarla caer al momento–. ¿Adónde vas?
–A casa –dijo sencillamente recogiendo la chaqueta del suelo y colgándosela del brazo–. Me acabo de dar cuenta de que necesito una ducha caliente.
Viéndolo marcharse solo un pensamiento coherente surgió del caos de su cerebro.
–¿Qué pasa con el dinero? –preguntó.
Quinn se dio la vuelta ya casi en la puerta.
–Es cierto. Se suponía que todo esto era por dinero, ¿no? –la miró con frialdad de arriba abajo–. No te lo has ganado.
Capítulo Tres
Evie se vino abajo como si le hubiera dado una bofetada, pero se recompuso enseguida.
–Eres tú quien abandona. Eso significa que estás rompiendo nuestro trato. No yo.
Estaba demasiado desconcertado por su propia exhibición de debilidad. Tenía que salir de allí antes de hacer algo realmente estúpido, como rogarle que lo perdonara. Era lo único que podía hacer: reconocerse a sí mismo que estaba actuando como un auténtico cerdo. Otra cosa muy distinta era que lo admitiera delante de alguien más. Mucho menos delante de ella.
Le agarró del brazo cuando alcanzaba la puerta.
–Tiene que haber otro modo. Me lo prometiste –su tono era de ruego, pero lo que había en sus ojos fue lo que realmente le llegó.
«¿Y qué pasa con las promesas que tú me hiciste?», deseó preguntar. La promesa de amarlo. De mimarlo. De vivir con él. De hacerse vieja con él.
Pero en lugar de eso, la miró de arriba abajo y dijo:
–Eso era cuando pensaba que podías valer cincuenta mil dólares. He cambiado de idea.
* * *
La imagen de su rostro conmocionado, de las lágrimas que inundaban sus ojos, permaneció con él todo el camino de vuelta a su casa. Ya en casa, tumbado en el sofá de cuero, mirando sin prestar atención lo que ponían en la ESPN2, solo podía pensar en Evie.
Estaba angustiado por cómo había sido volverla a besar. Entre sus brazos no le había parecido una tramposa. La había sentido como la chica que un día había amado.
¿Qué pasaba si se estaba equivocando con ella? ¿Qué pasaba si no era tan culpable de lo que había sucedido hacía tantos años? Aún peor, ¿y si no era la manipuladora niña rica que había pensado que era?
Ver su casa y cómo vivía hacían que esa posibilidad fuera completamente plausible. Sabía lo desesperada que era su situación económica. Antes de poner un pie en su casa había investigado sus finanzas. Había averiguado que vivían en esa casucha en ese barrio porque no se podía permitir otra cosa. Aun así él había actuado como un imbécil.
Desde que ella había reaparecido en su vida, había estado haciendo todo lo posible para sacarla de ella. Había sido insultante y grosero y ella seguía volviendo a por más. Aquello tenía que terminar. No podía seguir así mucho más tiempo. Era demasiado vulnerable a ella. Ya era bastante problema si todo lo que quería era acostarse con ella. Pero esa era solo la punta del iceberg. Quería protegerla. Apartarla de la vida hortera que llevaba. Sacarla de su barrio lleno de criminales y llevarla a una impoluta casa en las afueras.
Tenía que sacarla de su vida definitivamente. Y si costaba firmar un cheque de cincuenta mil dólares, lo firmaría. No podía arriesgarse a que volviera a pedirle el dinero. Solo Dios sabía lo que haría la siguiente vez.
La vista desde la terraza del piso de Corbin siempre dejaba a Evie sin aliento. El aire era sorprendentemente fresco y olía ligeramente al romero que Corbin tenía en jardineras a lo largo de la barandilla.
No sabía qué pensar de la conducta de Quinn la noche anterior. No pensaba que fuera una persona cruel. Pero se había comportado cruelmente. Aunque sin malicia, eso podía verlo. No, su ira había sido puramente defensiva.
Por supuesto eso no lo excusaba. Pensar que alguien que estaba dolido tenía derecho a ser mezquino era una actitud peligrosa. Incluso aunque se hubiera sufrido no estaba bien hacer daño a los demás. Le entristecía pensar que él hubiera mantenido tanto tiempo ese resentimiento.
Corbin entró en la terraza con una taza de café en una mano.
–Jamás he entendido cómo puedes permitirte vivir aquí –dijo ella–. Dada tu actual crisis financiera quizá deberías considerar mudarte a un sitio más pequeño y con un precio más ajustado.
–Nada de charlas hoy, hermanita –dijo él con una sonrisa amarga.
–Vale. Primero nos enfrentaremos a los de las pistolas que quieren tus vísceras, después abordaremos el asunto de vivir por encima de los propios medios.
–¿Cómo puedes hacer bromas en un momento como este?
«¿Cómo no hacerlas?», quiso responderle.
–Eras mucho más divertido antes de deber una cantidad de dinero que da miedo –alzó las manos en un gesto de inocencia–. Vale, paro. Pero no puedo evitarlo. El humor negro es una enfermedad profesional de las trabajadoras sociales, ya lo sabes.
Lo que era cierto, la mayoría de las trabajadoras sociales, incluida ella, recurrían al humor para soportar las deshumanizadoras situaciones a que se enfrentaban en el trabajo.
Se bebió lo que le quedaba de café y dejó la taza en cualquier sitio, se giró en el asiento para mirar a su hermano. Corbin parecía tan descorazonado, ¿y quién podía reprochárselo? Le dedicó lo que esperaba fuera una palmada de ánimo en la mano.
–Encontraremos una solución. No te preocupes.
–Lo sé –sonrió–. Eres una gran hermana.
–Chico, eso es un clásico –dijo con una risita.
–¿Qué? –preguntó lleno de inocencia.
–Consigues criticarme incluso cuando dependes de mi ayuda.
–No quería…
–Sí –dijo ella–, crees que me entrometo.
–Claro que te entrometes –dijo antes de dar un sorbo a la taza de café–. Me tratas como a las mascotas que recoges en los refugios de animales.
No se molestó en decir que él actuaba con menos responsabilidad que sus mascotas.
–Aceptarás mi ayuda, ¿verdad?
–Me gustaría que te dedicaras más a vivir tu vida que a ocuparte de mí y de otros descarriados. Puede que yo no ande siempre por aquí…
Se le hizo un nudo en la garganta por la abierta referencia al peligro en que se encontraba. Por un momento, su cinismo casi desapareció y un destello de auténtico cariño brilló en sus ojos.
–Aprecio lo que haces, lo sabes –dijo él con una mueca en los labios–. Aprecio que vayas a esa fiesta esta noche para poderle hablar a Quinn de mí.
–Sobre eso… –sintió una punzada de culpabilidad por actuar a espaldas de Corbin.
¿De qué tenía que sentirse culpable? Corbin le había comprado una entrada para la velada de Messina Diamonds destinada a recaudar fondos para una obra benéfica. Era una recepción que todos los años se celebraba en Messina Diamonds. Incluso aunque fuera una obra benéfica en la que creía, una que sufragaba campamentos de verano para adolescentes problemáticos, jamás habría soñado con asistir a una de sus veladas. En parte porque jamás podría pagar el precio de la entrada, pero sobre todo porque jamás se arriesgaría a toparse con Quinn.
Cuando Corbin le había pedido que recurriera a Quinn para conseguir el dinero, se había presentado con una entrada para ese evento con el fin de que pudiera utilizar esa oportunidad para encontrarse con él.
–Sobre eso… –empezó–, después de que hablamos decidí que ir al evento no era una buena idea.
Corbin giró la cabeza y le dedicó una mirada penetrante.
–Conozco a Quinn mejor que tú y no creo que reaccione bien si se le pone en una situación así. Así que concerté una cita y quedé con él antes.
–Acordamos que irías al evento.
Había un tono duro en la voz de Corbin que no conocía. No solía ser así de firme en algo.
–Sé en qué quedamos, pero el factor sorpresa no nos habría favorecido. Él ya ha sido… –buscó una palabra en su cabeza para describir su respuesta– bastante difícil.
–¿Qué quiere decir difícil?
–Ha dicho que no –después se lanzó a tranquilizar a Corbin dejando a un lado los aspectos más desagradables de ese no–, pero se nos ocurrirá algo. Hablaré con papá otra vez. O quizá el tío Vermon. No hemos hablado con él desde hace años.
–No, aún tienes que ir esta noche. Vuelve a hablar con él –dijo su hermano.
–No pienso ir.
–Tienes que ir.
–Corbin, no me estás escuchando. Ha sido muy insistente. No va a darnos el dinero.
Pero Corbin ignoró sus protestas.
–Espera a ver lo que te he comprado –saltó del asiento.
Sintió curiosidad por ese arranque de energía y lo siguió. Estaba en el dormitorio sacando del armario un vestido de noche largo.
–Te he comprado esto para que te lo pongas en la fiesta –sacó el vestido y lo extendió sobre la cama.
El vestido era de seda brillante con bordados de plata que brillaban al moverlo. El cuerpo del vestido dejaba descubierta la espalda de un modo descentrado lo que lo hacía al mismo tiempo elegante e inesperado. Colgaba luego desde las caderas. El borde de abajo estaba terminado en un motivo de batik que le daba un aire muy exótico. Nunca había visto, mucho menos se había puesto, algo así.
–Oh, Corbin –murmuró incapaz de resistirse a acariciar el remate del vestido–. Eres un estúpido.
–¿Qué?
–Esto debe de haberte costado una fortuna.
–No ha sido para tanto –se encogió de hombros.
Lo dijo con tanta inocencia que casi se lo creyó.
–No puedes engañarme, Corbin. No siempre he sido pobre. No olvides que, antes de que muriera, mamá solía llevarme de compras a Dallas.
Aunque Dallas estaba a horas de su ciudad, allí era donde iba a comprar la elite de Mason.
–No insultes mi inteligencia pretendiendo que no sé lo que cuesta un vestido como este.
–Conozco al diseñador –intervino Corbin–. Me lo deja a precio de coste.
–Y seguramente cuesta diez veces más de lo que tenemos cualquiera de los dos. Aunque fuera a ir, que no es así, no me lo pondría. Tengo en casa un vestido perfectamente aceptable.
Corbin la miró sin expresión durante un largo minuto antes de que un gesto de profundo disgusto ocupara su rostro.
–¿El rojo?
–Es burdeos, pero sí, ese es el que pensaba ponerme. Es muy bonito.
–Te lo has puesto en todas las Navidades de los últimos ocho años.
–Seis –protestó–. Y la mancha de vino apenas se nota.
–Parecerás una trabajadora social –dijo «trabajadora social» con la misma inflexión que habría utilizado para «técnica de tratamiento de aguas residuales».
–Soy trabajadora social.
–Pero no quieres parecerlo. No en un salón lleno de la gente más guapa y rica de Dallas. Así jamás atraerás su atención. Además ya no tienes el vestido burdeos.
–Claro que lo…
–Me he deshecho de él.
–¿Qué? –si hubiese sido otro, no le hubiese creído capaz, pero a su modo, Corbin era tan mandón como ella. Tirar su vestido para que tuviera que ponerse el que él había elegido era la clase de niñería que era capaz de hacer–. ¿Cuándo?
–La semana pasada cuando estabas fuera.
–¿Cuando estaba fuera? Querrás decir cuando estaba trabajando. O cuando estaba pidiendo dinero para ti.