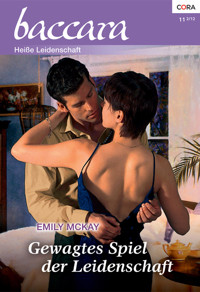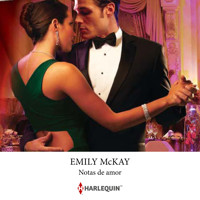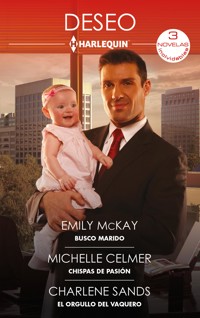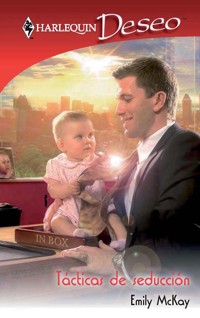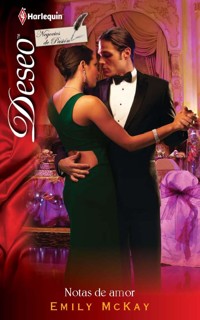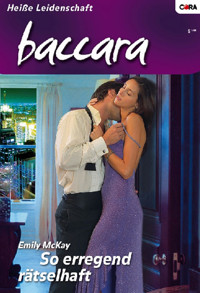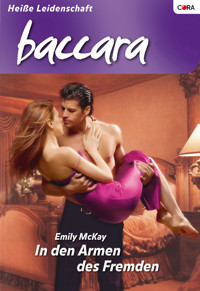3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Tendría su noche de bodas. Su matrimonio nunca se había consumado, porque el poderoso padre de la novia lo había impedido. Y después de ser expulsado de la ciudad, Quinn McCain se había propuesto olvidar a Evie Montgomery. Años después, la mujer con la que una vez estuvo casado apareció en su oficina para pedirle dinero. ¡Cómo habían cambiado las tornas! A cambio de ayudarla, Quinn deseaba lo único que le había sido negado, pero esa vez el juramento de amor no entraría en el trato.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2009 Emily McKaskle
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
En deuda con el magnate, n.º 2 - mayo 2016
Título original: In the Tycoon’s Debt
Publicada originalmente por Silhouette® Books.
Publicado en español en 2010
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Dreamstime.com
I.S.B.N.: 978-84-687-8289-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Prólogo
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Epílogo
Prólogo
Catorce años antes
Quedaban menos de siete kilómetros al límite del condado cuando Evie Montgomery vio los destellos azules y rojos por el espejo retrovisor. A su lado, Quinn McCain soltó un juramento, algo que raramente hacía en su presencia.
Evie se inclinó sobre la consola de su BMW M3 para mirar el velocímetro y después a Quinn, su marido desde hacía exactamente tres horas y cuarenta y siete minutos.
Habían planeado todo hacía semanas. La mañana de su diecisiete cumpleaños, se escabullirían temprano, irían en coche al juzgado y se casarían en una ceremonia sencilla. Una vez casados nada podría separarlos. Ni las ideas arcaicas de su padre sobre las clases sociales, ni el alcoholismo del padre de él.
–No vas demasiado deprisa –dijo ella–. ¿Por qué nos hacen parar?
Quinn apretó los labios. Agarró el volante con las dos manos y apretó hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Conducía él, aunque era el coche de Evie, el que le había regalado su padre cuando cumplió dieciséis años. Como si el precio del regalo pudiera arreglar que se lo hubiese dado tres semanas tarde porque se le había olvidado la fecha.
Quinn, por supuesto, no tenía coche. Su padre tenía un Chevy destartalado encima de unos bloques de cemento delante de la caravana donde vivían. Un mes antes, Quinn había conseguido reunir el dinero suficiente para comprar cuatro ruedas de segunda mano en Mann’s Auto, donde trabajaba al salir del instituto. Había pasado semanas tratando de arrancar el Chevy, hasta que había abandonado al ser consciente de que no podía permitirse un alternador. Entonces también había jurado. Había deseado tanto conducir su propio coche cuando fuesen al juzgado…
Su testarudo orgullo era una de las cosas que más le gustaban de él. Eso y que, en una ciudad de casi veinte mil habitantes, fuera el único que la veía como algo más que la hija de Cyrus Montgomery, alguien que debería desear una vida de riqueza y perfección.
El miedo le hizo un nudo en el estómago.
–¿Por qué nos paran? –volvió a preguntar más con la esperanza de que a él se le ocurriera una respuesta razonable que porque pensara que la había. Quinn redujo un poco la velocidad del coche–. A lo mejor tienes fundida una luz trasera.
–No –con cada movimiento del velocímetro, el pulso se le aceleraba un poco más.
–No te pares –ordenó impulsiva.
–Tengo que parar –la miró de soslayo. Iban a menos de cuarenta por hora–. Evie, ¿qué pasa?
–Si te paras, sucederá algo horrible –estaba aterrorizada.
–¿Qué? –presionó.
–No lo sé. Pero algo malo. Lo sé. Ha sido demasiado fácil. Seguro que mi padre hará algo horrible, como hacer que te detengan o algo así.
–No hemos hecho nada malo –arguyó con lógica–. El sheriff no me detendrá.
–Mi padre es prácticamente el dueño de esta ciudad. Siempre puede recurrir a sus colegas para que hagan lo que él quiera.
–Eso no es…
–¿Legal? No, no lo es –había aprendido a no subestimar la determinación de su padre–. Nos pararán. Buscará cualquier excusa para inmovilizar el vehículo. Quizá que es robado. Algo. Falsificarán pruebas. Puede que hasta te peguen.
–Eso era lo que te preocupaba… Por eso me animabas a arreglar el Chevy.
Deseó poder negarlo, pero el pánico la tenía paralizada. «¿Qué pasa si tengo razón? ¿Qué pasa si encuentran el modo de detenernos? ¿Qué pasa si he estado así de cerca de la felicidad y ahora todo se va al garete?».
–No puedo seguir conduciendo –señaló él tratando de ser razonable–. En algún momento tendré que parar.
–¿No puedes parar en el condado de Mason? –se resistió–. Tenemos un depósito lleno de gasolina. Puedes llegar a Ridgemore y parar allí frente a una comisaría de policía.
Pero mientras hablaba, el brillo de las luces crecía. Miró por encima del hombro a tiempo de ver un segundo coche de policía incorporándose a la carretera tras el primero.
A Ridgemore quedaban por lo menos veinte minutos aún. Si Quinn no se detenía antes, pensarían que estaban huyendo de la policía. Había visto persecuciones de coches en la televisión. Visto conductores sacados de sus vehículos y golpeados.
–Voy a parar ya –dijo con tranquilidad–. El sheriff Moroney es un hombre razonable. Lo conozco de toda la vida. Hablaré con él. Además, tenemos que enfrentarnos a la gente en algún momento. Ahora puede ser uno bueno.
–No. Es mejor marcharse. Después de parar en Ridgemore podemos ir a cualquier sitio. Dallas. Los Ángeles. Londres. Donde sea.
–No podemos ir a cualquier sitio. Ni siquiera has terminado el instituto y tenemos doscientos dólares entre los dos. Además, no puedo abandonar a mi padre –la miró con dureza–. Puedo cuidar de ti.
–Lo sé –estaban casados, ya nada se interponía entre ellos.
–Todo irá bien. Pronto estaremos juntos.
Siempre decía lo mismo cuando estaban juntos, como si se estuvieran despidiendo.
–Viajaremos a un sitio lejano en el que ni siquiera conoceremos el idioma –dijo ella, como siempre. Era parte de su elaborada fantasía–. Tomaremos café en una pequeña cafetería al lado de un parque y pediremos platos que no sabemos pronunciar.
–Estaremos en los mejores hoteles –añadió él.
–Beberemos champán del caro.
–Y te cubriré de diamantes –dijo Quinn dando el intermitente y mirando por encima del hombro.
–Y yo te cubriré de amor –dijo ella triste.
Antes de que Quinn siquiera abriera la puerta, ella saltó del coche.
–Sheriff –empezó, pero él la interrumpió.
–Mantente al margen de esto, Evie.
–No.
El sheriff la miró con dureza e hizo una mueca de desaprobación.
–Esto no tiene nada que ver contigo.
–¿Qué sucede, señor? –preguntó Quinn saliendo del coche.
–Vas a tener que acompañarme, Quinn.
–¿Por qué? –preguntó ella–. No ha hecho nada.
El sheriff no la miró a ella, sus ojos seguían clavados en Quinn.
–El coche que conduces se ha denunciado como robado.
–Es mi coche –intervino ella–. No es robado.
–Está a nombre de tu padre, Evie. No hagas esto más difícil de lo que es.
–No puede hacer esto, no lo permitiré –alzó una mano en dirección al sheriff sin darse cuenta de que uno de sus ayudantes estaba tras ella.
No supo si sería exceso de celo o que habría malinterpretado su gesto, pero el ayudante la agarró de la cintura, la sujetó los brazos y la levantó del suelo. Gritó para protestar.
Quinn se lanzó hacia él, pero el sheriff fue más rápido. Lo empujó con una rodilla y un codo y lo tiró al suelo. Evie pasó de la angustia a la rabia. Golpeó al que la sujetaba sin dejar de gritar. Inútil. No la soltó. No podía ayudar a Quinn.
Miró impotente cómo el chico al que amaba, su marido desde hacía menos de cuatro horas, era levantado del suelo y metido tras una reja en el asiento trasero del coche del sheriff. Rogó al sheriff, a su ayudante, pero ninguno la escuchó.
No, no había sido secuestrada. No, su coche no había sido robado. No, jamás antes había visto la pistola que decían que había en el bolsillo de Quinn. No, no sabía que él pudiera haber puesto las manos en la gargantilla de diamantes de su madre, que también decían que le habían encontrado.
No le dejaron verlo. No le dejaron llamar a un abogado. Ni siquiera le dejaron que le diera un pañuelo. Esperó durante horas en la puerta de la cárcel. Entonces, justo antes de la medianoche, apareció su padre. Tranquilo y completamente controlado le dijo que Quinn quedaría libre de todos los cargos solo con una condición: ella tenía que firmar los papeles de la anulación del matrimonio. De otro modo se enfrentaba a una pena de entre cinco a diez años de prisión.
Así que firmó los papeles.
Un infierno de diecisiete cumpleaños.
Capítulo Uno
Quinton McCain era conocido entre sus competidores en los negocios y sus empleados por ser extremadamente inteligente, diabólicamente guapo y enervantemente ecuánime. De hecho, mostraba alguna emoción en tan contadas ocasiones que unos cuantos rumores, y apuestas, habían circulado en la oficina sobre su pasado. Pasado del que nadie conocía nada.
Dado que le interesaban muy poco los chismes de las oficinas e incluso menos lo que la gente opinara de él, no hacía nada para alimentar esos rumores, ni tampoco para desmentirlos. Uno de esos rumores lo pintaba como un entrenado asesino de la CIA. Otro como un agente de una oficina secreta del ejército. Un tercero como el millonario heredero de una cadena de almacenes de automóviles. Ninguno de esos rumores hablaba de una esposa. Para la mayoría de la gente era más fácil imaginárselo como un despiadado asesino que como un amante esposo.
Por eso, el día que Geneviev Montgomery llamó a su secretaria para pedir una cita diciendo que era su exesposa, los rumores se dispararon. Para cuando Quinn supo lo de la cita, ya no podía hacer nada para acallar los rumores.
La mañana del miércoles la situación era tan desesperada que antes de que Quinn pudiera siquiera probar el café, Derek Messina entró en su despacho. Messina Diamonds, el mayor cliente de McCain Security, estaba ubicado en el mismo edificio unos pisos más arriba. Así que aunque pareciera que Derek no se había apartado de su camino para detenerse allí, no era buena señal que se hubiera tomado tiempo un día laborable para hacerlo.
Quinn frunció el ceño tratando de enviar señales para que se largara de su despacho.
–Así que ha llegado a tus oídos.
–¿Lo de Evie?
–Sí. Basándome en el silencio que se hace cada vez que entro a una sala, parece que toda la oficina está hablando de ello.
–Te reúnes hoy con ella, ¿no?
–En solo unos minutos –se recostó en la silla y sostuvo su café.
–¿Sabes lo que quiere?
–No lo sé. Y no me importa.
–¿Quieres que me quede?
–¿Cuando esté ella? –preguntó Quinn incrédulo. Derek asintió serio–. No, pero apreciaría de verdad si pudieras darle un recado en Biología. Decirle que nos vemos detrás del gimnasio después del entrenamiento.
Derek lo miró inexpresivo y pasó un minuto antes de que Quinn se diera cuenta de que no había tenido una educación normal y jamás había ido al instituto.
–No necesito que me lleves de la mano. Ya sabes lo que siento respecto a mi matrimonio.
–Vale –dijo Derek–. No quieres hablar de ello. No quieres pensar en ello. Si no fuera tan buen amigo, me dispararías para que hubiera una persona menos en el mundo que te conoce.
–Creía que esas eran palabras mías.
Resultaban un poco fuertes, especialmente con los rumores que circulaban sobre que fuera un asesino a sueldo de la CIA, pero cuando las había pronunciado, Derek y él tenían mucha resaca. Demasiado brandi la noche antes había sido el culpable tanto de las confidencias de la noche como de la resaca de la mañana siguiente. Dado que los dos deseaban estar muertos, la amenaza no les había parecido una mala idea.
–¿Está esperando fuera? –preguntó Derek.
–No lo sé –había llegado a las seis de la mañana.
Aunque odiaba pensar que estaba escondido en su despacho, no podía rechazar esa posibilidad.
La verdad era que no sabía cómo se sentía por que Evie apareciera en su vida después de tantos años. La había amado. Caído completa y estúpidamente rendido a sus pies. De un modo que solo podía hacer un chico ingenuo. Habría hecho cualquier cosa por ella. Y, niña rica aburrida como ella era, había jugado con él, lo había manipulado y utilizado para volver con su padre. Todo eso después de haberle roto el corazón, puesto fin a su matrimonio y haberlo abandonado en la cárcel.
–Podría ser bueno verla –señaló Derek–. Catártico.
¿Qué podía decir? ¿Que prefería arrastrarse desnudo por una guarida de escorpiones? ¿Que preferiría hacer terapia en un programa en directo en la televisión? ¿Saltar en paracaídas en territorio enemigo?
Su expresión debió de ser bastante elocuente, porque Derek dijo:
–Sabes que puedes anular la reunión. Puedes negarte a verla.
–No, no puedo. Si lo hiciera, todo el mundo en la oficina se preguntaría por qué lo he hecho. Habría aún más rumores y especulaciones. O peor, conmiseración.
Se podía imaginar a la gente pensando que la había cancelado porque le resultaba demasiado duro ver su exesposa. Después llegaría la empalagosa compasión. La gente siendo agradable con él. Era un director general, por Dios. Tenía clientes entre los que se contaban algunos de los hombres más ricos del estado. Además no era un asesino pero sí un excelente tirador, y estaba entrenado en voladuras. Los hombres que podían volarlo todo no debían ser objeto de lástima.
Se puso en pie y se tiró del borde la chaqueta.
–No, lo único que puedo hacer es superar todo esto.
–¿Qué le vas a decir?
–Lo que sea para que salga de mi despacho y de mi vida lo antes posible.
Evie Montgomery había olvidado lo mucho que aborrecía el cachemir. Hacía que le picara la parte trasera del cuello. Pero el suéter de hacía doce años color lavanda que llevaba era la prenda más cara que tenía. Así que, dos días antes, lo había sacado del armario y ventilado sabiendo que ese día tendría que tener un aire digno, tenía que parecer la mejor.
Aun así, mientras estaba sentada en las impecablemente decoradas oficias de McCain Security, tenía que hacer un gran esfuerzo para no rascarse la nuca con las uñas. Hacerlo le habría dejado marcas rojas en la piel. Era una vanidad tonta, pero para ver a Quinn tras casi quince años, no quería aparecer llena de manchas.
¿Qué pasaría si no quería volver a verla? Si ese fuera el caso, los siguientes veinte minutos iban a ser muy incómodos. Sobre todo cuando le pidiera cincuenta mil dólares.
Antes de que tuviera tiempo de contemplar esa posibilidad, la puerta del despacho se abrió y salió el mismo hombre de aspecto adusto que había entrado diez minutos antes. Le dedicó una mirada valorativa y tuvo la impresión de que Quinn y él habían estado hablando de ella.
–Señorita Montgomery, el señor McCain la recibirá ahora –dijo la recepcionista.
Evie entró con aire despreocupado en el despacho. En el momento en que vio el rostro de Quinn, supo que había sido un error ir. Que sus esperanzas de que hubiera olvidado lo que pasó, de que incluso la hubiera perdonado, eran infundadas. Su expresión así lo decía.
Estaba de pie tras su mesa, con todos los músculos del cuerpo en tensión, como si ella fuese una medusa de su pasado que lo había convertido en una estatua de odio contenido. Pero, claro, como era Quinn, no parecía enfadado porque ella se hubiera presentado allí. No, parecía fosilizado. El mismo aspecto que cuando algunos profesores preocupados intentaban hablar con él del problema de alcoholismo de su padre.
Seguramente era la única persona en el mundo que sabía que su desinterés completo en realidad significaba una hirviente cólera. Y no se había movido. No la había perdonado. Y no le prestaría el dinero. Tendría suerte si no llamaba a los guardias de seguridad para que la sacaran de allí.
Una risita histérica empezó a burbujearle en el pecho. ¿Tendrían los directores generales de las empresas de seguridad guardias de seguridad? La verdad era que no tenía aspecto de necesitarlos. Con los años los hombros le habían ensanchado. Su físico, que siempre había sido alto y enjuto, como el de un nadador, había desarrollado volumen. No, no necesitaría a nadie para echarla. Parecía más que capaz de hacerlo solo. Incluso podría disfrutarlo.
Pero ella se había pasado la vida enfrentándose a situaciones difíciles. Aquello no sería distinto.
–Hola, Quinn. Ha pasado mucho tiempo.
Esperó alguna clase de réplica del tipo de «no lo bastante», quizás.
Pero él se limitó a asentir sin que de su rostro desapareciera el frío gesto de disgusto.
–Evie –acompañó la palabra de una breve inclinación de cabeza.
Solo por ese gesto supo que era un saludo y no un insulto.
–¿Cómo te ha ido? –preguntó ella. Le pareció grosero saltar directamente al tema del dinero.
–Dejemos a un lado las formalidades. Debes de querer algo de mí o no estarías aquí.
–Así es –hizo un gesto en dirección a la silla que había frente a la mesa–. ¿Puedo sentarme?
Pareció considerar la pregunta un minuto antes de asentir.
Quizá si los dos estaban sentados, podría controlar su miedo de que saltara por encima de la mesa y cayera sobre ella como un puma. Sin embargo, en lugar de sentarse cuando ella lo hizo, siguió de pie apoyado en la mesa con una humeante taza de café en la mano.
–Debes saber que sea lo que sea lo que quieras, no te lo daré.
–No es para mí, si eso supone alguna diferencia.
–Ninguna.
El Quinn que había conocido hablaba con un ligero acento del este de Texas, pero ese Quinn había cambiado sus arrastradas sílabas por un blando acento del Medio Oeste. ¿Qué más pasado habría ocultado?
Aunque eso no le importaba. Estaba allí solo por una razón. Para salvar a su hermano pequeño.
–Es por Corbin.
–No me importa…
Ella habló a toda prisa interrumpiendo su argumentación con una desesperación palpable.
–Te necesito, Quinn. Sabes que no te pediría ayuda si pudiera recurrir a alguien más –él no dijo nada, así que siguió hablando–: Se ha metido en líos y debe dinero a una gente. Esa gente, los hermanos Mendoza… tengo un amigo que está en la policía que me ha hablado de ellos. Son… –no tuvo fuerzas para repetir lo que había oído.
Parecía que los Mendoza eran las nuevas promesas del crimen organizado de Dallas. Se estaban haciendo un nombre siendo más brutales y despiadados que ninguno de sus competidores. Estaban relacionados con una cadena de sangrientos crímenes, pero la fiscalía no había sido capaz de acusarlos de nada.
–Corbin dice que lo han amenazado. Le van a cortar un dedo o algo así. Pero creo que se equivoca. Creo que va a ser mucho peor. Tiene miedo. Y yo tengo miedo por él.
Corbin era la única familia que le quedaba. Desde que su madre había muerto cuando era una adolescente, su relación con su padre se había hecho cada vez más hostil. No podía perder también a Corbin.
Por un momento, la mirada de Quinn pareció suavizarse mientras la estudiaba. Entonces se irguió y rodeó el escritorio alejándose de ella.
–¿Por qué has recurrido a mí? Supongo que querrás que me encargue de ellos –hizo un amplio gesto con la mano, como apartando a un lado los problemas de Corbin–. Supongo que piensas que como tengo una empresa de seguridad tengo una legión de matones a mis órdenes, pero esa no es la clase de trabajo que hago.
–Sé lo que haces.
Arqueó una ceja como diciendo: «¿De verdad? Demuéstralo».
–Haces dinero –afirmó sucinta–. Mucho.
Arqueó la otra ceja. Lo había sorprendido.
–No quiero que resuelvas su problema, quiero que pagues la deuda.
–Necesitas dinero –dijo despacio, añadiendo con ironía–: ¿Y no tienes a nadie más a quien pedírselo?
A pesar de la vergüenza que sentía, se obligó a no apartar la mirada.
–No hay nadie más.
–Tu padre era el dueño de la mitad del condado.
No había hablado con su padre en más de diez años, pero la semana anterior había ido a implorarle. Se había puesto literalmente de rodillas. Le había pedido el dinero. Y le había dicho que no. En realidad se lo había escupido.
Su padre le había amargado la infancia con su obsesivo control. Le había arrancado la felicidad de las manos. Le había arrebatado a Quinn. Si no podía pedirle a él el dinero, entonces se lo podría pedir a Quinn… quien una vez la había amado. Seguro que si se lo explicaba…
–Ya conoces a mi padre –sonrió valiente esperando despertar algo de la antigua camaradería–. No aprueba el juego. Desheredó a Corbin hace dos años.
–¿Y tú no puedes dejarle el dinero?
–Debe mucho –suspiró–. Cincuenta mil dólares. Podría hipotecar mi casa, pero pasarían semanas antes de que me dieran el dinero y, francamente, no vale mucho. Quizá conseguiría veinte o treinta mil.
–¿Quieres que te firme un cheque por cincuenta mil dólares? –preguntó con una sonrisa cínica.
–Sé que los tienes.
–¿Y por qué habría de dártelos? –su sonrisa se ensanchó.
–Tienes más dinero del que jamás soñaste. Es solo una gota en el océano.