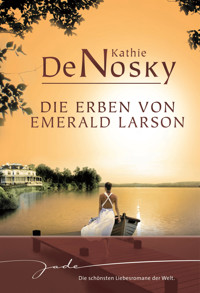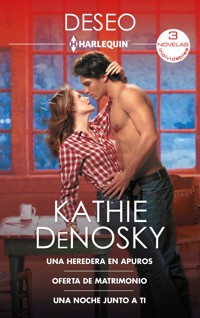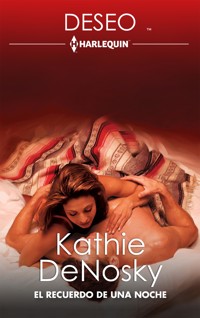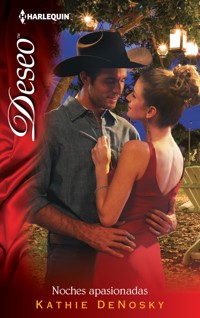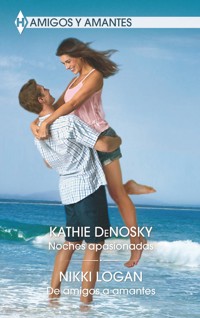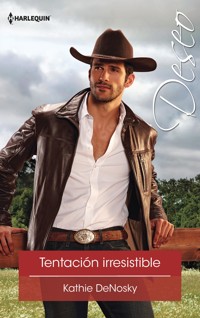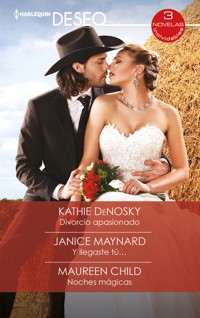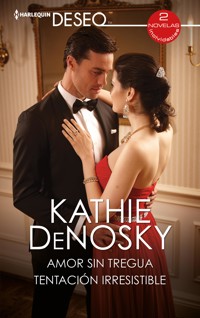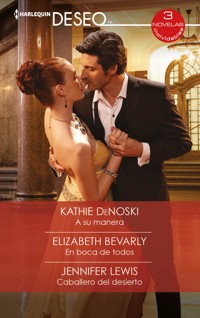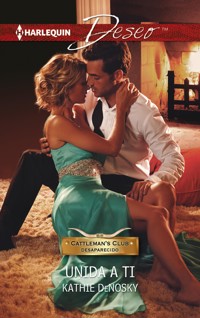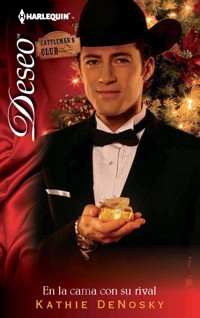2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Deseo
- Sprache: Spanisch
Su debilidad eran las damas en apuros Brant se sintió intrigado al encontrar a aquella dama llamando a la puerta de su balcón, y cuando descubrió que Annie Deveraux estaba huyendo de un pretendiente rechazado, supo que debía ayudarla. Lo que no sabía era que una vez se la hubiera llevado a su rancho, comenzaría a sentir unos deseos desconocidos para él. A pesar de que venían de dos mundos diferentes, Annie tenía un efecto en él que ninguna mujer había tenido antes. Y, cuando más tiempo pasaba con ella, más le dolía no poder tocarla, porque tampoco podía dejarla marchar...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 127
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2003 Kathie DeNosky
© 2015 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Una heredera en apuros, n.º 1287 - agosto 2015
Título original: Lonetree Ranchers: Brant
Publicada originalmente por Silhouette® Books
Publicada en español 2004
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-6882-3
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo Uno
Capítulo Dos
Capítulo Tres
Capítulo Cuatro
Capítulo Cinco
Capítulo Seis
Capítulo Siete
Capítulo Ocho
Capítulo Nueve
Capítulo Diez
Capítulo Once
Si te ha gustado este libro…
Capítulo Uno
Con los zapatos en la mano, Anastasia Deveraux apretó su cuerpo contra el muro de ladrillos y esperó a que el vaho se borrara de los cristales de sus gafas.
–No debo mirar abajo –se susurró cuando los cristales terminaron de desempañarse–. Puedes hacerlo si no miras abajo.
Cerró los ojos y trató de hacer acopio de todo su valor. ¿Cómo ella, una inteligente y nada aventurera bibliotecaria, podía estar en la cornisa de una ventana, a cuatro pisos de altura, en la fachada del hotel Regal Suites de San Luis? Y encima a medianoche, ni más ni menos.
Miró hacia su izquierda y comprobó que, además, no había vuelta atrás. Si regresaba, estaba perdida. Su única opción era continuar hasta el siguiente balcón.
Respiró profundamente y se concentró en alcanzar la plataforma que tenía a la derecha. Pero las afiladas puntas de los ladrillos que tenía detrás se engancharon con un mechón de pelo y le rasgaron la blusa de seda y las medias.
El frío viento de febrero la hizo estremecer… Maldijo su falta de previsión. Debería haber agarrado su abrigo y su bolso antes de escapar de la habitación. Pero no lo había hecho y no tenía ningún sentido que se lamentara ahora.
Cuando, finalmente, notó el frío metal de la barandilla sobre su cadera, extendió la mano y se agarró a ella con desesperación. Su abuela jamás la perdonaría si encontraban su cuerpo en el basurero de abajo. Sería tremendamente indigno. Las mujeres Whittmeyer, aun cuando se apellidaran Deveraux, no podían perder la dignidad, jamás.
–Perdóname, abuela –susurró Anastasia–. Pero no hay modo digno de poder hacer esto.
Saltó por encima de la barandilla, cayendo patosamente sobre el suelo del balcón. Ignoró el dolor de su rodilla y de las palmas de las manos y se puso en pie.
Había luz en la habitación y rezó por haber llegado a una suite que estuviera ocupada. Sólo esperaba que el inquilino no se hubiera dormido.
Respiró profundamente y llamó al cristal de la puerta ansiosa por entrar.
Si Patrick regresaba, la echaba de menos y se le ocurría salir a la ventana, la vería.
Volvió a llamar, aún con más energía.
Una voz maldijo en el interior de la habitación, pero la imprecación fue seguida de un profundo silencio.
–¡Por favor, déjeme entrar! –dijo Anastasia con pánico creciente.
–¿Desde dónde demonios me habla? –preguntó la voz masculina.
–Desde el balcón. Por favor, apresúrese –añadió Anastasia, mirando con nerviosismo al balcón del la habitación contigua.
Las cortinas fueron apartadas con ímpetu y Anastasia vio a un espectacular caballero de ojos azules y torso musculoso, que llevaba tan sólo una leve toalla a la cintura. Un suave mechón de pelo negro le caía sobre la frente, suavizando la dureza de su rostro hermoso y anguloso.
–¿Qué demonios está usted haciendo ahí? –dijo él al abrir la puerta.
Ella dejó los zapatos sobre el suelo y dio un paso hacia atrás. Pero se tropezó ligeramente, tambaleándose. Él se apresuró a sujetarla.
–¡Cuidado, princesa! –dijo él con una voz profunda y sensual–. A menos que seas un ángel y tengas alas no creo que la caída libre desde aquí vaya a ser muy agradable.
–No –dijo Anastasia negando con la cabeza–. No tengo alas –miró por encima de la barandilla–. Y no creo que fuera un aterrizaje fácil.
El hombre la empujó suavemente hacia el interior de la habitación.
–Ya estás a salvo –le dijo, con un tono de voz mucho más delicado que al principio.
Ella se estremeció. Pero no estaba segura de si era por el frío o por el insinuante sonido de su timbre de barítono. Tampoco podía obviar la impresionante exhibición de músculos de que hacía gala su anfitrión. Parecía sacado de uno de aquellos calendarios que Tiffany, su ayudante en la biblioteca, había puesto en la habitación de personal. La idea de que aquel hombre no llevara nada debajo de la toalla le provocó otro escalofrío.
–Estás completamente helada –le dijo, malinterpretando su reacción.
La arropó en sus brazos.
–Gracias… gracias por dejarme entrar.
–¿Cuánto tiempo llevabas ahí fuera?
–No estoy segura –dijo. Había perdido la noción del tiempo–. Cinco o diez minutos.
Mientras seguía pensando en el tiempo que había permanecido fuera, de pronto reparó en que aún permanecía abrazada a aquel desconocido.
Posó las manos sobre su pecho fornido y se apartó. Pero una marca de sangre hizo que se detuviera.
–Déjame ver –le rogó él. Tomó sus manos y las observó preocupado–. ¿Qué ha sucedido?
–Me he caído al saltar a la barandilla.
–¿Cómo has llegado hasta mi balcón?
–He caminado… por la cornisa.
Él la instó a sentarse y vio las heridas de sus rodillas.
–¡Dios mío. Tienes cortes por todas las piernas!
Antes de que él pudiera sugerirle que se quitara las medias, unos golpes sonaron en la puerta.
Ella se levantó asustada.
–¿Espera a alguien? –preguntó Anastasia.
Él miró a la puerta.
–No –dijo y se encogió de hombros–. Pero tampoco te esperaba a ti.
–Es Patrick –dijo con terror–. No puede encontrarme aquí. Tengo que marcharme.
Brant Wakefield observó cómo aquella mujer buscaba con desesperación un lugar por donde escapar. Estaba tan aterrorizada que, sin duda, volvería al alféizar si no le daba una alternativa.
–Tranquilízate. No se quién es ese tal Patrick ni por qué huyes de él, pero no te voy a delatar. Siéntate tranquilamente que yo me ocupo de él –se encaminó hacia la puerta–. Cuando vuelva te curaré esas heridas.
Salió de la habitación en dirección a la pequeña sala de la suite y cerró la puerta. En cuanto se librara del intruso, iba a hacerle algunas preguntas a su inesperada visitante.
Un nuevo golpe en la puerta volvió a sonar, en aquella ocasión con más fuerza.
Al abrir se encontró con uno de esos tipos trajeados que tan poca confianza le inspiraban.
–¿Qué demonios quiere? –le preguntó con muy malos modos.
El intruso dio un paso hacia atrás.
–Siento molestarlo, pero estoy buscando a mi prometida –le mostró una foto–. Quizás la haya visto.
Pensó en una buena excusa y aprovechó su medio desnudez para quitarse a aquel pesado de encima.
–La única mujer que he visto últimamente es la que está en el dormitorio esperándome para quitarse las medias –dijo él insinuando la interrupción de un juego amoroso–. Estaba a punto de quitárselas yo cuando usted ha llamado.
El intruso sonrió.
–Le dejo volver a su entretenimiento –le dijo. Acto seguido se sacó una tarjeta de la chaqueta y escribió un número en la parte trasera–. Aquí tiene mi número de habitación y mi nombre. Si ve a una mujer de aspecto normal, vestida con una falda de color khaki y una camisa blanca, llámeme.
Puede que su prometida no fuera una reina de belleza, pero, sin duda, merecía por parte de su novio un calificativo mejor que el de «normal».
Cerró la puerta y regresó al dormitorio.
Al entrar no vio a nadie.
–¿Hay alguien? –preguntó desconcertado.
¿Habría vuelto al alféizar?
La duda lo inquietó. Aunque no conociera a aquella mujer, la posibilidad de que le sucediera algo no le agradaba.
La puerta del baño se entreabrió levemente en aquel momento.
–¿Ya se ha ido? –susurró.
–Sí, se ha ido y, si no me equivoco, no va a volver a molestarnos en lo que queda de noche.
Ella abrió la puerta del todo y se quedó en el vano con mirada indecisa. Con aquellas gafas de concha negras y aquellos ojos verdes asustados, le recordaba a su profesora de primero de básica, la señorita Andrews. La profesora miró a Brant con idéntica perplejidad cuando, a la tierna edad de seis años, había tratado de convencerla de que él no había introducido el grillo en el vestido de Susie Parker, sino que el travieso insecto había llegado hasta allí por sí solo.
–¿Por qué sabes que no va a volver?
–Porque le dejé bien claro que no quería ser molestado –se encogió de hombros y sonrió–. No es culpa mía si él ha querido creer que me estaba regocijando con una «conejita».
–¿Qué es una «conejita»? –preguntó mientras sacudía la cabeza y se encaminaba hacia la puerta–. No me lo digas. Creo que ya lo sé.
Brant la siguió hasta la sala de estar.
Se había quitado el moño que le constreñía el hermoso cabello rubio, dejándoselo libre. Parecía más joven.
También notó que se había quitado las medias. Tragó saliva y trató de desviar su atención de sus piernas bien formadas y suaves. Se sorprendió al ver que llevaba las uñas de los pies pintadas de un rojo intenso. Le parecía que estaba fuera de lugar, teniendo en cuenta que el resto de su atuendo era tremendamente conservador.
Finalmente, decidió que no era asunto suyo el color de las uñas de aquella señorita, ni que escondiera unas piernas de ensueño debajo de aquella falda demasiado grande.
–Siéntate un momento mientras me visto y, después, le echaré un vistazo a esa rodilla herida.
Ella asintió y se sentó en el sofá. Luego lo miró fijamente durante unos segundos.
–No quiero pecar de curiosa, pero he visto unos botes de pintura en el baño y me he preguntado si eres actor o algo así.
–No exactamente. Trabajo en los rodeos. Estoy en la ciudad este fin de semana en el PBR.
–¿Qué es eso?
–El encuentro de profesionales del rodeo.
–Suena muy interesante… tu nombre…
–Brant Wakefield.
–Yo soy Anastasia Deveraux –dijo ella en un tono extremadamente educado.
–Encantado de conocerte –le estrechó la mano y, en el instante mismo en que notó su palma, una fuerte corriente eléctrica se produjo entre ambos.
Incapaz de hablar, él se apartó de ella, se dio media vuelta y entró en el dormitorio.
Mecánicamente, se vistió y luego agarró del botiquín lo esencial para la cura.
Pero al regresar, se detuvo en seco al verla acurrucada en el sofá y temblando incontroladamente.
Se le puso un nudo en el estómago y se maldijo por no haberle ofrecido una manta.
Acercó la mesa y colocó el maletín de primeros auxilios. Luego comenzó a frotarle de arriba abajo los brazos.
Sospechaba que aquella reacción tenía más que ver con lo que le acababa de pasar que con la temperatura ambiente.
–Te traeré algo para taparte.
–Gracias –dijo ella.
En cuestión de segundos, ya estaba cubierta por una gruesa chaqueta.
–Esto te ayudará a entrar en calor.
Se arrodilló delante de ella, le levantó la falda y trató de obviar el liguero que pendía a pocos centímetros de su mano.
–¿Te importaría contarme qué es, exactamente, lo que te ha sucedido?
–No creo que sea buena idea.
Brant dejó la cura y la miró fijamente.
–Puedes confiar en mí –le dijo, con los ojos clavados en los de ella–. Sólo quiero ayudarte.
–¿Qué te hace pensar que tengo problemas?
–Has arriesgado tu vida caminando por una cornisa para llegar a la habitación de un desconocido. No creo que lo hicieras sólo por tomar el aire –cerró la botella de antiséptico y sacó un ungüento antibacteriano–. ¿Por qué no empiezas por explicarme por qué huyes de tu prometido?
–Señor Wakefield… –dijo, pasándose repentinamente al usted, como si quisiera poner distancia.
–Nos estábamos tuteando –le recordó él.
–Brant, estás siendo muy amable conmigo –dijo ella y él notó que al escuchar el sonido de su nombre dicho por su voz armónica sentía un cosquilleo en el estómago–. Pero creo que será mejor que no te impliques en todo esto.
–Demasiado tarde. Ya me he implicado.
Ella lo miró dudosa.
–Patrick Elsworth, el que se dice mi prometido, me ha amenazado.
Él trató de concentrarse en la historia de la que estaba siendo partícipe, en lugar de prestar atención a los inexplicables sentimientos que despertaban en él aquella desconocida.
Al fin y al cabo Anastasia Deveraux no era su tipo. Era refinada y culta, lo decían sus modales, su forma de hablar y su ropa. Incluso su nombre.
Él, por su parte, podía considerarse un triunfador, con una espléndida cuenta bancaria y un imponente rancho. Pero no era, para nada, refinado.
Además, ella estaba comprometida con aquella comadreja escuálida vestida con traje de chaqueta. Brant no era de los que se metía en el terreno de otro hombre, aunque el tipo en cuestión no mereciera ni el más mínimo respeto.
–Lo mejor sería que encontrara el modo de escapar del hotel sin involucrarte en todo esto –continuó ella.
–Sé cuidar de mí mismo –le dijo él, mientras desenrollaba la gasa y se la colocaba alrededor de la rodilla–. Te doy mi palabra de que ese prometido suyo tendrá que vérselas conmigo si te pone una mano encima, Annie.
Anastasia respiró profundamente. Era la primera vez, desde la temprana muerte de sus padres, cuando ella contaba con tan solo cinco años, que alguien la llamaba así: Annie.
Sintió una profunda tristeza. A pesar de que habían pasado diecinueve años, aún los echaba de menos.
Respiró profundamente para desterrar aquella sensación de pena y vacío. No tenía sentido perder el tiempo pensando en lo que habría podido ser su vida en otras circunstancias. Al menos eso era lo que decía su abuela y, lo que su abuela, Carlotta Whittmeyer, consideraba correcto, lo era. Nadie se atrevía a contradecirla.
Volvió su atención al hombre que le curaba las heridas. Lo observó unos segundos. Parecía de fiar, y la verdad era que necesitaba, desesperadamente, alguien en quien confiar.
–No sé por dónde empezar.
–¿Por el principio? –sugirió Brant.
Su sonrisa la animó a narrar su historia.
–Patrick es el contable de mi abuela –comenzó a decir Anastasia.
–¿Fue así como os conocisteis?
Ella negó con la cabeza.
–No. Él venía regularmente a la biblioteca en la que trabajo. Así fue como me pidió que saliéramos a cenar hace aproximadamente un año.
–¿Y has estado saliendo con él desde entonces?
–Sí –dijo ella–. Pero, antes de todo, quiero aclarar que Patrick Elsworth no ha sido ni jamás será mi prometido.