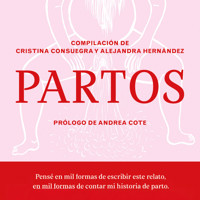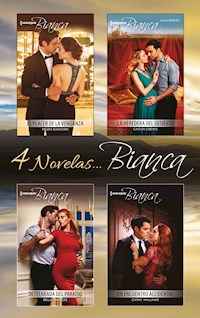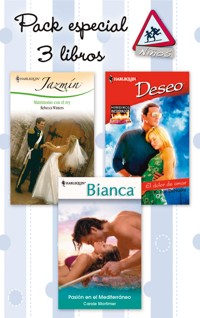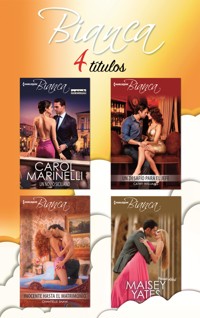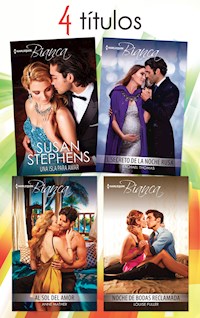9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Pack
- Sprache: Spanisch
Farsa apasionada Cathy Williams Su compromiso había sido un accidente, pero entregarse a la pasión era deliberado… La novia elegida del jeque Jennie Lucas Salió de una vida normal y corriente… para acabar en la cama de un rey. El guardaespaldas que temía al amor Chantelle Shaw La protegería con su vida y la veneraría con su cuerpo…. Baile de deseo Bella Frances Estaba embarazada del multimillonario… ¿Se convertiría también en su esposa?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica. Una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Núñez de Balboa, 56 28001 Madrid
© 2019 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A. Pack Bianca, n.º 169 - agosto 2019
I.S.B.N.: 978-84-1328-612-9
Índice
Portada
Créditos
La novia elegida del jeque
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
Farsa apasionada
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
El guardaespaldas que temía al amor
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Si te ha gustado este libro…
Baile del deseo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
ESTÁ hablando en serio?
Omar bin Saab al Maktoun, rey de Samarqara, contestó fríamente a su visir:
–Siempre hablo en serio.
–No lo dudo, pero un mercado de novias… –empezó el visir, cuya cara de pasmo brillaba bajo la luz de las vidrieras de palacio–. ¡Ha pasado un siglo desde que se hizo por última vez!
–Razón de más para que se vuelva a hacer.
–Nunca me habría imaginado que usted, precisamente usted, añoraría las viejas costumbres –replicó el visir, sacudiendo la cabeza.
Omar se levantó bruscamente del trono y contempló la ciudad desde una de las ventanas. La había modernizado mucho en los quince años transcurridos desde que heredó el reino. Ahora, los antiguos edificios de piedra y arcilla se mezclaban con brillantes rascacielos de acero y cristal.
–¿Va a sacrificar su felicidad a cambio de apaciguar a unos cuantos críticos? –prosiguió Khalid–. ¿Por qué no se casa con la hija de Hassan al Abayyi, como espera todo el mundo?
–Solo lo esperan la mitad de los nobles –puntualizó Omar–. La otra mitad se rebelaría porque piensan que Hassan acumularía demasiado poder si su hija se convierte en reina.
–Ya se les pasará… Laila al Abayyi es su mejor opción, Majestad. Es una mujer bella y responsable, incluso descontando el hecho de que ese matrimonio cerraría la trágica brecha que se abrió entre sus respectivas familias.
Omar se puso tenso, porque tenía muy presente esa tragedia. Llevaba quince años intentando olvidarla, y no estaba dispuesto a casarse con una mujer que se la recordaría todos los días.
–No insista. Comprendo que Samarqara necesita una reina y que el reino necesita un heredero; pero el mercado de novias es la solución más eficaz.
–¿La solución más eficaz? La más sórdida, querrá decir. Le ruego que lo reconsidere, Majestad. Piénselo bien.
–Tengo treinta y seis años, y soy el último de mi estirpe. Ya he esperado demasiado tiempo.
–¿Está seguro de que quiere casarse con una desconocida? –preguntó Khalid, sin salir de su asombro–. Recuerde que, si tiene un hijo con ella, no se podrá divorciar. Nuestras leyes lo prohíben.
–Lo sé perfectamente.
El visir, que conocía a Omar desde la infancia, cambió de tono y se dirigió a él por su nombre de pila, apelando a su estrecha relación.
–Omar, si se casa con una desconocida, se condenará a toda una vida de pesares. ¿Y para qué? No tiene sentido.
Omar no tenía intención de compartir con él sus sentimientos, aunque fuera su más leal y querido consejero. Ningún hombre quería abrir su corazón hasta tal extremo y, mucho menos, un hombre que además era rey, así que contestó:
–Ya le he dado mis razones.
Khalid entrecerró los ojos.
–¿Tomaría esa decisión si toda la nobleza le pidiera que se case con Laila? ¿Seguiría adelante en cualquier caso?
–Por supuesto que sí –respondió Omar, convencido de que eso no iba a pasar–. Mis súbditos son lo único que me importa.
El visir ladeó la cabeza.
–¿Tanto como para arriesgarlo todo con una tradición bárbara?
–Con una tradición bárbara y con lo que haga falta –dijo el rey, perdiendo la paciencia–. No permitiré que Samarqara vuelva a caer en el caos.
–Pero…
–Basta. He tomado mi decisión. Busque a veinte mujeres que sean lo suficientemente inteligentes y bellas como para ser mi esposa –le ordenó, saliendo de la sala del trono–. Empiece de inmediato.
¿Cómo era posible que se hubiera prestado a algo así?
Beth Farraday echó un vistazo al elegante salón de baile de la mansión parisina donde se encontraba. Era un hôtel particulier, un palacio del siglo xviii que pertenecía al jeque Omar bin Saab al Maktoun, rey de Samarqara y que, al parecer, estaba valorado en cien millones de euros.
Beth lo sabía por los criados con los que había estado charlando, las únicas personas con las que se sentía cómoda. Y no era de extrañar, porque su mundo no podía estar más alejado del mundo de las elegantes mujeres que se habían reunido allí, con sus vestidos de cóctel y sus impresionantes currículum.
Hasta entonces, había reconocido a una ganadora del premio Nobel, a una del premio Pulitzer y a otra de los Oscar. También había una famosa artista japonesa, una conocida empresaria de Alemania, una deportista profesional de Brasil y la senadora más joven de toda la historia de California.
Y luego estaba ella, que no era nadie.
Pero todas estaban allí por lo mismo: porque el jeque en cuestión estaba buscando novia.
Nerviosa, probó el exquisito champán que le habían servido y se volvió a preguntar qué demonios hacía en esa especie de harén. No eran de su clase. No pertenecía a ese lugar.
Beth lo sabía desde el principio, desde que se había subido a un avión en Houston para dirigirse a Nueva York, donde la esperaba un reactor privado. Pero no había tenido elección. Su hermana gemela le había rogado que la sustituyera, y no había sido capaz de negarse.
–Por favor, Beth –le había dicho–. Tienes que ir.
–¿Pretendes que me haga pasar por ti? ¿Es que te has vuelto loca?
–Iría si pudiera, pero acabo de recibir la invitación, y ya sabes que no puedo dejar el laboratorio. ¡Estoy a punto de descubrir algo importante!
—¡Siempre estás a punto de descubrir algo importante!
—Oh, vamos, a ti se te dan mejor estas cosas –dijo su hermana, que era todo un cerebrito–. Yo no sé tratar a la gente. No soy como tú.
–Lo dices como si fuera una modelo o algo así –ironizó Beth, barriendo el suelo de la tienda donde trabajaba.
–Solo tienes que presentarte en París para que me den el millón de dólares que ofrecen. ¡Imagínate lo que podría hacer con ese dinero! ¡Marcaría la diferencia en mi investigación!
–Siempre me estás presionando con eso de que curarás a un montón de enfermos de cáncer –protestó ella–. Crees que solo tienes que mencionarlo para que haga lo que tú quieres.
–¿Y no es verdad?
Beth suspiró.
–Sí, supongo que sí.
Por eso estaba en París, con un vestido rojo que le quedaba demasiado ajustado, porque era la única de las presentes que no tenía la talla que habían pedido en la convocatoria. Se encontraba tan fuera de lugar con el vestido como con todo lo demás.
Al llegar a la capital francesa, las habían llevado a un hotel de lujo de la avenida Montaigne y, a continuación, al hôtel particulier, como habían definido los criados a la mansión. Desde entonces, no había hecho otra cosa que mirar a sus preciosas compañeras mientras hablaban una a una con un hombre de ojos oscuros que llevaba una túnica. Y ya habían pasado varias horas.
Aparentemente, los empleados del jeque la estaban dejando para el final porque no sabían qué hacer con ella. Era como si hubieran decidido que no encajaba en los gustos de su jefe.
Sin embargo, eso no le molestaba en absoluto, porque ardía en deseos de que la rechazaran; lo que le molestaba era la actitud del resto de las mujeres, que se mostraban tan sumisas como coquetas cuando aquel hombre las señalaba con el dedo y les hacía un gesto para que se acercaran a él.
¿Por qué se comportaban así? Eran personas con éxito, grandes profesionales. ¡Incluso había reconocido a Sia Lane, una de las actrices más famosas del mundo!
Beth estaba allí por hacer un favor a su hermana y por una razón menos altruista: la de aprovechar el viaje para ver París. Pero ¿por qué estaban ellas? Ni siquiera necesitaban el dinero. Eran tan bellas y famosas como pudientes.
Además, el rey no era ninguna maravilla. En la distancia, parecía demasiado delgado para ser atractivo, y sus modales dejaban bastante que desear; por lo menos, para alguien del oeste de Texas. En su tierra, cualquier anfitrión decente habría empezado por saludar adecuadamente a sus invitadas.
Beth dio su copa vacía a un camarero y sacudió la cabeza. ¿Qué tipo de hombre pedía veinte mujeres como si fueran pizzas? ¿Qué tipo de hombre podía elegir ese sistema para encontrar esposa?
Desde su punto de vista, era un cretino de mucho cuidado, por mucho dinero y poder que tuviera. Pero, afortunadamente, no la encontraba apetecible.
Nadie la encontraba apetecible.
Por eso seguía siendo virgen a sus veintiséis años.
Beth se acordó súbitamente de las deprimentes palabras que le había dedicado Wyatt, el hombre que le había partido el corazón. Tras pedirle disculpas por no sentir nada por ella, había añadido algo que no se podía quitar de la cabeza: que la encontraba demasiado vulgar.
El recuerdo la alteró de tal manera que salió del abarrotado salón porque no podía respirar. Y, momentos después, se encontró en un jardín sin más luz que la de la luna.
Una vez allí, cerró los ojos, respiró hondo e intentó olvidar, repitiéndose para sus adentros que no necesitaba que nadie la quisiera. Además, estaba ayudando a su hermana. Gracias a ella, tendría dinero para su investigación. Y por la tarde, saldría a ver la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, se sentaría en una terraza y se tomaría un café y un croissant mientras el mundo pasaba a su lado.
Por desgracia, ese era precisamente su problema: que el mundo siempre pasaba de largo mientras ella se limitaba a mirar. Incluso allí, en aquella mansión de cuento de hadas, rodeada de famosas.
Siempre se quedaba sola.
Pero esa noche no estaba tan sola como creía. Lo supo segundos después, al ver la silueta de un hombre entre los árboles del jardín.
¿Qué estaría haciendo? Beth no podía ver su cara, pero distinguió la elegancia de sus pasos y la rectitud de sus hombros, típica de una chaqueta de traje. Y, a pesar de la oscuridad, también notó que estaba enfadado o quizá, deprimido.
Olvidando sus propios problemas, caminó hacia él y le dijo:
–Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux vous aider?
El hombre la miró, y Beth pensó que no era extraño que lo viera tan mal en las sombras. Sus ojos eran tan negros como su pelo y, por si eso fuera poco, llevaba un traje del mismo color.
–¿Quién es usted? –replicó con frialdad.
Beth estuvo a punto de decirle su nombre, pero se acordó de que estaba sustituyendo a su hermana y contestó:
–Edith Farraday. La doctora Edith Farraday.
Él sonrió.
–Ah, la niña prodigio que investiga el cáncer en Houston.
–En efecto. Y supongo que usted será un empleado del jeque, ¿verdad?
Él volvió a sonreír.
–Sí, algo así –respondió con humor–. ¿Por qué no está en el salón?
–Porque me aburría y porque tenía un calor espantoso.
El hombre bajó la mirada y la observó con detenimiento. Beth se ruborizó y se subió un poco el escote, que apenas ocultaba sus generosos senos.
–Ya sé que el vestido me queda pequeño –continuó–. No tenían ninguno de mi talla.
–¿Ah, no? –preguntó él, sorprendido–. Debían tenerlos de todas las tallas.
–Y tenían de todas, pero solo para mujeres con cuerpo de modelo –explicó Beth–. Era ponerme este vestido o presentarme con los vaqueros y la sudadera que llevaba esta mañana. Desgraciadamente, se mojaron cuando salí a pasear, porque se puso a llover.
–¿No se quedó en el hotel, como las otras?
–¿Para qué? ¿Para acicalarme y estar más guapa cuando me presentaran al jeque? –dijo con sorna–. Sé que no soy su tipo de mujer. Solo he venido porque tenía ganas de ver París.
–¿Por qué está tan segura de que no es su tipo?
–Porque sus empleados no saben qué hacer conmigo. He estado varias horas en ese salón, y el jeque no se ha dignado a señalarme con su dedo.
Él frunció el ceño.
–¿Ha sido maleducado con usted?
–No, yo no diría tanto. Pero, de todas formas, él tampoco me gusta.
–¿Cómo lo sabe? Es evidente que no lo ha investigado.
Esa vez fue Beth quien frunció el ceño. ¿Cómo sabía que no se había tomado esa molestia?
–Sí, soy consciente de que tendría que haberlo investigado por Internet –admitió–. Pero recibí la invitación hace dos días, y estaba tan ocupada que…
–¿Ocupada? –la interrumpió él–. ¿Con qué?
Beth carraspeó. Había estado trabajando a destajo porque, de lo contrario, el dueño de la tienda se habría negado a concederle unos días libres. Pero no le podía decir la verdad.
–Con mi investigación, claro –contestó.
–Lo comprendo. Su trabajo es ciertamente importante.
Él la miró con intensidad, como esperando a que profundizara un poco en su supuesta labor. Pero Beth, que no recordaba ninguno de los detalles técnicos que su hermana le había dado, solo pudo decir:
–Sí, desde luego. El cáncer es malo.
–Lo es –dijo él, arqueando una ceja.
Beth se apresuró a cambiar de conversación.
–Entonces, ¿trabaja para el rey? –se interesó–. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué no estaba en el salón?
–Porque no quiero estar allí.
A Beth le extrañó que respondiera con una obviedad que no explicaba nada. Pero no fue su extrañeza ni la súbita brisa que acarició sus brazos desnudos lo que causó su estremecimiento posterior, sino el poderoso y perfecto cuerpo del hombre que estaba ante ella.
No se había sentido tan atraída por nadie en toda su vida. El simple hecho de estar a su lado resultaba abrumador. Era tan alto y fuerte que exudaba poder por todas partes. Y, si su cuerpo la abrumaba, qué decir de aquellos ojos negros que reflejaban la escasa luz del jardín y la incitaban a sumergirse en él como en un mar oscuro, profundo y traicionero.
Sus emociones eran tan intensas que tuvo que hacer un esfuerzo para apartar la vista.
–Bueno, volveré dentro y esperaré a que el rey me señale con su dedo –dijo, soltando un suspiro–. A fin de cuentas, me pagan por eso.
–¿Que le pagan?
Ella lo miró con sorpresa.
–Sí, claro. Todas recibimos un millón de dólares por el simple hecho de venir y, si nos invitan a quedarnos, otro millón por cada día.
–Eso es completamente inadmisible –replicó él, enfadado–. La posibilidad de ser reina de Samarqara debería ser pago suficiente.
–Si usted lo dice… Aunque me da la impresión de que el dinero tiene algo que ver con la presencia de esas mujeres –ironizó Beth–. Hasta las famosas lo necesitan.
–¿Y usted? ¿También ha venido por eso?
–Por supuesto –respondió ella en voz baja.
Beth no salía de su asombro. Era la primera vez que un hombre le prestaba tanta atención, y no se trataba de un hombre normal y corriente, sino de uno que parecía salido de un cuento de hadas.
Cuando la miraba, su corazón latía más deprisa. Cuando se acercaba un poco, se le aceleraba la respiración de tal manera que sus pechos subían y bajaban peligrosamente bajo el corpiño del estrecho vestido rojo, amenazando con salirse por el escote.
¿Qué habría pasado si se hubiera acercado más?
–Así que solo está aquí por el dinero… –dijo él.
–La investigación del cáncer es muy cara.
–Sí, ya me lo imagino. Pero no sabía que pagaran millones a esas mujeres por el simple hecho de venir.
–¿Ah, no?
La ignorancia del impresionante desconocido la llevó a la conclusión de que no debía de tener una relación estrecha con el jeque, y se sintió inmensamente aliviada. Estaba tan fuera de lugar como ella, así que no le diría a su jefe que se había cruzado con Edith Farraday y que le había parecido una tonta temblorosa y jadeante.
–¿Qué relación tiene con el rey? –preguntó con curiosidad–. ¿Es uno de sus secretarios? ¿Un guardaespaldas quizá?
Él sacudió la cabeza.
–No, ni mucho menos.
–Oh, vaya, ¿es familiar suyo? En ese caso, le ruego que me disculpe. Como ya le he dicho, he tenido tanto trabajo que no he podido investigar. Podría haberme conectado a Internet en el avión, pero estaba agotada. Y como he salido a pasear por París…
Beth se odió a sí misma por estar balbuceando, pero él arqueó una ceja y la miró con verdadero interés, como si estuviera ante un enigma que no conseguía resolver.
¿Ella? ¿Un enigma? ¡Pero si era un libro abierto!
Perpleja, se tuvo que recordar que no se había presentado como Beth Farraday, sino como Edith. Y no se podía arriesgar a que aquel hombre descubriera su secreto.
Hasta entonces, no le había parecido que estuviera haciendo nada malo. Su hermana necesitaba ese favor, y ella tenía la oportunidad de ver París. Pero el rey de Samarqara no iba a pagar una fortuna por conocer a la empleada de una tienda de Houston, sino a una investigadora famosa. Y lo que estaban haciendo tenía un nombre: fraude.
Nerviosa, se volvió a subir el escote del vestido, porque él se había acercado más y sus pechos seguían empeñados en escapar de su confinamiento. No era extraño que sus ojos se clavaran una y otra vez en esa parte de su cuerpo.
–En fin, será mejor que me vaya –acertó a decir, avergonzada de sí misma.
Beth dio media vuelta y se dirigió a la mansión, pero él la siguió rápidamente y preguntó:
–¿Qué le parecen?
–¿De qué me está hablando?
–De las otras mujeres.
Beth frunció el ceño.
–¿Por qué lo pregunta?
–Porque me interesa la opinión de una persona que, según dice, no tiene ninguna posibilidad con el rey –respondió él–. Si no la tiene usted, ¿quién la tiene?
Ella entrecerró los ojos.
–¿Me promete que no se lo dirá al jeque?
–¿Importaría mucho?
–Es que no quiero dañar las posibilidades de nadie.
Él se llevó una mano al pecho y dijo:
–Entonces, le prometo que quedará entre nosotros.
Beth asintió.
–No sé, supongo que él optará por la estrella de cine. Al fin y al cabo, es la más famosa de todas.
–¿Se refiere a Sia Lane?
–Sí, claro. Además, es tan bella como encantadora, aunque puede llegar a ser de lo más desagradable. Cuando estábamos en el avión, se encaró con una pobre azafata porque no tenían el agua mineral que le gusta y, al llegar al hotel, amenazó al botones con dejarlo sin trabajo si su equipaje sufría el menor desperfecto.
–¿En serio?
–Sí. Es el tipo de persona que se liaría a patadas con un perro. Salvo que el perro fuera útil para su carrera profesional.
Él soltó una carcajada.
–Lo siento, no debería haber dicho eso –continuó ella, sacudiendo la cabeza–. Seguro que es una persona maravillosa. Habrá tenido un mal día.
–Es posible. Pero ¿a quién elegiría usted?
–A Laila al Abayyi. Todo el mundo la adora. Y es de Samarqara, así que conoce las costumbres y la cultura del país.
Él frunció el ceño y dijo con brusquedad:
–No, elija a otra.
Beth se quedó momentáneamente confundida.
–¿A otra? Bueno, Bere Akinwande es amable, inteligente y tan bella como Sia Lane. Sería una reina fantástica. Aunque, a decir verdad, no sé por qué quieren casarse esas mujeres con el rey Omar.
–¿Y eso?
–¿Le parece normal que busque esposa de esa manera? ¿Qué tipo de hombre hace algo así? Está al borde del reality show.
–No sea tan dura con él. Encontrar esposa es difícil para un hombre de su posición, aunque supongo que todo esto será igualmente duro para usted. No en vano, se ha visto obligada a dejar un trabajo importante para encontrar marido a la antigua usanza.
Beth volvió a suspirar.
–Sí, tiene razón. No tengo derecho a juzgarlo. Él nos paga por venir, pero nosotras no le pagamos a él –admitió–. Pensándolo bien, debería darle las gracias… si es que tengo ocasión de conocerlo, claro.
Justo entonces, se oyó la voz de otro hombre.
–¿Qué está haciendo aquí, señorita Farraday? ¡Entre ahora mismo! La necesitan en el salón.
El recién llegado, que resultó ser uno de los empleados del rey, se quedó atónito al ver al acompañante de Beth.
–Discúlpeme, señorita –continuó, súbita y extrañamente amable–. Si tuviera la amabilidad de regresar al salón, le estaríamos muy agradecidos.
–Vaya, parece que por fin voy a conocer a Su Majestad –dijo Beth a su atractivo desconocido–. Deséeme suerte.
Él le puso una mano en el hombro y dijo:
–Buena suerte.
Beth se estremeció de nuevo al sentir su contacto.
–De todas formas, estoy segura de que fracasaré. Es mi destino. Soy una profesional del fracaso.
Él la miró con sorpresa, y Beth se maldijo a sí misma por haber dicho eso. La fracasada era ella, no Edith. Y se suponía que era Edith.
–En fin, no me haga caso –añadió–. Hasta luego…
Cuando volvió al salón, Beth se dio cuenta de que ya no estaba nerviosa. La incomodidad de conocer a un rey y de encontrarse entre algunas de las mujeres más famosas del mundo había desaparecido por completo.
En cambio, no dejaba de pensar en el fascinante moreno que había estado charlando con ella a la luz de la luna, en un jardín de París.
Omar se quedó donde estaba, perplejo.
¿Sería verdad que la doctora Edith Farraday no le había reconocido? Resultaba difícil de creer, pero era toda una novedad. Ninguna mujer había fingido nunca que no lo conocía.
En circunstancias normales, habría desconfiado de ella; a fin de cuentas, era un hombre tan famoso que aparecía de forma habitual en los medios de comunicación. Sin embargo, su instinto le decía que no lo estaba engañando. No sabía quién era. Y, puestos a no saber, él tampoco sabía que Khalid se hubiera comprometido a pagar un millón de dólares a las candidatas.
Por una parte, era una decisión lógica, porque no podían esperar que veinte mujeres tan famosas como ocupadas se presentaran en París sin más motivo que la posibilidad de ser su reina; pero, por otra, se sintió insultado. ¿Tan poco valor tenía?
En cualquier caso, la culpa era suya. Había pedido a Khalid que se encargara de todo, y se había encargado de todo. Él era quien estaba en el salón, entrevistando a las mujeres; él era quien debía elegir a diez para presentárselas al día siguiente y, desde luego, también era el que había establecido los criterios de la lista inicial.
Omar solo le había puesto la condición de que fueran inteligentes y brillantes, condición que había cumplido sobradamente. De hecho, se habría llevado una sorpresa de lo más agradable al ver la lista si Khalid no hubiera incluido el nombre de cierta princesa.
–¿Por qué ha invitado a Laila? –le preguntó entonces–. Le dije que no quiero casarme con ella.
–No dijo exactamente eso. Dijo que solo se casaría con ella si todos sus nobles estuvieran de acuerdo.
–Y no lo están.
–Pero pueden cambiar de opinión.
–No cambiarán –replicó Omar, molesto–. Aunque me sorprende que Laila se haya rebajado a venir.
–Al igual que usted, la señorita antepone las necesidades de Samarqara a las suyas –afirmó el visir–. Su padre se enfadó mucho cuando supo lo del mercado de novias, pero Laila lo tranquilizó mediante el procedimiento de decirle que le parecía bien y que ella también apoya las viejas tradiciones. Ha venido por motivos diplomáticos, por el bien de la nación.
Omar pensó que el millón de dólares tampoco le vendría mal; sobre todo, teniendo en cuenta que ganaría uno más por cada día que se quedara. Pero, naturalmente, se lo calló.
A fin de cuentas, la suerte estaba echada. Tenía treinta y seis años y, si le pasaba algo, no habría ningún heredero al trono. Su familia se reducía al propio Khalid y a un primo lejano que ni siquiera era un Al Maktoun, sino un Al Bayn. Necesitaba hijos. No se podía arriesgar a que Samarqara volviera a sufrir una guerra civil como la que había sufrido en tiempos de su abuelo.
Pero tampoco se podía arriesgar a casarse por amor.
No, no volvería a caer en la trampa del enamoramiento. Ya no era un jovencito inexperto, sino un hombre adulto; y, cuando le asaltaban las dudas, se concentraba en su trabajo y las olvidaba. No era difícil. Los asuntos de Estado llevaban mucho tiempo.
En cualquier caso, estaba condenado a tomar una decisión sobre el proceso que él mismo había puesto en marcha, el mercado de novias. Teóricamente, los miembros del Consejo tenían la última palabra al respecto; pero la mujer que eligieran sería algo más que una reina: también sería su esposa, su amante y la madre de sus hijos.
Omar intentó no pensar en la advertencia de su visir, quien estaba convencido de que casarse con una desconocida era condenarse a una vida de pesares. Además, la opinión de sus consejeros no le preocupaba; en el peor de los casos, no elegirían peor de lo que él había elegido quince años antes.
Tenso, se puso a caminar de un lado a otro. El protocolo dictaba que no podía ver a las pretendientes hasta que pasaran la primera criba, y la espera le estaba sacando de quicio. Por eso había salido al jardín, en busca de sosiego. Pero, en lugar de encontrar la paz que buscaba, se encontró con una mujer tan sensual como desconcertante.
Omar se sintió violentamente atraído por la belleza de aquel cuerpo exuberante, cuyas curvas desafiaban la resistencia de un vestido demasiado pequeño. Y, por si su apariencia física fuera poca tentación, su franqueza y su naturalidad habían hecho el resto.
Durante unos minutos, se había olvidado de todos sus problemas. Se lo estaba pasando en grande. Hasta que ella mencionó a Laila, la hermanastra de su difunta prometida.
¿Es que no podía escapar de su pasado?
Omar miró la luna, estremecido. En su momento, la idea de organizar un mercado de novias le había parecido una forma segura de empezar de cero; pero el destino se empeñaba el recordarle su primer intento de casarse.
Había sido desastroso. Toda una tragedia.
Por fin, se cansó de caminar y se dirigió al salón de baile, siguiendo los pasos de la supuesta Edith Farraday. Al llegar, se detuvo en las sombras para que no lo vieran y se dedicó a mirar al objeto de su deseo, que estaba charlando con Khalid.
Sus miradas se encontraron al cabo de unos segundos, y él supo que había descubierto su identidad porque sus ojos brillaban con furia.
Lejos de molestarse, Omar admiró su sinuoso cuerpo con redoblado interés. Sus últimas relaciones amorosas habían sido de carácter estrictamente sexual; pero casi siempre, con mujeres ambiciosas y frías que no le satisfacían en absoluto. No se parecían en nada a Ferida al Abayyi, la morena de ojos negros que había fallecido antes de que pudiera casarse con ella.
Y ahora, la suerte lo cruzaba en el camino de otra mujer apasionada.
Omar la observó con detenimiento. Tenía una cara preciosa, de labios grandes, pecas en la nariz y cabello entre castaño claro y rubio. Desgraciadamente, la oscuridad del jardín había impedido que descubriera el color de sus ojos y, como ella estaba en el extremo opuesto de la sala, tampoco salió de dudas en esa ocasión; pero lo miraban de tal manera que se excitó.
Mientras admiraba sus curvas, pensó que el vestido que llevaba debería estar prohibido. Si se hubiera roto por las costuras y se hubiera quedado desnuda delante del visir, no se habría llevado ninguna sorpresa. Era una bomba, una verdadera provocación. Vestida así, podía hacer lo que quisiera con cualquier hombre; o, por lo menos, con él.
No podía pensar en otra cosa que no fuera llevarla a la cama. Solo la había tocado una vez, en el jardín, cuando le puso una mano en el hombro; pero su piel le había parecido suave como la seda, y ardía en deseos de comprobar si el resto de su cuerpo era igual.
Lamentablemente, no la podía seducir. Un mercado de novias no era un sitio adecuado para ligar, por mucho que a ella le pareciera una especie de reality show; era una tradición tan antigua como seria.
Si quería que fuera suya, tendría que ofrecerle el matrimonio; pero no se lo podía ofrecer porque tuviera un cuerpo pecaminoso, sino por sus habilidades. Y, en ese sentido, también destacaba sobre las demás. A fin de cuentas, la doctora Farraday estaba intentando curar el mismo tipo de leucemia infantil que había matado a su hermano mayor.
Sin embargo, la mujer con la que había estado charlando no encajaba con la descripción de su currículum. No parecía la persona que se había graduado en Harvard a los diecinueve años y que, a los veintiséis, ya estaba dirigiendo un equipo de investigadores en Houston. No parecía la profesional que, según le habían contado, no salía nunca de su laboratorio.
Se comportaba como si fuera otra persona. Era divertida, amable y cálida. Lo era tanto que la deseaba con toda su alma. O quizá la deseara por la simple y pura razón de que no tenía nada que ver con las mujeres a las que estaba acostumbrado.
De repente, se oyó un rumor de cuchicheos que solo podía significar una cosa: que el resto de las candidatas lo habían visto y lo habían reconocido. Omar dio media vuelta entonces y, sin decir palabra, volvió al jardín y se dirigió a sus habitaciones.
Ya entrada la noche, Khalid llamó a la puerta y entró. Omar estaba en la ventana, mirando a las veinte mujeres que, en ese preciso momento, se subían a sus respectivas limusinas para regresar al lujoso hotel Campania, de la avenida Montaigne.
–Las cosas que tengo que hacer por usted, Majestad –dijo el recién llegado–. ¿Ya ha entrado en razón? ¿Se casará con Laila?
Omar hizo caso omiso de su pregunta y replicó con otra.
–¿Ya ha elegido a diez?
–Sí, aunque no ha sido fácil –respondió el visir–. Todas son igualmente perfectas. Todas menos la última que he entrevistado, la señorita Farraday. No creo que sea su tipo de mujer.
–¿Mi tipo de mujer? –dijo Omar, molesto–. ¿Por qué cree todo el mundo que tengo un tipo de mujer?
–Porque lo tiene.
–¿Y la señorita Farraday no encaja en él?
–Bueno, es una joven preciosa, pero demasiado corriente para usted. Además, es obvio que ha ganado peso desde que nos envió sus fotografías. El vestido le quedaba ridículamente ajustado, ¿no le parece?
Omar se giró hacia la ventana en el preciso instante en que la doctora Farraday abría la portezuela de su limusina y echaba un vistazo triste a la mansión, como si pensara que no la volvería a ver.
Mientras la miraba, él se acordó de lo que había dicho en el jardín sobre el fracaso. Le había parecido un comentario de lo más extraño, viniendo de una científica mundialmente famosa. ¿Por qué se sentía una fracasada? ¿Porque aún no había encontrado la cura que estaba buscando?
Fuera como fuera, Omar pensó que tenían algo importante en común. Los dos conocían el peso de la responsabilidad. Ella, por las consecuencias de su investigación médica y él, por el deber de dirigir una nación.
Sin embargo, Khalid estaba en lo cierto al afirmar que era demasiado corriente. No tenía ni el carácter dominante ni la formalidad ni la arrogancia que cabía esperar de una reina. Era poco ortodoxa y nada solemne. Era demasiado sincera, demasiado directa, demasiado sexy. Era la única de las veinte candidatas de las que un hombre como él se podía enamorar.
Pero no podía correr ese riesgo. La experiencia le decía que el precio de amar era inadmisiblemente alto, y no solo para él, sino para muchas personas inocentes.
A pesar de ello, se acordó de su voluptuosa figura y de sus grandes senos, que amenazaban con salirse del escote y destrozar todo asomo de recato. ¿Cómo no se iba a acordar, si habría dado cualquier cosa por besar sus grandes y rojizos labios?
Aquella mujer era como un rayo de sol tras un largo y oscuro invierno.
–¿Majestad? ¿Qué hago entonces? –preguntó el visir–. ¿Devuelvo a la señorita Farraday a su país?
Omar miró a Khalid y dijo:
–No. Que se quede otra noche.
Capítulo 2
A LA MAÑANA siguiente, Beth se puso el macuto a la espalda y echó un último vistazo a la suite del hotel. Con su chimenea, sus balcones de hierro forjado y su cama con dosel, parecía el palacio de una princesa. Además, el cuarto de baño era más grande que su apartamento. Y, por si eso fuera poco, la luz del sol le daba un aspecto casi mágico.
Naturalmente, había sacado un montón de fotografías para enseñárselas a sus amigas de la tienda; pero, por mucho que lamentara marcharse de París, se sentía aliviada ante la perspectiva de volver a casa. No pertenecía a ese lugar. Su vida estaba en un barrio de Houston, cerca de la universidad que había abandonado cuando Wyatt le partió el corazón.
Desde entonces, su antiguo trabajo a tiempo parcial se había convertido en un empleo a tiempo completo, aunque cobraba tan poco que tenía que ir a la tienda en bicicleta porque el transporte público era prácticamente inexistente y no se podía permitir el lujo de comprarse un coche.
Esa era la vida que conocía. No tenía nada que ver con la de las diecinueve mujeres con las que había coincidido en la mansión. Era la vida de una trabajadora normal y corriente, sin muchas más pertenencias que la sudadera y los vaqueros que llevaba puestos. Pero aquella mañana tenía algo más: el vestido rojo, que los empleados del jeque le habían regalado.
Beth respiró hondo y pensó que no olvidaría nunca su aventura parisina; entre otras cosas, porque estaba segura de que no volvería a vivir nada parecido. Hasta había hablado con un rey.
Al recordar lo sucedido en el jardín, se estremeció. ¿Cómo iba a saber que aquel desconocido era el mismísimo Omar? La noche anterior estaba tan avergonzada que, cuando volvió al hotel, pensó que no podría dormir en toda la noche; pero había dormido como un bebé, envuelta en las sábanas más suaves que había tocado nunca.
Sí, iba a echar de menos el lujo de aquel lugar. La ducha era digna de un palacio, como había comprobado esa misma mañana; y el concepto de desayuno que tenía el servicio de habitaciones era un festín de tartines con mantequilla y mermelada, croissants tan finos que se deshacían en la boca, zumo de naranjas recién exprimidas y un café sencillamente delicioso.
Pero su tiempo como princesa tocaba a su fin. O eso creía ella, porque ni siquiera se había tomado la molestia de leer el mensaje que le habían enviado. ¿Para qué, si estaba segura de que no había pasado la criba?
En cualquier instante, uno de los empleados del hotel llamaría a la puerta y la acompañaría al minibús que la llevaría al aeropuerto con las otras candidatas rechazadas. No podía ser de otra manera. No contenta con no haber reconocido al rey, había criticado a una famosa estrella de cine y, acto seguido, había censurado al propio rey en su propia cara.
Beth se estremeció de nuevo al recordar lo estúpida que se había sentido cuando le llegó el turno de hablar con el hombre que las estaba entrevistando. Creía que era el rey, y se llevó una sorpresa cuando le dijo que solo era el visir.
–¿El visir? –preguntó ella–. ¿Y dónde está el rey?
–Su Majestad está ocupado.
Beth supo la verdad en ese preciso momento. «Su Majestad» era la persona con la que había estado charlando. ¿Cómo era posible que no se hubiera dado cuenta? Ningún empleado podía ausentarse del salón por simple capricho. Ningún empleado podía vagar por la mansión a su antojo. Ningún empleado habría llevado un traje tan caro como el suyo.
Justo entonces, notó que alguien la estaba mirando y, cuando giró la cabeza, vio al impresionante desconocido del jardín, que la observaba desde las sombras.
Beth se enfadó al instante. En lugar de decirle quién era, había permitido que siguiera hablando e hiciera el más espantoso de los ridículos. Se había reído de ella, o eso le pareció. Y le lanzó una mirada de ira de la que se arrepintió al cabo de unos segundos, cuando el visir puso fin a la entrevista. Pero el rey ya había desaparecido.
Mientras lo recordaba, llamaron a la puerta. Beth respiró hondo, se ajustó el macuto y abrió.
–Buenos días.
Beth se quedó boquiabierta al ver al hombre que entró en la suite sin pedir permiso. Era el rey Omar. En persona.
–Vaya, veo que ya sabe quién soy –continuó él.
Ella tragó saliva, completamente desconcertada. ¿Por qué había ido a buscarla, en lugar de enviar a uno de sus empleados? ¿Habría descubierto que no era Edith?
–¿Qué está haciendo aquí? –se atrevió a preguntar.
–Tengo buenas noticias y malas noticias –dijo Omar con un trasfondo de humor–. Las buenas son que viene conmigo.
–¿Y las malas?
–Que los periodistas se han enterado de lo que pasa y han rodeado el hotel. He venido a acompañarlas a usted y al resto de las señoritas. Saldremos por la puerta de atrás.
–Ah…
Omar llamó al empleado que lo acompañaba y dijo:
–Saad se encargará de su equipaje.
–Esto es todo lo que tengo –replicó ella, señalando el pequeño macuto–. Bueno, esto y la ropa que llevo puesta.
Omar arqueó una ceja.
–Pues tendremos que comprarle más.
Beth sacudió la cabeza, confundida.
–No, no es necesario.
–¿Ah, no? –preguntó él, mirando su sudadera y sus vaqueros.
Beth deseó haber llevado algo más bonito, y se preguntó por qué le preocupaba su opinión. Aunque fuera cierto que su conversación en el oscuro y romántico jardín parisino la había hecho sentir como si estuviera en un sueño, también lo era que Omar se había burlado de ella por el procedimiento de no confesarle su identidad.
–No entiendo nada –dijo, cambiando de tema–. ¿Solo está aquí para llevarme al aeropuerto? ¿Esa es la buena noticia?
–No la voy a llevar al aeropuerto, sino a la mansión.
Beth frunció el ceño.
–¿Nos va a llevar de vuelta a las veinte?
–No, solo a las diez que pasaron la criba. Se quedarán una noche más.
Ella lo miró con angustia.
–¿Insinúa que estoy entre las elegidas?
–Pensaba que se alegraría.
–Sí, bueno, es que… ¿seguro que no es un error?
Omar ladeó la cabeza y la miró con detenimiento.
–No se parece nada a las demás, ¿sabe?
–¿No? –dijo ella, súbitamente estremecida.
–No –insistió él, mirándola con intensidad–. ¿Nos vamos?
Beth quiso rechazar su oferta. Al fin y al cabo, ya había conseguido el dinero para su hermana. Pero, en lugar de rechazarla, contestó:
–Por supuesto.
Él sonrió.
–Sígame, doctora Farraday.
Beth lo siguió, sintiéndose más abochornada que nunca. ¿Cómo se atrevía a enfadarse con él por no haberle dicho quién era cuando ella ni siquiera era quien decía ser? ¿Qué pasaría cuando descubriera la verdad?
Las cosas se estaban complicando demasiado. Pero otro día en París significaba otro millón para la investigación de Edith. Y solo tenía que fingir veinticuatro horas más.
Al salir del hotel, estaba tan preocupada que ni siquiera se fijó en la horda de periodistas que los acribillaron a preguntas mientras los guardaespaldas intentaban contenerlos. Además, la presencia del poderoso y sexy Omar, que la atraía y asustaba al mismo tiempo, resultaba tan abrumadora como su sorprendente decisión de invitarla a quedarse.
Era la primera vez en su vida que la elegían para algo importante. El rey no pensaba que fuera vulgar. Decía que no se parecía a las demás, que era distinta, especial.
Durante unos minutos, Beth fue la mujer más feliz del mundo. Hasta que se acordó de que no la estaba eligiendo a ella, sino a su hermana.
–¿Ha ido a recoger a la señorita Farraday? ¿En persona? –preguntó Khalid, horrorizado.
–No he tenido elección. No contestaba al teléfono.
Omar, que estaba junto a uno de los balcones de su residencia parisina, miró a los paparazis que se apretujaban tras la alta verja de hierro forjado. Evidentemente, alguien había filtrado a la prensa lo del mercado de novias. Pero… ¿quién? ¿Una de las diez candidatas rechazadas? ¿O una de las diez elegidas?
Fuera quien fuera, los medios de comunicación no habían desaprovechado la jugosa historia de un rey de Oriente Medio que reunía a mujeres de todo el mundo para elegir a una reina. Estaba en todas las portadas. Y, al pensarlo, Omar se acordó de lo que había dicho la mujer que ocupaba sus pensamientos: que su idea estaba al borde del reality show.
Una vez más, se preguntó si había hecho lo correcto al elegirla. Hasta ella se había llevado una sorpresa cuando se presentó en la suite del hotel. Pero ¿cómo no la iba a elegir, si era la única que le gustaba, la única que le hacía sentirse vivo? Además, tampoco tenía tanta importancia. Solo era atracción física. No estaba enamorado de ella.
Sí, la deseaba. Y, por si eso fuera poco, había algo misterioso en ella. Su expresión, generalmente sincera, cambiaba a veces de forma extraña y se volvía cautelosa.
Era como si ocultara algún secreto. Pero… ¿cuál?
Omar estaba decidido a descubrirlo ese mismo día. Y a enviarla a su casa al día siguiente.
–No debería haber ido a buscarla. No es apropiado –insistió el visir–. Si lo ha hecho con una, tendría que haberlo hecho con todas las demás. Ahora pensarán que es su favorita.
–Y estarán en lo cierto –replicó Omar.
Khalid se quedó atónito.
–Pero si no es tan bella ni elegante como…
–Si vuelve a mencionar a Laila al Abayyi, lo enviaré de vuelta a Samarqara –le amenazó Omar.
El visir guardó silencio durante un par de segundos, pero solo para volver a la carga.
–La señorita Farraday no tiene tanto don de gentes como las demás. Puede que pase demasiado tiempo en su laboratorio, pero me pareció demasiado tosca y sincera cuando la entrevisté. El Consejo no aprobaría su evidente falta de diplomacia.
Omar se encogió de hombros, pensando que Khalid tenía razón. Se lo había demostrado ella misma al censurarlo en el jardín, cuando aún no sabía que era el rey.
–Me divierte. Eso es todo.
–Ah –dijo el visir, aliviado.
–He ido a recogerla porque era urgente –mintió–. Pero no la he acompañado a su habitación cuando hemos llegado.
Omar pasó por alto el detalle de que había viajado a solas con ella, metiendo a las nueve candidatas restantes en otra limusina. Y había sido tan consciente de su cuerpo durante el trayecto a la mansión que había tenido que echar mano de toda su fuerza de voluntad para no abalanzarse sobre ella, tumbarla en el asiento y acariciar sus lujuriosas curvas.
–Comprendo que tiene derecho a divertirse un poco, Majestad –continuó el visir–. Pero le ruego que tome una decisión razonable. Traer a esas mujeres a París ha costado mucho.
–Mucho dinero –dijo Omar con frialdad–. Me he enterado de que les paga un millón por día.
–¿Y le disgusta? –preguntó Khalid, que sacudió la cabeza–. Es un hombre inmensamente rico. Ni lo notará.
–Cierto, pero esa no es la cuestión.
–¿Ah, no? Sabe perfectamente que pagar a las candidatas forma parte de la tradición, con la única diferencia de que ahora les pagamos a ellas y no a sus padres. Yo diría que es un avance.
–Lo es. Pero de todas formas…
–¿De todas formas?
–No recuerdo haberle dado permiso para que les pagara nada.
–No, solo me dio permiso para que me encargara de todo –le recordó Khalid–. Y añadió que no quería que le molestara con los detalles.
Omar frunció el ceño. Una vez más, su amigo y visir tenía razón.
–¿Es que está insatisfecho con el resultado? –prosiguió–. Todas las mujeres son bellas y brillantes, tal como quería.
–Sí, eso es verdad –se vio obligado a decir Omar–. Aunque no estoy seguro de que alguna de ellas quiera renunciar a su brillante carrera para convertirse en reina de Samarqara.
–¿Y por qué no iban a querer? –preguntó Khalid con indignación–. Ser reina de nuestro país es el mayor honor que nadie pueda imaginarse.
Omar dudó. Él habría dicho lo mismo en otro momento, pero ya no lo tenía tan claro.
El fallecimiento de su padre lo había forzado a dejar la universidad a los veintiún años y asumir el trono. Sin embargo, no le pilló desprevenido, porque sabía que estaba condenado a ello desde la muerte de su hermano mayor. Y como era el único heredero de su familia, no tuvo más alternativa que anteponer las necesidades de Samarqara a las suyas.
Cualquier hombre de honor habría hecho lo mismo.
Pero un rey necesitaba una reina. Y Omar, que no quería saber nada de casarse desde la trágica muerte de Ferida, cambió de opinión durante una visita a Nueva York de carácter diplomático.
Un día, mientras caminaba por la Quinta Avenida, vio a una pareja de ancianos que iban de la mano. No parecían ni ricos ni especiales en ningún sentido, pero se miraban con verdadera devoción, y a él se le hizo un nudo en la garganta.
¿Cómo era posible que se quisieran tanto? La experiencia de sus padres, cuyo matrimonio había sido un desastre, le había inducido a desconfiar del amor; y la muerte de Ferida había hecho el resto. Pero, al llegar a casa, llamó a Khalid y le ordenó que organizara el mercado de novias.
Tenía que solucionar el asunto de su matrimonio, y tan deprisa como fuera posible. No se podía arriesgar a enamorarse otra vez. Necesitaba una mujer que antepusiera las necesidades de los demás a las suyas, al igual que él; alguien para quien no fuera una carga, sino un honor.
–Solo hay una candidata que cumpla esa condición –dijo el visir–. No tiene más carrera que la de ser el orgullo de su pueblo y su familia. Además, habla nuestro idioma, conoce nuestras costumbres…
Omar lo interrumpió en seco, consciente de que se refería a Laila.
–Traiga a las diez candidatas ahora mismo –bramó.
El visir frunció el ceño, pero inclinó la cabeza y abrió la puerta que daba al comedor principal, donde estaban las diez mujeres.
Khalid había tenido la idea de que paseara con ellas por las calles de París y le dedicara unos minutos a cada una; pero la presencia de los paparazis lo impedía, así que habían optado por una sucesión de entrevistas que, en principio, le llevaría el resto de la tarde y parte de la noche.
Omar iba a hablar con ocho de ellas por primera vez, porque a Laila ya la conocía. Y, aunque su interés personal se limitara a una, no tenía más remedio que sopesar sus virtudes y elegir a las cinco que lo acompañarían al día siguiente a Samarqara, donde conocerían a los miembros del Consejo y se prepararían para el mercado de novias propiamente dicho.
Mientras las miraba, pensó que nueve de las diez parecían fotocopias de la misma mujer. Las había rubias y morenas, pero las nueve eran esbeltas, bellas y elegantes en el sentido más clásico del término. Y luego estaba la décima, la única diferente, la única que le gustaba de verdad.
Por desgracia, Khalid tenía razón. No poseía las habilidades necesarias para ser una buena reina. Incluso descontando su evidente falta de tacto, era prácticamente imposible que renunciara a su investigación para casarse con él. Edith Farraday estaba obsesionada con su trabajo.
–Bienvenidas –empezó el visir–. Por favor, disfruten de la comida y la bebida que les han preparado hasta que las llamemos. Su Majestad las saludará brevemente a cada una y, a continuación, les concederá una audiencia personal.
Omar se sentó a la mesa que estaba en el extremo opuesto. Khalid se puso a su lado y, segundos después, llamó a la primera.
–La señorita Sia Lane.
La preciosa rubia cruzó el salón, hizo una pequeña reverencia y se sentó junto a Omar después de que él la invitara a ello.
–La señorita Lane es una actriz muy conocida de Los Ángeles –continuó el visir.
–Encantada de conocerlo, Majestad.
–Lo mismo digo.
A Omar no le extrañó que Khalid la llamara en primer lugar. Era verdaderamente bella y, sobre el papel, sería una reina excelente para cualquier Casa Real. Además, el hecho de que fuera actriz no suponía ningún problema con antecedentes como el de Grace Kelly.
Pero, cuando le estrechó la mano, Omar no sintió nada de nada. Nada salvo frialdad.
–Gracias por haber venido –dijo él.
–Es un placer.
La rubia parpadeó de forma coqueta, y Omar se acordó de lo que había dicho su favorita: que Sia Lane era el tipo de persona que se liaría a patadas con un perro, salvo que dicho perro fuera útil para su carrera profesional.
Sin embargo, habló con ella durante unos minutos y, a continuación, le hizo un gesto para que se marchara, lo cual pareció sorprenderla. Por lo visto, esperaba que la proclamaran reina allí mismo.
Khalid llamó entonces a la siguiente candidata, la doctora Bere Akinwande. Y, tras la conversación posterior, Omar pensó que sería una buena reina. Hablaba seis idiomas, había sido candidata al premio Nobel y hablaba de su trabajo con tanto entusiasmo como sinceridad, sin coquetear en ningún momento. Pero tampoco sintió nada cuando la tocó.
–Laila al Abayyi –anunció después el visir.
Omar respiró hondo al ver a la joven y hermosa aristócrata. Tenía los mismos ojos negros y la misma melena oscura que su difunta hermanastra, Ferida. Era un calco de la mujer con quien se había querido casar antes de que todo terminara en un baño de sangre.
–Adiós –dijo él.
–¿Adiós? –repitió ella, atónita.
–Puede volver a sus habitaciones. No hablaré con usted.
–¿Cómo? –dijo Laila, sin salir de su asombro.
–Le agradezco que intercediera ante su padre, pero es mejor que se marche. No es una candidata admisible.
Laila palideció y, tras lanzar una mirada triste al visir, se fue.
–¿Cómo ha podido tratarla tan mal? –protestó Khalid en voz baja–. Ha estado francamente grosero.
–No debería estar aquí –replicó Omar, enfadado–. ¿Cómo quiere que se lo diga? No me casaré con ella.
El visir entrecerró los ojos, pero asintió y llamó a la siguiente.
Omar habló con la empresaria alemana, la gimnasta brasileña, la senadora de California y el resto de las mujeres, hasta que solo quedó la supuesta doctora Farraday. La mayoría había ido a París porque el dinero que ofrecían era útil para sus carreras, aunque otras estaban dispuestas a abandonar su profesión a cambio de una fantasía de cuento de hadas que no tenía nada que ver con la realidad.
Y Omar no supo qué era peor.
Pero por fin había llegado el momento que tanto deseaba. La guinda del pastel. La deliciosa crema que estaba para chuparse los dedos.
–Y, por último, Majestad, la doctora Edith Farraday –dijo Khalid.
Omar se quedó sorprendido al ver que se estremecía ligeramente al oír su nombre. ¿Por qué reaccionaba así? ¿No quería hablar con él? ¿Sería posible que fuera la única de las presentes que no lo encontraba atractivo?
No, eso no tenía ningún sentido. Las mujeres caían rendidas a sus pies. Era el rey de Samarqara, un hombre inmensamente rico y poderoso.
Pero, por otra parte, cabía la posibilidad de que ella fuera la excepción a la norma, una de esas extrañas personas que no se sentían atraídas por el dinero y el poder. Incluso era posible que tuviera novio, un hombre corriente, pero absolutamente satisfactorio que le daba masajes o le preparaba la cena mientras ella trabajaba.
–Hola de nuevo –dijo ella, claramente incómoda.
Omar miró su ropa. Eran los mismos vaqueros y la misma sudadera que llevaba cuando fue a recogerla al hotel.
–¿No ha visto los vestidos que dejamos en su habitación? ¿O es que no le gustan? –le preguntó.
–Oh, los vestidos son preciosos…
–Pero no se ha puesto ninguno.
–Porque no me ha parecido necesario. A fin de cuentas, solo voy a estar un día más.
–Un día y una noche –puntualizó él.
Ella apartó la mirada.
–Sí, supongo que sí. Pero he pensado que, si me los probaba, no los podrían devolver a la tienda.
Omar la miró con incredulidad.
–¿Le preocupa que no los podamos devolver?
–Quizá le parezca una tontería, pero no me gusta aprovecharme de los demás.
–No se está aprovechando de nadie –dijo Omar, frunciendo el ceño–. Es invitada mía. Quiero que esté cómoda.
–Y lo estoy –replicó ella, intentando sonreír.
–Cualquiera diría que arde en deseos de volver a Houston. ¿Por qué? ¿Es que tiene novio o algo así?
Ella parpadeó, perpleja.
–¿Novio? ¿Yo? No, claro que no.
–¿Es por su trabajo? ¿Lo echa tanto de menos?
–¿Mi trabajo? Ah, sí, claro –respondió apresuradamente–. Y es una pena, porque me marcharé sin haber tenido ocasión de ver más cosas de París… Me han dicho que no podemos salir de la mansión.
–Me temo que no. Estamos rodeados de periodistas.
Ella sacudió la cabeza.
–Con las ganas que tenía de subir a la Torre Eiffel y de visitar el Louvre. Pero qué se le va a hacer.
–¿El Louvre? ¿Le gusta el arte?
–Bueno, quería ver la Gioconda.
–¿No la ha visto nunca? –preguntó, extrañado.
Omar no se podía creer que no hubiera estado antes en París. El resto de las candidatas había estado muchas veces, e incluso había algunas, como Laila al Abayyi, que tenían casa en la ciudad.
En su desconcierto, dedujo que no salía nunca del laboratorio. Aparentemente, estaba dedicada en cuerpo y alma a su trabajo. Y Omar pensó que no era mala virtud para una reina, pero desestimó la idea porque la parte de él que lo pensó era la parte que la quería en la cama.
Sin embargo, no podía negar que la deseaba. Tenía una belleza natural que su sudadera, sus vaqueros y su completa falta de maquillaje acentuaban. Además, estaba acostumbrado a que las mujeres intentaran captar su atención, y aquella no hacía ningún esfuerzo en tal sentido. De hecho, solo se había fijado en ella por el vestido rojo que se había puesto el día anterior.
Fuera como fuera, no hizo ademán de sentarse a su lado, así que Omar se levantó y dijo:
–Gracias por haber venido a París, señorita Farraday.
–Gracias a usted por los dos millones para la investigación del cáncer –replicó ella, sonriendo.
–Espero que me hable algún día de su investigación.
Ella dejó de sonreír, y a él le pareció de lo más extraño. ¿Por qué reaccionaba así cuando mencionaba su trabajo?
–Sí, bueno… no me gusta hablar de eso –replicó, nerviosa–. La gente se suele aburrir con los detalles.
–Pero yo no soy como los demás. Aunque no me dedique a la ciencia, me mantengo al día sobre los avances con la leucemia.
–¿Y eso? ¿Por qué?
–Se lo diré en otro momento, cuando hablemos de su investigación. A decir verdad, estoy sopesando la posibilidad de hacerles una donación a través de una de las organizaciones benéficas de mi país.
Omar creyó que la donación despertaría su interés de inmediato. ¿Qué mejor cebo podía haber para una investigadora? Pero, asombrosamente, no picó.
–¿Por qué insiste en que me quede en París? –preguntó en voz baja, para que nadie más la oyera–. ¿Quiere que le dé mi opinión sobre sus potenciales novias? ¿O es que le parezco cómica?
–Puede que disfrute con su compañía –contestó Omar–. Me divertí mucho en el jardín.
–¿Por qué no me dijo que era…? Bueno, no importa. Olvídelo.
–Claro que importa. Y está en lo cierto, porque tendría que habérselo dicho –declaró Omar–. Pero me dejó sorprendido. No estoy acostumbrado a que la gente no me reconozca.
–Es curioso, porque a mí me ocurre lo contrario. A veces tengo la sensación de que soy invisible –comentó ella con tristeza–. ¿Por qué quiere que me quede?
Omar se preguntó cómo era posible que una mujer tan sexy no fuera consciente de su belleza ni de sus múltiples encantos personales. Sobre todo, porque a él le encantaba. Incluso entonces, delante del visir y de las otras mujeres, no podía pensar en otra cosa.
–Quiero que se quede porque siento curiosidad.
–¿Curiosidad? ¿Sobre qué?
–Sobre usted, claro.
La respuesta de Omar fue absolutamente sincera. Pero, por mucha curiosidad que sintiera, no la podía tener. Su trabajo era lo único que le importaba y, si la forzaba a abandonarlo, sería la peor y más infeliz de las reinas.
–¿Majestad? –intervino entonces el visir, que se acercó a la mesa–. Ha llegado el momento de las audiencias personales.
Omar asintió, se giró hacia ella y dijo:
–Hasta luego.
Ella sonrió.
–Hasta luego. Y buena suerte.
A Omar le pareció un comentario asombroso. ¿Le estaba deseando suerte con las otras mujeres?
–Es usted todo un enigma, señorita Farraday.
Ella no dijo nada. Se limitó a estrecharle la mano. Y esa vez, Omar sintió una descarga de placer.
Pero ¿por qué sentía eso? ¿Por qué reaccionaba de esa manera ante la única de las candidatas con la que no se podía casar, excepción hecha de Laila? ¿Por qué con ella, precisamente?
El universo tenía un extraño sentido del humor.
O, más que extraño, vengativo.
Beth esperó toda la tarde en su suite, pero el rey no llegaba. Comió, leyó libros, se paseó de un lado a otro y se probó uno de los vestidos que le habían enviado, pero el rey seguía sin llegar. Y a las diez de la noche, llegó a la conclusión de que alguna de sus audiencias personales habría ido bien y de que ya había elegido novia.
Teóricamente, era lo mejor que podía pasar, así que intentó sentirse aliviada. Se había metido en un lío al hacerse pasar por Edith, y le horrorizaba la posibilidad de que Omar lo descubriera; sobre todo, sabiendo como sabía ahora que estaba muy interesado en los avances sobre la leucemia.
Si la arrastraba a una conversación científica, se daría cuenta de que era una impostora. Había hecho lo posible por memorizar la jerga profesional de su hermana, pero no se le daba bien. Edith siempre había sido la sabia de la familia. Lo era desde niña y, como Beth sabía que nunca estaría a su altura, renunció a ello.
Además, ¿qué importancia podía tener? Si Edith destacaba en el mundo académico, ella destacaría en otro sector. Pero, a sus veintiséis años de edad, seguía sin saber qué sector era ese. De hecho, empezaba a pensar que no llegaría a ser nadie.
Una vez más, intentó alegrarse de que Omar se hubiera olvidado de ella. Si todo terminaba así, volvería a casa con dos millones en el bolsillo y dejaría de sentirse culpable por haberlo engañado.
Sin embargo, le preocupaba la posibilidad de que eligiera una novia tan inadecuada como Sia Lane. Por algún motivo, se creía obligada a proteger a Omar, lo cual era del todo ridículo. ¿Proteger ella a un hombre tan poderoso como él? Pero quizá no fuera tan absurdo, porque tenía un fondo tierno y atormentado bajo su fachada de arrogancia y fiereza.
Beth no sabía por qué, aunque sospechaba que le había pasado algo terrible. Y, desde luego, estaba convencida de que no se merecía acabar con una mujer tan insensible como la estrella cinematográfica.
Nerviosa, retomó sus idas y venidas por la suite, aún más lujosa y elegante que la del hotel de la avenida Montaigne. Si hubiera estado en su mano, se habría asegurado de que Omar se casara con alguien que le pudiera amar, alguien como Laila al Abayyi. Al menos, habría podido volver a Houston con la conciencia tranquila.