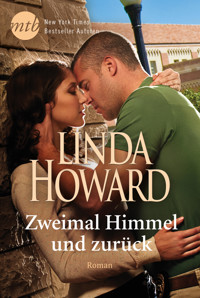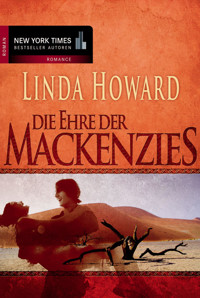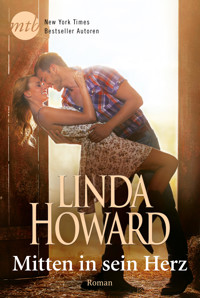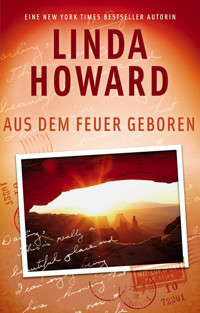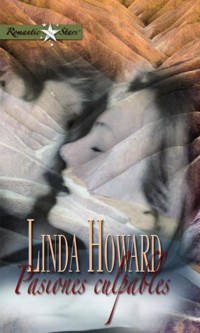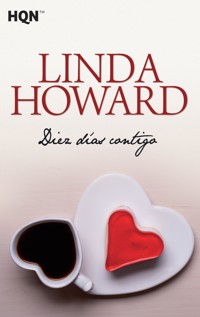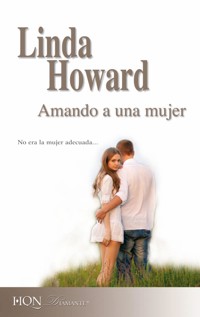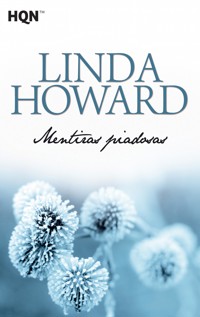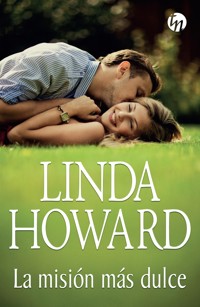4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Romantic Stars
- Sprache: Spanisch
¿Era Jane Hamilton Greer sólo una niña bien en apuros, o estaba realmente implicada en un caso de espionaje que podía comprometer durante años los intereses de Estados Unidos? Lo único seguro era que había sido secuestrada y que su padre, un hombre muy rico e influyente, quería recuperarla de inmediato. Grant Sullivan, antaño uno de los agentes más eficaces del gobierno, había aceptado la misión de rescatar a Jane. Encontrarla era fácil; liberarla, no tanto. Durante el tiempo que pasaran juntos, las dudas de ambos acerca de la culpabilidad y la inocencia comenzarían a diluirse, y tras ellas surgiría el hecho irrefutable de que dos personas de mundos tan distintos jamás deberían haberse conocido. "La escritura de Howard seduce irresistiblemente." Publishers Weekly
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 1986 Linda Howard. Todos los derechos reservados.
EN MUNDOS DISTINTOS, Nº 24 - agosto 2012
Título original: Midnight Rainbow
Publicada originalmente por Silhouette® books.
Publicado en español en 2007.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y romantic Stars son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0768-6
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Uno
Se estaba haciendo viejo para aquellos trotes, pensó Grant Sullivan con irritación. ¿Qué demonios hacía allí agachado, habiéndose prometido a sí mismo no volver a pisar una selva? Se suponía que tenía que rescatar a una niña bien sin dos dedos de frente, pero por lo que había visto durante los dos días que llevaba vigilando aquella fortaleza en medio de la jungla, tenía la impresión de que tal vez la chica no quisiera que la rescataran. Parecía estar pasándoselo en grande; se reía a carcajadas, flirteaba, se tumbaba junto a la piscina en plena canícula. Dormía hasta tarde; bebía champán en el patio embaldosado. Su padre estaba loco de preocupación por ella, pensando que su hija estaba sufriendo inefables tormentos en manos de sus captores, y ella holgazaneaba por allí como si estuviera de vacaciones en la Costa Azul. Ciertamente, no la estaban torturando. Si a alguien estaban torturando, pensó Grant con creciente rabia, era a él. Los mosquitos lo picaban, las moscas lo acosaban, sudaba a chorros y le dolían las piernas de pasar tanto tiempo sentado. Le había tocado otra vez comer raciones de campo, y había olvidado cuánto las odiaba. La humedad hacía que le dolieran todas las viejas heridas, y eran muchas. No había duda: se estaba haciendo viejo.
Tenía treinta y ocho años, y se había pasado más de la mitad de la vida involucrado en una guerra u otra. Estaba cansado, tan cansado que el año anterior había decidido dejarlo con el único deseo de despertarse cada mañana en la misma cama. No buscaba compañía, ni consejo, ni cualquier otra cosa, salvo que lo dejaran en paz. Estaba quemado hasta la médula de los huesos.
No se había retirado a las montañas a vivir en una cueva donde no tuviera que ver ni hablar con otros seres humanos, pero se lo había pensado muy seriamente. Al final, se había comprado una granja destartalada en Tennessee, a la sombra de la sierra, y había dejado que la bruma del monte le curara las heridas. Había abandonado, pero por lo visto no se había ido lo bastante lejos: a pesar de todo, habían sabido dónde encontrarlo. Suponía, malhumorado, que, dada su reputación, era necesario que ciertas personas estuvieran al corriente de su paradero en todo momento. Cada vez que una misión requería habilidad y experiencia en la selva, llamaban a Grant Sullivan.
Un movimiento en el patio atrajo su atención, y apartó con cautela una hoja ancha, apenas unos milímetros, para despejar su campo de visión. Allí estaba ella, de punta en blanco con su vestido vaporoso y sus zapatos de tacón y unas enormes gafas de sol que ocultaban sus ojos. Llevaba un libro y un vaso alto lleno de alguna cosa de aspecto deliciosamente fresco; se acomodó elegantemente en una de las tumbonas de la piscina y se preparó para pasar la tarde bochornosa sin hacer nada. Saludó con la mano a los guardias que patrullaban por los terrenos de la plantación y les lanzó su sonrisa con hoyuelos.
¡Qué guapa era, la muy inútil! ¿Por qué no se había quedado bajo el ala de papá, en lugar de pavonearse por el mundo para demostrar lo independiente que era? Lo único que había demostrado era que tenía un notable talento para meterse en líos.
Pobre necia atolondrada, pensó Grant. Seguramente ni siquiera se daba cuenta de que era uno de los personajes principales en una pequeña y fea trama de espionaje que tenía en jaque al menos a tres gobiernos y a diversas facciones, todas ellas hostiles, que luchaban por encontrar un microfilm extraviado. Lo único que le había salvado la vida de momento era que nadie sabía a ciencia cierta cuánto sabía, o si sabía algo. ¿Estaba involucrada en las actividades de espionaje de George Persall, se preguntaba Grant, o había sido sólo su amante, su «secretaria» de altos vuelos? ¿Sabía dónde estaba el microfilm, o lo tenía Luis Marcel, que había desaparecido? Lo único que se sabía con certeza era que George Persall había tenido en sus manos el microfilm. Pero Persall había muerto de un ataque al corazón –en la habitación de la chica– y el microfilm no había sido encontrado. Los estadounidenses lo querían, los rusos lo querían, los sandinistas lo querían, y lo querían también todos y cada uno de los grupos rebeldes de América Central y del Sur. Qué demonios, pensó Sullivan, que él supiera, hasta los esquimales lo querían.
Así pues, ¿dónde estaba el microfilm? ¿Qué había hecho George Persall con él? Si se lo había pasado a Marcel, que era su contacto habitual, ¿dónde estaba Luis? ¿Había decidido vendérselo al mejor postor? Parecía improbable. Grant conocía a Luis personalmente; habían pasado algunos apuros juntos, y se fiaba de él en retaguardia, lo cual era mucho decir.
Los agentes del gobierno llevaban ya cerca de un mes detrás del microfilm. Un alto ejecutivo de un laboratorio de investigación de California había llegado a un acuerdo para vender la tecnología láser clasificada por el gobierno que desarrollaba su empresa, tecnología que podía abrir las puertas al armamento láser en un futuro no muy lejano. Los encargados de seguridad de la propia empresa habían llegado a sospechar de aquel individuo y alertado a las autoridades; juntos habían sorprendido al ejecutivo en plena venta. Pero los dos compradores habían escapado, llevándose el microfilm. Luego, uno de ellos había traicionado a su socio y se había llevado el microfilm a Sudamérica para negociar su venta por su cuenta. Se había alertado a todos los agentes de América Central y del Sur, y en Costa Rica un agente estadounidense había contactado con el sujeto en cuestión y le había ofrecido un señuelo para comprarle el microfilm. A partir de ese momento, todo se embrollaba. El trato había salido mal, y el agente había resultado herido, pero había logrado escapar con el microfilm. La película debería haber sido destruida en ese momento, pero no había sido así. El agente se las había ingeniado para llevárselo a George Persall, quien en Costa Rica podía ir y venir a su antojo gracias a sus contactos empresariales. ¿Quién iba a sospechar que Persall estaba relacionado con el espionaje? Parecía desde siempre un insulso hombre de negocios, si bien con debilidad por las «secretarias» llamativas, una debilidad ésta que cualquier hombre latino comprendería muy bien. Persall era conocido sólo por unos cuantos agentes, entre ellos Luis Marcel, lo cual le hacía extremadamente efectivo. Pero, en este caso, George había permanecido en la ignorancia; el agente deliraba a causa de la herida, y no le había dicho que destruyera el microfilm.
Luis Marcel debía contactar con George y, sin embargo, había desaparecido. Luego George, quien parecía haber gozado siempre de una salud envidiable, había muerto de un ataque al corazón... y nadie sabía dónde estaba el microfilm. Los estadounidenses querían asegurarse de que aquella tecnología no caía en manos de otros; los rusos la deseaban con el mismo fervor, y todos los revolucionarios del hemisferio ansiaban apoderarse del microfilm para venderlo al mejor postor. Con el precio que alcanzaría en el mercado aquel trocito de película, podía comprarse un arsenal y ponerse en marcha una revolución.
Manuel Turego, jefe de seguridad nacional de Costa Rica, era un hombre muy listo. Un canalla, pensó Grant, pero listo. Se había apresurado a secuestrar a la señorita Priscilla Jane Hamilton Greer y a llevarla a aquella plantación del interior del país, fuertemente vigilada. Seguramente le había dicho que se hallaba bajo custodia por cuestiones de seguridad, y ella era posiblemente tan obtusa que le estaba muy agradecida por «protegerla». Turego se había tomado las cosas con calma. De momento, no le había hecho ningún daño a la chica. Sabía, evidentemente, que su padre era un hombre muy rico e influyente, y que no era sensato suscitar la ira de los hombres ricos e influyentes, a no ser que fuera absolutamente necesario. Turego estaba a la espera; aguardaba a que Luis Marcel o el microfilm salieran a la luz, como acabaría sucediendo. Entre tanto, tenía a Priscilla; podía permitirse esperar. Aunque no supiera nada, la chica era valiosa, al menos, como herramienta de negociación.
Desde el momento de la desaparición de Priscilla, su padre se había puesto frenético. Había exigido con firmeza la devolución de favores políticos y había descubierto que ninguno de los favores que le debían podía apartar a Priscilla de Turego. Hasta que Luis fuera encontrado, el gobierno de Estados Unidos no movería un dedo para liberar a la joven. Las dudas acerca de lo que sabía, la tentadora posibilidad de que conociera el paradero del microfilm, parecían haber aminorado el empeño con que se buscaba a Luis. Su cautiverio podía darle la oportunidad que le hacía falta, al apartar de él la atención general.
Por fin, desesperado por la preocupación y furioso ante la inmovilidad del gobierno, James Hamilton había decidido tomar el asunto en sus manos. Había gastado una pequeña fortuna para descubrir el lugar donde se hallaba su hija, y a continuación había quedado bloqueado por la inaccesibilidad de la plantación. Sabía que, si mandaba hombres suficientes para tomar por asalto la finca, había muchas posibilidades de que su hija muriera en los combates. Después, alguien le había mencionado el nombre de Grant Sullivan.
Un hombre tan rico como James Hamilton podía encontrar a cualquiera que no quisiera que lo encontraran, incluso a un ex agente gubernamental, quemado y cansado, que se había retirado a las montañas de Tennessee. Al cabo de veinticuatro horas, Grant se había sentado frente a Hamilton, en la biblioteca de una enorme casa de campo que olía a la legua a dinero antiguo. Hamilton había hecho una oferta que saldaría por completo la hipoteca sobre la granja de Grant. Lo único que quería aquel hombre era que le devolvieran a su hija sana y salva. Tenía el rostro surcado de arrugas y crispado por la preocupación, y un aire de desesperación que había convencido a Grant, incluso más que el dinero, de que debía aceptar la misión, aunque fuera a regañadientes.
La dificultad de rescatar a la chica parecía inmensa, quizás incluso insuperable; si era capaz de esquivar las medidas de seguridad de la plantación, y lo dudaba, sacarla de allí sería otro cantar. Y no sólo eso: Grant sabía por experiencia que, aunque la encontrara, era improbable que la chica estuviera viva o reconocible. No se había permitido pensar en lo que podía haberle ocurrido desde el día de su secuestro.
Pero llegar hasta ella había sido ridículamente sencillo; tan pronto había dejado la casa de Hamilton, le había salido una nueva arruga. A poco más de un kilómetro por la autopista, pasada la casa de Hamilton, había mirado por el retrovisor y había visto que lo seguía un anodino sedán azul. Había levantado sardónicamente una ceja y se había apartado al arcén.
Allí encendió un cigarrillo e inhaló el humo tranquilamente mientras esperaba que los dos hombres se aproximaran a su coche.
–Hola, Curtis.
Ted Curtis se inclinó y se asomó por la ventanilla abierta, sonriendo.
–¿Adivinas quién quiere verte?
–Diablos –masculló Grant, irritado–. Está bien, id delante. No tendré que conducir hasta Virginia, ¿no?
–No, sólo hasta el próximo pueblo. Está esperando en un motel.
El hecho de que Sabin hubiera creído necesario abandonar el cuartel general resultaba revelador. Grant conocía a Kell Sabin de los viejos tiempos; aquel hombre no tenía un solo nervio en el cuerpo. Por sus venas corría agua helada. No era un tipo muy simpático, pero Grant sabía que lo mismo podía decirse de él. Ambos eran hombres a los que no se aplicaban las reglas, hombres que conocían íntimamente el infierno, que habían vivido y cazado en aquella jungla gris en la que no existían normas. La diferencia entre ellos radicaba en que Sabin se sentía cómodo en aquella fría grisura; era su vida. Pero Grant no quería saber nada más de todo aquello. Las cosas habían llegado demasiado lejos; había llegado a tener la impresión de que se estaba convirtiendo en un ser inhumano. Empezaba a perder la noción de su identidad y del porqué estaba allí. Ya nada parecía importarle. Sólo se sentía vivo durante la cacería, cuando la adrenalina corría por sus venas e inflamaba sus sentidos, agudizando su percepción. La bala que había estado a punto de matarlo le había salvado la vida, porque lo había hecho detenerse el tiempo necesario para que volviera a reflexionar. Había sido entonces cuando había decidido marcharse.
Veinticinco minutos después estaba sentado cómodamente, con los pies apoyados en la mesa de plástico que formaba parte del mobiliario de todos los moteles, y una taza de café fuerte y caliente entre las manos.
–Bueno, ya estoy aquí. Habla –murmuró.
Kell Sabin medía un metro ochenta y dos, unos centímetros menos que Grant, y su recia musculatura dejaba claro que se esforzaba por mantenerse en forma, a pesar de que ya no estaba en el servicio activo. Era moreno –pelo negro, ojos negros, tez olivácea–, y el frío fuego de su energía generaba a su alrededor un campo de fuerza. Resultaba impenetrable y era tan astuto como una pantera al acecho, pero Grant se fiaba de él. No podía decir que le gustara. Sabin no era un tipo agradable. Sin embargo, durante veinte años sus vidas habían estado entrelazadas, hasta volverse virtualmente el uno parte del otro. Grant podía imaginar el fogonazo anaranjado de un arma de fuego, sentir el olor pútrido de la vegetación, ver el destello de las armas al disparar... y notar a la espalda, tan cerca que se apoyaban el uno en el otro, al mismo hombre que se sentaba frente a él en ese instante. Esas cosas se le quedaban a uno grabadas en la memoria.
Un hombre peligroso, Kell Sabin. Los gobiernos enemigos habrían pagado de buen grado una fortuna por capturarlo, pero Sabin no era más que una sombra que huía de la luz del sol y que dirigía sus tropas desde una turbia neblina.
Sin un solo destello de emoción en la mirada, Sabin observó al hombre arrellanado frente a él. Sabía que su aparente laxitud era engañosa. Grant estaba, en todo caso, más fibroso y más fuerte que antes. Hibernar durante un año no lo había ablandado. Seguía habiendo algo salvaje en Grant Sullivan, algo peligroso e indomable. Un algo que estaba en el centelleo inquieto y desconfiado de sus ojos color ámbar; unos ojos que relucían, fieros y dorados como los de un águila bajo las cejas oscuras y rectas. El cabello, rubio oscuro y revuelto, se le rizaba por detrás, enfatizando su salvajismo. Estaba muy moreno; la pequeña cicatriz de su mentón apenas se notaba, pero la fina línea que cruzaba su pómulo izquierdo parecía plateada en contraste con su piel tostada por el sol. Las cicatrices no desfiguraban su rostro, pero servían como recordatorio de sus batallas.
Si Sabin hubiera tenido que elegir a alguien para rescatar a la hija de Hamilton, habría elegido a aquel hombre. En la jungla, Sullivan era sigiloso como un gato; podía convertirse en parte de la maleza, mezclarse con la vegetación, utilizarla. Había sido de utilidad también en las junglas de asfalto, pero era en los verdes infiernos del mundo donde no tenía igual.
–¿Vas a ir tras ella? –preguntó finalmente Sabin con voz queda.
–Sí.
–Entonces, permíteme ponerte al corriente.
–Obviando el hecho de que Grant no tenía ya acceso a informaciones secretas, Sabin le habló del microfilm. Le habló de George Persall, de Luis Marcel, de aquel mortífero juego del gato y el ratón, y de la pequeña y atolondrada Priscilla, que ocupaba el centro de la acción. La estaban usando como cortina de humo para proteger a Luis, pero Kell estaba preocupado por Luis, y no poco. No era propio de él desaparecer sin dejar rastro, y Costa Rica no era el lugar más apacible del mundo. Podía haberle pasado cualquier cosa. Sin embargo, allá donde estuviera, no se hallaba en manos de ningún gobierno o facción política, porque todos seguían buscándolo, y todos, salvo Manuel Turego y el gobierno de Estados Unidos, andaban tras la pista de Priscilla. Ni siquiera el gobierno costarricense sabía que Turego tenía a la joven; Turego obraba por cuenta propia.
–Persall era muy discreto –reconoció Kell, irritado–. No era un profesional. Ni siquiera tengo informes sobre él.
Si Sabin no tenía informes sobre él, Persall no era solamente discreto: era totalmente invisible.
–¿Cómo surgió todo esto? –preguntó Grant arrastrando las palabras mientras cerraba los ojos hasta convertirlos en ranuras. Parecía que iba a quedarse dormido, pero Sabin sabía que no era así.
–Estaban siguiendo a nuestro hombre. Estaban estrechando el cerco. Él deliraba por la fiebre. No pudo encontrar a Luis, pero recordaba cómo contactar con Persall. Nadie conocía el nombre de Persall hasta ese momento, ni cómo encontrarlo si lo necesitaban. Nuestro hombre se limitó a llevarle el microfilm a Persall antes de que se montara el lío. Persall se largó.
–¿Qué hay de nuestro hombre?
–Está vivo. Conseguimos sacarlo de allí, pero no antes de que Turego le echara el guante.
Grant dejó escapar un gruñido.
–Así que Turego sabe que nuestro hombre no le dijo a Persall que destruyera el microfilm.
Kell parecía sumamente contrariado.
–Todo el mundo lo sabe. Allí no hay seguridad. Hay demasiada gente que vende cualquier información que tenga, por insignificante que sea. Turego tiene una filtración en su organización, así que por la mañana era ya de dominio público. Y esa misma mañana Persall murió de un ataque al corazón, en la habitación de Priscilla. Antes de que pudiéramos actuar, Turego se llevó a la chica.
Las pestañas castañas de Grant velaron casi por completo el centelleo dorado de sus ojos. Daba la impresión de que empezaría a roncar en cualquier momento.
–¿Y bien? ¿Sabe ella algo del microfilm o no?
–No lo sabemos. Opino que no. Persall dispuso de varias horas para esconder el microfilm antes de ir a su habitación.
–¿Por qué demonios no se quedó en su sitio, con su papaíto? –murmuró Grant.
–Hamilton nos está apretando las tuercas para que la saquemos de allí, pero la verdad es que no están muy unidos. A ella le gusta pasarlo bien. Está divorciada, y le interesa más divertirse que hacer algo constructivo. De hecho, Hamilton la desheredó hace un par de años, y desde entonces ha estado vagabundeando por todo el globo. Llevaba con Persall un par de años. No ocultaban su relación. A Persall le gustaba llevar del brazo chicas llamativas, y podía permitírselo. Siempre pareció un tipo campechano y juerguista, muy de su estilo. Nunca imaginé que fuera un correo, y menos aún que fuera lo bastante listo como para engañarme.
–¿Por qué no vais allí y sacáis a la chica? –preguntó Grant bruscamente, y abrió los ojos para clavar en Kell su mirada fría y amarilla.
–Por dos motivos. Uno, no creo que sepa nada del microfilm. Tengo que concentrarme en encontrar la película, y creo que eso significa encontrar a Luis Marcel. Dos, tú eres el más indicado para el trabajo. Lo pensé cuando... eh... dispuse las cosas para que alguien llamara la atención de Hamilton sobre ti.
Así que Kell estaba maniobrando para rescatar a la chica, después de todo, aunque fuera de un modo tortuoso y muy propio de él. Bien. Sabin sólo podía ser eficaz si se quedaba entre bastidores.
–No tendrás problemas para entrar en Costa Rica –dijo Kell–. Ya lo he arreglado. Pero si no puedes sacar a la chica...
Grant se levantó. Un salvaje rubicundo y elegante, sigiloso y letal.
–Lo sé –dijo tranquilamente. Ninguno de los dos tenía que decirlo en voz alta, pero ambos sabían que una bala en la cabeza sería mucho más agradable que lo que le sucedería a la chica si Turego llegaba a la conclusión de que conocía el paradero del microfilm. De momento la retenía como salvaguarda, pero si el microfilm no salía a la luz, ella acabaría siendo el único vínculo restante. Y, desde ese momento, su vida no valdría nada.
Así que Grant se hallaba en Costa Rica, en medio de la jungla tropical, demasiado cerca para su gusto de la frontera con Nicaragua. Bandas itinerantes de rebeldes, soldados, revolucionarios y simples terroristas hacían la vida imposible a la gente sencilla que sólo quería vivir en paz, pero nada de aquello afectaba a Priscilla. La chica podría haber sido una princesa del trópico, bebiendo elegantemente su bebida helada y haciendo caso omiso de la selva, que se comía constantemente las lindes de la plantación y había que contener de cuando en cuando a machetazos.
Bien, él ya había visto suficiente. Esa noche era la noche. Conocía ya los horarios de la chica, la rutina de los guardias, y había descubierto las alarmas. No le agradaba viajar de noche a través de la selva, pero no había elección. Necesitaba varias horas para alejarla de allí antes de que alguien notara su ausencia; por fortuna, la chica dormía siempre hasta tarde, al menos hasta las diez de la mañana. Nadie se extrañaría si no aparecía a las once. Para entonces, ya estarían lejos. A la mañana siguiente, poco después del amanecer, Pablo los recogería en helicóptero en el claro designado.
Grant se apartó lentamente de la linde del bosque y se arrastró entre la espesura hasta que ésta formó una sólida cortina que lo separaba de la casa. Sólo entonces se puso en pie y echó a andar con sigilo y aplomo. Se había ocupado de las alarmas y los sensores mientras los iba descubriendo. Llevaba tres días en la selva, moviéndose con cautela alrededor del perímetro de la plantación y observando atentamente la disposición de la casa. Sabía dónde dormía la chica, y sabía cómo iba a entrar. Las cosas no podrían haberse presentado mejor; Turego no estaba en la casa. Se había ido la víspera y, dado que no había regresado, Grant estaba seguro de que no volvería ya ese día. Estaba oscureciendo, y no era seguro viajar por el río de noche.
Grant sabía perfectamente lo traicionero que era el río; por eso se llevaría a la chica a través de la jungla. Incluso teniendo en cuenta sus peligros, el río sería la ruta lógica para escapar. Si por casualidad se descubría la falta de la chica antes de que Pablo los recogiera, la búsqueda se concentraría a lo largo del río, al menos durante un tiempo. El suficiente, esperaba Grant, para que llegaran al helicóptero.
Tendría que esperar varias horas más para entrar en la casa y sacar a la chica. De ese modo, todos tendrían tiempo de cansarse, aburrirse y dejarse vencer por el sueño. Se abrió paso hasta el pequeño calvero donde había amontonado sus pertrechos y comprobó cuidadosamente que no hubiera serpientes; sobre todo, terciopelos, unas víboras suaves y castañas a las que les gustaba yacer en los claros a esperar su siguiente comida. Tras convencerse de que no había peligro en el claro, se sentó en un árbol caído a fumar un cigarrillo. Bebió un poco de agua, pero no tenía hambre. Sabía que no tendría apetito hasta el día siguiente. Una vez empezaba la acción, no podía comer nada; estaba demasiado tenso, con los sentidos tan afinados que hasta el más leve sonido de la selva resonaba en sus oídos como un trueno. La adrenalina que corría ya por sus venas lo excitaba hasta tal punto que podía entender por qué los vikingos enloquecían en la batalla. Esperar resultaba casi insoportable, pero era lo que tenía que hacer. Comprobó de nuevo su reloj, cuya esfera iluminada parecía un extraño fragmento de civilización perdido en una jungla que tragaba a los hombres vivos, y frunció el ceño al ver que sólo había pasado poco más de media hora.
Para darse algo que hacer y calmar los nervios, comenzó a hacer metódicamente su equipaje, disponiéndolo todo de modo que supiera exactamente dónde estaba. Revisó sus armas y su munición, con la esperanza de no tener que usarlas. Si iba a sacar a la chica con vida, lo que necesitaba más que cualquier otra cosa era silencio total. Si se veía obligado a usar un arma de fuego, delataría su posición. Prefería un cuchillo, que era silencioso y mortal.
Notó que el sudor le corría por la columna vertebral. Dios, si la chica tuviera suficiente sentido común para mantener el pico cerrado y no ponerse a gritar cuando la sacara de allí... Si era necesario, la dejaría inconsciente de un golpe, pero entonces tendría que acarrear su peso muerto a través de la espesura que se alargaba para enredarle las piernas como dedos vivos.
Se dio cuenta de que acariciaba su cuchillo deslizando sobre su mortífera hoja sus dedos largos y fibrosos con la caricia de un amante, y se lo guardó en la funda. Maldita fuera la chica, pensó amargamente. Por culpa suya estaba otra vez en un atolladero, y notaba cómo la tensión iba apoderándose de él. La emoción del peligro era tan adictiva como una droga, y aquella droga corría de nuevo por sus venas, quemándolo, carcomiéndolo como ácido, matándolo e intensificando a un tiempo la sensación de estar vivo. Maldita fuera, ojalá se pudriera en el infierno. Todo aquello por una niña bien, por una necia consentida a la que le gustaba divertirse de cama en cama. Aunque quizá fuera eso precisamente lo que la había mantenido con vida, porque Turego se preciaba de ser un gran amante.
Los sonidos nocturnos de la selva comenzaron a elevarse a su alrededor: los chillidos de los monos aulladores, el murmullo, el gorjeo y los susurros de los moradores de la noche ocupándose de sus quehaceres cotidianos. Desde algún lugar junto al río le llegó el rugido de un jaguar, pero los ruidos normales de la jungla no le importaban. Allí estaba como en casa. La peculiar combinación de sus genes y las habilidades que había aprendido de niño en las ciénagas del sur de Georgia hacían de él una parte de la selva, como lo era el jaguar que rondaba por la orilla del río. A pesar de que el denso dosel de la vegetación impedía el paso de la luz, no encendió una lámpara ni una linterna; quería que sus ojos se ajustaran perfectamente a la oscuridad cuando empezara a moverse. Confiaba en su oído y en su instinto, y sabía que no había cerca ningún peligro. El peligro provendría de los hombres, no de los tímidos animales de la selva. Mientras aquellos ruidos tranquilizadores lo rodearan, sabía que ningún hombre andaba cerca.
A medianoche se levantó y avanzó con sigilo por la ruta que había marcado de memoria. Su presencia alarmó tan poco a los animales y los insectos que prosiguieron su algarabía sin detenerse. Su único temor era que una terciopelo o una cuaima estuvieran de caza en el camino que había elegido, pero era un riesgo que tenía que correr. Llevaba un largo palo que iba pasando en silencio sobre la tierra, por delante de él. Cuando llegó al borde de la plantación, dejó el palo a un lado y se agachó para inspeccionar el terreno, asegurándose de que todo estaba tal y como esperaba antes de seguir avanzando.
Desde donde se hallaba agazapado, veía a los guardias en sus puestos de costumbre, seguramente dormidos, excepto el que patrullaba por el perímetro de la finca, y también ése se echaría pronto a dormir. Eran un hatajo de haraganes, pensó con desdén. Saltaba a la vista que no esperaban visitas en un lugar tan remoto como aquella plantación. Durante los tres días que había pasado observándolos, había notado que pasaban gran parte del tiempo charlando y fumando cigarrillos, sin prestar atención a nada. Pero aun así estaban allí, y aquellos rifles estaban cargados con balas de verdad. Una de las razones por las que había llegado a los treinta y ocho años era que sentía un sano respeto por las armas y por lo que podían hacerle a la carne humana. Le desagradaba la temeridad, porque costaba vidas. Esperó. Al menos ahora veía, ya que la noche era clara, y las estrellas pendían, bajas y brillantes, en el cielo. No le molestaba su luz; había suficientes sombras que encubrirían sus movimientos.
El guardia de la esquina izquierda de la casa no se había movido ni una pulgada desde que Grant lo observaba; estaba dormido. El que caminaba por la finca se había acomodado contra uno de los pilares de la fachada de la casa. El leve resplandor rojizo que había junto a su mano le reveló que estaba fumando; si seguía su pauta habitual, se echaría la gorra sobre los ojos al acabar el cigarrillo y se pasaría la noche durmiendo.
Sigiloso como un espectro, Grant abandonó su escondite entre la vegetación y se introdujo en los terrenos de la plantación, deslizándose entre los árboles y los arbustos, invisible entre las densas y negras sombras. Saltó sin hacer ruido la baranda que rodeaba la casa, se pegó a la pared y miró de nuevo en derredor. Reinaban la quietud y el silencio. Los guardias confiaban demasiado en las alarmas, sin darse cuenta de que podían desmantelarse.
La habitación de Priscilla estaba hacia la parte de atrás. Tenía puertas de cristal correderas que podían cerrarse con llave, pero eso no le preocupaba; se le daban bien las cerraduras. Se acercó a las puertas, extendió una mano y empujó suavemente. La puerta se movió con facilidad y Grant levantó las cejas. La llave no estaba echada. Muy considerado por parte de la chica.
Abrió la puerta con extrema suavidad, procediendo centímetro a centímetro, hasta que tuvo espacio suficiente para pasar. En cuanto penetró en la habitación se detuvo y esperó a que sus ojos se habituaran de nuevo. Tras la luz de las estrellas, el cuarto parecía tan oscuro como la selva. No movió un músculo, pero aguardó, tenso, aguzando el oído.
Pronto pudo ver de nuevo. La habitación era grande y ventilada, con frescos suelos de madera cubiertos con esteras de paja. La cama estaba apoyada contra la pared, a su derecha, envuelta fantasmalmente entre los pliegues de una mosquitera a través de cuya malla se veían las sábanas arrugadas y un bulto de pequeñas dimensiones en el lado más alejado. A aquel lado de la cama había una silla, una mesita redonda y una alta lámpara de pie. Las sombras eran más densas a su izquierda, pero logró distinguir una puerta que seguramente daba al cuarto de baño. Un enorme ropero se alzaba contra la pared. Lentamente, con tanto sigilo como un tigre que acechara a su presa, Grant se movió pegado a la pared, fundiéndose con la oscuridad que rodeaba el armario. Desde allí vio una silla al otro lado de la cama, muy cerca de donde dormía ella. Una prenda larga y blanca, quizá su bata o su camisón, yacía sobre la silla. La idea de que tal vez durmiera desnuda hizo que su boca se tensara en una súbita sonrisa que no contenía en realidad ningún humor. Si dormía desnuda, se defendería como un gato salvaje cuando la despertara. Justo lo que le hacía falta. Por el bien de ambos, confiaba en que estuviera vestida.
Se acercó a la cama con los ojos fijos en la pequeña figura. Estaba tan quieta... El vello de la nuca se le erizó en un signo de advertencia, y sin pensarlo dos veces se giró hacia un lado y encajó el golpe en el hombro, en lugar de en el cuello. Rodó y se levantó esperando enfrentarse a su asaltante, pero la habitación estaba de nuevo silenciosa y en sombras. Nada se movía; ni siquiera la mujer de la cama. Grant volvió a perderse entre las sombras. Intentaba oír el leve susurro de una respiración, el rumor de la ropa, cualquier cosa. El silencio del cuarto resultaba ensordecedor. ¿Dónde estaba su atacante? Al igual que él, se había cobijado entre las sombras, que eran lo bastante densas como para ocultar a varios hombres.
¿Quién era su asaltante? ¿Qué estaba haciendo allí, en la habitación de la chica? ¿Lo habían enviado para matarla o también él intentaba robársela a Turego?
Su oponente estaba posiblemente en el rincón a oscuras de junto al armario. Grant sacó el cuchillo de su funda y volvió a guardarlo; sus manos serían tan sigilosas como el cuchillo.
Allí..., sólo por un instante, un ligerísimo movimiento, lo justo para señalar la posición del hombre. Grant se agachó y se abalanzó súbitamente hacia delante; agarró al hombre por las piernas y lo derribó. El desconocido rodó al aterrizar en el suelo y se levantó con ligereza: una figura esbelta y oscura silueteada sobre la malla blanca de la mosquitera. Lanzó una patada. Grant esquivó el golpe, pero sintió moverse el aire cuando la patada pasó junto a su barbilla. Se movió entonces, asestándole en el brazo un golpe fuerte y seco. Vio que el brazo caía inerme junto al costado del hombre. Fríamente, sin emoción, sin alterar siquiera la respiración, tiró al suelo la delgada figura y apoyó una rodilla sobre su brazo bueno mientras con la otra le apretaba el pecho. Al levantar la mano para descargar el golpe que pondría fin a su lucha silenciosa, notó algo extraño, algo suave que se hinchaba bajo su rodilla. Entonces lo comprendió todo. El bulto quieto de la cama estaba tan quieto porque era un montón de sábanas, no un ser humano. La chica no estaba en la cama; lo había visto entrar por las puertas correderas y se había escondido entre las sombras. Pero ¿por qué no había gritado? ¿Por qué había atacado, sabiendo que no podría vencerlo? Grant apartó la rodilla de sus pechos y deslizó rápidamente la mano sobre sus suaves promontorios para asegurarse de que no le había cortado la respiración. Sintió el movimiento tranquilizador de su pecho, oyó un suave gemido de sorpresa cuando ella sintió su contacto, y se apartó un poco de ella.
–No pasa nada –comenzó a susurrar, pero ella se retorció súbitamente en el suelo, intentando alejarse de él. Levantó la rodilla; Grant estaba desprevenido, vulnerable, y la rodilla golpeó su entrepierna con una fuerza que le hizo estremecerse de dolor. Luces rojas comenzaron a danzar ante sus ojos, y se tambaleó hacia un lado, intentando contener la bilis amarga que subía por su garganta. Se llevó las manos automáticamente a la parte dolorida y apretó los dientes para refrenar el gemido que luchaba por liberarse.
Ella se alejó gateando y Grant oyó un suave sollozo, quizás de terror. A través de los ojos empañados por el dolor, la vio recoger algo oscuro y voluminoso; luego se deslizó por entre las puertas abiertas y desapareció.
Grant se puso en pie, impulsado por la furia. Maldición, iba a escapar sola. ¡Iba a estropearlo todo! Ignorando el dolor de su entrepierna, echó a correr tras ella. Tenía que empatar el marcador.
Dos
Jane acababa de recoger su hatillo de provisiones cuando un instinto, heredado quizá de sus ancestros cavernícolas, le advirtió que había alguien cerca. No había oído ningún sonido alarmante, pero de pronto sintió la presencia de otra persona. El vello de su nuca y de sus brazos se erizó, y ella se quedó paralizada, fijando sus ojos aterrorizados en las puertas de cristal. Las puertas se habían deslizado sigilosamente, y ella había visto la sombra oscura de un hombre silueteada un instante contra la noche. Era un hombre corpulento y, sin embargo, se movía en perfecto silencio. Era el sigilo aterrador de sus movimientos lo que la había asustado más que cualquier otra cosa, haciendo que un escalofrío de puro terror recorriera su piel. Llevaba días viviendo en vilo, manteniendo a raya el miedo mientras caminaba por la cuerda floja, intentando aplacar las sospechas de Turego y, sin embargo, siempre preparada para escapar. Nada, pese a todo, la había asustado tanto como la negra sombra que había penetrado en su habitación.
Cualquier leve esperanza de ser rescatada se había disipado cuando Turego la instaló allí. Había calibrado la situación con todo realismo. La única persona que intentaría sacarla de allí sería su padre, pero aquello escapaba a su poder. Sólo podía confiar en sí misma y en su ingenio. Con tal fin, había coqueteado, halagado y mentido, había hecho todo lo posible por convencer a Turego de que era al mismo tiempo necia e inofensiva. En eso, pensaba, había tenido éxito, pero el tiempo se agotaba deprisa. El día anterior, cuando uno de sus ayudantes le había llevado a Turego un mensaje urgente, Jane había oído de pasada una conversación. Se había descubierto el paradero de Luis Marcel y Turego quería a Luis a todo trance.
Pero a esas alturas, Turego habría descubierto ya que Luis ignoraba por completo la existencia del microfilm perdido, y eso la dejaba a ella como la única sospechosa. Tenía que escapar esa noche, antes de que Turego regresara.
No había permanecido ociosa mientras estaba allí; había memorizado cuidadosamente la rutina de los guardias, sobre todo de noche, cuando el terror que despertaba en ella la oscuridad le hacía imposible conciliar el sueño. Se había pasado las noches de pie junto a las puertas, vigilando a los guardias, cronometrando sus idas y venidas, estudiando sus costumbres. Manteniendo la mente ocupada había logrado controlar el miedo. Cuando el amanecer comenzaba a iluminar el cielo, dormía. Se había estado preparando desde el primer día que pasó allí ante la posibilidad de tener que internarse en la jungla. Había robado comida y provisiones, atesorándolas, y había procurado armarse de valor para lo que la aguardaba. Incluso ahora, sólo el miedo a lo que la esperaba en manos de Turego le daba coraje para enfrentarse a la negra jungla, donde los demonios de la noche la aguardaban.
Pero nada de eso había sido tan siniestro, tan mortífero, como la forma oscura que se movía por su habitación. Se había encogido entre las densas sombras, presa del terror, sin atreverse siquiera a respirar. «Dios mío», rezaba, «¿qué hago ahora?». ¿Qué hacía allí aquel hombre? ¿Había ido a matarla en su cama? ¿Era uno de los guardias que, precisamente esa noche, había ido a violarla?
Cuando aquel sujeto pasó delante de ella, ligeramente agazapado, en dirección a la cama, una extraña rabia se apoderó repentinamente de Jane. Después de todo lo que había soportado, no iba a permitir que aquel hombre arruinara su intento de huir. Se había convencido para escapar, a pesar del horrible temor que le inspiraba la oscuridad, ¡y ahora aquel tipo iba a echarlo todo a perder!
Apretando los dientes, cerró los puños como le habían enseñado a hacer en las clases de defensa propia. Lo golpeó en la nuca, pero él desapareció de pronto –una sombra que se apartaba del golpe– y su puño le golpeó el hombro. Aterrorizada de nuevo, se agachó al amparo del armario y aguzó la vista para intentar verlo, pero había desaparecido. ¿Sería un espectro, un invento de su imaginación? No, su puño había golpeado un hombro muy sólido, y el leve ondular de los visillos blancos de las puertas atestiguaba que, en efecto, estaban abiertas. Aquel hombre estaba en la habitación, en alguna parte, pero ¿dónde? ¿Cómo podía desaparecer por completo un individuo tan corpulento?
Luego, bruscamente, su peso la golpeó en el costado y la hizo caer, y apenas logró sofocar el grito instintivo que afloró a su garganta. No tenía ninguna oportunidad. Intentó automáticamente golpearlo en la garganta, pero él se movió a la velocidad del rayo, bloqueando su ataque. Luego un golpe fuerte le dejó el brazo entumecido hasta el codo, y una fracción de segundo después se halló tumbada en el suelo, con el pecho oprimido por una rodilla que le impedía respirar.
El hombre levantó el brazo y Jane se tensó, dispuesta a no gritar e incapaz de emitir ningún sonido. Luego, de repente, el hombre se detuvo, y por alguna razón se apartó de su pecho. El aire volvió a inundar sus pulmones, junto con una sensación de alivio que la aturdió, y un instante después notó que su mano se movía con descaro sobre sus pechos y comprendió por qué había cambiado de postura. Aterrorizada y furiosa porque aquello le estuviera sucediendo a ella, se movió instintivamente en cuanto percibió en él un instante de debilidad, y levantó con fuerza la rodilla. Él cayó hacia un lado, abrazándose, y Jane experimentó una extraña compasión. Luego se dio cuenta de que él ni siquiera había gemido. ¡Aquello era inhumano! Sofocó un sollozo de temor, se levantó a duras penas, agarró sus provisiones y salió corriendo por la puerta abierta. En ese momento no escapaba de Turego, sino del demonio oscuro y sigiloso que yacía en su habitación.
Corrió a ciegas por los terrenos de la plantación. El corazón le latía con tal violencia que el sonido de la sangre que corría por sus venas le atronaba los oídos. Le dolían los pulmones, y se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Intentó recordarse que no debía hacer ruido, pero el impulso de huir era tan intenso que superaba su cautela. Se tropezó al pasar por un trozo de terreno abrupto y cayó apoyando manos y rodillas. Al empezar a ponerse en pie, se sintió de pronto cubierta por algo grande y cálido que la aplastaba contra el suelo. Un terror puro y frío heló la sangre en sus venas, pero antes incluso de que un grito instintivo encontrara su voz, notó la mano del hombre en la nuca y todo se volvió negro.
Jane volvió en sí poco a poco, desorientada por su postura, por el traqueteo que sufría, por el malestar de los brazos. Extraños ruidos asaltaban sus oídos, ruidos que intentaba identificar en vano. Al abrir los ojos sólo vio negrura. Aquélla era una de las peores pesadillas que había tenido. Empezó a patalear, luchando por despertarse, por poner punto final a aquel sueño, y de pronto notó una fuerte palmada en el trasero.
–Tranquilízate –dijo una voz malhumorada desde algún lugar por encima y detrás de ella. Era la voz de un extraño, pero había algo en su lacónico acento que la hizo obedecer al instante.
Poco a poco las cosas comenzaron a cobrar forma reconocible, y sus sentidos se recobraron. Aquel hombre la llevaba a hombros a través de la selva. Tenía las muñecas sujetas a la espalda con cinta adhesiva, y los tobillos atados. Otro trozo de ancha cinta adhesiva cubría su boca, impidiéndole hacer poco más que gruñir o canturrear. No le apetecía canturrear, así que utilizó la poca voz de que disponía para decirle entre gruñidos lo que pensaba de él en un lenguaje que habría dejado a su madre, tan elegante ella, pálida de estupor. De nuevo, una mano golpeó con fuerza sus posaderas.
–¿Quieres callarte de una vez? –rezongó él–. Pareces un cerdo gruñendo en el pesebre.
«¡Americano!», pensó, asombrada. ¡Era americano! Había ido a rescatarla, aunque se comportaba con innecesaria rudeza... ¿o acaso no era un rescatador? Paralizada, pensó en las distintas facciones que querían echarle el guante. Algunas de esas facciones eran muy capaces de contratar a un mercenario estadounidense para apoderarse de ella, o de entrenar a uno de sus propios hombres para imitar el acento americano y ganarse su confianza.
Comprendió que no se atrevía a confiar en nadie. Absolutamente en nadie. Estaba sola.